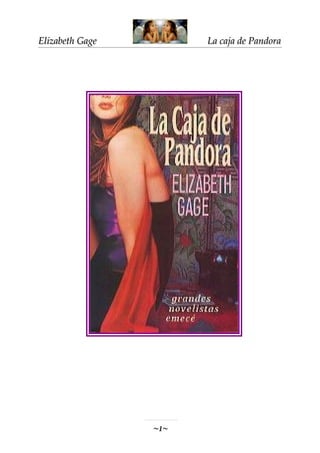
La caja de pandora elizabeth gage
- 1. Elizabeth Gage La caja de Pandora ~1~
- 2. Elizabeth Gage La caja de Pandora ELIZABETH GAGE LA CAJA DE PANDORA ~2~
- 3. Elizabeth Gage La caja de Pandora A Mailey B's Donde está el hogar ~3~
- 4. Elizabeth Gage La caja de Pandora Índice Resumen................................................................................ 5 AGRADECIMIENTOS......................................................... 6 Prólogo .................................................................................... 9 libro primero.......................................................................... 25 1............................................................................................ 26 libro segundo....................................................................... 197 libro tercero.......................................................................... 408 libro cuarto........................................................................... 618 EPILOGO.......................................................................... 779 ~4~
- 5. Elizabeth Gage La caja de Pandora RESUMEN Nacieron la misma noche, en hospitales separados por miles de kilómetros, pero tuvieron un destino común. Laura, de piel sedosa y ojos oscuros, poseía una serenidad impropia de una niña. Mientras creció fue desarrollando un gran talento heredado de su padre, lo que le permitió introducirse en un mundo sofisticado y relacionarse con la crema de la sociedad. Tess, herniosa desde su nacimiento, pelirroja y de ojos verdes, supo explotar al máximo una ofensiva sensualidad. Ambiciosa y ansiosa de poder, Tess sojuzgó a todos los hombres que la rodearon, utilizándolos para obtener sus propósitos. Haydon Lancaster, amado por Laura y Tess, hijo de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, elegante, encantador y mimado por el éxito, fue la víctima del amor de las dos mujeres. Los tres formaron un triángulo pasional que destrozó sus vidas. ~5~
- 6. Elizabeth Gage La caja de Pandora AGRADECIMIENTOS Quisiera dar mi sincero agradecimiento, por su cooperación y consejo en la preparación de esta novela, a las siguientes personas y entidades: Capitol Historical Society, de EE.UU. Historical Society, de Washington D.C. International Association of Clothing Designers. Coty. Historical Society, de Nueva York. Brooklyn/Long Island Historical Society. Photographic Society, de América. Professional Photographers, de América. CW3 Glen A. Bender, del Ejército de EE.UU. (ret.)Sargento Mayor Henry Natad, del Ejército de EE.UU. (ret.)Doctor Ernst H. Huneck. Agradezco especialmente a la señora Tina Gerard y al señor Jon Kirsh su indispensable ayuda en mi investigación acerca de los primeros años de cadenas de televisión, la industria de la moda en América y la situación política internacional entre los años 1950 y 1964. Mi más cordial agradecimiento a aquellos actores y testigos que han compartido generosamente conmigo sus recuerdos de esa época y han deseado permanecer en el anonimato. Aunque los años turbulentos de las administraciones Kennedy y Eisenhower aparecen como fondo de los acontecimientos de esta novela, quisiera advertir al lector que dicho fondo se ha utilizado de forma ficticia y no como exponente intencionado. El poder, tal como algunos personajes de esta historia lo manejan en la ficción, no es asequible o no debería serlo en una sociedad libre. Por fin quiero dar las gracias al señor Bill Grose, al señor Michael Korda y a la señora Trish Lande, mis editores en Simón & Schuster, Libros de Bolsillo, por su ~6~
- 7. Elizabeth Gage La caja de Pandora ayuda y consejos; también al señor Jay Garon por su paciencia, apoyo y amistad en cada etapa de mi trabajo. Elizabeth Gage ~7~
- 8. Elizabeth Gage La caja de Pandora Pandora fue la primera mujer sobre la tierra. Zeus estaba furioso porque Prometeo había robado el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Ordenó a Vulcano que creara un ser de tierra y agua. Iba a ser una criatura malvada que todos los hombres desearían. Vulcano creó una mujer. Afrodita le dio la belleza, Atenea el dominio de las artes, las Gracias le entregaron sus atractivas ropas y Hermes la dotó de astucia y zalamería. Zeus le puso el nombre de Pandora. Pandora llevaba una caja y los dioses le habían advertido que no debía abrirla nunca. Pero ella no pudo reprimir su curiosidad y por fin levantó la tapa. Todos los pecados, toda la maldad, las angustias y preocupaciones del mundo saltaron fuera de la caja. Pandora la cerró tan rápidamente como pudo, pero todo había escapado excepto una cosa: la esperanza, lo único que quedaba para consolar a la humanidad. ~8~
- 9. Elizabeth Gage La caja de Pandora PRÓLOGO 1964 ~9~
- 10. Elizabeth Gage La caja de Pandora La historia no suele preocuparse por ensalzar a los héroes dudosos, que fueron los primeros en descubrir las grandes calamidades. A últimos de semana, cuando lo peor ya había terminado y casi todo el mundo, dentro y fuera de Washington, comprendía que la suerte de la nación sólo podía cambiar para peor, un montón de periódicos se tomó la molestia de informar que había sido Dan Aguirre, alerta pese a la confusión general que rodeaba a Haydon Lancaster, quien había pensado en Bess y había salido en su busca. Y la había encontrado. No era de extrañar que las agencias dedicadas al cumplimiento de la ley estuvieran aquella noche sumidas en el caos. En vista de lo que había ocurrido, docenas de agentes seleccionados habían sido enviados para proteger de cualquier daño a todos los candidatos, republicanos, demócratas y del tercer partido. Naturalmente, nadie creía que fuera realmente necesario, porque el peligro había pasado. La orgullosa demostración del poder policial era más una demostración simbólica que un verdadero acto de protección. Lo peor ya había pasado y no podía remediarse. Pero mientras Dan Aguirre recorría el poco familiar cuartel general del FBI, en Pennsylvania Avenue, y comparaba distraído su perfecta ordenación con la mustia vulgaridad de su oficina de la brigada de detectives en Nueva York, había empezado a preguntarse acerca de la mujer de Lancaster y había llamado al agente encargado de la custodia en la casa de Georgetown para preguntar por ella. —Está durmiendo —le dijeron—. Está con sedantes desde las once y media. Le dieron Seconal y se durmió al instante. Dan consultó su reloj. Eran las dos y media de la madrugada. Reflexionó un instante. —¿Cuándo la vio por última vez? —preguntó. —Uno de los nuestros está de guardia junto a su puerta. No sé cuánto tiempo lleva allí. Hará cosa de una hora. Dijeron que no se la molestara. Dios mío, después de lo que ha visto esta noche... —¿ Le importaría echarle un vistazo por mí? —pidió Aguirre. ~10~
- 11. Elizabeth Gage La caja de Pandora Se hizo un silencio. Aguirre percibió el resentimiento del FBI cuando éste oyó la demanda del intruso. La agencia no podía tolerar que nadie les insinuara su obligación y menos aún un poli de Nueva York. —Oiga, oficial, ¿cómo me ha dicho que se llamaba? —Aguirre. Dan Aguirre. —Pues bien, oiga Dan, yo cumplo órdenes. Nos mandaron que la sedáramos, la encerráramos y nos sentáramos junto a su puerta. Ahora bien, si usted quiere cambiar las órdenes... —De acuerdo —interrumpió Dan con sequedad—. Jim Cipriani está por alguna parte cerca de aquí. ¿Tendrá que pedírselo él mismo o me hará usted el favor? El agente dejó de protestar al oír el nombre de su superior. —No, está bien. Espere un momento y lo comprobaré. Aguirre oyó que dejaban el auricular bruscamente encima de la mesa en la casa de Georgetown, una casa que él no había llegado a ver. Solamente podía imaginar la vida que habían llevado los Lancaster en ella durante los últimos siete años, tiempo que había conducido al joven senador Lancaster al umbral de la Casa Blanca. ¿Quién podía haber sospechado que todo ello conducía a la culminación de esta noche? Aguirre sacudió la cabeza. Había demasiado misterio en la más simple historia humana, demasiado enigma. Uno sólo alcanzaba a percibir un estrecho corredor de las vidas de la gente, como atisbado por el ojo de una cerradura. Lo demás permanecía en sombras. Pero, para un ojo entrenado, lo poco que se veía estaba erizado de significados demasiado oscuros como para ignorarlos. Los acontecimientos de aquella noche, que ahora formaban parte de la historia, habían ocurrido porque ningún ojo entrenado, incluido el suyo, se había preocupado de mirar en la dirección adecuada. Pero lo pasado, pasado estaba. Ahora Dan Aguirre debía pensar en el presente. Tenía que estar seguro de que Bess Lancaster estaba a salvo en su casa aquella noche. De no ser así, si estaba en libertad, todo cambiaría. La historia que había terminado a los ojos ya doloridos de la nación, tal vez no hubiera terminado aún. Una tensión sin nombre fue creciendo en el interior de Aguirre al prolongarse la pausa al otro extremo del hilo. Después, por fin, levantaron el teléfono. Se oía un tumulto de fondo> puntuado por voces urgentes llamándose de un punto a otro. ~11~
- 12. Elizabeth Gage La caja de Pandora —¡Dios mío! —exclamó el agente por el teléfono—. No lo comprendo. Debe de haber simulado estar dormida. Estaba tan pálida, tan fuera de... Parecía un ciervo herido. —Entonces, ¿ha escapado? —preguntó Aguirre. —Sí, durante la hora pasada. La ventana está cerrada de manera que ninguno de nuestros hombres en el exterior sospechó nada. Señor, es que no lo comprendo. —Está bien —terminó Aguirre, conteniendo el taco que tenía en la punta de la lengua—. Gracias. Colgó y se precipitó a la habitación contigua, llena de gente. Cipriani, un agente gordo cuyo humor y aspecto desordenado lo diferenciaba de los hombres-G que capitaneaba, palideció al recibir la noticia. —Mande gente a todas las residencias de los Lancaster —ordenó a un ayudante—. Envíe a alguien al despacho de Lancaster y a todos los cuarteles de la campaña. Maldita sea. El despacho, una escena de silenciosa preocupación momentos antes mientras los agentes esperaban en la larga noche, se llenó de movimiento. Se llamaba por teléfono y se daban portazos a medida que los hombres salían a cumplir las órdenes. Dan Aguirre se apoyó en la mesa de Cipriani ajeno al movimiento que lo rodeaba. «Tenía que haberlo supuesto.» No había llegado a conocer a Elisabeth Lancaster, pero sabía lo bastante de ella para comprender que era de esperar aquel acto de astucia desatinada. No iba a aceptar la destrucción de su mundo yaciendo en su propio dormitorio, sedada por indiferentes agentes gubernamentales. Actuaría. Únicamente Dan Aguirre, entre todos los hombres que había allí aquella noche, tenía una vaga idea de en qué podía consistir esa acción. Miró a Cipriani, una buena persona pero limitada por la organización para la cual trabajaba. El FBI desempeñaba muy bien cierto tipo de trabajos, pero el reto contra el que se enfrentaban ahora se apartaba de sus misiones habituales. No conocían a Haydon Lancaster, senador y candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y era obvio que tampoco conocían a su esposa. Pero Dan Aguirre sí. El pasado había venido en busca de Lancaster esta noche y envolvía a su esposa ahora, mientras ella se dirigía hacia su destino invisible. Durante mucho tiempo, sin ~12~
- 13. Elizabeth Gage La caja de Pandora saberlo, Dan Aguirre había tenido la clave de aquel pasado. Sin embargo, solamente había comprendido su significado pocas horas antes. Bien, mejor tarde que nunca. Ahora sabía adónde se dirigía Bess. Levantó el teléfono y pidió una conferencia. —Aquí Aguirre —anunció cuando le contestaron—. inmediatamente. Tengo que llegar a Nueva York en un salto. Oiga, necesito ir Consultó su reloj. Se preguntó de cuánto tiempo disponía. Si la señora Lancaster se había ido durante la hora pasada, podría llegar antes que ella. Después de todo, Bess debía moverse con precaución, mientras que él solamente tendría que montarse en un helicóptero o avión de la policía. Lanzando mentalmente una moneda al aire, decidió no hablar de la historia con los de Nueva York. Probablemente tampoco lo creerían. Mientras salía apresuradamente del cuartel general se esforzó por suprimir la sensación de angustia que lo oprimía. Parecía como si el destino estuviera concluyendo su trabajo inacabado esa noche. Quizá ninguna mente humana podía haber previsto lo ocurrido. Tal vez ninguna mano humana podía detener lo que aguardaba. Hacía demasiado tiempo que se había sembrado la semilla. Ahora que los terribles frutos estaban maduros, se llevarían cuantas vidas humanas quisieran y quizá salvarían otras. ¿La de Laura? Esa era la cuestión. Así que Dan Aguirre había dejado al torpe FBI atrás y había corrido, solo en la noche, a hacer cuanto pudiera por Laura. Aunque fuera demasiado tarde. El despacho estaba iluminado por la anticuada lámpara de estilo federal, con pantalla verde, que había sobre la mesa. Al otro lado de las ventanas se veía la silueta de Albany, un cambio indescriptible de la sede gubernamental de un gran estado. El senador estaba sentado en su gran sillón, en mangas de camisa y tirantes. La chaqueta estaba colgada en el mismo perchero que había tenido en su despacho de Washington. Un recuerdo de la primera cámara del senado que había funcionado ~13~
- 14. Elizabeth Gage La caja de Pandora hasta 1859; según la leyenda, había sostenido los sombreros de Webster y Clay, se trataba de uno de los objetos adquiridos en Luisiana. Su visión lo llenaba de pesar. Como tantas otras de sus pertenencias, era una reliquia de un tiempo en que cuanto le rodeaba casaba con su gran poder. Un poder que le había sido arrebatado por Haydon Lancaster. El edificio estaba en silencio. Nadie trabajaba aquella noche. De momento, la campaña que determinaría el futuro inmediato de la nación acaparaba la atención de los legisladores y del público. Después de todo, las leyes podían hacerse y deshacerse en cualquier momento. La elección de un presidente era harina de otro costal. Miró a la muchacha que yacía desnuda sobre la alfombra, delante de él. Lo contemplaba con los ojos entornados, curiosa y maliciosa. Las manos de la chica revolotearon ligeras sobre sus rodillas. El cabello le colgaba en la espalda, que era muy delgada. Alcanzaba a ver los firmes globos de sus nalgas como un perfil pálido detrás de su cabeza. Su perfume impregnaba el aire cargado de humo del despacho. La ropa que llevaba al llegar —un ceñido traje de seda, medias finas y unas diminutas bragas y sostén negros—, estaba esparcida por el suelo, donde había ido cayendo durante el lánguido strip-tease que había representado unos minutos antes. Llevaba zapatos con tacones de aguja, sin duda para hacer frente a cualquier eventualidad, pero se los había quitado cuando comprendió que eran irrelevantes para lo que él deseaba. ¡Qué joven era! Bajo la máscara intemporal de su vocación, no debía de superar los veintidós o veintitrés años. A esa edad, su hija había sido una insegura estudiante de facultad, todavía aficionada al chocolate, preocupada por su cutis y conmovedoramente angustiada por si su licenciatura en historia había sido una buena decisión después de todo. Una chiquilla. Sin embargo, la criatura que yacía a sus pies estaba separada de los años humanos por un abismo más profundo que la promesa del dinero del que vivía. De ahí que sus ojos, amparados tras una mirada de tímida dominación, estuvieran tan vacíos. Vivía de acuerdo con las caricias de alquiler, tenía que admitirlo. En todos los aspectos era la mejor de su oficio. Desde el momento en que había llegado, alta, sensual, casi demasiado bella para ser verdad, se había dado cuenta del estado de ánimo del hombre y había modulado su seducción de acuerdo con ello. Su actitud, de pie o sentada, resultaba sugestiva; cada movimiento de sus manos parecía algo lascivo: cuando tocaba el soporte de las plumas del antiguo senado que había sobre la mesa, mientras pasaba el dedo a lo largo del respaldo del sofá o se llevaba la copa de jerez a los labios. Cuando levantó el mazo que le había regalado el jefe de la mayoría en Washington, diez años atrás —uno del montón que sobrevivía aún de la ~14~
- 15. Elizabeth Gage La caja de Pandora colección del propio Calhoun—, cualquiera hubiese pensado que se trataba de un instrumento de perversión. La muchacha intuía que en el pasado había sido un hombre importante. Su mirada de soslayo no lo perdía de vista, incluso mientras contemplaba las fotografías de él con Eisenhower, Roosevelt, Truman y los otros, colgadas en la pared detrás de su escritorio. Todos los movimientos de ella parecían esbozos de la danza más triunfal que iniciaría en cuanto descubriera lo que se esperaba de ella. Pero él no decía nada. Quizá formaba parte de su naturaleza cautelosa de político, o quizá después de la catástrofe reciente no sabía bien lo que quería. La verdad era que ni siquiera sabía por qué la había invitado. El sexo parecía ser la última cosa en que pudiera pensar aquella noche. Sin embargo, de algún modo quería tener a alguien cerca. Nunca se había sentido tan solo. Por eso ella estaba allí. Había empezado a decir indecencias en cuanto se instaló en el sofá. Una chica como ella no tenía tiempo que perder. —¿Por qué me miras así? —le había preguntado dirigiéndole una mirada larga y lenta que sin duda era una de las mejores armas de su arsenal—. Yo diría que eres un tipo retorcido. Lo siento desde aquí, así que no trates de negarlo. Había dejado la copa y se plantó delante de él, ondulando sutilmente su largo cuerpo, con los brazos en jarras. —¿Qué parte de una chica prefieres? —preguntó mientras se bajaba la cremallera del traje de forma que éste cayó blandamente al suelo y dejó al descubierto miembros pálidos animados por el negro del sostén y las bragas, como flores oscuras—. ¿Qué te parece aquí? —Se soltó el sostén y con el dedo recorrió un seno firme y redondo. Sus ojos lo taladraron con inquisitiva fijeza—. ¿O tal vez prefieres aquí abajo? —Unas manos delgadas pasaron debajo del elástico de las bragas para bajárselas hasta las rodillas—. ¿Te gusta jugar con las chicas aquí abajo? Luego hizo una pirueta para mostrarle el trasero, sus bonitas nalgas, firmes, maduras y sensuales. —¿O acaso prefieres esta parte? —murmuró al tiempo que lo observaba por encima del hombro—. ¿Prefieres aquí donde no debes hacerlo? ¡Qué vergüenza! Se acercó a él, se dejó caer de rodillas y sonrió: —Vaya, vaya —ronroneó mientras le bajaba la cremallera del pantalón—. Eres muy grandote, ¿verdad? ~15~
- 16. Elizabeth Gage La caja de Pandora Empezó a jugar con él. La destreza de sus manos y sus labios lo asombró. Sus caricias parecían las atenciones de una enfermera competente cuyos movimientos fueran automáticos, rápidos y fluidos a fin de terminar el trabajo en el menor tiempo posible. Resultaba agradable. La impersonalidad medicinal de su trabajo encontraba un eco perverso en su propio vacío interior. Su oficio era el más antiguo y más frío del mundo. Este vínculo con él, quizá más que su cruda habilidad, le provocaba un orgasmo más deprisa de lo que había esperado. Al percibir la última oleada, la joven murmuró palabras de ánimo y trabajó con más rapidez. En aquel preciso instante sonó el teléfono. —¡Mierda! Era demasiado tarde. El espasmo final había llegado, pero la sorpresa del inesperado ruido había malogrado su placer. Se maldijo por no haber desconectado el teléfono. No contaba con que sonara aquella noche. No le quedaba más remedio que contestar. —¿Quién es? —preguntó irritado al receptor, sin apartar los ojos de la muchacha. Escuchó un momento, a través del aliento entrecortado de su malgastado orgasmo. De repente palideció. —¿Está seguro? —preguntó—. ¿Cuándo ocurrió? La muchacha lo miraba ahora con una desagradable expresión de perplejidad e impaciencia. Escuchó un poco más, respiró para poder formular una pregunta, pero permaneció en silencio. No daba crédito a lo que estaba oyendo. —Lancaster —suspiró al fin—. Santo Dios. Luego atendió a una pregunta del que llamaba. —No —respondió con firmeza—. Ahora nada. Ningún comentario hasta mañana por la mañana, como muy pronto. Por el amor de Dios. Está bien. Manténgame informado a este número, a menos que le ordene lo contrario. Colgó el teléfono. Por un momento pareció perdido en sus pensamientos, con los ojos fijos en el cielo nocturno que se veía por la ventana. Luego miró hacia abajo, a la muchacha. Parecía a la vez resignada y llena de reproches. Sabía que su representación ya estaba olvidada. El trabajo había eclipsado el placer. ~16~
- 17. Elizabeth Gage La caja de Pandora —Vístete —ordenó Amory Bose—. Márchate ahora. —El tono mandón de su voz encerraba cierta nota de simpatía. Después de todo, ella se había esforzado en el empeño. Encontró unos billetes de cien dólares en su cartera y lanzó tres sobre la mesa mientras ella se ponía la ropa interior. No vio cómo recogía el dinero antes de ponerse el abrigo para marcharse. Ya se había olvidado de su existencia. Los pensamientos que bullían en su mente lo cegaban. La ironía de la noticia superaba cualquier otra consideración. «Lancaster —pensó airado—. Hijo de puta.» Incluso en ese final absurdo, Lancaster había conseguido frustrarlo, porque ahora iba a ser un héroe para siempre. Se ganaría definitivamente el corazón del público. Eso, más que cualquier otra victoria, era lo que Bose había querido evitar. Lancaster fuera de circulación, precisamente lo que Bose había aspirado durante todo ese tiempo, pero como ganador. Un ganador a los ojos del mundo. Amory Bose sacudió la cabeza, reflexionando acerca de aquella ironía demasiado exquisita incluso para que su astuta mente política la midiera. Estaba acostumbrado a las vicisitudes de la realidad política cotidiana, pero lo que había sucedido aquella noche pertenecía más a los misterios del destino que a un simple acto humano. Así se escribe la historia, musitó Amory Bose, sonriendo por fin al cerrarse la puerta del despacho y quedarse a solas consigo mismo y la imagen de la sonrisa de Lancaster. La Union Station de Chicago estaba casi desierta. El reloj del portal que conducía a los andenes marcaba las 4.08 de la madrugada. Unos pasajeros desperdigados y soñolientos esperaban a que les llegara el momento. Había un marinero dormido con la cabeza apoyada en el petate y su cabeza rapada le daba un aspecto muy joven y vulnerable. Cerca de él roncaba un borracho que intentaba parecer lo más respetable posible, incluso durmiendo, para evitar que se lo llevara la policía de la estación antes de la mañana. Una mujer con dos pesadas bolsas de lona, un enorme bolso de paja y dos niños dormidos estaba sentada, abrumada, en uno de los bancos de madera, mirando sin ver. A todas luces se trataba de una inmigrante, seguramente camino de reunirse con su marido en alguna parte. Contemplaba la tierra prometida de América a través de ~17~
- 18. Elizabeth Gage La caja de Pandora unos ojos apagados por el choque con lo desconocido y quizá por el sombrío espectáculo de una docena de salas de espera que había visto antes que ésta. En la única taquilla abierta había un encargado adormilado tras la reja, ignorando la revista juvenil sobre el mostrador, mientras descansaba con la barbilla apoyada en la mano. Se oía música de alguna radio, por alguna parte. De repente unos pasos tranquilos despertaron al hombre de los billetes. Tragó saliva a pesar suyo cuando vio aparecer ante él a una joven de sorprendente belleza. Llevaba un impermeable ligero que revelaba el perfil de unos senos juveniles. Le pareció advertir el movimiento de las caderas bajo el tejido crujiente. Observó también que llevaba un bolso y una pequeña maleta. —Diga, señora —exclamó con cierto exceso de galantería—. ¿En qué puedo servirla? Ella miró tras de sí a la desierta estación. —¿Cuándo sale el próximo tren? —preguntó. —¿Con qué destino? —La suave curva de los labios y la sombra de una sonrisa en los ojos de la mujer al mirarlo a través de los barrotes captaron la atención del empleado. —Depende —respondió. Él rebuscó en su horario. —Hay un expreso para Albuquerque que sale dentro de diez minutos —leyó—. Llegará a eso de las ocho de la noche de mañana. O, veamos, el especial a Los Ángeles. Este llega el miércoles por la mañana. Luego está el tren regular a Nueva York, Filadelfia o Washington. La joven sacudió la cabeza. —No, ése no. Su belleza volvió a impresionarlo. Tenía el cabello castaño, limpio y ondulado. Los ojos eran como dos aguamarinas, brillaban con candor infantil y un asomo de sensualidad. —También tenemos el de las cuatro y media a Las Vegas y otros puntos del oeste. Llegará a la caída de la noche. Hará calor allí en esta época del año, me imagino — prosiguió el empleado, tras apartar la mirada de ella con cierta dificultad. —Las Vegas —repitió la joven—. Parece un lugar agradable. Primera clase, por favor. ~18~
- 19. Elizabeth Gage La caja de Pandora —Sí, señora —alargó la mano para coger un billete y dirigió una mirada de soslayo a las suaves mejillas y los ojos brillantes. Mientras él le preparaba el billete, la joven miró a su alrededor. La voz que cantaba en la radio, una clara voz de barítono, resonaba sin brillo en el mármol del suelo y las paredes. La canción era de amor, oyó, y de pérdida. Escuchó unos instantes antes de volverse al hombre de los billetes. —Veintitrés cincuenta —le estaba diciendo. Metió la mano en el bolso y sacó un billete de cincuenta dólares. —¿Se ha enterado de la gran noticia de Washington? —le preguntó mientras abría el cajón para darle cambio. —¿Gran noticia? —Alzó las cejas en un gesto inquisitivo. —El caso Lancaster. —Agitó la cabeza—. Menuda historia. Algo terrible. Con lo guapo que era el joven. Vaya, yo estaba convencido de que iba a ser nuestro próximo presidente. Ya me había preparado para votar y todo eso. Pero, ya ve señorita, nunca se sabe. Nunca se sabe. La joven asintió y un asomo de cautela veló su expresión de correcto interés. —El Tribune de última hora trae la historia —añadió señalando el quiosco al otro extremo de la sala de espera. Los ojos de la muchacha siguieron el dedo nudoso mientras guardaba el cambio. —Gracias —le dijo. —Nunca se sabe —repitió el hombre con un suspiro—. Eso es lo único que se puede decir en este mundo donde vivimos. Caramba, nunca se sabe. La vio cruzar la sala. Su paso era elástico, grácil. Resultaba muy digna y femenina en sus movimientos. Observó que se dirigía directamente al quiosco. Se acercó a la anciana que vendía caramelos, cigarrillos y periódicos. Compró un Tribune y se sentó en uno de los bancos vacíos. Estudió la primera página durante mucho rato. El titular de la cabecera era enorme, pero la historia era solamente un esbozo, una noticia que había llegado demasiado tarde para poder incluirla en las páginas centrales. Sólo aparecía un resumen de lo que había ocurrido. Cerró los ojos un momento. Conservó el periódico entre las manos. En la radio, la voz cantaba la despedida de un amor que nunca moriría. ~19~
- 20. Elizabeth Gage La caja de Pandora No veía al empleado de la taquilla, cuya mirada fascinada seguía fija en ella desde detrás de las rejas de la ventanilla. El hombre no trató de adivinar los pensamientos de la joven, porque las bonitas piernas que emergían del impermeable y el cabello que caía sobre los hombros seguían captando toda su atención. «Lancaster —pensaba la joven—. Pero ¿cómo ha podido...?» La historia la había impresionado. Era lo último que hubiera esperado. Ella, precisamente, había sabido la situación de Haydon Lancaster, un día antes, y lo que iba a ocurrirle a él y al país. Ella lo había hecho posible, casi a costa de su propia vida. Pensó en Amory Bose. Su mente ágil trabajaba con rapidez, intentando atar cabos. Lo que le había ocurrido a Lancaster debió de proceder del campo izquierdista. Bose no podía tener nada que ver en ello. Después de todo, los planes de Bose para Lancaster ya formaban parte del pasado. Gracias a ella. Gracias a Leslie. No obstante, había ocurrido. Precisamente ahora, cuando todas las batallas habían sido ganadas y perdidas, y el polvo se posaba alrededor del próximo presidente de Estados Unidos, el hombre casi nominado, casi elegido. Sin embargo, había ocurrido. Leslie dobló el periódico y lo dejó en el banco, a su lado. Volvió a cerrar los ojos tanto por el persistente asombro como por la fatiga de su largo viaje. De pronto, pensó en Bess. ¿Cómo se sentiría Bess esta noche? ¿Estaría amargada? ¿Derrumbada? ¿O tal vez aliviada, en cierto modo, porque la guerra por fin había terminado, porque se había librado la última batalla? Leslie no lograba imaginarlo. Después de todo, apenas conocía a Bess. Sus caminos se habían cruzado sólo fugazmente, gracias a Amory Bose. No obstante, era Leslie quien había hecho lo único que podía salvarlo todo para Bess y para su marido. En fin. El mundo es un caleidoscopio, había dicho alguien en una ocasión. Un ligero movimiento de la rueda y todo se coloca en un lugar distinto. Todos los fragmentos de forma y de color caen en nuevas posiciones con un dibujo irreconocible. Incluso las reglas del juego cambiaban sin cesar. Los planes desesperados y los sueños de los que habían participado en el juego estaban ya olvidados. ~20~
- 21. Elizabeth Gage La caja de Pandora Miró el billete que tenía en la mano. Las Vegas. El lugar donde unos dados lanzados o el capricho de la bailarina bola en la ruleta cambiaban el destino de los seres humanos. ¿Por qué no? Sería un buen sitio para que ella esperara los acontecimientos. Miró al banco donde la inmigrante seguía sentada e inmóvil, con los brazos alrededor de los hombros de sus hijos dormidos. América debía de parecerle una tierra dura e indiferente, que volvía una espalda fría a sus angustias, mientras la dejaba olvidar su hogar y adaptarse a los nuevos retos completamente sola. En cambio, para los niños, tan pequeños ahora, el viejo hogar no sería más que un recuerdo. En realidad, menos que un re—cuerdo: un sueño olvidado que guardarían en su interior sin saberlo, mientras se precipitaban hacia su propio futuro, un futuro que mostraría sus triunfos demasiado tarde. Un instante demasiado tarde, como la tímida bola de la ruleta. El atractivo rostro de Haydon Lancaster, visto poco antes en la portada del periódico, parecía permanecer en su mente como la sonrisa del gato de Cheshire, llena de un encanto sutil y complejo, con sus secretos conservados por una ley que uno no podía adivinar. Una ley de la que ningún ser humano podía escapar. Todas las apuestas quedaban anuladas, todas las promesas rotas. ¿Qué quedaba? Leslie sonrió. Quedaba la vida. Una broma pesada, tal vez, pero algo que podía contarse al final. Los dioses eran crueles, pero tenían un curioso sentido del humor que sus peones no solían apreciar. Bien, Las Vegas pues. ¿Por qué no? Dan Aguirre frenó chirriando su coche sin distintivo en la calle llena de charcos, delante de la vieja fábrica donde estaba situado el ático. Dejó el coche aparcado en doble fila y abrió la puerta. De un salto cruzó la acera mientras sus pasos resonaban misteriosos en el aire húmedo de la noche. El portal se abría ante él con sus viejos buzones y listas de inquilinos. Llamó a todos los timbres a la vez. Por un instante la espera de una respuesta le pareció interminable. De pronto el interfono le interrogó desde uno de los apartamentos. —Policía. Emergencia —gritó—. Soy el detective Aguirre. Abra la puerta, por favor. ~21~
- 22. Elizabeth Gage La caja de Pandora Después de una breve pausa y con gran alivio por su parte se oyó un zumbido y pudo abrir la puerta. El conocido ascensor estaba esperando, pero recordó lo lento que era y enfiló la escalera subiendo los escalones de tres en tres. Cuando llegó al ático estaba sin resuello. Al detenerse en el rellano vio que la puerta de Laura estaba cerrada. Llamó una vez, dos veces, con la mano libre en la culata de la pistola que llevaba en la sobaquera. No obtuvo respuesta. Probó la puerta. No estaba cerrada. Muy despacio, después de llamar de nuevo, giró el pomo y vio cómo se le abría la puerta. Palideció al mirar a la sala de estar. Allí estaban las dos. En seguida comprendió que había llegado demasiado tarde. Había sangre por todas partes. Resultaba difícil identificar a las dos mujeres, porque ambas estaban cubiertas por una horrible capa roja que brillaba oscura y pegajosa a la luz de la lámpara del pequeño salón. Un instinto ancestral le advirtió que una de ellas estaba muerta. Descansaba con la cabeza apoyada en el regazo de la otra, quien permanecía sentada y ausente apoyada en el pesado sofá. Aguirre percibió que su mano seguía aferrando inútilmente el revólver bajo la chaqueta. Suspiró. Sólo le quedaba interrogar a la que seguía viva. Esta parte de su trabajo, la más triste, era cuanto quedaba por hacer. Se acercó a su lado, se arrodilló y carraspeó. —¿Qué ha pasado? —preguntó. La mujer no dio muestras de haberle oído. Estaba absolutamente inmóvil, con la mirada perdida. —Perdóneme —insistió—, pero tengo que saberlo. —Tocó el cuello del cadáver en busca del pulso. Nada. Comprobó que el disparo había atravesado el corazón. A quemarropa probablemente. La que seguía con vida continuaba mirando al vacío, con las manos hundidas casi posesivamente en la cabellera de la muerta. La vacuidad de sus ojos le provocaron un escalofrío en la espalda. Parecía como si se hubiera despedido del planeta. Se preguntó si sería capaz de hacerla reaccionar. ~22~
- 23. Elizabeth Gage La caja de Pandora Súbitamente, recordó al niño. —¿Qué ha pasado con...? —Señaló al dormitorio. Por fin ella sacudió la cabeza. En realidad se trataba del esbozo de un movimiento, el primer indicio de haber percibido la presencia del policía. Él se levantó, fue hacia el dormitorio y abrió la puerta sin hacer ruido. Dentro, en la cama, había un cuerpo menudo cubierto por una manta. No descubrió rastros de sangre. Dan Aguirre, que también era padre, supo por instinto que el niño estaba vivo y profundamente dormido. Para asegurarse se acercó, levantó la manta y la dejó caer de nuevo cuando vio la carita que reposaba en la almohada. Cerró la puerta y volvió al cuarto de estar. Seguía sentada en el suelo, apretando el cuerpo muerto contra su pecho. —Tengo que saber lo que ocurrió —dijo, mientras se agachaba a su lado—. Antes de llamar a nadie. Por favor. Por fin lo miró, pero sin fijar la vista. Parecía observar detrás de él a algo más allá de la estancia, más allá de la noche. Luego oyó una voz débil, un murmullo que repetía la pregunta: —¿Qué ha ocurrido? —Cuéntemelo. —Rozó su brazo empapado de sangre. Ella no retrocedió. Su carne parecía indiferente, casi tan fría como la de la muerta. El dolor, pensó, podía provocar esta reacción. Los vivos son ca—paces de poner el pie en la tumba en pos de aquellos que han contado mucho para ellos. Pareció reflexionar, con la frente fruncida, toda concentración. Después lo miró. —Hemos recibido lo que nos merecíamos —murmuró. Aguirre esperó, mirándola a los ojos. —Pero no lo vimos llegar —añadió—. Hacía mucho tiempo que se avecinaba, ¿sabe? —Parecía tranquila, como si midiera un teorema—. ¡Ojalá lo hubiéramos visto! —No lo comprendo. —Yo tampoco —dijo. Sus ojos volvieron a empañarse. Las palabras parecían cerrar una puerta ante él. Sentía que se le estaba escapando, cada vez más lejos. Ahora empezó a mecer a la muerta entre sus brazos, murmurando con dulzura a sus oídos sordos. Aguirre no logró captar las palabras porque salían en un murmullo demasiado débil para resultar inteligible. ~23~
- 24. Elizabeth Gage La caja de Pandora Era un sonido pavoroso. Aunque el significado escapaba incomprensiblemente a la razón de Aguirre, las palabras parecían debilitar su valor para ponerse en pie, para ir al teléfono, para cumplir con su cometido. «Hemos recibido lo que nos merecíamos.» Se levantó. Miró a ambas mujeres, una viva y una muerta. La muerta parecía curiosamente en paz, la viva inhumanamente vacía. Dan Aguirre suspiró. Había presenciado muchas escenas de crímenes en su vida, pero la realidad de la muerte jamás le había causado, hasta ahora, semejante impacto. Parecía devorar la habitación, la hora, el mundo entero. Con un esfuerzo se volvió al teléfono. Las fotografías de las paredes giraron ante él, rostros cuyas obsesivas expresiones sacaban un nuevo brillo oscuro de la proximidad de la muerte. «Pero no lo vimos llegar.» «¡Ojalá lo hubiéramos visto!» Que así sea, decidió. No quedaba nada que decir ni que pensar. Su propia antífona era tan buena como cualquier otra. Demasiado tarde, pensó Dan Aguirre. Demasiado tarde. ~24~
- 25. Elizabeth Gage La caja de Pandora LIBRO PRIMERO PENSAMIENTOS GRISES ~25~
- 26. Elizabeth Gage La caja de Pandora 1 22 de abril de 1933 Nacieron la misma noche, en hospitales situados a seiscientos kilómetros el uno del otro. Era muy tarde cuando los Dameron llegaron al Hospital de la Sagrada Familia, ubicado en la zona granjera al este de Cleveland. Iban camino de St. Louis, por lo que no tenían un ginecólogo personal. Sólo los residentes podían ocuparse del parto. El médico encargado era el doctor Firmin, un joven graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toledo, que estaba en período de residente. La señora Dameron era una mujer menuda y crispada, cuyos modales faltos de humor contrastaban vivamente con los de su marido Robert... «Llámenme Bob», dijo a las enfermeras con un guiño, alardeando de un atractivo que no lograba disimular la preocupación por el estado de su esposa. Hubo cierta inquietud respecto de la capacidad de que las estrechas caderas de la señora Dameron pudieran soportar un parto normal, así que fue cuidadosamente vigilada durante las cuatro horas que duró el alumbramiento. Entretanto, a primera hora de la madrugada, en la zona sur de Chicago una pareja de inmigrantes había llegado al servicio de urgencias del Hospital Michael Reese. Su apellido era Bélohlavék y como habían llegado a América hacía poco tiempo, tampoco tenían médico personal. La señora Bélohlavék había roto aguas a media noche y se estaba dilatando muy deprisa. Esta pareja era el polo opuesto de los Dameron. La señora Bélohlavék, el nombre checo impronunciable salía de sus labios como un murmullo, era una mujercita dulce y bonita que conseguía hacer sonreír a las enfermeras a pesar del dolor. Tenía el cabello castaño y fino, una tez rosada y unos modales cariñosos que parecían disculparse por el jaleo que ocasionaba su condición. Su marido era un hombre amargado y ceñudo cuyos ojos negros expresaban suspicacia y censura de cuanto lo rodeaba, incluso la esposa que lo avergonzaba por ser el centro de tanta atención. La doctora Eunice Diehl, una facultativa experta que pertenecía a la plantilla del centro, se hizo cargo del caso. Las contracciones eran regulares. Las enfermeras se ~26~
- 27. Elizabeth Gage La caja de Pandora quedaron en espera del inminente nacimiento. En la sala de espera el señor Bélohlavék aguardaba sentado y malhumorado la llegada de su primer hijo. Resultó que el hijo de los Dameron nació primero. El joven doctor Firmin, ocupado con otros pacientes de urgencias durante la larga espera para la dilatación de la señora Dameron, fue reclamado en el último momento para un caso de accidente al otro extremo del pasillo. Cuando volvió, con el fórceps preparado por si se presentaba alguna complicación, la criatura ya estaba llegando a este mundo. Era una niña. Resultaba fácil predecir que sería pelirroja, con la tez clara de la clásica muchacha irlandesa. Al limpiarle los bronquios, el médico experimentó una extraña sensación. Era como si la preciosa criatura tratara de decirle algo, de una forma urgente y curiosamente adulta. —Te estaba esperando —parecía decirle al abrir los ojos por primera vez, unos ojos luminosos, turbios, pero ya teñidos con el brillante verde esmeralda que adquirirían más tarde—. Pero no estabas aquí. El médico rechazó la sensación y se aseguró de que tanto la madre como la hija estaban bien, luego corrió de nuevo junto a su caso de accidente. Entretanto, en Chicago, la doctora Diehl se dedicó enteramente al nacimiento normal de la pequeña Bélohlavék, que fue una niña tranquila, ni siquiera lloraba. Aunque su tez era clara, a todas luces tendría el cabello y los ojos oscuros. Parecía absorta en sus cosas, impávida ante las idas y venidas que la rodeaban en la sala de partos. Sin embargo, la doctora advirtió algo sorprendente en la criatura. Tenía los ojos muy grandes y de una profundidad desconcertante. Aunque, naturalmente, era demasiado pequeña para fijarlos, contemplaban el nuevo mundo con una especie de obsesiva aquiescencia, como si vieran mucho, demasiado, y poseyeran ya un conocimiento interior que no debería encontrarse en un ser tan diminuto. La doctora Diehl se quedó decepcionada al ver que el huraño padre checo no se mostraba nada contento cuando le enseñaron a su nueva hijita. Sin duda había esperado que su esposa le diera un heredero varón. Las palabras que le murmuró al ir a visitarla estaban cargadas de mal disimulado reproche. Aunque hablara en una lengua extranjera, se percibía con toda claridad. ~27~
- 28. Elizabeth Gage La caja de Pandora La doctora quedó impresionada por aquella insensibilidad masculina. En su opinión, la recién nacida era una auténtica belleza y una personita admirable. Sintió un deseo nostálgico de averiguar qué sería de ella cuando creciera. Sin embargo, tales impulsos eran normales en una persona que traía nuevas vidas al mundo. Al final de su turno, la doctora Diehl había olvidado su impresión de la pequeña Belohlavék y también su nombre ridículamente complicado. Se marchó a casa a las seis de la mañana y dejó de pensar en aquello. Mientras, en Ohío, el doctor Firmin se ocupó de las necesidades posnatales de la nueva hija de los Dameron. Le complació que el padre, cuyo encanto irlandés no había menguado por la tensa espera de aquella noche, no parecía decepcionado por recibir una niña en lugar de un chico. Aunque la gozosa ocasión del nacimiento no parecía haber proporcionado mucha felicidad a la amargada señora Dameron, su marido repartía puros a todo el que se le ponía por delante. Estaba excitado con su niñita. Los Dameron abandonaron el hospital de Ohío un día después para continuar el viaje a su nuevo hogar en St. Louis. La familia Belohlavék abandonó el Michael Reese en dirección a su casita en la zona sur el mismo día del nacimiento, debido a la insistencia del padre. Al día siguiente, ambos nacimientos eran simples anotaciones en los libros del hospital, con certificados de nacimiento para ambas niñas registrados en los archivos de Ohío e Illinois respectivamente. El mundo oficial se desentendió de ambas criaturas. Entre los que habían intervenido, nadie pensó que las grandes figuras de la historia también fueron criaturas indefensas en un día lejano, tanto los villanos como los héroes, de manera que ellos podían haber tenido un pequeño papel en el curso futuro de una nación al traer al mundo aquellas dos chiquillas en esa fría noche de abril. Después de todo, incontables criaturas las habían precedido, y las seguirían innumerables más. Así terminaba la rutinaria aventura de una noche y quedaba consignada al pasado. El futuro empezó. Laura, porque ése fue el nombre elegido por los Belohlavék para su hija, recordaría los primeros siete años de su vida como un equilibrio incierto de su alma infantil entre dos centros de gravedad en conflicto: su madre y su padre. ~28~
- 29. Elizabeth Gage La caja de Pandora Joseph Belohlavék era sastre. Se había traído desde Checoslovaquia su habilidad, además de su amargura. Odiaba América, pese a sus presuntas oportunidades, se pasaba todo el tiempo libre de que disponía en sombría meditación sobre su pasado en su antiguo país. Había tenido una novia allá, aunque éste era un hecho que su hija nunca conocería, una muchacha cuyos padres ricos no le permitieron casarse con él porque no tenía tierras y pertenecía a una familia sin perspectivas. En circunstancias poco claras, de las que su carácter tormentoso tuvo buena parte de culpa, renunció a su novia y se arregló con la muchacha con quien se casó más tarde, una criatura dulce, atractiva y sin un céntimo, llamada Maryna, con la que emigró poco después. Aunque en cierto modo comprendía que había salido beneficiado, ya que la muchacha con quien se casó era más lista y más cariñosa que su primera novia, y además América le reservaba un futuro mejor que su vieja patria, Joseph Bélohlavék no podía reprimir el resentimiento. Durante sus primeros años, la pequeña Laura se acostumbró al hecho de que su padre en realidad no formaba parte de la familia. Trabajaba de sol a sol en un pequeño cobertizo, su taller de costura, detrás de la casa. Cuando no estaba cosiendo, se iba de compras en busca de tela a los mercados de mayoristas en el centro de la ciudad. A la hora de cenar, solía entrar en la cocina sin pronunciar palabra, respondía con un suspiro a las noticias que le daba su mujer acerca del vecindario mientras comía y se retiraba a toda prisa a su cobertizo para coser un poco más. No hablaba con su hija durante la cena ni le daba las buenas noches con un beso. El único reconocimiento de su existencia era una mirada forzada de soslayo, que estaba cargada de pesar. La chiquilla era demasiado joven para comprender la amargura de su padre por no haber tenido un varón que perpetuara el apellido. Tampoco alcanzaba a entender que su propio nacimiento tenía algo que ver con los cuatro abortos posteriores que acabaron con las esperanzas de su madre de traer otro niño al mundo. Sin embargo, era una criatura sensible y enseguida comprendió que su padre estaba decepcionado con su existencia. Así que instintivamente se refugió en su madre, cuyo cariño y comprensión fueron para ella su baluarte cotidiano. Cogidas de la mano, ambas se enfrentaron a la vida en una gran ciudad americana. Como ésta era la única tierra que conocía Laura, la pequeña tuvo que vivir con la paradoja de tener que conocer los lugares y peligros de la zona sur explicados por una madre que aún no hablaba bien el inglés y cuya comprensión del Nuevo Mundo se basaba más en rumores y fantasías que en un conocimiento real. ~29~
- 30. Elizabeth Gage La caja de Pandora Entretanto, el padre seguía siendo una presencia impersonal y temible que Laura evitaba ocultándose en los rincones cuando él se acercaba y guardando silencio en su presencia. La niña nunca se dio cuenta de que su nacimiento había completado el proceso de alienación y exilio iniciado con su matrimonio. Él había soñado ser un terrateniente en su patria, admirado por amigos y parientes, con un hijo que heredara su apellido y sus posesiones. En cambio, era un inmigrante anónimo perdido en el tumulto de un país ajeno, donde ni los nombres ni la gente duraban porque el torrente impersonal del comercio y del progreso lo arrastraba todo. Así que, a los ojos de Laura, el padre adquirió la frialdad y la indiferencia de la ciudad que se extendía más allá de sus cuatro paredes. Nunca fue una cálida protección contra lo desconocido. Lo temía más que a nada. Es decir, lo temía hasta el día en que le empezó a enseñar a coser. Era invierno. Su madre la había mandado al cobertizo a buscar a su padre para un recado. Lo encontró trabajando en un pedazo de tela en su vieja máquina Singer, que le había costado todos sus ahorros. —Pojd'te sem —le dijo de pronto en checo—, siéntate sobre mis rodillas y aprende algo. Observó cómo la aguja bailaba sobre un feo retal de tela, apresurándose y yendo despacio de acuerdo con unas órdenes misteriosas procedentes del cuerpo tenso y cauteloso de su padre. Se acurrucó en su regazo, asustada por aquella pequeña y aguzada arma que se clavaba en la suave tela. Después, asombrada, vio a su padre cortar el hilo y dar la vuelta a la tela. Enseguida vio que era una blusa de alegres colores, perfectamente cosida, que había aparecido inesperadamente como un conejo de la chistera de un mago. Joseph Bélohlavék descubrió el entusiasmo de su hija por su oficio y empezó a enseñárselo. Aceptó el reto con naturalidad, pese a su tierna edad. Disfrutaba con el trabajoso proceso de coser fragmentos informes hasta conseguir que la pieza terminada surgiera de pronto con la belleza de su diseño y color finales. Desde el primer día, Laura supo que por fin había forjado una relación con su padre. Su mente infantil nunca sospechó que su talento para la costura permitía que su padre imaginara que, al menos por inclinación, era el hijo que su mujer no había podido darle. Sin embargo, ella disfrutaba con la aceptación que notaba cuando estaba sentada sobre las rodillas de su padre en el cobertizo y manejaba la máquina. A veces, él le hacía vestiditos especiales y pequeños conjuntos con telas que había conseguido en la ciudad. Se los probaba, con los dedos curiosamente suaves al alisar ~30~
- 31. Elizabeth Gage La caja de Pandora las prendas sobre su cuerpecito. En aquellos momentos había tal ternura bajo la superficie de su tacto, que la hacía resplandecer. Pero fuera del cobertizo era el mismo padre de siempre: silencioso, preocupado, absorto en sus recuerdos amargos y en un odio tan intenso hacia el mundo que Laura no podía evitar sentir que ella y su madre estaban incluidas. Por eso ahora llevaba una doble vida, agarrada a mamá para las necesidades diarias de cariño, contacto, besos y sonrisas, mientras en secreto esperaba los intervalos robados cuando, en la desordenada intimidad del cobertizo, renovaba el extraño pero importante vínculo con su padre. La apoteosis de aquella intimidad ocurrió la víspera de Todos los Santos, cuando contaba seis años. Su padre había encontrado retales de raso entonos pastel en uno de sus viajes de compras; la mañana de aquel día la sorprendió con un terminado y completo traje de arlequín más o menos de fantasía perfectamente rematado con ribetes de color, una nariz postiza y un delicioso gorrito cónico. Era el traje más precioso que Laura hubiera visto o imaginado nunca. Cuando salió de paseo con su madre, colgada de su brazo, miró hacia atrás y vio a papá de pie en la puerta, contemplándola. No quería tomar parte en el ajeno ritual americano de salir a dar vueltas con ella por el vecindario, pero la saludó con la expresión orgullosa que, por una vez, pareció brillar con todo el cariño que Laura había echado de menos en él durante aquellos años. Se volvió de nuevo para agitar la mano, una y otra vez, tirando de la mano de su madre para que frenara un poco su avance por la acera. Papá fue retrocediendo poco a poco, mientras le devolvía el saludo y aceptaba el amor de su hija con una expresión de frágil ternura que parecía decirle: «Lo sé, pequeña, lo sé. Soy un hombre frío y amargado, pero te quiero también, con todo el corazón que te entrego.»El recuerdo de aquella tarde permanecería como un centinela sobre el casi olvidado desfile de los primeros años de Laura. El peldaño donde estaba su padre, la luz que iluminaba su flaca silueta, la precavida sonrisa en sus labios, todo iba a desaparecer más pronto de lo que creía posible. Porque en la primavera siguiente, los padres de Laura murieron. Un pariente checo que había comentado las posibilidades de Milwaukee y el padre de Laura, nunca a gusto en Chicago, habían decidido, impulsivamente, trasladarse con la familia. Llenó una furgoneta, vieja y alquilada, con sus pertenencias y emprendieron el camino por la carretera 21 el diecinueve de marzo, una mañana fría y desapacible cuyos fuertes vientos procedentes del lago trajeron inesperada nieve y cellisca. ~31~
- 32. Elizabeth Gage La caja de Pandora Viajaron todo el día, molestos por el lento tráfico y las carreteras resbaladizas. A última hora de la tarde, mientras Laura dormía en el regazo de su madre, un coche perdió el control, los embistió de frente y proyectó la furgoneta fuera de la carretera. Laura pasó directamente del sueño a la inconsciencia al golpearse la cabeza contra el salpicadero. Despertó dieciocho horas más tarde en un hospital de Wisconsin, en la silla junto a su cabecera aguardaba una de sus tías, a quien no había visto nunca. A la desconcertada chiquilla se le dijo que sus padres estaban en el cielo, pero que la familia se ocuparía de ella. Milagrosamente, sus heridas eran superficiales y a las dos semanas ya estaba fuera del hospital y en el tren hacia Queens, en la ciudad de Nueva York, donde por decisión del extenso consejo de familia la acogerían el tío Karel y su esposa americana. Equipada por la naturaleza con una facilidad infantil para aceptar el destino, Laura apreció con ojos bien abiertos su nuevo entorno y ni por unun momento se le ocurrió que, a su modo, estaba sufriendo un destierro similar al que había desarraigado a sus padres de su patria para transformarlos en asombrados vagabundos, separados uno de otro así como de su mundo. Sencillamente, volvió a empezar. Los primeros siete años de su vida se convirtieron en una prehistoria tan opaca como la del hombre primitivo, una época sombría sobrevivida y olvidada. Los Dameron llamaron a su hija Elizabeth, en recuerdo de una serie de tías, primas y abuelas irlandesas. Era una niña preciosa, tan bonita que casi de la noche a la mañana pasó a formar parte de la interminable batalla que había enfrentado a sus padres desde el día en que se casaron, cinco años antes de su nacimiento. Bob Dameron era un hombre muy apuesto y mujeriego. Medía más de metro ochenta, tenía el cabello rubio y una complexión robusta. Los ojos le brillaban y sus modales eran educados y chistosos. Era rápido con su surtido de anécdotas irlandesas aptas para cualquier situación de acuerdo con su grado de propósito sexual. Bob era un representante comercial, popular y relativamente afortunado, de una casa que fabricaba utensilios de cocina y pequeños aparatos en St. Louis. Era un conocido político de la ciudad, un edecán de un cacique local que había conseguido entrar en el partido demócrata haciendo multitud de pequeños favores a los votantes, desde ayudar a un pequeño tendero con un préstamo a asegurarse de que ~32~
- 33. Elizabeth Gage La caja de Pandora los barrenderos limpiaban bien los callejones de su barrio sin dejar atrás botellas y latas vacías. Nadie que conociera a Bob Dameron alcanzaba a comprender cómo un apuesto vividor como él pudo haberse casado con una criatura tan reseca y sin humor como su esposa. Flora Dameron no tenía encanto personal ni intereses de ningún tipo. Se pasaba el día limpiando y volviendo a limpiar la modesta casa propiedad de Bob en un barrio de trabajadores y se parapetaba tras la puerta de muelles de su cocina, donde no estaban invitados ni su marido ni su hija. Se rumoreaba que Flora había aportado al matrimonio una dote que Bob necesitaba desesperadamente en la época de su boda. Esto no se había confirmado. Pero lo que sí era probable, si no cierto, era que Bob había tenido muchos líos antes y después de haberse casado. Gracias a sus actividades comerciales y a sus visitas políticas, conocía a docenas de mujeres. Ofrecía sus encantos físicos a muchas de ellas siempre que encontrara tiempo y energía para ello, pero prefería a las casadas, porque sólo ellas tenían la discreción de comprender y agradecer una dedicación limitada. Bob no alardeaba de infidelidad. Por el contrario, se servía de su tactoe inteligencia para ocultarla con brillantes resultados. No obstante, su aguda mujer no se dejaba engañar. Aunque no se lo echaba en cara, porque su educación y personalidad prohibía semejante comportamiento en una esposa, desplegaba un carácter suspicaz y quejoso, y un odio por América que disimulaba los celos de su marido. Bob gritaba a los cuatro vientos que profesaba un gran afecto por su esposa. Pero los que pasaban alguna velada con los Dameron estaban acostumbrados al aspecto familiar de Flora rechazándole con un desaprobador movimiento de hombros cuando él trataba de abrazarla y besarle la mejilla. En esos momentos la preocupación por las apariencias era mucho menor, en su mente, que el reproche por la eterna infidelidad de su marido. Nunca le perdonó sus escapadas. Y, por un curioso proceso de extensión, nunca perdonó a su hija tampoco. Porque la pequeña Elizabeth, a quien su encandilado padre llamaba Tess en recuerdo de una tía favorita que él había admirado de niño, no era sólo una auténtica belleza casi antes de dar los primeros pasos, sino que pronto se desarrolló en ella una personalidad traviesa y algo perversa que ponía los pelos de punta a su madre. Tenía el cabello rojo resplandeciente, ojos verdes y brillantes, y una tez cremosa y salpicada de pecas como puntos luminosos. Estaba perfectamente formada y se movía con gracia natural. Desde el principio quedó de manifiesto que sabía cómo ~33~
- 34. Elizabeth Gage La caja de Pandora meterse a su padre en el bolsillo. No podía negarle nada. Además, había una expresión sabia en los ojos de la pequeña cuando jugaba con él, que apenas pasaba inadvertida a su rabiosa madre. Flora Dameron se encontró incapaz de educar con disciplina a su hija, no sólo por la testarudez de la criatura, sino porque no podía contar con su marido para que la apoyara. Así, a medida que pasaba el tiempo, inconscientemente empezó a identificar a la niña con las mujeres sin rostro que recibían la pasión extraconyugal de Bob, y por tanto, le echaba a ella la culpa de la atmósfera enrarecida de la casa Dameron. Nunca se vio a la madre demostrar afecto de ningún tipo a su hija. Por el contrario, la trataba como a una odiada rival, una enemiga bajo su techo a la que debía vigilar con cauteloso disgusto y someter a duras restricciones adoptadas para someter su carácter rebelde. Bob no se fijaba en la desaprobación de su esposa. A sus ojos, la pequeña Tess no sólo era hermosa, sino alegre y brillante, como debía ser una auténtica muchacha irlandesa. Se la llevaba en sus salidas para presentarla a sus amigotes políticos y a los electores; incluso en secreto la presentó a alguna de sus amantes, para que pudieran admirar su picara sonrisa, sus brillantes ojos verdes y su inteligente personalidad. La niña no parecía molesta por la obcecada enemistad de su madre y enrealidad se preocupaba poco de ella. Se bañaba en el cálido amor de su padre y se aprovechaba de él como caballeroso defensor cuando su precocidad la metía en líos con sus amigos o en la escuela. Bob, por su parte, adoraba a Tess y parecía imperturbable ante el hecho de que su reseca esposa resultara incapaz de concebir otros hijos después de la primera. No acusaba la falta de un hijo varón. Su hija le bastaba. Vivía holgadamente, con un buen futuro en política y una vida amorosa colmada. ¿Qué más podía desear? Pero, de pronto, algo salió mal. Durante el verano del séptimo año de Tess, Bob Dameron tuvo la tremenda desgracia de encontrarse en los brazos de una de sus amantes cuando el marido de la dama en cuestión regresó inesperadamente de un viaje de negocios. El incidente llegó a los oídos equivocados y la cosa terminó en un escándalo. La posición de Bob en el barrio quedó malparada. Sus ambiciosos rivales empezaron a tocar teclas políticas, la balanza se inclinó contra Bob y perdió su puesto como acompañante del candidato. Para completar el desastre, sus jefes de la fábrica de utensilios de cocina se inquietaron y lo despidieron. ~34~
- 35. Elizabeth Gage La caja de Pandora Deprimido, Bob se cobijó en el refugio privado que había montado en el tercer piso de su vieja casa y empezó a ahogar sus horas vacías con whisky irlandés Bushmill. Ya no lucía sus elegantes trajes de tres piezas, sino que permanecía sentado en camiseta leyendo noticias deportivas y salía sólo para apostar a un caballo o a visitar a alguna amiga leal. A medida que transcurría el tiempo, aumentaba su depresión. Dejó de comer con su mujer y su hija, salía a todas horas borracho de su casa para recorrer las tabernas del centro de la ciudad o incluso gastarse los pocos dólares que le iban quedando en alguna prostituta. Estaba perdiendo su encanto y sólo le quedaba su irresponsabilidad. Un buen día la joven Tess recibió una llamada en su clase de segundo grado de la escuela elemental del vecindario y fue llevada al despacho del director, donde se le comunicó la terrible noticia. Su casa se había incendiado. Sus padres habían muerto, porque las llamas habían devorado las viejas maderas de la estructura antes de que los bomberos pudieran llegar a la escena. Se suponía que el fuego se había iniciado en la vieja leonera de Bob, arriba, donde el hombre se habría quedado durmiendo la borrachera con un puro encendido y olvidado en la mano, que al caer sobre la alfombra marcó su destino y el de su mujer. La niña miró a los ojos del director sin emoción. Su belleza no había sido nunca tan asombrosa como en aquel momento de dolor, cuando con valentía guardó la pena en su interior. Se mandó llamar a una prima de su madre y un consejo de familia decidió su suerte. No había futuro para ella en St. Louis. Los únicos miembros de la familia que tenían suficientes recursos para hacerse cargo de ella fueron localizados en California, en un barrio pobre de San Diego. El entierro se celebró ante gran número de amigos y parientes, incluyendo los antiguos compañeros de trabajo y de política que tan recientemente habían vuelto la espalda a Bob, así como un nutrido grupo de mujeres que en el futuro añorarían sus modales cortesanos y sus encantos en la cama. Una hora después del entierro, la pequeña Elizabeth se encontró en un tren camino de California, acompañada de una tía que estaba todo menos encantada por la idea de una boca más que alimentar. La estancia de Tess Dameron en el gran corazón del Medio Oeste había terminado, como había terminado la de la pequeña Laura Bélohlavék seis meses antes que ella. ~35~
- 36. Elizabeth Gage La caja de Pandora 2 BBC Noticias, 10 de junio de 1937 Los británicos sintieron algo especial hoy cuando Reid Lancaster, el consejero especial del presidente Roosevelt en asuntos angloamericanos, llegó con su familia a Southampton a fin de entrevistarse con el monarca, el primer ministro Chamberlain y miembros del Parlamento con el propósito de hacer planes para una nueva iniciativa en favor del new deal de Roosevelt e inaugurar un programa de intercambio que proporcionaría empleos a ciudadanos británicos así como fondos de ayuda a los necesitados en toda Gran Bretaña. Lancaster, a quien se considera como el prototipo del financiero americano, descendiente de un linaje legendario de las dinastías Stuart y Lancaster, desembarcó con su familia aclamado por los vítores de una gran multitud que había acudido a recibirlo. A su lado aparecía su esposa Eleanor, nacida Brand, heredera de la famosa fortuna en cosméticos; su hijo mayor Stewart, un joven de veinte años bien parecido, que actualmente estudia leyes en la Universidad de Yale; Haydon, de once años, y Sybil de cinco, una rubita deliciosa que fue la preferida de los periodistas en cuanto pisó Inglaterra. Los Lancaster estarán en Londres quince días porque Reid Lancaster se propone establecer un programa, que ha sido llamado un «nuevo préstamo a la vida», para aliviar la gran depresión que ahoga Inglaterra. Damos la bienvenida a esta ilustre familia de británicos trasplantados y les deseamos una estancia feliz y fructífera. —¡Eh, pequeño! Date prisa, mamá te necesita. Stewart Lancaster aguardaba de pie en la entrada, vestido de frac con corbata negra, absurdamente atractivo en su precoz masculinidad de 20 años, con nariz aguileña, cabello negro como el azabache y brillantes ojos oscuros que sonreían a su hermano menor. Para completar su principesca imagen sólo le faltaba la chistera, que no tardaría en ponerse para la noche de gala en Buckingham Palace. Los símbolos de la formalidad británica le sentaban bien pese a su porte atlético. Después de todo, su nombre recordaba las viejas raíces de su familia en la tradición ~36~
- 37. Elizabeth Gage La caja de Pandora británica. Él era el más reciente de una larga línea de Stewart que habían ocupado lugares de privilegio en el árbol genealógico de la familia. Los Lancaster se habían empeñado en modificar la ortografía del nombre unos doscientos años atrás para ocultar sus intercambios matrimoniales con el clan rival de los Stuart. Stewart parecía encarnar el desconcertante espíritu Lancaster que combinaba rebeldía intencionada con el respeto por la tradición. Llevaba el inmenso pasado de su prestigiosa familia con la misma indiferencia con que vestía el frac que ceñía su firme cuerpo aquella noche. Su hermano lo miró desde la cama donde estaba leyendo lánguidamente un libro. Hal sólo contaba once años, pero en su rostro ya se advertía el aura única de los varones Lancaster. Sin embargo, en el caso de Hal había un algo soñador que no encajaba del todo con la famosa imagen. Tenía los ojos oscuros y radiantes de los Lancaster, pero en ellos brillaba algo tierno y fantástico que lo dulcificaba y le confería otro aspecto. Stewart era de pura cepa Lancaster, cortado por el mismo patrón que su padre, con una arrogancia y un humor jovial que ocultaban una verdadera comprensión de su misión en la vida. Comprendía a la perfección el significado de ser el primogénito de Reid Lancaster en medio de una gran depresión que no podía ni remotamente rozar la fortuna Lancaster, por desastroso que fuera el efecto más allá de la fortaleza de orgullo y poder de los Lancaster. También sabía a la perfección adonde lo conducían su educación en Yale y su posterior licenciatura en Derecho, en Harvard. Al cabo de muy pocos años, Stewart ocuparía un puesto importante en el imperio financiero de su padre. El cargo aumentaría en importancia, paso a paso, cuando Reid Lancaster decidiera que ya era hora de abandonar y entrara en un amable semirretiro dejando las riendas de los grandes negocios e intereses filantrópicos de la familia en manos de Stewart. Éste sería el encargado de administrar el infatigable crecimiento de la fortuna Lancaster; lo nombrarían consejero de presidentes, embajador en naciones dependientes de la ambición e intrigas americanas y finalmente llevaría la dinastía adelante mediante enlaces matrimoniales entre los Lancaster y otras familias de similar influencia y educación. Todo esto lo sabía Stewart con una certeza que no era intelectual, sino instintiva. Este conocimiento formaba parte de su juvenil exuberancia y de su manifiesta felicidad en el mundo hasta tal punto, que a los ojos de su hermano menor Hal desprendía casi una seguridad divina. Así que había algo más que un asomo de respeto en los ojos del muchacho cuando levantó la vista del libro y sonrió. ~37~
- 38. Elizabeth Gage La caja de Pandora —Venga, Hal —sonrió Stewart mientras entraba en el cuarto—. Enséñame cómo peleas. Con una total indiferencia por el elegante atuendo que vestía y que arrugaría con su juego, Stewart se lanzó hacia Hal y lo estrechó con fuerza. Hal rió encantado y trató de zafarse del abrazo de hierro de su hermano. Stewart era muy fuerte, ya en la escuela se le consideraba un peso medio, y el hermano menor no podía escapar. —Tampoco eres tan fuerte —protestó riendo, mientras empujaba el pecho de Stewart. Aunque era decididamente inferior en tamaño y fuerza, el muchacho se defendió con valentía y se negó a rendirse o a tomar demasiado en serio su probable derrota. Golpeó las costillas de Stewart, sujetó sus brazos en vano y lanzó su cuerpo de un lado a otro en su esfuerzo por desasirse, riendo sin parar. La ropa de Stewart estaba ahora completamente desordenada, y su cabello alborotado por la pelea, pero se mantuvo más firme que nunca. Hal, al ver que sus fuerzas empezaban a flaquear bajo la garra de hierro de su hermano mayor, tuvo una inspiración que podía salvarlo. Levantó la rodilla y golpeó a Stewart entre las piernas, no con fuerza para hacerle daño, aunque sí con suficiente autoridad para demostrarle que era vulnerable. —¡Oooh! —gritó Stewart, simulando agonía—. Esto es juego sucio. No se admiten golpes bajos. —Se doblegó y se sujetó la entrepierna con ambas manos—. Estoy castrado —gimió—. ¿Sabes qué significa esto, pequeñajo? Hal se apoyaba en una mano mientras contemplaba a su hermano con una sonrisa burlona. —Sí. Significa que cantarás con voz de falsete. Stewart despeinó al muchacho y se levantó diciendo: —Bueno, no vayamos a estropear la mercancía —sonrió y se enderezó la corbata. Hal contempló en silencio cómo Stewart se ordenaba la ropa con movimientos tranquilos, acomodaba un rizo errante y se apoyaba en el marco de la puerta, como si acabara de salir del remate de un pastel nupcial. ¡Qué guapo era! Nada en el mundo parecía capaz de turbar la mítica compostura de su cuerpo. Hal se dio cuenta de que la referencia de Stewart a la «mercancía» se relacionaba de alguna manera con diversas insinuaciones acerca de las precoces proezas de su hermano con el sexo opuesto. Ambas partes de la familia, tanto los Lancaster como los Brand, sabían de sobra que más de una debutante había perdido la cabeza por ~38~
- 39. Elizabeth Gage La caja de Pandora Stewart. No sólo porque era el varón joven más deseable en muchas generaciones de Lancaster, sino porque se mostraba muy inclinado hacia los encantos femeninos. Este hecho impresionaba al joven Hal, porque comprendía que el halo especial del hermano mayor y más fuerte abarcaba también un aspecto misteriosamente sensual. Stewart sentía deseos y había gustado placeres que Hal no alcanzaba a imaginar. Para Hal, las relaciones con chicas no eran más que tonterías afeminadas indignas del fuerte orgullo masculino. Sin embargo, ahora no tenía más remedio que aceptar la evidencia: ambas cosas iban de la mano en el cuerpo erguido y atractivo de su hermano y en el brillo irónico de sus ojos. El indiferente comentario de Stewart «no vayamos a estropear la mercancía» revelaba una oscura y privada sensualidad que avergonzaba a Hal. El juego de esta noche había sido algo más comedido que, digamos, dos años atrás. Desde que Stewart se había marchado a Yale, los dos hermanos se habían distanciado un poco. Stewart pertenecía cada vez más a su propio futuro y a sus diversas obligaciones, que incluían conversaciones más largas y privadas con su padre en la biblioteca o en el despacho de Manhattan. Hal no estaba celoso de la intimidad de Stewart con Reid Lancaster, porque comprendía que ambos tenían algo en común que no poseía Hal. Además, papá era una figura tan lejana para Hal que resultaba imposible desear su tiempo y su atención. A Hal no parecía importarle la soledad; se sumía en la lectura y dedicaba muchas horas a la introspección soñadora. De manera que esa noche, mientras Stewart iba a ser presentado al rey y a una docena de importantes consejeros del Imperio, como heredero y mano derecha de su padre, Hal permanecería en casa, solo y atendido por los criados. —¿Qué vas a hacer esta noche? —preguntó Stewart todavía apoyado en el quicio de la puerta. —Dan una obra por la radio, La caída de la casa Zusher —respondió Hal—. Dice mamá que puedo oírla cuando Syb se haya acostado. —Magnífico —sonrió Stewart distraído—. Ojalá no tuviera que asistir a esa fiesta. Su descontento parecía real, pero Hal adivinó que si Stewart no estuviera ocupado esa noche, no elegiría pasar la velada con él y con Sybil. —Bueno —sonrió Stewart—. Tengo que ir a limpiarme los zapatos. Papá me partirá la cabeza si no estoy hecho un maniquí. Tú tranquilo, Hal. Ah, no te olvides, mamá te está esperando. ~39~
- 40. Elizabeth Gage La caja de Pandora Las últimas palabras fueron pronunciadas con una seriedad nacida de una antigua norma de los Lancaster: lealtad a mamá. Eleanor Brand Lancaster era una espléndida mujer de cuarenta años, ni alta ni baja, ni gorda ni flaca, de tez pálida, ojos color avellana y fino cabello castaño con atractivas mechas grisáceas. Sus dos hijos habían heredado el lustroso cabello negro de los Lancaster, mientras que su hija de cinco años, cuyos rizos rubios no daban indicios de oscurecerse, parecía haberlo heredado del linaje de los Creighton, la dinastía industrial de la cual procedía la madre de Eleanor. Como en muchas familias de tres hijos, dos habían salido parejos. Los dos chicos eran iguales, morenos y fuertes, mientras que Sybil era menuda, rubia, con una personalidad propia. Sin embargo, los tres retoños parecían haber pasado de largo ciertas cualidades de Eleanor. Ninguno tenía su rostro ovalado, su delicada frente, su tez pálida. Todos habían heredado los rasgos de los atractivos Lancaster y, en el caso de Sybil, los ojos azules de los Creighton. A pesar de ello, Eleanor era feliz con el resultado. No deseaba la inmortalidad. Sin embargo, no podía evitar sentirse apartada de la receta genética de sus propios hijos y exiliada en cierto modo del fruto de sus propias entrañas. La gran belleza de sus tres hijos la hacía sentirse un poco sola. Eleanor Lancaster tenía una expresión preocupada, casi angustiada, aunque disimulada por la sofisticación inherente en ella y producto de la acaudalada sociedad de donde procedía. Formaba parte de ella y era así desde hacía tanto tiempo que a nadie se le ocurría recordar que no había sido visible en sus años de estudiante. No obstante, ya se apreciaba claramente en la fotografía de su boda que todavía adornaba la repisa de la chimenea del salón pequeño, en Newport. También brillaba en sus ojos en cada fotografía familiar tomada donde estuviera Reíd Lancaster. Ni siquiera ella sabía por qué Reid Lancaster la atemorizaba, pero persistía el hecho de que a los cinco minutos de estar con el matrimonio, incluso un completo extraño advertía que Reid aterrorizaba a su esposa. Quizá, se decía a veces, se debía a la forma en que surgía en carne y hueso del gran linaje de sus antepasados. Era casi como si él mismo fuera un atractivo antepasado, un famoso bribón del siglo XVIII o XIX que se había escapado de su marco dorado en una de las galerías de la familia, saltando a la vida de forma misteriosa a sus pies. ~40~
- 41. Elizabeth Gage La caja de Pandora La increíble virilidad de su sonrisa, más Douglas Fairbanks que Douglas Fairbanks, solían decir sus primos, resplandecía siempre igual en todas las fotografías que se le tomaban, bien con su familia o con el millar de dignatarios que iban de Roosevelt a Henry Ford, o el Príncipe de Gales. Era la sonrisa Lancaster, la misma que aparecía en muchos de los retratos familiares, pero destilada e intensificada al máximo de energía para ese avatar particular del linaje. De la tradición Lancaster procedía el imponen—te modo en que Reid cruzaba una estancia sobre sus largas piernas para estrechar la mano de un invitado, la agilidad de su gesto cuando señalaba un cuadro o una vista, o su modo de coger por el codo a un visitante al pasearlo por Newport o la casa de Manhattan. Incluso su tranquila atención cuando ayudaba a Eleanor a sentarse o le rozaba afectuosamente la mano, todo ello era puro Lancaster de alarmante masculinidad y en cierto modo impersonal. La centelleante y terrible sonrisa de Reid Lancaster sólo se dulcificaba cuando observaba a Stewie. Su primogénito y heredero, ya tan parecido a él, provocaba en Reid una desacostumbrada ternura, sobre todo cuando creía que nadie lo miraba. Contemplaba cómo el muchacho montaba a caballo, nadaba, navegaba a vela, y sus ojos se llenaban de una tierna tristeza, quizá por su propia decadencia, pero también lleno de un inmenso orgullo de que aquel muchachote alto y guapo, aquel sol maravilloso que era Stewart, tomara las riendas de todos sus asuntos cuando llegara el momento de pasarle la antorcha. Había fotografías de los dos juntos en la playa de Newport que encogían el corazón. Parecían la encarnación del mismo hombre, primero de joven y después ya maduro. La inmortalidad era visible en la fotografía, cómo la sangre de una gran familia creaba nuevas vidas. Reid parecía sentir que la muerte nunca le arrebataría nada porque siempre quedaría Stewart para seguir en su lugar. Sin embargo, Eleanor no participaba en esta comunidad de espíritu. Los Lancaster eran ante todo un clan de hombres. La misma cortesía de su marido hacia ella formaba parte del muro que la mantenía alejada de él y fuera del destino de elección al que él pertenecía tanto como sus antepasados. Su bienvenida a Stewart a esta sociedad secreta no hacía sino confirmar el apartamiento de su mujer. Además, esa amabilidad distante iba de la mano de otro tipo de traición. En círculos sociales y financieros era del dominio público que Reid Lancaster había tenido muchas amantes. Éste era un rasgo y una marca familiar, el insaciable apetito por las aventuras sexuales, combinado con una casi excesiva deferencia protectora hacia la esposa. La amalgama estaba tan enraizada, tan identificada con ~41~
- 42. Elizabeth Gage La caja de Pandora los Lancaster, que a nadie en generaciones se le había ocurrido censurar a los hombres Lancaster por sus pecados. Al contrario, se les admiraba. Eran conquistadores, ávidos, jóvenes llenos de fuerza como potros que después crecían y se transformaban en adultos resistentes y asombrosamente masculinos, irresistibles para las mujeres, antes de volverse al fin en viejos astutos, cuyos instintos no quedaban empañados por la edad. Morían como patriarcas, casi siempre de fallos cardíacos, pero sin excepción dejaban su marca en el mundo. Incluso en el ataúd parecían llevar una aureola de inflexible dureza varonil. Eran una raza orgullosa de creadores de imperios, cuyo destino estaba íntimamente ligado a la creciente riqueza de una nación. Las mujeres con las que se casaban, generalmente elegidas por sus fortunas personales, siempre vivían a su sombra y estaban orgullosas de ello. Porque los hombres Lancaster tenían una misión. Eran los pilares de la propia tierra y de todas las ciudades que se habían edificado en ella. Así que la infidelidad de Reid Lancaster, padre de Stewart y del pequeño Hal, no constituía una novedad para nadie. En su comportamiento sexual no se había desviado un ápice del modelo de sus antepasados, excepto quizás una vez. Había una historia en la familia, siempre musitada y nunca confirmada, según la cual Reid se había enamorado de una muchacha que no pertenecía a su clase, poco antes de su compromiso y enlace con Eleanor Brand. Una larga conversación a solas con su padre había puesto fin al idilio y asegurado el matrimonio con Eleanor, pero Reid continuaba enamorado de la misteriosa joven. Circulaban rumores de cartas conservadas, de escapadas secretas durante los últimos años, de una pasión duradera que se ocultaba tras las escenas de la vida pública de Reid. Sin embargo, nadie logró confirmar o negar los rumores, porque tuvo muchas amantes a lo largo de los años, en ocasiones dos o tres a la vez. Además, un gran amor no formaba parte del estilo Lancaster clásico, al contrario que la ambición y la descarada promiscuidad. Lo que Eleanor supiera o sospechara de todo ello no hacía sino aumentar su temor ante el marido. Vivía en una especie de trance permanente y su expresión pasaba de la admiración a la alarma al verlo entrar en una habitación, montar a caballo, levantar un teléfono o jugar con sus hijos. Curiosamente, su actitud hacia Stewart apenas se diferenciaba. Pocas veces se atrevía a llamarle la atención o a reñirlo como haría una madre, hacerle ordenar su habitación, lavarse la cara o peinarse. Desde el principio, su hijo mayor estuvo más allá de su dominio. Incluso de niño, había anticipado sus órdenes y accedido a ellas por adelantado. Se mostraba casi paternal al ahorrarle la necesidad de hacerle reproches o disciplinarlo. ~42~
- 43. Elizabeth Gage La caja de Pandora Muy pronto había sabido por instinto que como heredero de su padre poseía una mítica autoridad. Por tradición familiar, él era el cabecilla, su madre la seguidora. Así que se comportaba como un hijo perfecto, besaba siempre la mejilla de su madre en un tierno despliegue de respeto y luego seguía su camino sin dedicarle más atención. Eleanor lo contemplaba cuando salía de la casa para una tarde de navegación, una partida de polo, una cita con una muchacha, y sus ojos lo seguían con el mismo pavor y admiración que sentía por su marido. Sin lugar a dudas, los Lancaster eran una familia de hombres. Eleanor era poco más que un mueble añadido a sus vidas. Pero, con eterna gratitud, había una excepción. Hal entró en el salón para dar las buenas noches a su madre. —Ahora voy a mi habitación —anunció mientras contemplaba la perfecta vista de Hyde Park al otro lado de las ventanas. Iba vestido con pantalones de diario y un jersey que ceñía su esbelto cuerpo y acentuaba tanto su infancia como la pubertad que no tardaría en llegar. —Quédate un momento conmigo —le pidió mirándolo, animada. El muchacho se acercó y la contempló con sus ojos oscuros rebosantes de una tranquila curiosidad que la encantaba. —Dime —le preguntó—. ¿Qué harás esta noche? —Voy a leer —respondió. La cogió de la mano mientras ella le pasaba el otro brazo por la cintura—. Después cenaremos. Después escucharemos la radio y después me acostaré. —Un plan muy sensato —asintió Eleanor, sonriendo—. Pero te echaré de menos. —Yo a ti también. Con su porte erguido, con sus ojos inteligentes que estudiaban su nuevo entorno, ya era un Lancaster. Su cuerpo infantil crecía como una planta, imposible de retrasarlo ni un segundo en su salto hacia la virilidad. No obstante, era aún lo bastante niño para dejarla que lo abrazara así, como si perteneciera al abrazo y quisiera quedarse junto a ella. Cuando permitía que le tocara, le parecía llegar directamente al corazón de la ternura y vulnerabilidad que lo situaba al margen de los otros Lancaster, y eso le había ganado el corazón casi desde el día de su nacimiento. ~43~
- 44. Elizabeth Gage La caja de Pandora Después del nacimiento de Stewart, Eleanor había tenido problemas para dar a luz. Antes de que naciera Hal había tenido tres abortos y su hijo menor la mantuvo en la cama cuatro meses antes del parto. Pero la espera había valido la pena. Estaba tan contenta con él que rechazó la idea de tener más hijos hasta que, inesperadamente, a los cuarenta años, había concebido a Sybil. Hal era su orgullo y alegría, su tesoro personal. Stewart era el alter ego y el sucesor de Reid, el río donde fluía su sangre vital, en cambio Hal pertenecía a Eleanor. Naturalmente, sabía que debía quedarse en segundo plano, como siempre, y dejarle que siguiera su destino de Lancaster, con dinero, éxitos y un sinfín de mujeres. Sin embargo, sabía que ahora mismo poseía algo de él muy precioso. Se lo entregaba libremente, cosa que Stewart jamás hubiera soñado hacer; y por ello se sentía tranquila y feliz en su compañía. Había algo maravilloso en Hal, una claridad que sólo le pertenecía a él. Lo situaba aparte no sólo de los Lancaster, sino de los muchachos corrientes de su edad. Eleanor sabía que este don de humor extravagante y grave, esta prudencia cauta, no procedía de ella porque, pese a su naturaleza preocupada, no era una mujer profunda. Sin embargo, algo sonaba en su corazón cuando Hal volvía sus hermosos ojos hacia ella, como si algo en él le recordara una oportunidad que había desperdiciado una vez, una sensibilidad que su propio destino no le había permitido disfrutar. Quizá, reflexionó Eleanor, el rasgo que poseía había adornado a un miembro de la familia en el pasado y él lo había heredado a lo largo de las generaciones por un capricho del destino. La vida puede ser sutil de mil maneras. Lo llamaron Hal, aunque ninguno de los Haydon de la familia había utilizado jamás este diminutivo, en memoria de un tío bisabuelo que había dejado una huella especial en la historia de los Lancaster. El primer Hal (cuyo auténtico nombre era Harry) había escrito poesía y música con gran sorpresa y disgusto de los Lancaster contemporáneos y, según se decía, se había suicidado por amor. Su retrato colgaba ahora en la mansión de Park Avenue. Eleanor ignoraba la verdad que se ocultaba tras la historia, pero dudaba de que ese antepasado poseyera la mezcla, única en Hal, de descaro y tierna curiosidad, característica que lo convertía en un varón Lancaster más completo y más irresistible. Pero de una cosa estaba segura: Hal era la joya de la familia, su diamante. Stewart era simplemente uno más del linaje de los apuestos Lancaster, todos sus rasgos, admirables pero previsibles. Quizá, solía pensar, era en beneficio del gran público que el poder y las obligaciones quedaran reservadas para Stewart a fin de que Hal se viera libre de la ~44~
- 45. Elizabeth Gage La caja de Pandora impersonalidad de la vida Lancaster y encontrara para sí un individualismo personal del cual habían carecido todos los demás. Por lo menos esperaba que así fuera. El chiquillo aún le sostenía la mano. —Mamá —preguntó—. ¿De dónde vino la Depresión? —Bueno —le respondió despacio y frunciendo el ceño—. Todo el mundo es pobre, Hal. Todo el dinero desapareció de los negocios y de los bancos que hacen girar el mundo. Y todos los que trabajaban por dinero perdieron sus empleos porque no quedaba dinero. —¿Adonde fue el dinero? —A decir verdad, yo tampoco lo entiendo. El dinero sencillamente se encogió porque la gente se asustó y no quisieron poner lo que tenían en los bancos o invertirlo en negocios para que aumentara. —¿Pero el dinero siempre encoge o aumenta? ¿No puede seguir tal como está? —Aunque te parezca tonto, creo que es algo así, cariño. —Eleanor sonrió con tristeza—. El dinero es una cosa muy extraña. Dejó que sus ojos recorrieran su carita. ¡Qué inteligente era! ¡Qué típico de él haberle planteado la pregunta a ella en lugar de dirigirse a Reid! Sin embargo, ella no podía contestarle. Era una pregunta Lancaster, cargada de ansiosa curiosidad acerca del estado del mundo y de las estructuras que lo sostienen. Pero Hal le había concedido su confianza, Stewart jamás lo hubiera hecho. Stewart hubiera sabido encontrar la respuesta por sí solo, a través de la misteriosa red con que los Lancaster se comunicaban mutuamente y compartían sus secretos y sus ambiciones. No obstante, Hal se lo había preguntado a ella. Su pequeña fórmula era eficaz. En efecto, el dinero no podía continuar como estaba porque tampoco el mundo podía seguir siendo el mismo. Todo ello se escapaba de las manos como mercurio helado, camino de alguna espantosa acumulación en alguna parte, y dependía del hambre de los depredadores que trabajara para ellos o acabaran destruidos por él. El mundo había perdido el valor para batallar. El viento no hinchaba las velas. Eso era la Depresión, el miedo que hacía apartarse del coso de riesgo y peligro donde los hombres habían luchado con tanta alegría sólo unos años atrás. Eleanor Lancaster lo comprendía porque el miedo era un antiguo conocido de ella. ~45~
- 46. Elizabeth Gage La caja de Pandora —Pero nosotros no somos pobres —declaraba el niño. —No. Somos afortunados. Tenemos mucho dinero. La Depresión también nos afecta, pero no tanto como a los demás. —¿Por qué tenemos tanto dinero? Se atrevió a acariciarle el cabello mientras pensaba la respuesta. La felicidad de tenerlo entre sus brazos le hacía difícil pensar con claridad. —Los miembros de nuestras familias, la de tu padre y la mía, invirtieron con prudencia su dinero hace muchos años y trabajaron para que aumentara. El dinero creció mucho y volvieron a invertirlo. Entonces nos hicimos muy ricos y aún seguimos enriqueciéndonos. Había indiferencia en su voz, pero también tristeza al hablar de la voracidad del mundo de los negocios y del éxito que les rodeaba a ambos como paredes con oídos. No le gustaba pensar en el futuro de Hal en este mundo, un futuro que le devoraría el alma si se descuidaba. Porque, después de todo, era un Lancaster con una sangre que tarde o temprano ardería ante el reto de una gran ambición. Hoy se aferraba a una parte del niño que parecía la delicada flor de su juventud. Ignoraba cuánto tiempo podría luchar contra la otra parte. —¿Compartimos el dinero con otras personas? —preguntó el niño con el ceño fruncido. —Claro que sí. Lo entregamos para candad, hacemos donaciones, entregamos grandes cantidades de dinero todos los años. —¿A qué gente? ¿Los conocemos? —No —confesó—. Jamás los he visto. Reciben el dinero a través de agencias. Hal se quedó pensativo. —Me gustaría conocerlos —dijo—. Me gustaría que vinieran aquí y se les diera el dinero. Aquellas palabras encogieron el corazón de Eleanor. Parecía que el niño sintiera la soledad de los acaudalados, su alejamiento de la raza humana, lo cual formaba parte de las obligaciones de las grandes fortunas. —Cuando sea mayor, voy a ser médico. Así podré conocer a todo tipo de gente, porque cuando estén enfermos tendrán que venir a verme. «Qué gran médico serías, pequeño mío», se dijo. ~46~
- 47. Elizabeth Gage La caja de Pandora —¿Quién es Hitler? —preguntó de pronto. Su mente de once años había saltado ya a otro tema. Quizá se le ocurría pensar en Hitler porque esa noche se encontraban en Europa. —Hitler es el canciller de Alemania. Es un hombre de mal genio y mucha gente le teme, pero algunos dicen que es bueno para Alemania. No sé bien la respuesta. Hal se estaba preparando ahora para dejarla. Lo percibía. —¿Puedes darme un abrazo? —le pidió casi suplicante. El chiquillo la estrechó y con un gesto que era peculiar en él, al despedirse dejó que sus dedos resbalaran por el brazo de su madre hasta la palma de la mano. —Te quiero —dijo la madre. —Yo también te quiero. —¿Soñarás conmigo? —Lo haré —le prometió. Una sonrisa se quedó prendida en sus labios mientras lo miraba salir de la habitación. Al pasar la puerta, entró la niñera con Sybil. —Ya es hora de dar las buenas noches a mami —murmuró la niñera con su decidida voz inglesa cuando los rizos rubios de Sybil eclipsaron la silueta de Hal. Con un esfuerzo, Eleanor Lancaster cambió de marcha emocional y sonrió ante los ojos pensativos de su hija de cinco años. Hal esperó un momento fuera, escuchando, mientras su madre daba las buenas noches a la pequeña. —Duerme bien ahora —decía la voz—. Da un beso a mami. Entraré a verte cuando vuelva. Nunca «te quiero». Siempre «te veré luego». Mamá mencionaba el futuro como para cubrir un vacío en el presente, cuando daba las buenas noches a Sybil. Hal se había fijado en ello hacía tiempo. Y desde entonces lo turbaba. Subió a su alcoba, un lugar desconocido que lo intrigaba, cuyos cuadros, mesas y olor británico y extraño eran tan diferentes de los de casa. Exploraría los rincones mañana y durante los siguientes días. Se sentó en la cama y cogió el libro de historia ~47~
- 48. Elizabeth Gage La caja de Pandora de Inglaterra que se había traído en el barco. Aunque lo había terminado, volvió a hojearlo en busca de sus pasajes preferidos. Empezaba ya a apartar su joven mente de lo que acababa de oír. Al cabo de un rato le llegaría el turno de ir a dar un beso a Sybil. Le daba pena y el comportamiento de sus padres con ella lo dejaba perplejo. Sabía de algún modo que a mamá no le gustaba, que nunca se había encariñado con ella. Papá, por su parte, apenas se daba cuenta de su existencia. Hal era demasiado pequeño para comprender hasta qué punto la concepción de Sybil y su nacimiento habían trastornado el delicado mecanismo de la personalidad de Eleanor Lancaster. Al acercarse a la madurez, Eleanor había encontrado por fin su puesto entre los Lancaster, no sin un considerable esfuerzo y coste personal, cuando llegó el inesperado embarazo. Ya había aceptado el papel solitario de su vida conyugal y había dado dos hijos a su marido. Había sufrido los mil sobresaltos naturales al criar a dos muchachos sanos y enérgicos. Aquella vez, cuando el caballo tiró a Stewie en Larchmont y en otra ocasión, en que su velero se perdió en una tormenta, en Newport, y la guardia costera le notificó su salvamento cuando ya se había preparado para lo peor. Luego la fiebre reumática de Hal, que le mantuvo en cama cuatro meses y medio, un patético y valeroso chiquillo cuyo corazón preocupó gravemente a los médicos respecto a su supervivencia hasta que, por fin, llegó la mejoría. Aquel episodio había despojado a Eleanor de algo que nunca volvió a recobrar. Todos aquellos terrores quedaban lejos de Eleanor y sólo le preocupaba vivir la vida día a día cuidando de su propia madre moribunda, cuando Sybil surgió de la nada. Anteriores penalidades ya habían devorado el aguante de Eleanor. No le quedaba nada. Otra madre, feliz de conseguir por fin una niña después de los dos fuertes muchachotes, hubiera disfrutado con la criatura y se hubiera dedicado a ella, con la esperanza tal vez de un profundo lazo femenino que la acompañara al envejecer. Pero Eleanor ya había dado lo mejor de sí misma a Hal y por otra parte, a los cuarenta años se sentía tan insegura de su feminidad que aborrecía tener que compartirla con un delicioso paquete de rubia perfección que provocaba exclamaciones de admiración a legiones de parientes Lancaster. Por último, se sentía demasiado cansada para agotarse tras la niña, para pensar en quemaduras, caídas y cardenales. Curiosamente Sybil era muy dada a los accidentes, por no mencionar las futuras crisis de muchachos, trajes de debutante y corazones ~48~
- 49. Elizabeth Gage La caja de Pandora destrozados, y el colegio adecuado y el marido apropiado. Las relaciones de Eleanor con su madre no habían sido un lecho de rosas. Buscó en su interior, pero no supo encontrar un recurso que le permitiera criar a su hija. Si se debió a este fracaso por parte de Eleanor, o a otra causa invisible, nadie supo por qué las cosas empezaron a torcerse con Sybil. Sin embargo, algo fallaba. Aunque los indicios eran sutiles, nadie en la familia podía ignorarlos. Incluso de chiquitina se observaba un distancia—miento en Sybil, una quebradiza absorción en sí misma, una ausencia total de las sonrisas, risitas y energía que se espera de un bebé. La mirada dura de sus ojitos desconcertaba. Los mismos parientes que la habían envuelto en miradas de adoración cuando era pequeña se mantenían distantes cuando cumplió los dos años. Hubo discusiones respecto a la idea de llevarla a un psiquiatra infantil. Pero Reid estaba demasiado ocupado y Eleanor excesivamente inquieta con los muchachos. Por otra parte, la idea de una enfermedad mental resultaba demasiado vergonzosa para esperar que la ratificara una consulta médica. Se llegó a un compromiso y sometieron a la niña a una serie de rutinarias pruebas psicológicas. Cuando se descubrió que su coeficiente de inteligencia era un impresionante 165, sus padres asumieron, esperanzados, que su inteligencia sobrenatural dificultaba el ajuste a la normalidad. La mejoría llegaría con el paso del tiempo, seguro. Así que no hicieron nada más. Sin embargo, Sybil no mejoró. La expresión de sus ojos se hizo más oscura, más introvertida, y el patrón de sus juegos más raro. Pasaba horas sola, sin hacer el menor ruido y sin salir de su habitación. No parecía dormir nunca. Las diversiones de las niñas corrientes como juguetes, música, la radio, la dejaban fría. Se encerraba con sus lápices de colores y sus cuadernos de dibujo, o simplemente miraba por la ventana. Pero, sus padres, protectores, seguían negándose a aceptar que su pequeña estaba enferma. Había una razón especial para ello. Los Lancaster, como muchas familias cuya enorme riqueza ha cubierto incontables generaciones y cuyos matrimonios habían sido elegidos dentro de un limitado grupo de la alta sociedad, habían desarrollado una especie de espíritu de clan. Se mostraban tolerantes con las peculiaridades entre los suyos que, en otra gente, se hubieran considerado excentricidad o pura demencia. Todos recordaban al primo Denys, el hipocondríaco, que siempre llevaba una cartera llena de píldoras y telefoneaba a su médico lo menos seis veces al día. También estaba el tío abuelo Montague Lancaster, a quien habían detenido miles de veces por robar en las tiendas. La abuela Leonie había sido una ninfómana en su juventud. Georgia, la prima favorita de Reid, que se pasaba el día limpiando la casa, ~49~
