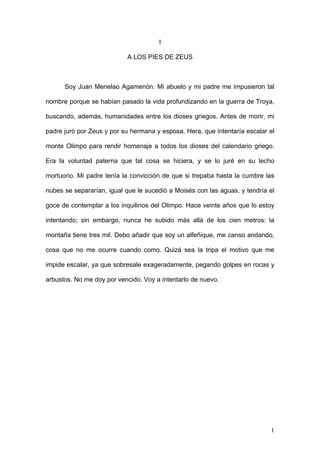
A los pies de zeus
- 1. I A LOS PIES DE ZEUS Soy Juan Menelao Agamenón. Mi abuelo y mi padre me impusieron tal nombre porque se habían pasado la vida profundizando en la guerra de Troya, buscando, además, humanidades entre los dioses griegos. Antes de morir, mi padre juró por Zeus y por su hermana y esposa, Hera, que intentaría escalar el monte Olimpo para rendir homenaje a todos los dioses del calendario griego. Era la voluntad paterna que tal cosa se hiciera, y se lo juré en su lecho mortuorio. Mi padre tenía la convicción de que si trepaba hasta la cumbre las nubes se separarían, igual que le sucedió a Moisés con las aguas, y tendría el goce de contemplar a los inquilinos del Olimpo. Hace veinte años que lo estoy intentando; sin embargo, nunca he subido más allá de los cien metros: la montaña tiene tres mil. Debo añadir que soy un alfeñique, me canso andando, cosa que no me ocurre cuando como. Quizá sea la tripa el motivo que me impide escalar, ya que sobresale exageradamente, pegando golpes en rocas y arbustos. No me doy por vencido. Voy a intentarlo de nuevo. 1
- 2. II En Tesalia contrato a un guía y a su burro, que me dejan al pie de la montaña sagrada. El guía es el mismo todos los años, opina que estoy loco, pero lo engraso con generosidad y se vuelve muy servicial. Este año intentaré la ascensión en mayo, el mes de las flores. He preparado mi cuerpo subiendo y bajando un otero de unos quince metros de altura. Intentaré zamparme menos tocino y tripas, suprimir los pasteles, y los cinco litros diarios de vino voy a rebajarlos a cuatro. Rogué a los poderosos dioses, en los que creía mi padre y también mi abuelo, que reforzaran mi débil voluntad; oré en especial a Hermes, el correo de Zeus, que carecía de problemas para trasladarse de un extremo a otro de los cielos. Quiero agregar algunos datos sobre el guía, al que profeso un gran afecto. Su burro atendía por Pegaso, y él por Dionisio: no había nombre que le cuadrara más y mejor. Iba siempre a pie. El burro llevaba en los lomos dos odres de vino, que estaban ya muy flacos cuando llegamos al Monte Sacro. El nombre del dios del vino, Dionisio, fue también cosa de su padre: sus antepasados atendían todos por Dionisio y eran declarados amigos del zumo de las uvas. En la tierra donde nací abundan mucho los burros, se podían comprar baratos, el problema radicaba en su transporte; lo digo porque me hubiera gustado poseer uno de cuatro patas. Me despedí de Dionisio y Pegaso tras varios brindis, diciéndole que me recogiera dos días más tarde, pero las abundantes libaciones en las que 2
- 3. participó el burro retrasaron la marcha, ya que nos pasamos varias horas durmiendo arrimados a él. Al día siguiente, mi guía se marchó muy ligero montado sobre Pegaso, en busca de refrescos líquidos y no precisamente de agua. El animal no necesitaba brújula, conocía la dirección adecuada y se paraba a unos seis kilómetros de la gran montaña. Allí, en una casa de labranza, hinchaban de nuevo sus odres y Dionisio dormía espléndidas monas en espera de mi regreso. Así pues, igual que en años anteriores, me colocaba la mochila bien ceñida al cuerpo, asía un grueso bastón que ya utilizaba mi bisabuelo y echaba una ojeada a la lejana y nevada cumbre, disponiéndome en espíritu a hollar las nieves donde, de rodillas, oraría a los dioses por mi padre y abuelo. Sonreía irónico, pensando que prometer tal barbaridad era absurdo. Sin embargo, una promesa a un moribundo es una obligación ineludible. Hacía fresco. Me abrigué con una manta de lana, de la cual no sobresalían más que los ojos y, sin vacilar, empecé a dar los primeros pasos con el mismo tembleque que un crío de un año, sólo que no me caía con tanta frecuencia gracias al apoyo del bastón. La ladera pedregosa, la gran tripa, la mochila y unas botas estrechas hacían que cada paso fuera más difícil. Empecé a sentir deseos de abandonar (sabía que desistiría tarde o temprano), pero a pesar de todo quise resistir el máximo tiempo posible. De repente, las tripas anunciaron con sonoridades varias que la comida y el vino almacenados en ellas pedían salida libre. Allí no existían retretes, conque, sin pensármelo dos veces, busqué un rincón para desprenderme de las miserias interiores. En cuclillas enfoqué las posaderas sobre una piedra plana, descargando con placer una y otra vez. Al no disponer 3
- 4. de papel higiénico, busqué piedras redondeadas que se adaptaran a la mano y al ojete y me limpié el trasero como buenamente pude. La verdad es que me sentía feliz después de abandonar las heces de mis tripas; lo único molesto era un peculiar olorcillo que emanaba de tres malolientes montañitas. Una vez equipado de nuevo, intenté subir unos metros para demostrarme a mí mismo que a valiente nadie me superaba, y que si no avanzaba más, la culpa era del exceso de carga física. Usé una piedra como silla, luego trepé cosa de diez metros y me volví a sentar estrujando la bota de vinillo, la gran amiga de mis escaladas. Tanto la oprimí que gimió de dolor: avisaba con claridad que todo el clarete se había consumido. De repente, el cielo se ennegreció y me asusté: se acercaba una tormenta. Decidí volver atrás en busca de refugio, pero… ¡Horror! De entre las negruras surgió un carro dorado tirado por dos caballos alados. Su conductor vestía ropas griegas y un reluciente casco de cobre le cubría la cabeza. El carro se paró junto a mí. Trémulo y con los ojos desorbitados, había abandonado todas mis pobres pertenencias, dispuesto a correr cuesta abajo, pese a la tripa voluminosa que lucía. Los caballos blancos removían tierra y piedras con sus cascos. Una voz potente hizo que se me helara la sangre en las venas. Con dos ojos como tomates, sentía el tam-tam del corazón: creí morirme de miedo. Hermes, el dios mensajero, había sido mandado por Zeus. Dijo: -Juan Menelao Agamenón, tu nombre es soberbio, no hay duda, pero Zeus, el que todo lo sabe, está indignado contigo; si no te ha fulminado con uno de sus rayos ha sido porque, pese a la monstruosidad que has cometido, te perdona la vida. Tus antepasados te salvan, ya que ellos dedicaron sus vidas a 4
- 5. estudiarnos, loarnos y alabarnos; en cambio, tú, miserable inmundicia humana, cual vulgar perro has mancillado una piedra milenaria en la que estaba grabado el nombre del dios supremo: Zeus. Pese al miedo, respondí: -Ignoraba que la piedra fuera sagrada. Lo juro por todos los dioses que vivís en el Olimpo. Temblando, proseguí: -¿Eres Hermes, supongo? -Bien lo sabes, malandrín. Además de mensajero de Zeus, soy el rey de los ladrones. Le miré con disimulo. Alto y desgarbado, su rostro inexpresivo no denotaba ninguna emoción. Sus ojos secos parecían los de un muerto. Dije: -¿Qué deseas de mí? -Yo, nada. Tengo la orden de trasladarte al Olimpo para que te justifiques delante de mi padre, ya que está tan ofendido que incluso nosotros pagamos las consecuencias. Hoy mismo ha dado una patada a una de las Tres Gracias, pues no la encontró graciosa. Temblando, repliqué: -Si voy contigo mandará matarme. -Zeus es justo; ya te he dicho que no desea tu muerte de momento. Quizá podrás vivir para contar a los pobres humanos tus vivencias, si le pides perdón. Me invadió un terror horrible, pero al mismo tiempo sentía una inexplicable emoción. 5
- 6. Hermes alargó su huesuda y fría mano, diciendo: -Sube al carro, hombre de la tierra, voy a llevarte junto a Zeus. Hice un comentario idiota: -¿Tendré frío en las alturas? -No temas: una cálida nube nos envolverá. Además, dentro de pocos minutos llegaremos a las residencias celestiales. Recogí mis bártulos, y dándole la mano a Hermes, me aposenté en el carro, mientras los divinos caballos piafaban nerviosos. Todo aquello era increíble, debía de estar soñando debido a las ingentes cantidades de clarete consumidas. Seguramente el vino había entrado en mi cerebro. Mis tripas reclamaban otra vez paso libre, pero no osaba comunicar al dios mis necesidades. El miedo había removido mis miserables interiores. Los caballos arrancaron dulcemente, igual que un trineo se desliza por la nieve. No podía aguantar más. -Tengo caca, Hermes. Torció la cabeza, fulminándome con sus ojos. Sin pronunciar palabra, redujo la velocidad y dijo: -Bájate los pantalones y evacua tus porquerías. Ofendido, repliqué: -¿Es que vosotros no vais de cuerpo? -Sí -respondió-, pero expulsamos néctares y ambrosías, que adecuadamente envasados nos proporcionan agradables perfumes. Me bajé los pantalones al mismo tiempo que preguntaba a Hermes: -¿No se irritará todavía más, Zeus, si desparramo mis excrementos sobre la montaña sagrada? 6
- 7. -Lanza sin temor tus mierdas; se desintegrarán y jamás llegarán al suelo. Pese a lo asustado que estaba, rompí el silencio de los cielos con ruidos graves y expulsiones tremendas. Más tranquilo, me senté en el carro y dije: -Gracias, Hermes. He quedado aliviado a fondo. -Huele muy mal -replicó el dios de los ladrones. El rostro se me tiñó de rojo. Balbucí: -Aquí no hay piedras… redondas… adecuadas para mi trasero. El dios de los correos celestiales, que jamás sufrían retrasos, redujo otra vez la marcha de los caballos y cogió una botella de piel de sátiro recubierta de oro. Dijo: -Bebe solamente un sorbo, y desaparecerán los malos olores y el cansancio que te atormenta. Así lo hice, e inmediatamente quedé impoluto. Al mismo tiempo perdí casi todo el temor que atenazaba mi corazón. Exultante dije a Hermes: -Dios, hijo de Zeus, lanza tus caballos y la nube que los envuelve sin perder un instante. Deseo hablar con tu padre, quiero demostrarle mi amor, además de pedirle perdón por la guarrada cometida. Hermes proyectó sus caballos alados hasta las profundidades celestiales. Me dormí tumbado en el carro de los dioses. 7
- 8. III Al despertar, las estrellas brillaban con una intensidad asombrosa, el cielo mostraba sus profundidades inalcanzables y sus silencios ominosos. Hermes me despabiló de una patada. -Pronto llegaremos a la Ciudad Eterna. Limpia tu rostro y sacúdete el polvo lo mejor que puedas, para presentarte con decoro ante la Omnipotencia. Poco podía hacer. Mis ropas estaban sucias, la barriga no era precisamente un símbolo de elegancia, los hirsutos pelos de mi cara me daban un aspecto desaseado, los zapatos estaban llenos de roturas. Al ponerme en pie, de no ser por Hermes habría caído en el espacio infinito; suerte que me asió con fuerza por el brazo, colocando mis manos en la barandilla del celestial carro. -Pon mucha atención, Juan Menelao, humanoide simplón y maloliente. ¡Observa! De repente, la inmensa nube que nos envolvía se esfumó; ante mis ojos apareció un gigantesco palacio, iluminado por una claridad diáfana que no era la luz del sol. El carro disminuyó la velocidad para que pudiera admirar tanta belleza. Cientos de pajaritos de oro revoloteaban alrededor de mi cabeza. Cacé uno y me lo metí en el bolsillo. -Suelta al pájaro. Si te hubiera visto Zeus, te habría fulminado con sus rayos. Solté al pajarito, que siguió dando vueltas sobre mi cabeza, lleno de felicidad. A una orden del dios, los alados caballos se pararon en el centro de una sala inmensa de mármol rojo, y dos dioses se llevaron a los equinos a las 8
- 9. cuadras de plata para darles su yantar. Me acurruqué junto a Hermes y le pregunté: -¿Qué debo hacer, oh, Dios? -Primero te bañarás, luego entregarás tus harapos, vestirás túnicas de lino, te perfumarás con colonia celestial, probarás la ambrosía y los néctares, la comida de los inmortales. Cuando hayas descansado te llevaré ante mi padre. Él decidirá sobre tu futuro. Éste puede ser agradable o nefasto, según el humor que tenga. Procura humillarte ante él y responde únicamente cuando te pregunte. Me acompañó a una habitación de grandes dimensiones, donde una cama con dosel invitaba a reconfortantes sueños. Después de ser alimentado con las sagradas comidas, me quedé dormido en el acto. Estaba agotado física y moralmente, ya no me quedaban fuerzas para pensar, creía que todo era una pesadilla, y que al despertar me encontraría al pie del monte sagrado junto a Dionisio, mi guía, bebiendo largos sorbos de vino clarete. Al abrir los ojos descubrí que iba errado, ya que docenas de pajarillos de oro revoloteaban sobre mi cuerpo. Me guardé mucho de agarrar uno. Apareció Hermes. Dijo: -Humano, levanta, ponte la túnica y sígueme; mi padre Zeus está de un excelente humor, es posible que te libres del castigo que acostumbra a dar a los profanadores. En unos minutos me ceñí las vestiduras. Hermes me ayudó en dicho menester. El dios colocó un espejo delante de mi figura. Estaba guapo de rostro, pero feo de estructura. La descomunal panza rompía la armonía del 9
- 10. cuerpo. Juré que si salía con bien de la aventura, haría un riguroso régimen a base de pasteles y cava. Dijo el dios de los ladrones: -Iremos a pie hasta la mansión de Zeus. Otra vez me entraron ganas de aliviar, pero haciendo un gran esfuerzo evité que las porquerías interiores mancharan mis vistosas vestiduras. Andamos un buen trecho, nos cruzamos con dioses que debía de conocer por sus nombres, pero no por su imagen real. Los escultores y pintores tampoco conocían sus figuras y las esculpían y pintaban según su imaginación les dictaba. Me fijé en tres mujeres desnudas de piel blanquísima. Pregunté a mi acompañante: -¿Quiénes son? -Aglaye, Eufrósine y Talía, hermanas mías e hijas de Zeus. -¡Caramba! -repliqué. Allí nadie trabajaba; unos dioses dormían, otros cantaban, algunos se hinchaban bebiendo ambrosías, varios retozaban sin vergüenza… Finalmente llegamos a la deslumbrante morada del Padre de los Dioses, iluminada por la diosa Aurora. Empecé a temblar de tal modo que las rodillas se me doblaron. Yo, un hombre que jamás había creído en los dioses antiguos y mucho menos en los modernos, me hallaba frente a frente del dios del Olimpo. No osaba levantar los ojos por temor a que me fulminara. Hermes saludó a su padre y se largó. Una voz metálica y clara resonó por toda la estancia. Habló Zeus: 10
- 11. -Mírame, Juan Menelao, no tengas miedo, todavía no ha llegado tu hora; sólo deseo explicaciones convincentes de tu comportamiento al pie de la montaña sagrada. Cuéntame la versión de tu despropósito. Alcé la vista y pude contemplar al dios de todos los dioses. A su vera sonreía Hera, hermana y esposa. Sentado en el suelo, tanteando las cuerdas de una lira, estaba Apolo. Un arco y un carcaj repleto de flechas reposaban junto a él. Zeus mediría no menos de cuatro metros de altura y no se parecía en nada a las estatuas y pinturas expuestas en los museos. Era un ser inexpresivo, de sonrisa cínica y cruel, con unos ojos apagados, igual que los de un besugo muerto. El gran fornicador celestial sobaba desde su trono a la diosa Hera, sin la menor vergüenza. Normal, un dios desconoce esta debilidad humana. Estaba tan ensimismado en la contemplación de los tres dioses, que Zeus repitió: -Cuéntame la versión de tu desaguisado, no me hagas perder la paciencia. -Te pido perdón, ¡oh, Dios de los dioses! -Y añadí-: Sí, ensucié la ladera de tu montaña, pero no debes tomártelo como un desprecio hacia ti. ¡Oh, gran Dios! Los humanos con mucha frecuencia debemos evacuar los restos de comida. Si hubiera sabido las consecuencias de mi acción, habría preferido morir antes de ofenderte, jamás hubiera cometido tan gran sacrilegio. Sus ojos apagados me examinaron a fondo. Sonrió malévolamente y respondió: -Con esta tripa tan inmensa, debes de inundar la tierra de excrementos. 11
- 12. -¡Oh, Dios! -respondí-. No por poseer una panza tan enorme desprendo más suciedad que otros. Un amigo mío, que es un enano, cuando evacua abandona grandes cantidades de mierda. Zeus sonrió con la boca torcida. -¿Sabes, mortal, que eres el primer humano que ha penetrado en el Olimpo? Respondí bajando la cabeza: -No merezco tanto honor. Mi deseo era trepar hasta la cumbre para homenajear a mis antepasados que, como debes saber, creían en ti y en todos los dioses del Olimpo. -Lo sé, Menelao. Zeus se removió en su majestuoso trono, alargó la mano acariciando un inmenso paragüero donde reposaban brillantes rayos. Preguntó: -Pese a que ya lo sé, dime cómo están los terrestres. -Creo que bien mal. -Van muy mal porque yo no les dejo que vayan bien. -No te entiendo, ¡oh Dios! -Te voy a contar varias cosas para que, si te dejo en libertad, puedas explicar a los vanidosos terrestres que sus males provienen de mis iras celestiales. Hace miles de años que han dejado de ofrecerme ovejas, vacas, corderos y toros para aplacar mis iras. Antiguamente me ofrecían hecatombes de animales, el olor de sus carnes quemadas llegaba hasta mis narices, llenando mi ego de satisfacción. Estoy agraviado y dolido por el olvido de los hombres. Juré provocarles el mayor mal posible. Pasé cientos de años 12
- 13. rumiando mi venganza, y llegué a ser el Supremo Dios. No hará más de cinco siglos que descubrí el modo de destruiros. Quedé perplejo, sin saber qué responder. Al fin murmuré: -¿Puedo saber, oh padre Zeus, cuál ha sido tu venganza? Zeus dejó de acariciar a su hermana y esposa Hera, dejando que ésta le sobara a él por debajo de la túnica. Respondió: -¿Sabes, mortal, quién hizo uso de un cañón para derribar las murallas de Constantinopla? La pregunta parecía la de un concurso radiofónico o televisivo. -No… no lo sé. -Fue Urban, el artillero de Mehmet II; sin embargo, fui yo quien introdujo en su cerebro el invento. Todos los dioses nos alegramos ante la caída de la poderosa Constantinopla. Zeus se reía a gusto, y su hijo Apolo se unió a sus carcajadas. Apolo lanzó una certera flecha, destruyendo a un pajarito de oro. Al ver la estupefacción dibujada en mi rostro, dijo Zeus mosqueado: -¿Dudas acaso de mis palabras? -No, gran dios, no dudo, sólo que le temo a tu mala leche. -Mala leche. ¿Qué es eso? -Odiar a la humanidad, por ejemplo. -Nosotros carecemos de normas morales. Además, alma cándida, ¿no crees que tus semejantes, los humanos, se comportan igual? Tuve que agachar la cabeza y responder: -Sí, es verdad. 13
- 14. -Siendo yo quien soy, tengo lo que los humanos decís carta blanca. Además, si los odio tanto, es debido a que no sacrifican reses para congraciarse conmigo. Repliqué con humildad, para no irritar al dios: -¡Oh, Zeus! Los humanos oran en vez de degollar bueyes y cabras. -No me hagas reír de nuevo, Menelao. Bien sabes que en la Tierra hay una enorme variedad de creencias, que desde hace siglos se degüellan entre si para que una religión predomine sobre otra. Podría citarte miles de ejemplos del comportamiento de las gentes de la Tierra, dirigidas por las cabezas visibles de las religiones. Los dioses, sean del cariz que sean, no se andan con mojigaterías a la hora de imponer sus ideas a las masas. -Tienes razón de nuevo, Zeus. -Cerré el pico con humildad, clavando los ojos sobre el mármol. Zeus continuó apabullándome con sus teorías: -Después del cañón, infiltré en la cabeza del señor Colt la idea de un revólver de seis tiros. En vez de un muerto, seis. Los indios conocieron el plomo de este arma. Pero el revólver no fue nada en comparación con la ametralladora. Esta máquina mataba a docenas de personas en unos segundos. Así, Menelao, avanzó el progreso… Interrumpió su verborrea y aproveché para decirle: -Le consideraba un dios equitativo. Respondió: -Cuando por temor lamían ciertas partes de mi cuerpo, les enviaba briznas de compasión; pero esto se acabó. Juré por mi mismo que llenaría la Tierra de desgracias, y lo estoy consiguiendo. 14
- 15. Mi corazón rebosaba bondad e inocencia, por eso dije: -¡Oh, Zeus, perdónalos! -¡Jamás! Y te voy a contar otras cosas que te van a doler, pero que a mi me llenan de placer. Henry Ford inventó un coche que fabricó en serie; esta fue otra de mis venganzas. El planeta ha quedado hecho una porquería. Es un gozo contemplar, desde mi privilegiada posición, los millones y millones de coches que se arrastran como gusanos transportando a seres humanos que no saben adónde van. La Tierra se está pudriendo a base de humos de los tubos de escape, de autopistas, autovías, carreteras nacionales, carreteras comarcales y caminos forestales rebosantes de basuras… La gente cree que el coche es una liberación, pero en realidad es una idea traspasada a un cerebro humano. Respiró profundamente, dio un manotazo en el cogote de Apolo, que jugando había pinchado con una flecha el pie de su padre, y siguió: -¿Qué me dices de la peste que envié hace poco a los terrícolas? -¿Qué peste? -pregunté. -¿No lo sabes? -No, padre de todos los dioses. -La bomba atómica, ¿qué te parece? Palidecí y no pude reprimir un gesto de enfado. -No creo que tu venganza haya llegado tan lejos. -No es venganza, es justicia. -¡Oh, Zeus! Que palabras más negras salen de tu boca. -Son palabras justas, mortal, ya que los dioses han sido olvidados. Como no tolero un agravio de semejante calibre, por eso descubrí la bomba 15
- 16. atómica e introduje el invento en algunas mentes humanas, que vosotros llamáis sabios. Voy a decirte más, Juan Menelao. Hizo una estudiada pausa y prosiguió: -Ahora te mostraré una ínfima parte de mi poder. Agarró un rayo del paragüero, lanzándolo contra la Tierra. Consecuencias: un pastor abrasado junto con sus ovejas. Quedé perplejo ante tanta iniquidad. Zeus, imperturbable, dijo: -Escucha: me he propuesto introducir en las molleras de los gobernantes terrestres la obsesión de que, para defender sus países, deben proveerse no sólo de armas convencionales, sino de la bomba atómica. Pronto verás, si te dejo regresar a la Tierra, que Andorra, Montecarlo, el Camerún, Fernando Po, Grecia, Turquía y todas las naciones, por míseras que sean, dispondrán de porquerías atómicas, que podrán utilizar contra quien les venga en gana. Sentí una punzada en el pecho, cayendo de bruces sobre el suelo de mármol. Al recobrar el conocimiento, Zeus y Hera seguían sobándose mutuamente y Apolo disparando sus áureas flechas hacia la Tierra. Los pajaritos que revoloteaban por la mansión de Zeus expulsaban por sus anos, de vez en cuando, bolitas de oro. A mi vera estaba Asclepio, el dios de la medicina, que gritó: -¡Mortal, ponte en pie! ¡Saluda a Zeus! Pídele perdón por tu desmayo y dale las gracias, ya que me llamó a su presencia para que te atendiera. Estaba como nuevo y muy animado. Hice lo que me ordenó el dios de la medicina. 16
- 17. El gran dios aceptó mis disculpas y mandó a Apolo que dejara las flechas en paz, pues no era el momento adecuado para jugar con ellas. Durante mi desmayo, Zeus había convocado a las Tres Gracias para que le deleitaran con sus danzas. Las tres hijas de Zeus bailaban desnudas, alegrando la vista de su padre, de Apolo y la mía. Hera, la esposa de Zeus, se enfadó con su incombustible y pornográfico esposo. Éste la insultó mandándola a su aposento, donde la esperaba Panteón, el dios chismoso. Terminado el bailoteo, Zeus y Apolo llamaron a la diosa Hebe, servidora de la ambrosía y el néctar, que les llenó las copas a rebosar. Una vez hartos se durmieron, olvidándose de mí. 17
- 18. IV Pese a que me había adaptado al ambiente extraordinario, mi cerebro aún alucinaba debido a las profundas emociones de un principio, y en mi interior anidaba todavía una gran confusión. Contemplé a Zeus y a su hijo Apolo, cuyos ronquidos atronaban el Olimpo. Sentado en el suelo esperaba los acontecimientos. Éstos se presentaron inopinadamente con la presencia de la diosa Hécate, la del mal de ojo. No me levanté. Su deforme rostro, feísimo, llenaba el cuerpo de espanto: tenía un ojo en la mejilla y otro en la punta de la nariz. Con una voz dura y desagradable, preguntó: -¿Tú debes de ser el hombre vil que ensuciaste la ladera de la montaña santa? -Sí, diosa -respondí-, pero ya he dado cuenta de ello a Zeus. Aulló: -¡Levántate, mortal insignificante! Su vozarrón asustaba. Me puse en pie. -¡Mírame, maldito profanador! Obedecí, temblando. Hécate clavó sus distorsionados ojos en los míos, realizando sortilegios con las manos. Riéndose malévolamente, dijo: -Cuida de tu tercer ojo. -Entonces se marchó, y sus carcajadas resonaron por todo el palacio de Zeus. Comprendiendo lo que dijo Hécate, contemplé mis facciones en un espejo de gran tamaño. Horrorizado, vi aparecer un tercer ojo en la frente. 18
- 19. Rompí a llorar, asustado, y de los tres ojos manaron abundantes lágrimas. Mi llanto despertó al gran dios, que esbozó una sonrisa al ver mi nuevo aspecto. -Hécate debe de haber pasado por aquí. Entre hipidos, respondí: -¡Sí, oh Zeus! El padre de todos los dioses hizo un leve ademán, y los tres ojos se redujeron a dos, pero mal colocados. Con otro movimiento de la mano quedaron en el lugar donde les correspondía. Me arrodillé besando sus sandalias. Apolo, al verme tan cerca, me pinchó el culo con una flecha. -Déjalo en paz, hijo. A este mortal lo tengo destinado a que pregone entre los hombres que existe un solo dios: yo. -Y añadió, dirigiéndose a mí-: Menelao, tu llevarás la buena nueva a los humanos, por ello debes conocer a la mayoría de los dioses. Serás el profeta y recadero del Olimpo. Ante las palabras del dios, recuperé el ánimo. -¡Oh, Zeus! No merezco tanto honor. -No es por ti, se lo debo a tus antepasados que tanto velaron por mi buen nombre. Cuando te hayas empapado de quienes tienen el poder, o sea, todos los dioses creados por mí, te bajaré a la sucia Tierra para que prediques entre los descendientes de los monos que se niegan a rendirme pleitesía. Ahora acompaña a Iris, la diosa mensajera, que te conducirá a tu aposento. Hebe te suministrará tu ración diaria de ambrosía mientras convivas con nosotros. Cuando regreses a la Tierra semipodrida, volverás a comer carne de cerdo de granja y vacas atiborradas de penicilina; catarás sabrosas hamburguesas de ancas de rana, beberás agua del grifo y vinos indefinibles en envases de papel. Si te gusta con locura el baile, podrás danzar con las vacas 19
- 20. locas antes no se caigan muertas a miles; podrás zamparte kilos y más kilos de bollería industrial, y panes que parecen gomas de mascar… Prosiguió: -Aquí serás respetado. El poder omnipotente que poseo te librará de cualquier mal que los dioses intenten hacerte. Hurgó entre sus ropas, sacando un pequeño cetro de oro. Dijo: -Este cetro es una miniatura del original que llevo hace milenios. No lo extravíes, sería fatal para ti. Terminó diciendo: -Ahora vete con la diosa. Iris, agarrándome por los sobacos, aposentó mi cuerpo en una lujosa mansión en cuyo centro lucía una descomunal cama, ideal para bacanales. Lleno de felicidad, enseñé el cetro a Iris. Ésta bajó la cabeza en señal de respeto. Era muy hermosa, Iris, así que, abusando de mi poder, intenté hurgar entre sus blancas ropas. Como no protestó, pasé un buen rato con ella. Me agradaba aquel Olimpo liberal, luminoso, sin ningún tipo de restricciones morales. Iris se retiró colocando sus túnicas en orden. La inmensa cama acogió a Juan Menelao (o sea, yo) y me dormí como una marmota. Tuve durante unos segundos, antes de cerrar los ojos, un brevísimo recuerdo para con Dionisio y su burro, y aún me quedó tiempo para liquidar a uno de los muchos pajaritos de oro que revoloteaban por el dormitorio. Luego lo escondí en las profundidades de mi ropa. 20
- 21. V ARES, DIOS DE LA GUERRA Tenía carta blanca para fisgonear por todo el Olimpo. Al despertar, lo primero que hice fue llamar a Hebe para que me trajera néctar y ambrosía. La diosa, diligente, sirvió la comida celestial. Dejó una jarra y un vaso de bronce encima de una mesita de plata pintada con escenas eróticas en las que Zeus era el protagonista. Cuando Hebe se inclinó para llenar la copa, aproveché el instante para meterle mano con lascivas intenciones. Sin inmutarse, la diosa agarró el jarro y lo estampó en mi frente; luego, muy despacio, con una sonrisa de mala idea, desapareció. Lucía un enorme chichón en la frente, pero al tocarlo con el cetro se esfumó en el acto. Después de beber la sagrada libación me dispuse a entrevistar a uno de los más importantes dioses. Abandoné la estancia rodeado de los pajarillos de oro, que ya empezaban a cabrearme. No podía con ellos; cada vez que liquidaba a uno, aparecían una docena más. Anduve por un largo pasillo cubierto de espejos con marcos de ébano y adornos de oro y diamantes. Intenté arrancar algunos, pero estaban muy bien engarzados. Encontré a Iris, la diosa mensajera, la besé con delicadeza y le pregunté donde podía localizar a Ares, el dios de la Guerra. Me indicó el camino y esta vez no quiso aceptar mis proposiciones deshonestas. Floté hasta unas arcadas iluminadas por la diosa Aurora. Ares tenía el rostro de bronce, sus cabellos eran de oro y sus ojos dos piedras preciosas. Lucía una coraza repujada. El maligno dios de la guerra estaba sentado junto a un recipiente de plata, del que sacaba mondadientes del mismo metal pulido. 21
- 22. Al fijarse en mi, sus ojos lanzaron destellos preciosos. Tuve miedo y levanté el cetro frente a sus narices metálicas. Ante el símbolo de poder, dijo: -Cuento los muertos que cada día los terrestres, o sea tus hermanos, me ofrecen en homenaje. Respondí sin temor: -¿Qué mal te han hecho todos ellos? -Han ofendido a mi padre, con eso basta, y no te cerceno la cabeza porque Zeus te ha dado este «cetrillo». De lo contrario, tu cabeza rodaría hasta chocar con mis pies. -No me amenaces, Ares, o se lo diré a mi padre. El dios guerrero rectificó: -Dirás a «mi» padre. -Siento contradecirte, pero Zeus es el padre de todos los dioses del Olimpo, y de todos los que nos arrastramos por la Tierra. Ante mi aplastante lógica, Ares cambió de conversación. Quiso humillarme. -Acércate, gusano, y mira si eres capaz de levantar esta espada. Yo no temía a Ares, confiaba en la fuerza que había recibido de las manos de Zeus. Me incliné y agarré la enorme espada del dios, tratando de levantarla. Ni siquiera pude moverla. -Pesa demasiado, ¡oh, hijo de Zeus! El abominable guerrero asió con una sola mano el espadón, como si fuera una pluma de oca, volteándolo por encima de su cabeza. El arma silbaba 22
- 23. igual que una víbora. Di unos pasos atrás, no fuera que el muy bruto me partiera en dos. Para darle coba, dije: -En verdad eres el dios de la guerra, admiro tu fuerza y poder, alabo también a tu padre por la energía que dio a tu cuerpo. Ares, satisfecho con las jabonaduras, se calmó. Inclinó la cabeza y repuso: -Estoy muy enfadado con Él, ya que otorgó más vitalidad a un semidiós, Heracles, que a su propio hijo y dios al mismo tiempo. -No sé qué decirte, señor. -Calla, es lo mejor que puedes hacer. Asió su escudo de bronce, envainó su descomunal espada y desapareció de mi vista. Seguramente se dirigiría a la Tierra para colaborar en sangrientas batallas. Estuve unos instantes contemplando a los pesados pajaritos de oro, hasta que de repente pasaron ante mí las hermanas de Ares: la Discordia, el Terror y la Fuga, elementos subversivos y malignos adictos al dios. Eran muy valientes las tres, sabían que no podían morir. Antes de abandonar la mansión del dios de la guerra, me entretuve liquidando pajaritos de oro. Había recogido una bolsa de malla y la llenaba de volátiles dorados. Si Zeus me otorgaba su permiso, me acompañarían de vuelta a la Tierra. De pronto tuve ganas de ir de vientre. Como no llevaba pantalones ni calzoncillos, me arremangué la túnica y apreté lo que hay que apretar para librarme de la opresión. Asombrado, observé que en vez de materia fecal de mi culo brotaban perdigones de oro, que rebotaban en el pulido pavimento de la 23
- 24. estancia de Ares. Seguí oprimiendo con furia el agujero de la cloaca humana, y los perdigones manaron de nuevo. Al ir a recogerlos, lleno de felicidad, una tribu de pajarillos de oro se echó sobre las bolitas no dejando ni una simple muestra. Maldije a los volátiles. Llamé a la diosa Hera, la proveedora de los alimentos que impedían que murieran los dioses. Cuando se presentó con la ambrosía y el néctar, le pregunté: -¡Oh, Diosa, hija de Zeus! En vez de mierda he cagado oro. Respondió: -Mortal, ahora eres semejante a los dioses; por tanto, al igual que ellos, expulsas riquezas, no guarrerías. Si regresas a la Tierra volverás a expeler nauseabundas cacas. Quedé tranquilo. Hebe se marchó y subí a una nube voladora cedida por Zeus para mis visitas a los dioses. Iba a largarme cuando apareció Ares entre ruidos de espadas y gritos de agonía. Estaba cubierto de sangre y su rostro de bronce presentaba numerosas abolladuras. Agarré el cetro con fuerza. Ares preguntó: -¿Aún estás aquí, Menelao? -Ya me iba, ¡oh gran Ares! Veo, por tu aspecto desastrado, que has estado en un campo de batalla. La máscara se retorció con una mueca horrible. -En efecto: se han ido al infierno cerca de cinco mil hombres. Indignado, respondí: 24
- 25. -No comprendo que, siendo dioses inteligentes y todopoderosos, gustéis de asesinar a terrestres indefensos ante vuestro inconmensurable poder. Creo que sois unos cobardes y unos miserables. La carátula de bronce enrojeció. Iba a desenfundar la espada, pero el centro se lo impidió. Repuso: -Nuestros instintos malignos los desfogamos contra los inocentes. ¿Acaso crees, desgraciado, que vamos a matarnos entre nosotros? -No, desde luego. Sin embargo, tanta iniquidad, tanta venganza y tanta prepotencia no van con mis principios, pese a que no soy lo que en la Tierra llamamos un santo. El sanguinario dios sonrió antes de contestar: -Muchos de estos a quienes llamáis santos, en cierta época no muy lejana, mandaban quemar a la gente por el solo hecho de no pensar como ellos. Y no hablemos de las miles de señoras ancianas que la estupidez humana llamaba brujas… A estas señoras les ocurría lo mismo. Cambié de conversación. Pregunté: -¿Cómo es que siendo inmortal te han abollado el rostro? Además, tu brazo sangra y tu escudo está repleto de agujeros. -Son ínfimos problemas que solucionaré con facilidad. Llamó a unos diosecillos que en unos segundos sanaron al gran matador, sin necesidad de recurrir a Asclepio, el médico del Olimpo. Hebe le trajo la divina comida. Los pajarillos atronaban la estancia. -Me retiro, Ares. Una cosa desearía averiguar antes de irme. -Di lo que quieras y lárgate con prontitud. Tus preguntas me están cansando… 25
- 26. -¿Es que acaso distinguís el bien del mal? Su respuesta fue aguda: -¿Lo distinguís los mortales? -Creo que sí. -Pues lo disimuláis muy bien… Prosiguió: -Anda, vete. Tienes suerte de que Zeus te proteja, eres intocable. Te diré, para terminar, que desde que mis abuelos Cronos y Rea impusieron a Zeus como único dios, entre nosotros no existen diferencias morales. Hacemos lo que nos da la gana y somos crueles con los hombres de la Tierra, ya que han dejado de sacrificar en honor de mi padre y del resto de dioses olímpicos; es por eso por lo que descargamos nuestros odios contra tus semejantes, y así sucederá hasta el fin del mundo. Piensa, iluso, que somos dioses, y como tales carecemos de leyes. Vosotros las tenéis, pero casi nunca las cumplís. Déjame tranquilo; tengo que meditar nuevos planes destructivos y tu presencia me irrita sobremanera. Cabizbajo, apreté el cetro maravilloso abandonando la inmensa estancia del dios. Flotando con suavidad, arrullado por los malditos pájaros mecánicos, me dirigí en busca de un nuevo dios. 26
- 27. VI HEFESTO, EL DIOS FORJADOR Hallé a Hefesto junto a una fragua, un yunque y un enorme martillo. Estaba forjando una coraza impenetrable para el dios Ares. Al verme lanzó contra mí chispas de la fragua, por lo que tuve que mostrarle el cetro. Entonces dejó el martillo en el suelo. -¿Qué deseas, mortal? -Nada en particular. Supongo que sabes que tu padre me ha dado el poder de fisgonear por todo el Olimpo. -Lo sé -respondió enfurruñado. Su rostro era feísimo y estaba enrojecido por el fuego. Sus hundidos ojos resaltaban sus cuencas. Advirtió que le miraba entre asustado y curioso. Dijo: -Mis ojos, humano, se hunden cada vez más a causa de los miles de años que llevo forjando armas para los dioses, e incluso para los semidioses. Llegará un día, puede que tras muchos siglos, en que me saldrán por el cogote. Entonces, mi padre Zeus los colocará de nuevo en su lugar. La vivienda de Hefesto estaba construida de mármol negro. En un rincón reposaban grandes cantidades de carbón, un carbón que no ensuciaba. Hefesto lucía un delantal de oro fino. Irritado, me espetó: -¿Quieres preguntarme alguna otra cosa? Yo estaba ensimismado contemplando aquel carbón que no ensuciaba. El dios pegó un martillazo sobre el yunque. 27
- 28. -Perdona, Hefesto. ¿Cómo es posible que este carbón no ensucie? -No solamente no mancha, sino que es comestible. Observa. Recogió un trozo de carbón y se lo zampó tranquilamente, soltando un eructo de satisfacción. -Toma un pedazo y pruébalo. Así lo hice. La verdad es que tenía el mismo sabor que el chocolate. El dios, viendo que me gustaba, me entregó otro fragmento de carbón. Me lo zampé en un santiamén. -Está muy bueno -comenté. -En el Olimpo no hay nada desagradable. -Estoy convencido de ello. Hefesto observó mi panza. Su negra faz sonrió. Le pregunté mosqueado: -Hefesto, dime lo que debo hacer para que desaparezca. -Toca tu tripa con el cetrillo que te ha otorgado Zeus. Así lo hice y, ¡oh, milagro! Las grasas de mi barriga se fueron al garete. -Es el poder de mi padre; en tus manos tienes una ínfima parte de su poderío. -Zeus es un gran dios. -No lo dudes, Menelao. -Amo el Olimpo porque todo es armonía. -No te creas, mortal miserable, que las cosas siempre son perfectas aquí arriba. Yo mismo tengo que acudir numerosas veces a la mansión de mis padres, Zeus y Hera, pues mi madre está cansada de que su marido, el gran dios del miembro de oro, incansable en sus deseos, le ponga los cuernos con 28
- 29. diosas y más diosas. Pero lo que más la subleva es que lo haga con mujeres mortales, y que éstas engendren semidioses. Estoy de acuerdo con ella. Si el Olimpo acogiera a las mujeres e hijos diseminados por la Tierra, con semejante mestizaje se podría llegar a extremos muy peligrosos. No entendía nada. Sin embargo, respondí: -Estoy de acuerdo contigo; debe de ser igual que mezclar un vino clarete de calidad con un vino tinto agrio. -Veo, Menelao, que comprendes mis puntos de vista. Dime, mortal: ¿estás casado? -No, soy soltero y casi virgen. -No lo entiendo. -Ni yo tampoco. -Creo que ya hemos hablado bastante, escoria humana. Vuelvo a mi trabajo. Aparte de la coraza, tengo que fabricar mil puntas de flecha. Apolo, el del arco magnífico, las gasta a destajo. Cada flecha lanzada contra tu planeta produce inmensos males. Vete ya, y agradece a Zeus que te haya convertido en una persona esbelta. 29
- 30. VII ATENEA Hefesto me caía simpático, pese a sus ojos empotrados en la profundidad de sus cuencas. Trabajaba con ahínco para dar satisfacción a los demás dioses. Floté por avenidas perfumadas, hasta llegar a un esplendoroso palacio rodeado de jardines y lagos transparentes, donde blancos cisnes nadaban orgullosos, conocedores de su belleza. Con la vara de mando bien agarrada penetré en el atrio, siempre acompañado de unos pajaritos que, por su persistencia en seguirme, parecían buitres; trinaban sin descanso hasta que los apunté con el cetro y se retiraron a una distancia prudencial. Atenea, la diosa de la inteligencia y de la guerra, era impresionante. Tenía la cabeza enorme atestada de ideas, hermosa a pesar de sus miembros largos y fuertes; asía una espada enorme con sus grandes manos. La hija de Zeus y protectora indiscutible, durante la guerra de Troya, de Eliseo, fijó en mí sus ojos helados. Iba acorazada. Dijo: -Sé quien eres. Sé también que mi padre te ha concedido parte de su poder, por ello no te fulmino. ¿Qué deseas? -Contemplarte -respondí, seguro de mí mismo. -Mira cuanto quieras, pero no te quedes embobado; tengo que salir en el carro de los caballos alados, junto con mi hermano Apolo, para castigar a la chusma de los mortales que se han olvidado de mi progenitor. -¿A quién vais a aniquilar? 30
- 31. -No es cosa tuya, pero ten por seguro que liquidaremos a un gran número de hombres; de hecho, ya se están asesinando entre ellos con toda la ira del mundo. Nosotros simplemente ayudaremos al bando que nos parezca mejor. Amparado por la varita mágica, dije con cinismo: -¡Oh, diosa! En vez de matar a mortales, cosa que ellos ya saben hacer sobradamente, ¿por qué no me ayudas a machacar a estos cientos de pajaritos metálicos, que me están fastidiando desde que puse los pies en el Olimpo? Atenea, la de gran cabeza, respondió: -Abusas del poder concedido por Zeus, mi padre. No puedo hacer tal cosa. Estos pajaritos son un dogma en movimiento; con sus graznidos loan el omnipotente poder de Zeus. Mientras empuñara la varita de las maravillas, ningún dios me causaba pavor. Con toda la mala idea de que era capaz, pregunté a la diosa: -¿Es verdad, Atenea, que tu padre te engendró en su cabeza? Sin inmutarse, replicó: -Zeus todo lo puede. Ataqué de nuevo. -Atenea, tú no tienes padre. Dicho de otro modo: careces de madre. Tu padre es, además, tu madre. No comprendo nada. -Zeus todo lo puede, Menelao. -Claro, Atenea. El parto debió de resultar difícil, ya que Hefesto, el dios de las fraguas, tuvo que abrir la cabeza de tu padre para que nacieras. La esfinge repuso: -Verdad es también lo que acabas de decirme. 31
- 32. Volví a preguntar: -Y Zeus, ¿cómo sanó del hachazo que le propinó Hefesto? Esto debió de ser como las cesáreas que se practican en la Tierra, pero más a lo bruto. Atenea explicó: -Mi padre pasó unos cien años con dolor de cabeza; al final, Asclepio, el doctor infalible, le sanó. Estupefacto, repliqué: -Es asombroso que un dios germine a otro dios en su cabeza. No me lo acabo de creer. -Los dioses jamás mentimos. Mide tus palabras, insignificante mortal, y no abuses del cetro. -Perdón, diosa… -Padre parió con dolor. ¿Acaso en la Tierra no se ha dado algún caso de que un hombre pariera por la cabeza, aunque fuera una simple rana? Airado, contesté: -¡Jamás de los jamases! -Te creo, Menelao -repuso mirándome con desprecio-, pero no negarás que muchísimos terrícolas están mentalmente embarazados. Lo que ocurre es que ningún parto les alivia, y mueren con sus cerebros henchidos de repulsivos fetos. -Cierto, diosa; la mayoría de los humanos, cuando meten el cuerno en un agujero, no consiguen sacarlo en su vida. -Menos mal que dices la verdad -admitió impasible. -Dime, gran diosa, hija de una cabeza: ¿no sientes vergüenza de carecer de madre y de haber nacido de una manera tan estrambótica? 32
- 33. -Los dioses desconocemos esta debilidad humana: la vergüenza. Proseguí con mis preguntas: -Claro. Dime: ¿por qué eres al mismo tiempo la diosa de la guerra y la de la paz? -Porque mi padre me concedió estos poderes. -¿Cuál de ellos usas con más frecuencia? -El de la guerra, Menelao, aunque me canse de repetir a mi padre y madre que no gastemos tantas energías y tiempo: los mortales ya se están aniquilando, les sobra capacidad para ello. Son tan estúpidos, que en menos de un siglo la Tierra no será otra cosa que un estercolero metálico, repleto de tanques, aviones, submarinos atómicos, satélites espías, fusiles, cañones, acorazados, portaaviones y navajas de muelle… Zeus, indignado por el olvido en que en la Tierra se le tiene, colaborará en el exterminio de la raza humana, pero va equivocado pese a ser la divinidad sublime. Los dioses podríamos vivir en la gloria eterna, pero mi padre y madre se obstinaron en colaborar en la destrucción de vuestro planeta. Hace ya miles de años hundió la Atlántida, un continente situado en medio del Atlántico; sus habitantes, los atlantes, desafiaron a Zeus, y éste supo vengarse de un modo horrible. Al dios de los dioses le importan muy poco los sufrimientos ajenos; le causa un gran placer defenestrar a los humanos que se han olvidado de él y del resto de dioses que pueblan el Olimpo, así como de sus órdenes, las únicas y verdaderas. Me caía bastante bien Atenea, por algo era además la diosa de la sabiduría. Estaba seguro de que hubiera preferido la paz, aunque tenía el presentimiento de que un ser parido por Zeus en su cabeza no podía resultar nada bueno. Así pues, le dije: 33
- 34. -Comprendo a Zeus: quien tiene el poder, lo tiene todo. -Menelao -respondió-. No te atrevas a criticar a mi progenitor. Zeus es Zeus, y todo lo demás son mentiras. He expresado una opinión, pero jamás me opondré a los proyectos de mi padre… No entendía nada. Mi cerebro simplón rechazaba ideas tan incongruentes. Le hice la pelota con todo descaro. -Perdona, tienes razón, ¡oh, diosa! Reconozco que soy un profano… Una cosa desearía preguntarte. -Dime. -¿Qué representan tantos cientos de pajaritos metálicos revoloteando por estos cielos? Atenea, ¿no te irritan con sus trinos ásperos y continuos? -Sí. Aunque soy una diosa me producen dolor de cabeza. -¿Y por qué no los eliminas? -Son los bufones de mi padre, y merecen un respeto. Tuve el valor de confesar: -¡Oh, diosa, abatí algunos! La diosa de la faz poco atractiva repuso: -Como lo hiciste con la vara mágica, puedes estar tranquilo. Sin embargo, te recomiendo moderación. Llegó de repente Hermes, el cartero de los dioses, envuelto en una nube rosa. Inclinó la cabeza ante Atenea, haciendo caso omiso de mí, y le dijo: -Zeus te espera junto a su hijo Apolo, tu hermano. Dice que ya tiene el carro preparado con los poderosos equinos alados. Tu padre llevará sus rayos mortíferos, Apolo sus flechas letales. Destino, Irak: un país sumido en la muerte 34
- 35. y la destrucción. Dice que hay que acabar con todos sus habitantes, los que aún respiran. Atenea se despidió diciéndome: -Ahora que el dios de los dioses te apoya, sigue flotando por el Olimpo. Pese a que odiamos a los mortales, una parte de Zeus está contigo y eres invulnerable. ¡Adiós, Menelao! Hermes y Atenea desaparecieron, envueltos en la gran nube rosa. Quedé solo en el grandioso palacio de Atenea, rodeado de cientos de volátiles metálicos. Alcé la vara milagrosa y se retiraron a una distancia prudencial. Las palabras de la diosa habían llenado de tristeza mi corazón: iban a asesinar donde ya los humanos lo estaban haciendo… y Atenea había insinuado que amaba la paz… pero debía ir a la guerra. Todo un contrasentido. 35
- 36. VIII POSIDÓN Flotando nuevamente, seguido de lejos por los insoportables pajaritos, me adentré en el inmenso Olimpo buscando un nuevo dios con quien poder platicar. Penetré en una gran estancia iluminada, con una impresionante piscina en el centro. Paso a paso me acerqué al borde de la misma, mirando al interior. El agua era tan transparente que daba la impresión de que estaba vacía. En ella nadaban sardinas, besugos, peces espada, peces martillo, peces de colores chillones y peces sacacorchos, entre otros. Un pulpo grandote fornicaba sin asomo de vergüenza con un pez espada. El cefalópodo, con los ojos en blanco, musitó: -Asqueroso mortal, ¿qué estás mirando? Le mostré el cetro de los milagros y le grité: -¿Quién eres tú, pulpo asqueroso? La bestia marina dejó de fornicar, con gran alivio del pez espada. -Perdona -se disculpó-, no había visto tu poder. ¿Qué deseas? -Dime, ¿qué dios reside en este maravilloso lugar? -Posidón, el dios del mar -respondió el pulpo, al mismo tiempo que pretendía meterme tentáculo. Me aparté y le pregunté-: ¿Dónde está ahora Posidón? -Hace ya una eternidad que no viene por aquí. Yo soy su amante y su portavoz. -Cuéntame, cefalópodo, lo que sepas de él. Tengo autorización de Zeus para preguntar. 36
- 37. Dijo: -Posidón, pese a ser un dios de primera línea, tiene grandes apuros y necesita de todo su poder para contrarrestar lo que les está sucediendo a los mares y océanos. Hace pocas semanas tenía una asamblea en pleno Atlántico, con ballenas, tiburones, mantas, atunes y otros peces mayores, cuando volcó un barco cargado de lo que vosotros llamáis gasoil, y nosotros mierda, y toda la porquería almacenada en sus depósitos cayó sobre el dios y la pléyade de peces que lo rodeaban. »Mi amo lanzó una maldición y el buque se hundió. El océano está ya impregnado de petróleos, depósitos de residuos atómicos y otras miserias humanas; de ahí que el dios, por orden de Zeus, está obligado a dejar el mar en condiciones. Sin embargo, a pesar de su poder, Posidón se las ve y se las desea para limpiar tanta podredumbre. Para ello se necesitarían miles de poseidones. »A veces, buceando por debajo de los transatlánticos, le han llenado la corona de restos de comida; en otras ocasiones ha quedado pringado de aceites en alguna cala. El fondo marino es un vertedero de barcos oxidados, trastos viejos y todas las asquerosidades que te puedas imaginar. Posidón se multiplica por diez para conseguir la limpieza de los mares, pero los hombres lo hacen por cien y nunca logra nada positivo. Un día en que el dios descansaba a un kilómetro de una playa, desde una lancha motora arrojaron una tonelada de droga. Los traficantes se desprendieron de ella porque les perseguían unos hombres que vosotros llamáis policías. Los delfines de los que se vale para trasladarse de un lugar a otro ya casi no pueden con Posidón, debido a las guarradas que comen… 37
- 38. El pulpo interrumpió por unos instantes sus lamentaciones, y prosiguió: -Cierta vez, cansado de nadar y agotado por sus excesos con varias sirenas, se le ocurrió a Posidón echarse a dormir junto a la desembocadura de un anchuroso río. Se tendió con placidez encima de las aguas, mientras las sirenas seguían excitándolo. El dios las rechazó diciéndoles que se fueran a las profundidades marinas y le dejaran en paz; así lo hicieron las mujeres atún. Posidón se durmió arrullado por el susurro del mar, hasta que, sin preámbulos ni avisos, el río empezó a vomitar miles y miles de peces muertos y moribundos. Cientos de ellos chocaron con el dios, buscando quizá amparo. »Posidón se despertó, contemplando con horror a sus hijos de bellos colores que movían las colas en agónicas convulsiones. Su ira fue tal, que lanzó su corona a cientos de kilómetros, provocando un inmenso maremoto con olas desmesuradas que arrasaron las costas. No contento con ello, derrumbó los enclenques muros de industrias, muros que retenían toneladas y más toneladas de metales pesados y líquidos tóxicos. Así se vengó Posidón del asesinato masivo de sus hermanos. Zeus, al enterarse de la noticia, le felicitó regalándole otra corona de oro. Posidón es muy chulo, y la lleva ladeada tapándole casi un ojo. El pulpo tocón tomó aliento y prosiguió: -Es todo lo que sé, mortal. Si te he dicho todas estas cosas, ha sido por el poder que Zeus te ha otorgado. De lo contrario ya estarías muerto. Contesté sin temor: -No te enfades, cefalópodo. Al reconocer sus amenazas, el animal de las ventosas humilló la cabezota y se largó, dedicándose a fornicar con el pez espada. Arrodillado, 38
- 39. contemplaba la furia erótica de aquellos animales marítimos. Tenía las manos apoyadas en el borde del estanque y, de pronto, un maldito pez martillo me aporreó los dedos. Fastidiado, abandoné aquel lugar tan poco acogedor. Mi nubecita se puso en marcha en busca de dioses con menos mala leche, cosa más bien difícil de hallar. Eché un vistazo al estanque y vi al pulpo acariciando al pez martillo. 39
- 40. IX DEMÉTER Diosa de la recolección y la fertilidad. Estacioné la nube delante de un cartel con letras de oro, donde ponía su nombre y el de sus padres: Hija de Cronos y de Rea. Traspasé el umbral de su residencia, que olía a rosas, y caminé un buen trecho por una avenida plagada de pajaritos metálicos diferentes, de los que conocía sus trinos: eran suaves y dulces. Al final del largo camino puede contemplar a Deméter sentada en un trono de espigas de trigo. Cayendo de rodillas, dije: -¡Oh, diosa de la prosperidad y de la mirada ambigua! Zeus me ha dado… -No sigas, Menelao -me interrumpió-. Eres bienvenido y lo serías igualmente aunque no llevaras el cetro divino. Soy una diosa pacífica, que a diferencia de muchos de mis semejantes, amo la paz. Además, soy la diosa del pueblo; esto es lo que dicen los dioses y creen los humanos. Si fuera la diosa de las masas, no toleraría lo que está sucediendo en tu planeta. Mi poder es limitado; en cuanto a la protección de las cosechas, pongo todo mi empeño para que los humanos podáis comer pan, pero hay infinidad de dioses malignos que no piensan lo mismo. Muchas veces, por celos o venganza, destruyen lo que yo deseo conservar. Zeus y otros dioses mayores están sedientos de destrucción, ya que tus hermanos no les sacrifican animales en su honor… Como ves, Menelao, Zeus me tiene abandonada y se mofa de mis ruegos. -Eres muy hermosa, Deméter -respondí a sus serias palabras-. Si fuera un dios, siempre estaría a tu lado hasta el fin de mi vida.. 40
- 41. Sonriendo, repuso: -Sabrás, Menelao, que amaba a Yasión con toda mi alma; Zeus lo fulminó con un rayo porque no le caía bien. -Deméter, esto es el plato de cada día en la Tierra. -Lo sé, Menelao, pero esto no me consuela. -¿Puedo besar tu mano? -pregunté. Alargó su nívea mano y se la besé: estaba fría como el hielo. Mi corazón también lo estaba. Una de los pocos dioses del Olimpo que no albergaba ideas malignas, se moría eternamente de amor en aquellos infinitos espacios, ante la absoluta indiferencia del cotarro. La mano de la diosa, que en un principio se asemejaba a carne muerta, se calentó rápidamente con el contacto de la mía. Quise soltarla, pero su fuerza no me dejó. Sus bellos ojos azules embrujaron los míos. Dijo: -No eres un hombre feo, Menelao. Sin más preámbulos, me atrajo hacia sus pechos besándome con pasión. Parecía un niño de teta agarrado por su aya, no podía moverme. Me arrastró a una gran sala llena de espigas de trigo, doradas como el oro. Sin mediar palabra alguna, en un minuto quedé desnudo cual recién nacido. Temblaba igual que un pajarito caído del nido. -No temas, Menelao, Zeus no sabrá lo nuestro. No podrá mandarte un rayo fulminador; además, tu cetro te hace invulnerable a cualquier percance. La espléndida diosa se desnudó y me violó con furia celestial. Quedé completamente en ridículo. Con feroces palabras, dijo: 41
- 42. -Me has dejado sin catar el placer, por ello te maldigo. Si no llevaras la protección celestial, te mataría. Me vestí presuroso y recriminé a la diosa: -Tú me forzaste, yo sólo pretendía tu amistad. -No puede haber amistad entre un dios y un ser humano. -Según leí, eres la diosa del pueblo. Con rabia contenida, replicó: -¿Acaso crees todo lo que dicen los humanos? -Ahora no -respondió, sintiéndome una hormiga. Deméter cubrió sus desnudeces, sacándose seguidamente las espigas que le habían quedado enganchadas en el pelo. Me dio la espalda, diciendo: -Lárgate, Menelao, me has defraudado. Recogí el cetro y, sin decir ni pío, abandoné el lugar. Dos espigas habían quedado prendidas en mi frente, una a la derecha y otra a la izquierda: parecían dos cuernecillos dorados. Los trinos de los pajaritos que anidaban en los cipreses tenían un tono burlesco. Así que, agarrando el cetro, liquidé algunos y quedé satisfecho de la mísera venganza. 42
- 43. X ARTEMISA Iba a penetrar en mi nube no contaminante, en busca de más desengaños olímpicos, cuando otra nube majestuosa se estacionó frente a la mía. Era, nada más y nada menos, que el dios Apolo, el de las flechas de oro, el destructor de seres humanos y el arpista del Olimpo. Su rostro mostraba una gran satisfacción. Desde su negruzco nubarrón, sin decir palabra, tensó su arco apuntándome al corazón. Entonces habló: -Te tengo demasiado visto, impotente mortal. Deduje que todos los dioses estaban al tanto del fracaso amoroso con la gran diosa de las cosechas. Viendo que estaba decidido a enviarme una dorada saeta, levanté el cetro. Entonces devolvió la flecha a su carcaj y dijo con una frialdad espantosa: -Mi padre erró al concederte el carnet de paso libre por nuestros cielos. Y se esfumó sin añadir ningún otro comentario. Respiré. En ese momento acudió la cocinera de los dioses, y bebí en copa de oro ambrosía y néctar. Animado por las vitaminas ingeridas, dando las gracias a Hebe, ordené la marcha de la nube en busca de aquellos seres que jamás morían, pero que poseían la misma mentalidad tortuosa que la mayoría de los humanos. Creo sinceramente que el poder de los dioses era el culpable de las grandes miserias de los terrestres. Un brillante cervatillo hizo que ordenara a mi maravilloso transporte que se posara junto a una inmensa planicie rebosante de recios árboles. Mi instinto 43
- 44. me dijo que estaba en los dominios de Artemisa, la diosa de la caza. Artemisa, la hermana de Apolo. Con suma precaución, arrimé mi taxi a una columna de mármol verde. Pasito a pasito precavido, por si saltaba alguna sorpresa, avancé largo trecho por entre la frondosa vegetación repleta de toda clase de animales. Pese al talismán, aquel silencio ominoso asustaba. Cansado, iba a sentarme en un banco de madera, cuando una voz hombruna me llamó desde muy cerca preguntándome: -¿Quién eres? Respondí sin titubear: -Soy un hombre al que Zeus ha dado parte de su poder para visitar a todos los dioses y formarme una opinión de ellos. Así que soy inmune a cualquier maldad. Apareció Artemisa, con un arco en las manos. En su espalda lucía un carcaj con docenas de malignas flechas. La diosa no se parecía en absoluto a la del cuadro pintado por Lucas Cranach, ni al de Peter Paul Rubens, y muchísimo menos a la de Jean Baptiste Van Lee, exhibido en el museo del Louvre, donde Artemisa, junto a otra mujer, da la impresión de estar levitando. Además, están retratadas en una postura sumamente extravagante. La diosa de las matanzas de animales dijo: -Ya te conocía, Menelao; quería asegurarme de que no me mentirías. ¿Qué deseas saber? Sus facciones herméticas, aunque no eran feas, no desprendían confianza. 44
- 45. -¡Oh, diosa! ¡Quisiera que me respondieras a unas preguntas! -Pregunta, pregunta. Los dioses, al contrario que vosotros, carecemos de secretos. Zeus todo lo sabe; es por ello por lo que nos concede libertad absoluta. Le espeté con mala idea: -¿Coméis en el Olimpo carne de venado? Respondió: -No, solamente nos alimentamos de néctares y ambrosías. -Entonces, Artemisa, ¿por qué matas a indefensos animales? Su mirada asesina penetró hasta mis tuétanos. -Mato por placer. Repliqué con audacia, pese a mis tembleques interiores: -Nosotros amamos a los animales; solamente los sacrificamos para alimentarnos. Su pétrea cara sonrió. Repuso: -La hipocresía de los terrícolas ya sale a relucir. Desde nuestros observatorios privilegiados contemplamos como acabáis sistemáticamente con las ballenas y los tiburones. Además, habéis conseguido extinguir cientos de especies animales. Dentro de cien años no guisaréis más que ratas, ratas de granja, y cerdos de carnes artificiales. Ante tan contundente réplica, respondí: -Sí, pero tú matas por gusto. -Menelao: ¿eres un pozo de inocencia, o un solemne idiota? Dime: ¿cuántos millones de escopetas y rifles se utilizan en masacres interminables? Matáis desde pajaritos hasta elefantes. 45
- 46. Su contestación me apabulló. -Menelao, no te acribillo a flechazos gracias a tu protección sagrada. Estoy cansada de tus preguntas estúpidas. Incliné la cabeza. Artemisa extrajo una flecha y montó el arco apuntando en mi dirección. Solté grandes ventosidades. La flecha partió, clavándose en el costado de una gacela. El animal volvió sus enormes ojos hacia la causante de su herida mortal, mugiendo de dolor. La diosa, satisfecha, llamó a sus ninfas que jugaban en un bosquecillo cercano y les mostró aquel animal que pateaba en su agonía. Las ninfas danzaron gozosas a su alrededor. Me sentí muy mal. Amparado por el donativo de Zeus, protesté airadamente. -¡Oh, diosa! Aunque te consideras equilibrada y justa, estás demostrando una maldad inusitada asesinando a quien no puede defenderse. Indignada, respondió: -También elimino a monstruos y gigantes nocivos; como diosa, no le temo a nada ni a nadie. Amenazó: -Si todavía vives, ya sabrás a qué es debido. No me asustaron sus palabras. Proseguí con mis críticas: -Dicen que eres una diosa virgen, que castigas severamente a tus ninfas. -Sí, lo hago. -En ti no hay compasión. -Los dioses, como ya sabrás, y si no te lo digo, carecemos de compasión hacia los mortales. Y mucho más ahora que nos habéis olvidado, no sacrificando a Zeus y a los demás dioses. Repliqué: 46
- 47. -Los humanos necesitan las cabras, los toros y los corderos para su manutención. Quemarlos para vosotros es absurdo y estúpido. Sin responder, tensó de nuevo el arco, cargándose a otro animalito de cuatro pies que pacía en la verde pradera. Grité indignado: -¡Eres una diosa aborrecible! Si estuviera en mi mano, arrojaría tu arco al vacío infinito, tanto el tuyo como el de tu hermano Apolo, ya que solamente los usáis para actos de maldad. Impasible, la diosa continuó asaeteando a pacíficos rumiantes, mientras las ninfas desnudas bailaban desaforadamente. Cansada de matar, dijo con el rostro inexpresivo: -¿Acaso vosotros, en la sucia y corrompida Tierra, no asesináis a toros en plazas públicas, organizáis peleas de perros y de gallos, y prendéis fuego en las astas de novillos para goce y placer de vuestros instintos? -No todos los humanos disfrutan con ello -repuse vacilante. -¿Lo hacéis, o no? Bajé la cabeza y respondí: -Sí, es verdad. -¿No es verdad que colocáis trampas en los bosques para cazar lobos, zorros y gatos monteses? -Sí, pero… -Calla y escucha, pedazo de carne destinada a la putrefacción. Asustado, esperé lo que iba a decirme la diosa de las flechas certeras. -Nosotros, inmundicia humana, en el Olimpo eliminamos cervatillos, cabras monteses y otros animales provistos de cuernos. No tenemos 47
- 48. problemas. Cuando las existencias disminuyen, por el poder que Zeus me otorgó, las praderas se llenan nuevamente de cornudos. O sea, que cállate y lárgate a otro lugar a predicar la hipócrita doble moral de los humanos. Corrido, dirigí los pasos en busca de la nubecilla estacionada en la columna. Me perseguían las ninfas y los pájaros que anidaban en los altos cipreses. Las primeras me lanzaban piedras, que esquivaba gracias a la varita mágica. Los segundos se regodeaban picoteándome la cabeza. Puse la nube en marcha, buscando la residencia de otro dios o diosa no tan sangrientos como Artemisa. De repente entró la risa en mi cuerpo al recordar los millones de animales cornudos que pululan por el planeta… Luego sentí una gran tristeza, no por los cornudos, sino porque nosotros moríamos a millones y ellos vivían tan panchos. Ellos tuvieron un principio, cuando la Tierra era el caos, pero una vez exterminados los malvados titanes, Zeus se hizo con el poder y éste, según sus teorías, sería eterno, quizá gracias a la ambrosía y los néctares, no lo sé, pero el caso es que llevaban miles de años ejerciendo el poder, un poder absoluto y carente de compasión, lo mismo que sucede en la Tierra. Mientras me rascaba la cabeza, irritado por los picotazos de los malditos residentes de los cipreses, observaba con atención los inacabables espacios etéreos del Olimpo. Ordené a la nube que se parara unos instantes, y mentalmente llamé a Hebe, la dueña de la despensa celestial. Apareció la diosa, le pedí comida y fui servido con diligencia. Di las gracias a la proveedora, reemprendiendo la ruta de las estrellas. Artemisa había llenado mi corazón de inquietudes. Las visitas a los dioses no eran demasiado agradables; sin embargo, seguía esperando 48
- 49. que alguno se humanizara… Estúpido de mí al tener tal pretensión. El poder es el poder, jamás ningún dios o diosecillo se rebajaría a tratarme como a un igual. Maldigo a mis ancestros por haber sondeado a los dioses y haberme obligado a subir al Olimpo. 49
- 50. XI HADES Fijé la atención en un gran espacio rodeado de columnas que desprendían un gran calor. No podía ser una sauna, ni un lugar donde se asaran pollos y conejos. Los dioses, cuando organizan orgías, se lamen entre ellos, pero esto indiscutiblemente no es comer carne. La nube mágica quedó aparcada junto a unos robles; traspasé el umbral de tan lúgubre lugar, al tiempo que me enjugaba el sudor con el borde de la túnica. Grité: -¡Soy el delegado de Zeus! ¡Si alguien mora en este ardiente lugar, que se deje ver! Penetré unos pasos por entre las columnas, y tuve que retroceder ahogado por el calor. Iba a retirarme, cuando surgió la figura contrahecha de un perro que hablaba. Mudo de asombro, por fin conseguí preguntarle: -¿De qué raza de canes eres, que puedes hablar? Respondió: -Soy el hijo de Cancerbero, el perro infernal, a las órdenes de Hades, el dios de los infiernos. Soy el encargado de proteger su mansión. Era, en verdad, un animal repulsivo. Mostraba unos colmillos semejantes a puñales, y de sus hocicos manaba humo caliente. Empuñé el cetro con fuerza, y dije: -¿Sabrás quién soy? Respondió, luciendo su pavorosa dentadura: 50
- 51. -Si no lo supiera, haría rato que estarías muerto. Te hubiera asado, comido, digerido, expulsado de mis tripas y pisoteado con mis patas. Apretaba con tanta fuerza la varita, que hasta los dedos se me quedaron agarrotados. Si me hubiera caído al suelo la protección, nadie se habría acordado jamás de mi nombre. Susurré: -Venía a visitar a tu amo y señor, el poderoso Hades. Entre ladridos y gruñidos, respondió: -Está renovando los carbones del infierno. Tímidamente pregunté: -¿Vive mucha gente, en el averno? -Tanta como los dioses desean. Ofender a un dios y no arrastrarse a sus pies es suficiente para ser introducido en los dominios de Hades. Ahora vete, déjame en paz, no vaya a ser que me olvide de tu salvoconducto y te devore, aunque Zeus me castigue después… Claro que, lo único que podría hacer, sería mandarme al infierno, y ya estoy en él. No pregunté nada más. Me limité a escabullirme hasta la acogedora nube, desapareciendo de tan inhóspito y peligroso lugar. 51
- 52. XII HERACLES Deambulando por los espacios siderales, sin necesidad de calzoncillos largos ni abrigo, sin ahogamientos ni agotamientos, eufórico por los néctares con que me alimentaban, me dormí dentro de la nube transportadora. En vez de soñar con dioses y sus derivados, mis sueños me llevaron junto al guía Dionisio y a su pacífico burro. Añoraba el vino blanco que bebíamos juntos, y su agradable compañía Si lograba salir con vida de todo aquel jaleo, y Zeus ordenaba mi traslado a la Tierra, tendría un gozo inmenso al abrazar a Dionisio. En realidad, era el único ser humano al que echaba de menos… Al despertar, ordené a mi máquina del tiempo que descendiera junto a unas moles pétreas con adornos que simulaban laureles. Escarmentado del mal recibimiento anterior, grité de lejos: -¡Si es la morada de un dios, le conmino a que aparezca en forma humana! A los pocos minutos oí unos pasos que retumbaban en el atrio. Ante mí se presentó un ser que parecía un dios. Quedé petrificado a la vista de aquel monumento de carne: mediría unos cinco metros de altura, ríanse ustedes de los músculos de los culturistas más famosos; sus enormes brazos, gruesos como troncos de árboles, mostraban venas recias cual cables de acero. Una piel de león descansaba sobre sus espaldas. Viendo mi rostro desencajado, Heracles dijo: 52
- 53. -No tengas miedo, Menelao. Sé que estás cumpliendo un encargo de Zeus, y esto te honra. Sabrás que antes de morir era un semidiós, que es muy diferente de ser uno de los dioses olímpicos. -Pues pareces una figura eterna… -Lo soy, Menelao. Una vez muerto, Zeus me trasladó a los Campos Elíseos, y más tarde me trasladó al Olimpo. Ahora ya soy casi un dios… Dije: -Así, vivirás eternamente. -En efecto. Si no le caigo en desgracia a Zeus, pronto seré un dios. Es algo parecido a lo que ocurre en cierta religión cristiana: primero eres un beato, y luego, si te lo mereces, pasas a la categoría de santo. Tranquilo por la suavidad con que me hablaba, pregunté: -¿Es verdad que posees tanta fuerza? Me gustaría una pequeña demostración. El muy bruto arrancó de cuajo uno de los soportales de su hogar, y lo quebró por la mitad de un cabezazo. Seguidamente se cargó otro soportal, haciendo presión con sus manazas, y redujo la piedra a piedrecillas. Feliz como un niño, aplaudí tanta maravilla. Heracles, viendo las muestras de admiración, preguntó: -¿Quieres que te siga demostrando mi poder? -¡Oh, sí, gran Heracles! Agarró una clava de bronce y, acercándose a una descomunal roca, en pocos minutos la convirtió en adoquines, como los que adornaban nuestras calles hace años. -¿Quieres más? 53
- 54. -Si no es un excesivo esfuerzo para ti… -No, no lo es. Para demostrarlo, se agarró su enorme miembro viril y derrumbó con él varios árboles. -Basta, basta, Heracles. Estoy plenamente convencido de tu poder. El semidiós enfundó su aparato creador en una malla de oro y lo escondió con toda decencia bajo su taparrabos. -¿Quieres alguna otra cosa de mí, insignificante mortal? -No… Lo que sí me gustaría es que me contaras los doce trabajos que hiciste para Euristeo, tu cobarde dueño. -Dices bien. Además, debes de estar enterado de que la hermana y esposa de Zeus quiso matarme de niño, con dos serpientes que estrangulé tendido en la cuna. -Estoy al tanto de ello, pero desearía fervientemente escuchar de tus propios labios portentosas hazañas, que los humanos tienen por leyendas y mitos. -Quizá en los tiempos gloriosos de Grecia los hombres se creyeran con facilidad estas proezas, pero hoy en día no se creen lo que ellos llaman patrañas. ¿Acaso, Menelao, no has visto mi fuerza? -Tengo la convicción de que todo es un sueño… -Soy físicamente real. -Sí, ya lo he visto. -Acércate, mortal incrédulo, y toca mis miembros. Son más sólidos que el bronce. Tírame adoquines, verás como rebotan en mi cuerpo. No temas, no me harás el menor daño. 54
- 55. Agarré un adoquín y lo lancé con todas mis fuerzas contra su cabeza. Cayó al suelo, partido por la mitad. -Tira, tira, no te reprimas. Más de veinte adoquines hicieron blanco en diferentes partes de su cuerpo, y el ser más fuerte del Olimpo se quedó tan fresco. Admirado de sus cualidades fuera de lo común, le dije sin darme cuenta: -Si viveras en la Tierra serías millonario actuando en el circo. Tus proezas saldrían en radio, prensa, por la inefable televisión, en revistas del corazón, etcétera. Además podrías contraer matrimonio con alguna mujer gigante de la Tierra, y tus hijos anularían la mediocridad de los humanos. Nacerían gigantes poderosos que impondrían sus leyes a los enclenques terrestres. Yo podría ser tu «manager», sólo te cobraría el diez por ciento de los beneficios. Heracles levantó la clava de bronce y, con ojos chispeantes, replicó: -Menelao, da gracias a Zeus que te ha hecho invulnerable. Por lo que acabas de decir merecerías que te hundiera el cráneo; los dioses no nos vendemos, me has ofendido… -Perdóname, dios de la porra de bronce; mi ignorancia me ha hecho decir sandeces. -Por esta vez dejaré que la cosa no trascienda, pero vigila. Le pedí perdón, besando su descomunal clava. Sin ira ya en sus ojos de pez, dijo: -¿Quieres, pues, que te cuente mis doce trabajos? -Sí, gran Heracles, estoy ansioso. Así sabrán mis iguales de la Tierra que los dioses son poderosos. 55
- 56. -Dices una gran verdad -replicó el Sansón del Olimpo-. Y te los voy a contar tal y como ocurrieron, sin añadir ni quitar nada. Apoyó su descomunal trasero sobre los adoquines, acarició su tranca imponente, y dijo: -Antes de empezar, llamaremos a Hebe para que nos sirva el néctar de la vida eterna. La voz del gigante resonó por los espacios. Hebe apareció más deslumbrante que nunca, sirviéndonos el mágico alimento. Reconfortado, me dispuse a escuchar la verdadera historia de sus trabajos después de eructar groseramente. 56
- 57. XIII LOS TRABAJOS DE HERACLES (I) Antes de relatar mis doce monumentales trabajos, o doce faenas, como prefieras llamarlos, voy a contarte la manera en que maté al león de Citerón, una cruel bestia a quien todo el mundo temía. Lo estrujé entre mis brazos, poco me duró, pero adquirí una gran experiencia en el arte de matar. -Heracles, esta primera muerte debió de resultar fácil para un semidiós. -Menelao -repuso-, comparadas con las tareas a que me obligó Euristeo, fue tan fácil como estrangular a un canario. No dudé de sus palabras. -Continúa, Heracles, estoy impaciente. Tras unos eructos escandalosos y otros sonidos de muy mal gusto, prosiguió: -El primer trabajo fue dar muerte al famoso león de Nemea, un bicho de piel acorazada contra la que nada podían mis flechas. Tenía su piso de roca en la región de Nemea y Cleonas. Por último lo acorralé en su profunda guarida, estrangulándole con mis potentes brazos, y lo despellejé. Cuando colocaba su piel sobre mis hombros era invencible. Posteriormente, Giovanni Antonio de Brescia me grabó en cobre matando al león. Discrepo de este artista por dos motivos: el primero es que el león era mucho más enorme que el del grabado. Y el segundo, es que me representa desencajando sus mandíbulas. Mentira: lo estrangulé con toda limpieza. La obra de arte es una escultura de terracota que se llena de polvo en el museo del Vaticano. Tengo que añadir que unos curtidores griegos me limpiaron la piel del animal, y, como los sastres de tu 57
- 58. país, me tomaron medidas. La cabeza del león encajaba en la mía igual que un guante. Cuando me miro en los ríos de cristalinas aguas, la imagen que reflejan da miedo. Poco a poco fui acostumbrándome. Ahora, con la piel cubriendo mi cuerpo, soy un semidiós elegante y pulcro, conquistador y sobre todo poderoso. Esta es, Menelao, la verdadera historia del maligno león de Nemea. -Heracles -dije-, me ha encantado esta tu primera faena; he observado también que es muy semejante a como la escribieron los antiguos. Estoy seguro de que en la Tierra, y más en los tiempos actuales, habría sido deformada. -Menelao, en tu ridículo planeta hay tantos dogmas como hormigas. Aquí, al ser todos seres superiores y eternos, sólo tenemos uno y es inalterable. No respondí; temía que arruinara mi cabeza con su maza. Haciéndome el despistado, repuse: -Estoy impaciente por oír la verdadera versión de tu segunda hazaña, que no debía de ser precisamente un trabajo burocrático. -No te entiendo, Menelao. -Nada, era un comentario absurdo. Por favor, adelante, cuenta, cuenta. Heracles modificó su postura, provocando una granizada de piedras que se me clavaron en la frente y la cabeza. Grité de dolor. -Estoy asustado, Heracles. -¡Cobarde! Llamó al curalotodo, que apareció con un frasco transparente. Sin mediar palabra alguna, me sujetó por el cuello untándome la cabeza y la frente. El líquido del Olimpo hizo su efecto. Mis heridas desaparecieron, junto con el médico divino. Estaba impresionado. Pregunté a Heracles: 58
- 59. -¿Tanto poder tiene este dios? -Sí, lo cura todo; tanto los resfriados de los dioses, que también los tenemos, como a los caballos celestiales. Incluso cuando Zeus se convierte en águila, si se rompe alguna de sus plumas lo deja como nuevo en unos segundos. Hasta llega a sanar ranas doradas y peces de colores… -Siendo dioses, ¿no es ridículo que os acatarréis? -Soy un semidiós, y no tengo por qué responder a tu insolente pregunta. Incapaz de replicar al ver sus fríos ojos fijos en los míos, dije: -Venga, Heracles, sigue con tus historias maravillosas. No puedo aguantar más. -Escucha atentamente, gusanillo de la manzana. -Soy todo orejas, ¡oh, dios del garrote! ¡Dios del arco y las flechas! ¡Oh, gran dios estrangulador de seres raros y malignos! -Escucha y calla. Mi segunda función fue más compleja que la primera: tuve que eliminar a la hidra de Lerma, un ser nocivo que se llevaba a hombres y ganado; entonces los hombres estaban bien con los dioses. La hidra poseía siete cabezas; llegué hasta su guarida, obligándola a salir de ella a flechazos, la rodeé con los brazos y, con una afilada hoz, fui cercenando sus cabezas. Pero nacían de nuevo. En esta dura empresa iba acompañado de Yolao, un fiel amigo; éste, por orden mía, prendió fuego a un frondoso bosque y me iba pasando troncos encendidos con los cuales logré quemar sus cabezas. Una vez muerta la hidra, con su ponzoñosa bilis envenené mis flechas. Reconozco que, aun siendo un semidiós, las pasé canutas. Sin embargo, conseguí darle muerte y llevar la paz a aquellas tierras. Sus gentes, agradecidas, homenajearon a los dioses con la mitad de sus rebaños, aunque terminaron 59
- 60. muriendo de hambre por los pocos corderos que les quedaron. Mientras agonizaban, iban loando a Zeus y a un servidor, les habían librado de tan repugnante monstruo. Heracles hizo una pausa, que aproveché para decir: -Hermosa hazaña, a fe mía; sin embargo, no encuentro justo que los pastores fenecieran de hambre debido a los sacrificios ofrecidos a Zeus y los demás dioses. Heracles respondió sin pasión: -Los que murieron por falta de carne, murieron felices con la creencia de que Zeus los acogería tiernamente en el Olimpo. Los miserables no sabían que éste se halla saturado de dioses que necesitan praderas verdes y… Le atajé: -Pero, Heracles, el Olimpo es infinito. -Lo sé, pero jamás debe ser contaminado por seres humanos. Si tú estás aquí arriba, es porque Zeus te ha elegido para que lleves la buena nueva a tus semejantes, que sepan que existimos y podemos haceros mucho mal o mucho bien. Si os humilláis ante Zeus y el resto de los dioses, se os dispensarán grandes beneficios; si no, se os castigará severamente. -Esto no es justo, Heracles. -¡Maldito escarabajo! -respondió colérico-. ¿Cómo osas discernir dónde están el bien y el mal? Se me cabreaba. Le apacigüé. -He pecado, lo reconozco. Te pido perdón. El hombre más fuerte del Olimpo no me contestó. Supliqué: 60
- 61. -Heracles, cuéntame tu tercera aventura ordenada por Euristeo. Se había calmado. Respondió: -Quizá sea la más cómica de todas, pero fue muy nutritiva, ya que en ella logré humillar al cobarde de mi amo, bajo cuyas órdenes estaba, como ya debes de saber, hasta que concluyera los doce trabajos. -Lo sé, pero cuenta, cuenta. Heracles removió su inmensa humanidad sobre las piedras. Alejé el cuerpo, no fuera que volvieran a llover cuerpos sólidos sobre mí. -El tercer trabajo fue el siguiente: la captura del jabalí de Erimanto, en Arcadia. Dicho jabalí hacía estragos en la región. Acorralé al peligroso animal e la cumbre de un monte y, tal como había ordenado mi amo, lo cogí vivo. Me lo eché a las espaldas y, con toda tranquilidad, lo trasladé a Mecenas. Cuando Euristeo me vio llegar con semejante animal, se escondió en una tinaja. Acerqué el hocico de jabalí a la boca de dicha tinaja, y debo decir que Euristeo hizo sus necesidades dentro del recipiente, lo cual, pese a su desagradable olor, llenó mi corazón de placer. Dije: -Esta versión del jabalí es idéntica a la que consta en los textos de los antiguos griegos. -Estoy de acuerdo, Menelao. -Abrió la boca, bostezando a placer. -Descansemos unos instantes y, entretanto, recordaré el cuarto trabajo. La verdad es que yo también tenía sueño. Heracles ya roncaba como un cerdo, luciendo extraños tics faciales, mientras con las manos esquivaba insectos inexistentes. Precavido, me tumbé lejos de él y me dormí tranquilo aferrado al cetro. 61
- 62. XIV LOS TRABAJOS DE HERACLES (II) Desperté asustado, ya que unos pajarracos voluminosos revoloteaban sobre mi cabeza. Heracles, ya despierto, agarró a unos cuantos de ellos con corazas de cobre y los estrujó entre sus manos, convirtiéndolos en clavos y herraduras. Espantando, le pregunté: -¿Quién fabrica tamaños pájaros? -Zeus, para entretenerse. -¿Y no se indigna si se los destrozas? -No, Zeus es muy comprensivo. Apremié a Heracles: -Cuéntame tu cuarta proeza. Estoy impaciente, aunque en los textos antiguos ya opinaban sobre «la cierva de Cerinea». Dicen que fue uno de tus trabajos más fáciles. El macizo cuerpo de Heracles tembló de indignación. Volteó su porra por encima de mi cabeza, y el aire de la misma me derribó al suelo. De no agarrar el cetro con fuerza, quizá me habría convertido en una hamburguesa. -¡Heracles! -grité a voz en cuello, oprimiendo al mismo tiempo los músculos del ano para no perfumar los límpidos cielos del Olimpo. Cuando la furia del susceptible dios se hubo calmado, dije-: No tienes derecho a irritarte por una opinión que no pretendía ofenderte en lo más mínimo. El dios de las grandes porras, la de carne y la de bronce, se calmó entre soplidos que daban de lleno en mi cara, obligándome a recular. Al fin dijo: 62
- 63. -Pon mucha atención, Menelao. La captura de esta cierva, ordenada por el maldito de Euristeo, no fue sencilla: tardé un año en atraparla, recorriendo desiertos, valles, barrizales, pantanos y montañas. Como todavía no me habían concedido el diploma de semidiós, padecí hambre y sed irresistibles, me alimenté de yerbas, arbustos, insectos, conejos y toda clase de alimañas que caían en mis manos. Por último, agotado, la alcancé junto al río Lades y la llevé a Mecenas. De no ser por la orden de capturarla viva, ya la habría matado cien veces para saciar mi hambre. Fue una captura en la que perdí el cincuenta por ciento de mi masa corporal; no podía levantar la porra de bronce, y mucho menos la de carne. Pasé dos años recuperando fuerzas. Gracias a Zeus, éstas retornaron con más ímpetu que nunca. Ya ves, Menelao, el porqué de mi ira al decirme que fue una empresa sencilla. Aun siendo inmortal, me estremezco algunas veces de los apuros que pasé para atrapar a la maldita bestia. Además, no entendí jamás la razón de su captura, ya que era una cierva pacífica. Me sentí profeta y recité: -Los designios de los dioses son inescrutables. Y lo dije con toda seriedad. -Amén -repuso Heracles. Removí el cuerpo entre los adoquines, para estar más cómodo, cosa harto difícil. Heracles hizo lo mismo, sólo que al aposentar sus posaderas una nube de polvo me envolvió. Reprendí al dios: -¡Vigila! Mira cómo has dejado mi cuerpo. Sopló con tanta fuerza que tuve que agarrarme a una columna, pero mi cuerpo quedó más limpio que culete de recién nacido. 63
- 64. El dios, sin inmutarse, dijo: -Voy a contarte la siguiente tarea, la quinta: «la expulsión de las Estinfálidas». Como seguramente sabrás, por haberlo leído o por boca de tu padre, alabado sea por los siglos de los siglos… Le interrumpí diciendo: -Amén. -…las Estinfálidas -prosiguió-, eran unas aves rapaces comedoras de niños, adultos y viejos de ambos sexos. Tenían las garras y los picos de bronce, y lanzaban plumas de sus alas en forma de saetas mortales, del mismo modo que vuestros helicópteros, sólo que estas aves no contaminaban el ambiente ni quemaban la vegetación. Logré matar a varias; las flechas que me disparaban rebotaban en la piel del león de Nemea que, como sabes, estaba acorazada. A las que no pude eliminar las espanté con sonajas de bronce. Jamás volvieron a comerse seres humanos, por lo menos en Arcadia. Su morada había sido la laguna de Estinfalis. Con los bichos que exterminé fabriqué vasos, platos de bronce y cucharas, y coloqué todas estas piezas sobre una gran mesa de piedra, para que pudieran utilizarlas los caminantes. Este fue, Menelao, mi quinto trabajo ordenado por Euristeo, así se pudra en los dominios de Hades, el simpático dios de los infiernos. -Tremenda aventura fue ésta, Heracles. Si te place, cuéntame la sexta trifulca. -Asquerosa fue la faena número seis, ordenada por Euristeo. Tenía que limpiar los establos del rey de Elida, Augías, en una sola jornada. En dichos establos descansaban tres mil vacas. Ya puedes imaginar el hedor que desprendía todo aquello. Me presenté ante el rey ofreciéndole mis servicios. En 64
- 65. pago de tan ingente trabajo, le exigí una décima parte del ganado. Augías no opuso ningún reparo. Comencé por desviar el curso del río Peneo y dirigí sus aguas hacia la cuadras, haciendo desaparecer toda la porquería acumulada en ellas. Una vez terminado el trabajo, Augías se negó a pagarme. Juré venganza. Cuando fui libre, tras concluir los doce trabajos que me impuso por odio Euristeo, regresé a la Élida, agarré por el gaznate a Augías y le obligué a comerse su corona de oro y pedrería. Ésta fue mi sexta tarea, quizá la más denigrante de todas. Hizo una pausa y me preguntó: -¿Qué opinas, Menelao? Respondí: -Los hombres odian la venganza; es muy ruin devolver mal por mal. Heracles estalló en tremendas carcajadas; las columnas vibraron, tuve que taparme los oídos. Docenas de pajarillos metálicos y de carne y hueso (que de todo hay en la viña del señor), emprendieron el vuelo asustados por aquellas risas que más bien parecían chillidos espeluznantes. Grité: -¿De qué te ríes, Heracles…? -De tu inocencia, de tus estúpidas palabras y de lo bobo que eres. Vosotros sois más vengativos aún que los dioses; lo que ocurre es que sois ladinos y disfrazáis las venganzas para que parezcan justicias. Quise replicar, pero sus ojos me ordenaron callar, que es lo que hice. -¿Quieres que siga, Menelao? -Claro que sí. Pero antes quiero preguntarte una cosa. -Dime. 65
- 66. -¿Disponéis de vino blanco, en el Olimpo? -Por supuesto, Menelao. -Podrías ofrecerme una copa. -No una copa, sino un odre. Palmeó. Esta vez llegó la diosa Iris y Heracles le hizo el encargo muy educadamente. A los pocos instantes reapareció la diosa con una carretilla de madera, llevando un odre fabricado con piel de vaca, que debía de contener por lo menos cien litros de vino generoso. -Gracias, bella Iris. La diosa y su carretilla de evaporaron en el estrellado cielo del Olimpo. -Bebe, Menelao. -No puedo con el odre. Bebe tu primero, ¡oh, dios! Heracles agarró el odre con dos dedos y casi lo vació de un trago. -Maldigo a mis ancestros… Maldita sea mi parentela -renegó el semidiós. Y aún pudo añadir, antes de que se derrumbara beodo-: A tus antepasados no debes maldecirles-. Entonces cayó en un sueño profundo. En el odre todavía quedaban unos cuantos litros de vino blanco, que bebí con gran placer, haciendo compañía al dios de la porra de bronce. 66