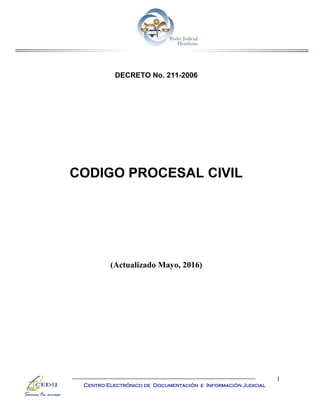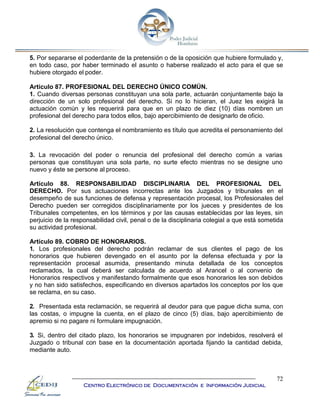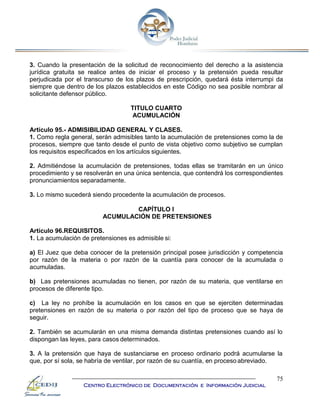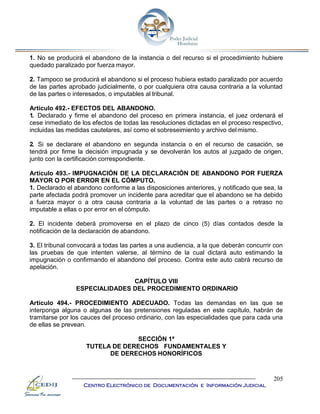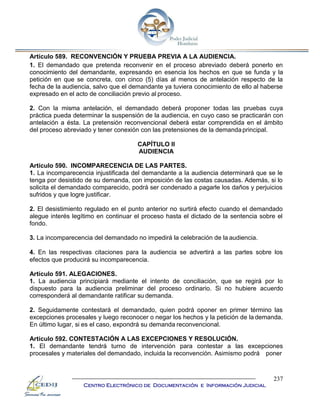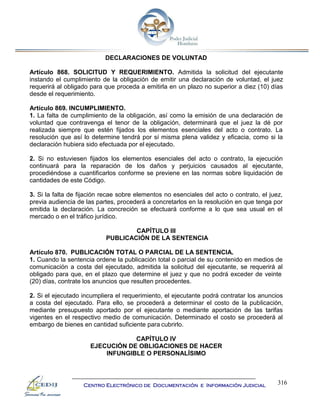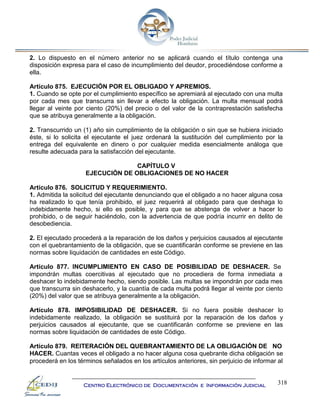Este documento presenta el dictamen de la Comisión Ordinaria de Asuntos Judiciales del Congreso Nacional sobre el proyecto de Código Procesal Civil introducido por la Corte Suprema de Justicia. La comisión concluye que el código actual ya no satisface las necesidades de una sociedad moderna y propone un nuevo código que simplifique los procedimientos y promueva la justicia pronta, accesible y transparente para los ciudadanos.