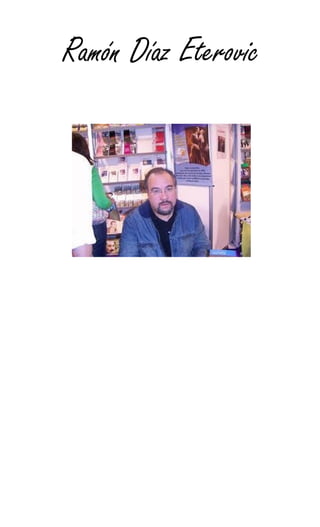
Ramón díaz eterovic cuentos
- 2. Mi padre peinaba a lo Gardel "Nací en un barrio donde el lujo fue un albur por eso tengo el corazón mirando al sur. El viejo fue una abeja en la colmena las manos limpias, el alma buena". Eladia Blázquez. HAY COSAS QUE NUNCA dije a mi padre y por eso, o porque su ausencia sigue siendo el atisbo de lo inesperado, cada vez que pienso en él, vuelvo a una infancia de vientos interminables y me veo caminando de su mano por las calles enlodadas de un pueblo al que ahora reconstruyo en postales de otras épocas o en sus cartas donde preguntaba acerca de mi salud y los estudios; sus palabras para un adiós que siempre creí transitorio, los besos en nombre de mi madre, su modo de entender la vida con el tierno rigor de los hombres. Pensar en él es recobrar cualquiera de esas noches en que regresaba del trabajo a la casa, a ese ir y venir cotidiano de quehaceres domésticos, al que entraba siempre como un viajero, como alguien que volvía de un espacio remoto del que apenas teníamos una noción borrosa, esbozada en las anécdotas que recreaba de tarde en tarde, o cuando miraba a sus hijos que iban distanciándose de las imágenes que reproducían las fotos que portaba en su billetera de añoso cuero café. 2 Una de esas noches en que esperábamos su retorno a casa , oímos el rasgueo vigoroso de sus zapatos encima del felpudo colocado junto a la puerta de la cocina. Mi madre dejó de tejer el chaleco que luciría mi hermana mayor en su cumpleaños y se preparó para el reencuentro, como hacía cada quince días desde que mi padre trabajaba en el campamento petrolífero Punta Delgada, frente al tramo más angosto del Estrecho de Magallanes. Lo vimos entrar lentamente, reconociendo los espacios de aquella habitación que le era familiar y distante al mismo tiempo. Dio tres pasos y nos sonrió, al tiempo que dejaba en el piso el pilchero blanco donde traía su ropa, el hisopo y sus hojas de afeitar, y a veces alguna sorpresa, como los huevos de ñandú que recogía, cuando en su tiempo libre salía a caminar por los alrededores del campamento, rodeado de un horizonte infinito de coirones. Mi madre se acercó a saludarlo y yo la imité. Besé una de sus mejillas y sentí el roce áspero de su barba cerrada y su aliento impregnado de un aroma a cigarrillos y café. — ¿Cómo estás? —preguntó después de acariciar mi cabeza con la mano que tenía la uña del dedo índice partida, producto de un erróneo hachazo en la época que trabajaba en el aserradero de los hermanos Bradasic, dos croatas que le pagaban cuatro chauchas y un saco de leña trozada a cambio de una jornada de trabajo. Esa uña rota que me gustaba atrapar en mi mano cuando caminaba a su lado, rumbo a las carreras de caballos de los domingos o a los rotativos del cine Politeama, donde veíamos un continuado de tres películas bélicas o de vaqueros. Le respondí con un gesto, siguiendo la costumbre familiar de comunicarnos sin palabras. El sonrió levemente y se despojó del chaquetón de paño azul y de la bufanda de lana que mi madre le había regalado en la última Navidad. — ¿Quieres comer? —preguntó ella, al tiempo que ponía la tetera sobre la estufa de fierro negro que contribuía a llenar el amplio espacio de la cocina familiar, junto a la mesa cubierta con un hule floreado, el cajón de la leña y los víveres, un aparador de vidrios empavonados y el sofá en el que él solía dormitar mientras mi madre oía los radioteatros de Arturo Moya Grau o Luchita Botto. —Con bollos y café, basta —contestó; y luego, mientras mi madre llenaba su tazón de café, agregó—: Me vio el médico del campamento. Dice que necesito un tratamiento y que vaya pensando en jubilar. —Debieras hacerle caso —comentó ella, categórica. —Aún quedan algunas cosas por hacer —dijo él, al tiempo que partía un bollo de pan. Lo miré y supe que por esa noche no hablaría más del tema. — ¿Cómo van los estudios? —preguntó, mirándome—. Supongo que dedicas más tiempo a los textos del liceo, y no tanto a las novelas. —Estoy preparando la prueba de aptitud académica —respondí, cerrando suavemente el libro con cuentos de Coloane que estaba leyendo—. El profesor dice que tengo posibilidades de entrar a la universidad.
- 3. —La universidad son palabras mayores. Hablé con el administrador del campamento y el hombre dijo que podía conseguirte un puesto en la empresa. De torrero o para llevar contabilidades. —No había pensado en eso —dije con un desgano que él apreció de inmediato. — ¿Prefieres estudiar? —Quiero ser escritor. —Necesitas aprender algo útil. Primero un título y después puedes escribir lo que desees. Médico, abogado, profesor. Tu madre siempre dice que yo podría haber sido un buen abogado. Debe ser por lo porfiado, o porque soy bueno para defender causas perdidas. —Me publicaron un cuento en el liceo. El mismo que obtuvo un premio el semestre pasado —agregué, deseoso de contar algo que me llenaba de orgullo desde que había visto mi nombre impreso en la revista que cada tres meses editaban en el liceo. Mi padre me observó extrañado, como si hubiera descubierto en mi rostro un rasgo en el que antes no había reparado. No esperé que dijera nada. Me puse de pie y corrí hasta mi pieza a buscar !a revista. Cuando volví y la puse a su alcance, la miró y optó por beber un sorbo de café antes de buscar las páginas donde estaba mi cuento. —Tienes que estudiar —dijo, y se quedó en silencio, mirando un rincón de la cocina, donde una mancha de humedad comenzaba a crecer. Esperé su comentario, pero no dijo nada- Cuando terminó de comer se fue al dormitorio. Lo seguí pero no me atreví a preguntarle qué opinaba de la publicación. Desde la puerta del dormitorio lo vi tenderse sobre la cama, encender un cigarrillo y poner entre sus manos la revista. —Buenas noches —dijo al verme de pie junto a la puerta. 3 Por la mañana desperté al escuchar la voz de mi padre. Un sol tímido alumbraba las paredes de la pieza y en las ventanas vi las figuras que la escarcha había dibujado sobre los vidrios. Una de mis entretenciones favoritas en las tardes de invierno era escribir palabras sobre el vaho depositado en los vidrios. Letras grandes que recuperaban la limpieza de los cristales y a través de las cuales observaba la calle, las casas de los vecinos, el ir y venir de la gente. Las palabras permitían conocer la vida, y eso, sin saberlo, era el origen de los cuentos que escribía en un cuaderno de tapas negras. —Quiero que me acompañes —dijo y salió de la pieza, sin esperar mi respuesta. Me vestí protestando por el frío. Cuando llegué a la cocina, sobre la estufa se tostaban algunas rebanadas de pan y de la cafetera salía un fuerte aroma a higo tostado y café. Desayunamos en silencio y al salir de la casa me explicó que debía dejar un encargo hecho por un compañero de trabajo. Un bulto pequeño, envuelto en papel azul, que mi padre acomodó en su brazo izquierdo, antes de ponerse a caminar con trancos rápidos. Media hora más tarde habíamos cumplido el encargo. Mi padre entregó el paquete a la esposa de su compañero de trabajo, aceptó la copa de grapa que la mujer le ofreció y enseguida nos despedimos para volver a la calle, a esa caminata que intuí debía tener otro sentido. A poco andar nos detuvimos en el mirador del Cerro de la Cruz, desde el cual se apreciaba la ciudad, con sus casas de techos rojos y la perfecta simetría de sus calles que bajaban del cerro hacia el mar. —Cuando llegué de Chiloé, la ciudad era más pequeña —dijo—- En la bahía recalaban vapores que traían mercaderías europeas y se llevaban cargamentos de carne y cueros. Me gustaba ir al puerto a ver cómo trabajaban los estibadores. Los nombres y banderas de las embarcaciones invitaban a soñar con países lejanos, como del que llegó tu abuelo materno con la esperanza de hacerse la américa con el mentado oro de la Isla Tierra del Fuego. Pero tu abuelo era hombre de trabajo, no de aventuras. Un viejo alegre, al que le gustaba cantar y tener una jarra de vino sobre la mesa. Claro que le costó aceptar que una de sus hijas se casara con un chilote pobre. Me prohibió ver a tu madre y no nos quedó otra alternativa que fugarnos, conseguir un cura madrugador y vivir en una pensión hasta que logramos armar nuestra propia casa. La vida tiene tantas vueltas, hijo. Cuando miro hacia el mar recuerdo las muchas veces que quise viajar. Pero una cosa son los sueños y otra, la vida. Y como no a todos les tocan las mejores cartas de la baraja, hay que apechugar como sea para ganar el pan. Guardé silencio y lo observé mientras encendía un cigarrillo sin filtro. Luego sacó de su chaquetón un sobre arrugado y me lo pasó. Al abrirlo descubrí que contenía un añoso libro de Jack London. —Me lo dio el profesor el día que dejé de estudiar para ir a trabajar a la estancia San Gregorio, donde necesitaban peones de esquila. Lo he leído tantas veces que podría recitar de memoria algunos de los cuentos. Quise decir algo, pero un gesto de mi padre, ordenándome reanudar la marcha, interrumpió mis deseos. Mientras seguía sus pasos revisé el libro. Sus páginas amarillentas estaban cubiertas de manchas y quemaduras de cigarrillos. Distraído en esa inspección, no me di cuenta que nos deteníamos frente a la vitrina de una tienda. —Leí tu cuento —dijo mi padre. Sorprendido, traté de balbucear una pregunta, pero mi padre se adelantó.
- 4. — ¿Qué tal esa máquina de cubierta verde? —preguntó , indicando la vitrina en la que se amontonaban una docena de máquinas de escribir de distintos tamaños, formas y colores—. ¿Qué dices? A mí me parece buena. 4 La máquina de escribir me acompañó en mi primer viaje de Punta Arenas a Santiago. En ella escribí nuevos cuentos, algunos poemas nostálgicos y las cartas que cada quince días le enviaba a mi padre, contándole de mis estudios en la universidad. La máquina tenía unas letras pequeñas y para obtener una buena impresión había que golpear con fuerza sus teclas, lo que más de una noche provocó los gritos de la dueña de la pensión que, incapaz de entender mis afanes literarios, exigía silencio para la tranquilidad de sus enflaquecidos huéspedes provincianos. En esos días, y parafraseando a un escritor que por esos días leía con entusiasmo, Santiago era una fiesta para mi curiosidad y deseo de vivir experiencias nuevas. Terminadas las clases en la facultad empleaba el tiempo libre en interminables caminatas en las que iba conociendo todo un mundo nuevo de lugares, colores, aromas y gente. Por las noches escribía de aquellas cosas que había conocido y al golpetear las teclas de la máquina, recordaba la mañana en que la habíamos adquirido con unos billetes relucientes que mi padre sacó de su billetera; la misma que después volvió a emplear para pagar las dos primeras copas de vino que bebimos juntos, en un bar próximo al puerto, a solas, frente a frente, como dos hombres que conversan de cosas importantes. Años después comprendí que aquellas cosas importantes, eran esas historias que nos unían, como las veces en que iba al Estadio Fiscal a verme jugar por el equipo de fútbol del barrio, las empanadas que horneaba para la familia cuando estaba en casa, el frasquito de aguardiente que me dio a beber la mañana que fuimos al dentista para que me extrajeran un diente, nuestras discrepancias sobre las bondades del Ballet Azul, las partidas de Truco que nunca conseguí ganarle, su manera de decirme aquella mañana en el bar que, a pesar de sus dolencias y cansancio, seguiría trabajando hasta que yo terminara mis estudios. 5 Una noche soñé con él y al día siguiente recibí un telegrama de mi madre. En el sueño caminábamos por el campo recogiendo calafates y frutillas silvestres. Sonreíamos sin hablar. El llevaba la boina negra que lo protegía del frío y ocultaba la calvicie que ya no le permitía lucir la peinada a lo Gardel con la que aparecía en fotos de su juventud. El telegrama hablaba de su enfermedad e instintivamente recurrí a la máquina de escribir y redacté una carta que nunca envié. Al día siguiente, otro telegrama anunciaba su viaje a Santiago, y al recibirlo en el aeropuerto, supe que sólo había querido volver a abrazarme, y el resto, las esperanzas de los médicos, eran para el una apuesta tardía. Durante un mes lo visité a diario al hospital. Estaba cada vez más delgado y al verlo sonreír, tenía la impresión que lo hacia mirando hacia su pasado, a momentos felices como el día en que nació su único hijo varón. En una de las visitas me pidió que lo abrazara. Sentí la debilidad de su cuerpo entre mis brazos, y le dije que lo quería. Se aferró a mí, como yo lo hacía a el, cuando era niño y despertaba asustado entre la oscuridad de mi pieza. Fue como volver al origen. Al primer encuentro de nuestros cuerpos. A mi fragilidad entre sus brazos y a mi asombro que buscaba en él una respuesta certera para todo lo que venia. 6 A menudo converso con mi padre o imagino que le escribo cartas. Le hablo de aquellas historias que publico y que él ya no puede leer. Me riñe por el tiempo que pierdo en ellas y cuando me pregunta por mi fortuna en el hipódromo, le respondo que siempre tengo algunos datos buenos. Sonríe cuando le digo que gracias a él y a mi madre, la baraja para jugar la vida suele darme cartas buenas, y que siempre recuerdo aquellas mañanas en las que el marchaba a su trabajo, y yo, después de su beso de despedida, quedaba viéndolo a través de la ventana, mientras se alejaba con su boina ladeada y el pilchero de lona sobre su hombro izquierdo. Sus pasos dejaban huellas sobre la nieve y en el vaho de los vidrios yo comenzaba a escribir de aquellas cosas que nunca le dije.
- 5. El minuto feliz de Largo Viñuelas Ramón Díaz Eterovic Han transcurrido muchos años desde que dejamos de jugar al baloncesto con Viñuelas y a pesar de eso, que al fin de cuentas no es otra cosa que la vida, cada vez que paso frente a su quiosco de golosinas me detengo a conversar con él para recordar los partidos de antaño, su inolvidable minuto feliz, aquella noche en que sin preocuparse de la nieve que cubría las calles, los hinchas llegaron a presenciar la final del campeonato regional. Añoranzas, anécdotas repetidas, carcajadas que inevitablemente cierran el círculo de la evocación hasta el próximo encuentro. Cosas de viejos, como nos dicen nuestros hijos, cuando nos ven salir de las casas rumbo a la reunión mensual del club, en las que habitualmente se discute sobre el valor de las cuotas sociales y los jugadores más jóvenes nos miran de reojo, sin creer del todo que esos tipos gruesos y canosos sean los responsables de la copa más reluciente que ostenta la vitrina de trofeos del club. Jugábamos por el Club Deportivo Progreso, aunque decir que Viñuelas jugaba no pasa de ser una suerte de metáfora, porque a pesar de su porte cercano a los dos metros y de sus brazos largos como los tentáculos del pulpo de "Veinte mil leguas de viaje submarino", pasaba la mayoría de los partidos en la banca, comiéndose las uñas y sonriendo cada vez que alguno de nosotros encestaba una canasta limpia y en las graderías los espectadores se llenaban de asombro por las victorias que fecha tras fecha obtenía el que hasta esa temporada había sido el equipo más malo de la liga. Equipo de barrio que entrenaba en la cancha de una escuela fiscal, integrado por jugadores con barrigas de cerveceros y uno que otro joven con ganas de figurar para cambiar de club al año siguiente. Pero ese año del minuto feliz habíamos comprado fortuna en baldes, y con un poco de aplicación y las reprimendas del entrenador los resultados tenían la felicidad de lo inesperado, y poco a poco, sacaron de la indiferencia a los vecinos del barrio, cansados hasta entonces de ir al gimnasio a ver perder a su equipo y soportar las pullas de las barras contrarias. Viñuelas llegó al equipo por casualidad o por un error del profesor Aguila, que una tarde cualquiera, mientras el "Largo" observaba las prácticas, lo invitó a entrar a la cancha creyendo encontrar al jugador preciso para evitar que los rivales cruzaran por nuestra área como si estuvieran en un paseo dominguero. Y la verdad es que necesitábamos a un tipo alto, porque salvo Tito Soto, los demás integrantes del equipo éramos algo petisos, paticortos, aficionados a fintar más de la cuenta y a llegar hasta la boca del área para intentar los lanzamientos. Sin embargo las esperanzas de Aguila no pasaron de ser una ilusión. Viñuelas era lento y torpe. Sus manazas rara vez llegaban con la distancia justas para atrapar la pelota, y en la bomba, en ese espacio de miedo donde se producían los racimos de manos, demostraba un talento especial para enviar el balón lejos del alcance de sus compañeros. Tampoco tenía mejor suerte con los lanzamientos al cesto, los que invariablemente terminaban por impactar en el tablero y permitían el contraataque de los adversarios. Pese a eso, a Viñuelas lo queríamos por su bondad a toda prueba y porque, cada vez que ganábamos nos recibía en el camarín con un abrazo, como si viniéramos llegando de un viaje o celebráramos el año nuevo. Era bueno de adentro, sin dobleces ni envidias, y daba la impresión que la extensión de su cuerpo le permitía mirar la vida desde una altura a la que no llegaban los comedillos ni las malas intenciones. Viñuelas tuvo un par de oportunidades y después terminó en la banca. Sólo entraba a la cancha de vez en cuando, cinco o seis minutos, para que alguno de los titulares recuperara el resuello o cuando el marcador a nuestro favor permitía otorgar licencias a los contrarios. Pero aún así era el más puntual en llegar a los entrenamientos y cuando al final de las prácticas la mayoría nos íbamos a beber cerveza, él se quedaba en la cancha ensayando tiros que, unos tras otros, fallaban. Incluso, cuando alguien sugirió una posible miopía, Viñuelas fue a consultar a un especialista que, para que no quedaran dudas, escribió un diagnóstico que luego de algunos términos médicos concluía con tres palabras que lo decían todo: vista de lince. Es malo pero tiene entusiasmo, comentaba el profesor cada vez que le echaban en cara su mal ojo. Y eso era suficiente, porque hasta esa temporada del año 1962 nadie esperaba que el equipo hiciera otra cosa que perder por poco y ganara los tres o cuatro partidos que le permitiera mantenerse en
- 6. la primera división. En la primera fecha, Viñuelas jugó tres y pese a eso ganamos al equipo de los italianos, cosa que a un periodista lo llevó a escribir la palabra sorpresa con tinta remarcada y a insinuar que los tanos habían estado la noche anterior en una despedida de soltero. Y por lo demás, en esos días las noticias sobre el baloncesto local estaban relegadas a unas pocas líneas que casi se caían de las páginas de La Prensa Austral. Los titulares estaban dedicados al campeonato mundial de fútbol que se jugaba en Santiago, y los chicos en las calles trataban de atajar como Misael Escutti o gambetarla a la manera de Leonel Sánchez o Eladio Rojas. Tampoco se dijo nada especial cuando en la segunda fecha ganamos al Club Centenario. El resultado estaba dentro de lo esperado y a lo más, a uno que otro aficionado le llamó la atención la diferencia de quince tantos en el marcador final. Fue esa noche cuando Viñuelas dijo que seríamos campeones y Borgoño, que era el goleador del equipo, le mentó la madre antes de decirle que si no aportaba nada en las victorias, al menos mantuviera la boca cerrada, porque los dos triunfos consecutivos no pasaban de ser algo parecido a un veranillo de San Juan. Viñuelas ni se inmutó con el insulto. Simplemente guardó sus zapatillas en el bolsón de diablo fuerte que usaba para trasladar su vestuario, y luego de persignarse como hacía cada vez que abandonaba el camarín, se detuvo junto a Borgoño y le dio una trompada que lo dejó con dolor de muelas durante una semana. Al otro día el profesor Aguila nos dio una buena reprimenda. Café cargado, como decía cada vez que nos reunía en una esquina de la cancha y con una pizarra nos iba explicando las jugadas con paciencia de ajedrecista. Castigó a Viñuelas por un partido y aunque nadie lo extrañó en el juego, si sentimos su ausencia cuando después de ganar al equipo de los universitarios, nadie nos recibió con abrazos en el camarín. El profesor Aguila también sintió la ausencia y al partido siguiente hizo jugar a Viñuelas desde el comienzo, con lo cual en el segundo tiempo tuvimos que remontar un marcador de quince tantos en contra y un locutor radial, eufórico, habló de la imparable aplanadora amarilla. Y desde ese día nos empezaron a mirar con respeto y en la prensa publicaron la primera entrevista al profesor Aguila que se dio maña para hacer comentario sobre el equipo y plantear las reinvidicaciones del sindicato de maestros. El mismo día que Chile salía tercero en el campeonato mundial de fútbol, terminamos la primera rueda del torneo dos puntos arriba del Club Sokol. Teníamos una barra de cincuenta vecinos que hablaban del milagro de los cerveceros y los envidiosos que nunca faltan auguraban que para la segunda ronda nos tendríamos fuelle y repetían el manido dicho de la partida de caballo y llegada de burro. Y por un fin de semana pensamos que el dicho se haría realidad. Perdimos el invicto y para no desalentarnos le cargamos los dados a Viñuela que en ausencia de Martínez, un morocho de veinte puntos por partido, tuvo que jugar el primer partido completo de su vida. Se paró en la bomba, sobre el círculo de los tiros libres y como un espectador distraído se dedicó a ver pasar a los rivales por su lado, sin atreverse a disputar las pelotas, aleteando con sus brazos al igual que un cóndor viejo al que se le olvidó volar. Pero nadie le dijo nada. Unos, los más jóvenes, se fueron a tomar cervezas al American Service, y los otros a sus casas, a rabiar con sus esposas y el ardor de los ungüentos que usaban para aliviar el dolor de los músculos. Lo que nadie sabía ni menos imaginó esa noche era que Viñuelas nos tenía reservada una sorpresa. La seguidilla de triunfos continuó en las semanas siguientes, a tal punto que fuimos invitados a jugar a Río Gallegos contra un equipo de estudiantes argentinos que nos hicieron quedar en ridículo con su marcación al hombre y una sinfonía de pases, rápidos y certeros, que ya a los diez minutos del partido nos hizo entender que estábamos en la fiesta equivocada. De todos modos los argentinos se portaron bien, nos regalaron un galvano que Aguila dejó olvidado en el bus y nos invitaron a un asado de cordero que sirvió para olvidar la humillación de la derrota. En nuestra ciudad nadie supo la verdad de la gira, porque al único periodista que se interesó en la noticia le contamos una película en colores, en la que los héroes fuimos nosotros, incluido Viñuelas que agarró vuelo con la humorada y declaró que había marcado diez puntos, cuando lo único que había hecho era pasearse por la orilla de la cancha regalando a las muchachas unas banderillas chilenas que nunca nadie supo de donde sacó. Lo cierto es que la farra en Río Gallegos nos hizo pisar tierra firme de nuevo. El profesor Aguila reunió a los titulares en su casa - Martínez, Borgoño, el Chueco Alvarez, el gringo Soto, y Vera- y nos enseñó a contar cuantos pares son tres moscas para ver si nos poníamos serios y enfrentábamos el resto del campeonato con algo más de humildad. Al resto los ignoró, aunque Viñuelas se las ingenió para aparecer en la casa del profesor, argumentando que venía a dejar unas revistas Ritmo a la Martita, la hija menor de nuestro entrenador, cosa que dicho de paso tampoco hacía mucha gracia al profesor, tal vez porque cuidaba a la niña o
- 7. porque en sus peores pesadillas se veía intentando enseñar a jugar baloncesto a unos nietecitos tan larguiruchos y torpes como Viñuelas. Y así llegamos a la noche de aquellos recuerdos que no se borran y nos hace incluir a Viñuelas en las memorias de aquel equipo del año sesenta y dos. Dos horas antes del partido nos reunimos en una cafetería de la calle Roca, para dejar pasar el tiempo conversamos de cosas sin importancia y luego de un gesto de Aguila, nos encaminamos hasta el gimnasio. Había nevado las dos noches anteriores y en las veredas espejeaba una escarcha resbaladiza que nos hizo andar despacio, a tientas y cabizbajos, como un grupo de niños que comenzaba a dar sus primeros pasos. Y la verdad es que la cosa no estaba para bromas ni optimismo. El equipo había llegado disminuido a la final del campeonato. De los diez jugadores que lo integraban al inicio de temporada, cuatro estaban ausentes esa noche. López y Salgado con sus respectivos esguinces, Bañados estaba de viaje por un asunto de trabajo, y Valencia había cambiado la práctica del baloncesto por la administración de un bar donde había criado panza y ocio. O sea que, además del equipo titular, toda la banca de reservas que teníamos era Viñuelas, lo que para los efectos de tratar de ganar el partido era casi decir nadie. El gimnasio, con su imponente frontis de coliseo romano, estaba repleto de espectadores, y ya de entrada apreciamos el entusiasmo de la gente que se dividían entre una mayoría que apoyaba a los croatas del Sokol, y otros pocos, ubicados en las galerías, que creían en nosotros con fe de iniciados. Nos tocó el camarín número dos y eso ya nos pareció que era como tropezar con el pie izquierdo o pasar bajo una escalera. Por los vidrios rotos de las ventanas se filtraba el frío y era casi seguro que al final del partido tendríamos que ducharnos con agua helada. Pero esa noche estábamos para cualquier gesto heroico y a medida que nos fuimos masajeando las piernas con vaselina o mentolatum, tomamos esa confianza que nos hizo entrar a la cancha y en menos de cinco minutos distanciarnos diez puntos de los rivales, para felicidad de Viñuelas que desde la banca nos aplaudía, mientras a sus pies se acumulaba una montaña de cáscaras de maní. Antes de terminar el primer tiempo, el profesor pidió un minuto de descanso y nos ordenó pausar el juego porque hasta donde le daba la experiencia, los rivales nos estaban aguantado para pasarnos a llevar en la segunda parte. Martínez le dijo al profesor que no se preocupara ya que esa noche tenía la muñeca firme y cada uno de sus tiros había entrado seco en el arco contrario y además, Borgoño se estaba haciendo el pino desde las esquinas y hasta unos ganchos había conseguido meter, ante el asombro de los sokolinos que no entendían por que parte entraba ese petiso patichueco. En el entretiempo volvimos al camarín acompañados por el silencio de las tribunas y la pequeña algarabía de la galucha en la que nuestros hinchas comenzaban a ponerse de acuerdo en el boliche al que irían a celebrar una vez que el tablero electrónico marcara el final de la contienda. Sin embargo esa noche estábamos condenados a sufrir. Lo supimos apenas iniciado el segundo tiempo, cuando vimos caer a Martínez acalambrado hasta decir no va más. Vimos la desesperación reflejada en el rostro del profesor y a Viñuelas, que sentado en la banca, no atinaba a decidir entre sacarse el buzo o salir corriendo fuera del gimnasio. Al final optó por entrar a la cancha y Aguila gritó dos instrucciones básicas: Viñuelas debía pararse en medio de nuestra área y levantar sus manotas para molestar los lanzamientos rivales, y nosotros por ningún motivo pasarle la pelota. Parecía simple, pero al rato de reanudarse el partido, los contrarios reconocieron el callejón descuidado que dejaba la pobre defensa de Viñuelas y por ahí, una y otra vez se fueron metiendo hasta que a treinta segundos del final lograron superarnos por un punto. En ese momento, cuando la buena campaña del año se esfumaba, sucedió lo que nunca más quisimos olvidar. Martínez avanzó por la banda derecha, eludió a uno de los contrarios y lanzó la pelota con tal violencia que ésta rebotó en el tablero y fue a dar a las manos de Viñuelas que, parado en el círculo central, la tomó entre sus manos con más angustia que un suicida al borde del abismo. Nos miró uno a uno como suplicando que alguno de nosotros le hiciera la gauchada de sacarlo del embrollo. El gimnasio enmudeció y todos los que estábamos en él oímos la mentada de madre que le tiró el profesor. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Viñuelas dio tres pasos de zancudo, miró con rabia al profesor e impulsó el balón con tanta violencia que, haciendo una comba interminable, entró en el cesto en el mismo segundo que el timbre del control señalaba el final del partido. Lo demás, y porque después de esa temporada nunca más volvimos a ser campeones, es la historia que recordamos siempre en nuestras conversaciones. Su paseo en andas por la cancha, las entrevistas en el camarín, los titulares de los diarios al otro día, y su tristeza cuando al inicio del siguiente campeonato, y a pesar de que le debía un título, el profesor lo volvió a dejar sentado en la banca.
- 8. Simón y el otro Simón observa a los tres hombres que se acercan y por primera vez piensa que el asunto de la casilla fue cosa del destino, al igual que sus canas prematuras, el color negro de sus ojos o el deseo de ser otra persona, distinta a la que cada mañana ve reflejada en el espejo, mientras presiona con desgano el pomo de la pasta dental o rasura sus mejillas. Cosa del destino, del eterno misterio del destino, porque sin una razón que lo justificara, arrendó la casilla un día de invierno, después de cobrar su sueldo y de leer un aviso de promoción en la oficina postal. No tenía ninguna necesidad de poseer esa casilla, y sin embargo se acercó a la ventana de atención y al cabo de unos minutos de preguntas y respuestas, firmó la papeleta del contrato, guardó en su chaqueta la llave que le dio una funcionaria de sonrisa gastada, y retornó a la calle, feliz de ser el dueño de un espacio que respondía a su nombre y del que podía, así lo creyó en ese momento, disponer libremente. De regreso a la oficina donde desarrollaba una serie de labores contables, se dedicó a escuchar a tres de sus compañeros de trabajo que mantenían una charla ramplona, matizada con chistes de doble sentido y un repertorio de lugares comunes. Sus colegas tenían planes para después del fin de la jornada. Nada especial, lo mismo que hacen todos los días de pago, una vez al mes, se dijo Simón, acompañando sus palabras con una mueca cansada. Una parrillada y mucho vino en alguna picada de avenida Matta o Santa Rosa. Sin ganas de sumarse a la reunión, se acomodó tras de su escritorio atestado de expedientes y trabajó en ellos un par de horas. Cuando vio salir a sus compañeros premunidos de paraguas e impermeables, hizo a un lado los expedientes, tomó algunas hojas en blanco y comenzó a escribir una carta destinada a un primo que vivía en Ancud y a quien solo escribía un par de líneas para Navidad. Redactó la carta lentamente y cuando al final de la hoja registró el número de su casilla, respiró satisfecho y lleno de un inexplicable orgullo. Al día siguiente comenzó el rito de revisar la casilla. En el horario de la colación apresuró los pasos hacia la oficina postal y usó la pequeña llave que le había dado la funcionaria, después de endilgarle una serie de recomendaciones sobre su cuidado, y sobre todo respecto al recibo de propaganda o publicaciones que las autoridades pudieran considerar inconvenientes para la conservación del orden público. Son tiempos difíciles había sentenciado la empleada postal con evidente tono autoritario. No encontró nada dentro de la casilla, y lo mismo sucedió durante un mes, hasta que finalmente descubrió la primera de las tres cartas que recibió en una misma semana, todas dirigidas a un desconocido llamado Gastón Taborga. Dedujo que el destinatario de las cartas sería el anterior arrendatario de la casilla y le llamó la atención que las cartas vinieran en sobres de igual color y tamaño, escritos con una letra ordenada y menuda, que no dudó en definir como de mujer. De mujer delicada y sola, pensó. Devolvió las dos primeras cartas en la ventanilla de informaciones, y cuando se disponía a hacer lo mismo con la tercera, sintió el cosquilleo de la curiosidad y la guardó para abrirla más tarde en la intimidad de su cuarto de pensión. La carta tenía un suave aroma a lavanda, y sin un motivo que lo justificara, convino que esa era la fragancia de la esperanza, de los que creen que la vida, a pesar de los pesares, puede reservarles una sorpresa alegre.
- 9. La carta estaba firmada por Elena Fuentes y a lo largo de una treintena de líneas manuscritas expresaba la extrañeza de la mujer por el reiterado silencio del destinatario, con el cual parecía mantener correspondencia desde hacia más de un año, después de que se contactaran a través del correo sentimental de una revista del corazón o de peluquería como las llamaba Simón. Por lo dicho en esa carta, y en una cuarta que abrió una semana después, dedujo que Elena y Taborga no se conocían y que además, las fotos que ambos se habían prometido enviar por algún motivo no llegaron a sus destinos. En las cartas, entre una y otra frase, aparecían una serie de referencias un tanto ambiguas que impedían cualquier caracterización confiable de Elena y Taborga. Y también, estaba la idea del encuentro y las recriminaciones de Elena por tres citas a la que Taborga no llegó, porque al parecer debía viajar al norte del país, aunque en una de las cartas hablaba de cierto encierro, de hombres que deseaban conversar con él, y de un hotel cuyos ventanales daban a un parque donde por las tardes jugaban los niños, vigilados por sus madres o algunas otras mujeres de voces chillonas. La descripción capturó el interés de Simón y durante unos minutos se imaginó a solas en ese mismo hotel, apremiado por los inevitables temores de un fugitivo. Nada fue igual para Simón después de leer la primera carta. Con los días, sus asombrados compañeros de oficina comenzaron a ver como cambiaba su aspecto y vestuario. Un lunes cualquiera apareció con el esbozo de un bigote, y al día siguiente con un peinado distinto al habitual. A veces vestía de gris y en otras ocasiones combinaba los colores fuertes de sus camisas con corbatas chillonas, llenas de lunares, flores anaranjadas o figuras de animales. El juego, como lo calificaron sus compañeros, les pareció gracioso al comienzo. Un buen motivo para hacer bromas que Simón aceptaba de buen grado, sin decir nada, aguantando el deseo de romperle la crisma al gracioso de turno. En esas circunstancias, nadie prestó atención a la secretaría de la unidad cuando ésta indicó que Simón parecía ser otra persona. Al recibir la sexta carta, Simón esperó el término del horario de trabajo y cuando sus colegas lo dejaron a solas, se sentó junto a la máquina de escribir de la secretaria. Dudó unos segundos, mordió sus labios con nerviosismo y compuso las primeras frases: “He vuelto a Santiago después de un largo viaje. Encontré sus cartas en mi casilla y lamento sinceramente haberle causado preocupaciones innecesarias”. Simón leyó lo escrito y pensó que su tono era el adecuado, tierno y respetuoso a la vez. Enseguida, describió a grandes rasgos sus recuerdos de un viaje que hiciera a Temuco e inventó un cambio de ocupación que lo libraría de los viajes y las distancias. Terminó la carta y camino a la oficina postal pensó en la casilla y en el contrato que había firmado para su uso. Se acercó a una ventanilla de atención y expuso su inquietud a una funcionaria de rostro agrio que lo escuchó sin mayor interés. Simón deseaba conocer los antecedentes del anterior usuario de la casilla y ella, después de esgrimir algunas dificultades recurrió a un ajado cuaderno de contabilidad y buscó información sobre Gastón Taborga. En una hoja amarillenta escribió los datos de su domicilio y se la extendió a Simón, quien no se atrevió a leerlos hasta que estuvo atrincherado tras la ventana de su casa. Al otro día, impaciente y sin poder reprimir la curiosidad, solicitó permiso a su jefe con el pretexto de tener que realizarse unos exámenes de sangre y se dispuso a conocer el lugar que Gastón Taborga había declarado como domicilio. No le fue difícil encontrar la dirección, pero se sorprendió al llegar frente a un empobrecido hotel ubicado en la calle San Diego, a dos cuadras de la Plaza Almagro. –¿Taborga? -se preguntó a sí misma la mujer a cargo del registro de los pasajeros-. Sí, lo recuerdo. Era un hombre muy callado. Siempre estaba leyendo y almorzaba en un rincón del comedor, sin meterse con los demás alojados. Por las tardes salía a dar unas vueltas por el parque y a su regreso, invariablemente, preguntaba si lo habían llamado por teléfono. Yo siempre tuve la impresión de que era una persona asustada. –¿Ya no está alojado en el hotel? -preguntó Simón.
- 10. –Se fue hace tres meses. Al principio, y como dejó algunas cosas en custodia, pensé que solo sería por unos días, pero a la mañana siguiente, cuando lo vinieron a buscar me di cuenta que probablemente no lo vería en mucho tiempo más. –¿Quiénes vinieron a buscarlo? –Tres extraños de mal aspecto. No me dieron sus nombres, pero dijeron ser amigos del señor Taborga. La mujer le permitió revisar las pertenencias que Taborga había dejado dentro de una empobrecida maleta de lona azul. Pocas cosas. Dos camisas, un pantalón de franela azul y ocho novelas de Silver Kane. En un sobre abultado encontró una veintena de cartas escritas por distintas mujeres. Tres de las misivas estaban firmadas por Elena Fuentes. Las cartas estaban acompañadas por un cuaderno de hojas verdes donde Taborga registraba su correspondencia. Simón sintió que la soledad de Taborga se reproducía en su piel, y tuvo lástima por la vida del desconocido y también por la suya, rutinaria, reducida y mínima como la de un animal del zoológico. Sin que la encargada se diera cuenta, sustrajo las cartas de Elena y se marchó del hotel. Caminó hasta la Plaza Almagro y tomó asiento en un escaño, frente a una pareja que conversaba animadamente, pese al frío de la tarde y la brisa que despeinaba las ramas de los árboles. En las cartas descubrió la historia de Elena. Su tristeza, algunos romances fallidos y su búsqueda de alguien que la comprendiera. Taborga había entrado en la vida de esa mujer y ella esperaba que cumpliera la promesa que daría sentido a su vida. Nadie quiere estar solo y la mayoría de las personas quiere una vida distinta a la que les toca, pensó Simón y por unos segundos recuperó en su memoria la imagen descolorida del cuarto que habitaba. Entre las cartas de Elena encontró una esquela en la que un tal Fernando Avello explicaba a Taborga que debía seguir esperando la llegada de su pasaporte y del dinero que necesitaba para viajar a Mendoza. Cuando yo sea otra persona ellos jamás darán con mi paradero, había anotado Taborga en uno de los márgenes de la esquela. A Simón le hizo gracia la coincidencia con Taborga en cuanto a querer ser otra persona e intuyó que la esquela era parte de un mundo ignorado por él, que estaba acostumbrado a deambular por las calles con una permanente sensación de fracaso en el cuerpo. Entonces es posible, se dijo, imaginándose que llegaba a un pueblo desconocido, con otro nombre y otro pasado en sus bolsillos. También pensó que Taborga había conseguido llegar a su destino y que probablemente no volvería al país en un largo tiempo. Tres días después recogió otra carta. Reconoció la letra de Elena y la leyó sin esperar a llegar hasta su oficina. Ella expresaba su alegría por el reencuentro postal y añadía antecedentes inéditos en la historia que de ella se había logrado hacer Simón. Vivía con su madre y trabajaba en una fábrica de ropa interior ubicada en el barrio Patronato. Le gustaban las películas musicales y dar largos paseos junto al mar. Simón escribió la respuesta pero no se atrevió a despacharla. En un par de líneas había retomado la idea de una cita para conocerse y pensó que no sería capaz de concretarla. Que de hacerlo, tendría que mirar de frente a la mujer y contarle lo de Taborga. Y peor aún, cabía la posibilidad que al verlo ella se sintiera desilusionada y que luego de unos minutos de conversación, pretextara cualquier cosa para alejarse lo antes posible de él y regresar a su casa a romper las cartas. La duda lo inmovilizó durante varios días. Se refugió en un mutismo que sus compañeros de trabajo asociaron a una reprimenda que le dio el jefe por los errores cometidos en la suma de varios registros contables. Después, cuando recibió otra carta de Elena, decidió tomar unos días de feriado. Ocho días que pasó encerrado en su cuarto de pensión, observando a la distancia un parque imaginario sobre el cual caía persistentemente una llovizna. Al cabo de ese tiempo, dejó el encierro, anduvo por el barrio sin rumbo fijo y regresó al anochecer, vestido con una chaqueta de diablo fuerte. A la dueña de la pensión le llamó la atención el cambio de vestimenta, pero más aun, el cambio en la voz y en la mirada. Los atribuyó a una borrachera y como otros dilemas para los que no tenía respuesta, los resolvió con un desdeñoso movimiento de hombros. Por la mañana, Simón despachó la carta y volvió a su trabajo. En la oficina ordenó los papeles que se acumulaban sobre su escritorio y trabajó toda la jornada con una
- 11. dedicación que no empleaba desde sus primeros días de funcionario. Hizo cálculos, redactó oficios y soportó estoicamente las bromas de sus colegas. Por la tarde, pasó a revisar la casilla y se sorprendió al encontrar la primera carta dirigida a su nombre. El remitente era su primo de Ancud. Sostuvo el sobre entre sus manos y luego, sin abrirlo, lo arrojó en un papelero, como si hubiera sido una carta dirigida a un desconocido al que jamás podría encontrar. Llegó atrasado a la cita. Contempló detenidamente el interior del café y en una de sus mesas divisó a una mujer que debía andar cerca de los treinta años y conservaba en su rostro una belleza sencilla, opaca. Vestía un traje rojo de dos piezas y una blusa blanca con encajes en la pechera. Su cabellera negra le caía hasta los hombros y sus labios lucían el carmín de las fiestas y las pasiones. Con resolución se acercó a la mujer que había dejado sobre la mesa el clavel blanco convenido como contraseña. Sonrió al sentarse frente a la mujer y está respondió con una expresión de conformidad. -Gastón Taborga -dijo al tiempo que posaba su mano izquierda sobre la mesa. Ya soy otro, pensó Simón al ver que sus ojos se reflejan en la mirada de la mujer, y al querer observarla con más detalle, alzó su mirada más allá de la mesa que los acogía y junto a la puerta del restaurante reconoció las siluetas de tres extraños. Solo entonces pensó que su deseo se había hecho realidad. Era otra persona, pero no sabía por cuánto tiempo más. Aquellos hombres parecían empeñados en borrar los recuerdos de Gastón Taborga.
- 12. El gordo de los boleros Sí, es cierto que una noche Márquez le llamó gordo mugroso; que allí en el bar de Diez de Julio estábamos sus amigos, y que él asumió el insulto sin replicar, con esa humildad de los que se obligan a mirar la vida desde abajo. Que para humillarlo le negó una cerveza y todos los presentes nos reímos con esa estupidez que aflora cuando el trago corre de prisa. Reímos por costumbre, ya que de simpatías por Márquez ni hablar. Nadie aprecia a un cerdo que vende cerveza aguada y más encima se siente poderoso, dueño del lado oscuro de sus clientes. Por costumbre, sí. El Gordo con su panza desmesurada, sus mofletes sudorosos y su repentina tartamudez ha sido desde siempre el mejor blanco para nuestras bromas. Es que nosotros somos así. De tanto cuidar las esquinas se nos ha ido agriando la leche. Entonces, no es sorpresa abusar del Gordo ni tampoco que él, como esa noche, se quedara seco de palabras al ver que desde la barra lo observaba la linda Carlita Pulido, la morocha que Márquez contrató de cajera y que a más de uno de nosotros le remueve los sesos, aunque en público se opine que la mina no da para tanto y que más nada es la novedad. Claro que el Gordo no piensa igual, ya que la mentada Carlita llamó su atención desde la primera noche que la vio tras la registradora, vestida con una minifalda amarilla que permitía aquilatar sus piernas delgadas y su trasero plano, insignificante. Lo cierto es que nadie se dio cuenta de la ira del Gordo, y si ahora la recordamos es porque al día siguiente él lo comentó con nosotros, cansado de ser el cero más cero del barrio y de trabajar como esclavo para reunir los cuatro veintes que sus padres le exigían llevar a casa. De algún modo, y sin que eso sea fundamental, lo de Márquez despertó su resentimiento. Más por la oportunidad que por lo dicho, ya que lo de mugroso no era tan grave. Gordo ya le decían en la escuela, y mugroso, todos lo somos en este barrio. Unos más, otros menos, según la época o la fortuna. No hay más que pensar en Márquez, tan feliz por la mañana y ahora, serio a más no poder, incapaz de entender lo que ocurre a su lado, aunque sea el mismísimo protagonista. La verdad es que lo del Gordo venía de antes. Tal vez desde que supo que no todos usaban sus mismas zapatillas raídas y que eso que salía en las revistas pirulas era verdad. Existían los Mercedes Benz, la ropa elegante, el copete fino y las minas rubias que sentían un profundo desprecio por los obesos. Lo señaló la mañana que le despidieron del supermercado donde trabajaba reponiendo mercadería. "Nosotros estamos al otro lado de la vitrina" dijo, luego de probar la cerveza que le compramos para levantarle el ánimo. Desde ese día se sintió parte de una desgracia común, se unió más al grupo y llegó al bar siempre de los primeros. Se sentaba junto a la barra y se dedicaba a mirar a la Carlita Pulido. Triste, jugaba con una moneda que jamás salía de los bolsillos de su pantalón. Sí, el Gordo se puso resentido. Y no era para menos. Si hasta las putas de San Camilo le hacían el quite aquellas noches en que aparecía con billetes tan legales como los nuestros, ganados en el Persa de Bío Bío, vendiendo lo que alguno de nosotros robaba por la noche. Cuestión de suerte. Detalles de su existencia que se los contamos para que usted sepa y no vaya a escribir mal de él. Porque es bueno que entienda que la Carlita Pulido cuece algunas habas en este guiso. Se lo decimos nosotros que somos sus amigos, que crecimos con él desde la infancia y compartimos sus momentos de gloria. ¡No ponga esa cara! El Gordo tuvo su instante glorioso. La tarde en que ganó un concurso de boleros en Sábados Gigantes. Lo vimos en la tele del bar. Cantó uno que nadie conocía de nombre, pero que sin duda estaba dedicado a la Carlita Pulido. "Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos", decía al comienzo. Se la cantaríamos completa, pero el ánimo no da, y para ser honrados, él que cantaba bien era el Gordo. Con un poco de ayuda podría haber sido como el Zalo Reyes, al que una vez oímos cantar en una fiesta que organizó la Municipalidad antes de una elección de diputados. Pero, eso es harina de otro costal y nosotros estábamos en el asunto del concurso. Cantó una vez y lo seleccionaron. Enseguida compitió con otros
- 13. dos participantes. Uno era un tipo viejo y algo amanerado. El otro, moreno y de su edad. Apostamos a este último y nadie pudo creer cuando el Gordo sacó esa voz que no le conocíamos. Una voz clara, exacta en el decir o susurrar de cada verso, capaz de estremecer al amante más esquivo. Si nosotros tuvimos dudas, el público del programa, no. Lo aplaudieron a rabiar y de no ser por el animador, lo sacan en andas. Después del programa llegó en un radio taxi que le pagaron los del canal. Vestía la camisa roja y el vestón blanco que le habían regalado los auspiciadores. Y además traía dinero. El suficiente para pedir una ronda de cerveza para nosotros, sentirse el dueño del bar por una noche, y cantar de nuevo el bolero junto a la registradora de Carlita Pulido, la que entonces ya había recibido la primera carta del Gordo. Carta que escribimos recurriendo a la página sentimental de La Cuarta, y que la muchacha tuvo la mala ocurrencia de mostrar a Márquez, tal vez porque le tenía miedo o porque eran ciertos esos rumores que hablaban de noches en que la Carlita no se iba a su casa. Como sea, el resultado fue más o menos el mismo. Márquez le tomó bronca y comenzó a joderlo por el puro gusto de darse importancia. Pero el Gordo parecía hecho de madera dura, y además, estaba el éxito. Durante dos meses cantó en boites de mala muerte, y su foto se iluminó en vitrinas de San Diego al sur. Hasta que su estrella se apagó y nadie vino a preguntar por él, y el concurso pasó a ser parte de las historias increíbles del barrio. Aparentemente no sintió el fracaso. Sus energías estaban concentradas en ubicarse junto a la barra y mirar a la Carlita que, de más está decirlo, no le prestaba la más mínima atención, y sólo de vez en cuando le decía algunas palabras como para avivarle la ilusión. Y eso que a él le parecía normal pudo arrastrarse por meses, sino fuera porque ahí estuvimos nosotros decididos a mover una pieza más del juego. El Gordo recibió una carta de Carlita Pulido en la que se mostraba ardiente y "dispuesta a sobrepasar los prejuicios de la época y el destino". Frase esta última que copiamos de una revista del corazón que encontramos en la peluquería y que nos pareció apropiada para remecer el ánimo del Gordo, al que imaginamos aparecer en el bar dispuesto a recorrer el camino más recto entre la Carlita y sus deseos. Pero, no fue así. Le dio por la poesía y la responsabilidad. A la poesía se acercó a través de un amigo suplementero y miembro de un ateneo de poca o ninguna memoria, y con su ayuda le escribió tres cartas apasionadas en una misma semana. Y por la responsabilidad conversó con un tío lejano y se consiguió pega de mozo en un restaurante de Las Condes. La combinación de trabajo e inspiración parecía conducirlo al éxito, o al menos eso era lo que él pensaba cuando por la tarde pasaba frente al bar, sin detenerse en su habitual cervecita del relajo y las buenas noches. Sí, sólo de paso. Dejó de aparecer por el bar durante quince días y concurrió a su trabajo con la puntualidad de los Omega. Después de eso vino la caída. Igual que una ola, lo vimos tocar el cielo, y enseguida, cuando nos preparábamos a celebrar, se quebró en mil pedazos. La verdad es que debimos advertirle el asunto de las cartas. La Carlita se las pasó al Márquez y éste se encargó de leerlas a voz en cuello la noche que el Colo Colo ganó la Copa Libertadores de América, y en el bar se encontraban hasta los muchachos abstemios del Ejército de Salvación. Incluso las hizo correr entre nosotros para certificar que la letra era auténtica. Todos reímos esa vez, menos la Carlita que de algún modo se la ingenió para adivinar el final de la historia, y a pesar del colorete y el carmín de los labios, adoptó en su rostro el tono pálido de los gatos asustados. Uno de nosotros quiso anticiparse a los acontecimientos. Sugirió conversar con el Gordo, y si bien todos estuvimos de acuerdo, nadie se ofreció para hacerlo. Decidimos montar guardia, con tan buena disposición que el día que regresó al bar estábamos todos presentes, ebrios y olvidadizos. Traía la derrota pintada en el rostro. Entró con lentitud y cuando vio que tras la caja no se encontraba la Carlita Pulido, avanzó hasta la mesa más apartada del bar. Lo seguimos. Pidió una cerveza, se secó el sudor de la frente y como si acabase de inventar la pólvora, dijo lo que ya sabíamos con precisión: "la vida es una mierda". Y luego se explicó. Lo habían sorprendido aligerando el contenido de los platos que debía servir, y del descubrimiento al despido, sólo había mediado una sarta de insultos que, bien pensado, se merecía por glotón. Escuchamos la anécdota y supusimos que las cosas se darían como de costumbre. Y durante algunos días fue así. El Gordo triste, las cervezas, el resentimiento. Y aunque sea duro decirlo, una vez más nos equivocamos. Esta tarde él apareció por el bar a la hora habitual. Nos saludó sin decir palabra y nos fue mirando con rencor uno por uno. Alguien le había soplado lo de las cartas y deseaba escuchar una explicación. Nosotros se la dimos, y él, de pura amistad nos creyó. Se pusieron cervezas en la mesa y se conversó de fútbol, minas y malas ondas. El Gordo se veía un tanto bajoneado. Quieto de palabras y de sonrisas. Como que algo en su interior le empezó a funcionar en un orden diferente al habitual. No supimos entenderlo, y las cosas sucedieron de pronto, inesperadas. Se puso de pie y ocupó con su humanidad el centro del bar. Los parroquianos se quedaron en silencio, masticando el asombro. "Voy a cantar para la Carlita", dijo. El silencio se hizo doble y todos miraron a la muchacha, enrojecida tras la registradora, sin capacidad de decir nada, sólo de dar unos pasos que la aproximaron a Márquez, él cual la acogió con un cálido abrazo. "Para que nadie tenga dudas" dijo a voz en cuello el cantinero, y lo vimos abandonar su puesto junto a la barra, acercarse al Gordo y gritarle en su cara que era un mugroso. Que nadie cantaba en su bar y que mejor fuera pensando en otro sitio a donde ir a criar sus borracheras. La respuesta del Gordo fue un resumen de sus iras. Alguien dice que intercambiaron
- 14. insultos en voz baja. Que se mentaron las madres o algo así. A nosotros no nos consta. Estábamos en una esquina apartada y la bronca nos pareció irreal, de farsa o película mexicana. Observamos al Gordo sacar una pistola del 22, una matagatos que le dicen, y cuando Márquez intentaba una sonrisa, le disparó en el pecho. La clientela se hizo humo rápidamente, salvo nosotros, la Carlita, y el Gordo, nuestro Gordo que se quedó mirando a la muchacha desde el rincón más triste del bar. Lo demás, usted lo sabe: nadie quiere a los gordos. ESE VIEJO CUENTO DE AMAR Ramón Díaz Eterovic Después del horóscopo, de mis colores favoritos y de la posible influencia de la luna, vienen esas preguntas que esperaba y a las que, de no ser por sus ojos tristes, contestaría de inmediato con un si, ya lo sé, el amor es puro cuento. Pero ella me mira tristísima y detiene por unos instantes la grabadora para decir que la pena es real, y si ha concurrido a la cita es porque ya estaba fijada y la revista es la revista, y lo otro, lo que no tiene nada que ver, pero se le nota en cada gesto, es el deseo de haberse quedado llorando en su departamento, del cual, dos días atrás salió un para mí difuso Ernesto, llevándose un amor de cinco años, su virginidad, los cassetes del Silvio y todas sus camisas, salvo aquella amarilla, horriculenta, que a veces ella usa para dormir. Que cómo, cuándo y de dónde salía eso de inventar historias con la ambición de contar la vida a pedacitos, es una excusa para olvidar el departamento, o sea, ya le dije, lo otro, y de pasadita, onda peón al paso, me obliga a retroceder en el tiempo —como si el corazón fuera una National Panasonic— y quedar instalado en el café del barrio, acariciando una botella de cerveza tibia, que entraba de mala gana por la boca, pero que era necesario beber porque era lo normal en el proceso de hacerse hombre —macho, decía el Paco Suárez— y la primera curda era un comienzo algo es algo peor es nada, ya que faltaba lo más importante, aquello que cosquilleaba entre las piernas y se imaginaba cuando mirábamos los muslos de la profesora de castellano o me llevaba a varias compañeras de curso al sueño de mi pieza, a esa cama que ya no daba más de tanto Sade y Pitigrilli, leídos ahí, en la camota virgen, y también a escondidas en los recreos del liceo, o en las clases de educación física del Mono Miranda, que prefería aceptar una invitación a cervecear antes que tenernos trotando en el gimnasio, sudando por todas las espinillas esas ganas tremendas de coger que teníamos, y de las cuales unos pocos se habían logrado deshacer donde la tía Lucy, la Casa de Piedra o, en el mejor de los casos, en la playa arrastrándose con alguna empleadita del sector, después de una calentona sesión de cine en el Politeama. Entonces, ella que está tristona, pero que por sobre todas las cosas es profesional, me obliga a recordar esa cerveza tibia, al ya mentado Paco Suárez, al Flaco Avello y su hermano Leopoldo, y al Chico Vega, al que insistíamos en llamar el Chico Verga desde una cura en la que se le ocurrió pasearse por la Bories con la pichula al aire, gritando que era la más grande de Punta Arenas, y el cual, en verdad no era muy amigo nuestro, pero esa tarde y esa noche era el gancho preciso para dejarnos caer en una fiestoca donde suponíamos habría un lote grande de minas buenas para ir al boche, y una oportunidad así —dijo Suárez— no se la perdía ni el Papa, y por eso, a las nueve en punto, el viejo Ford 42 del Flaco Avello estaba rugiendo frente a mi casa, y antes que su bocina reiterada alarmara a todas las vecinas del barrio, me encontré ubicado en el asiento trasero del auto, acercándome lo más que podía a una rubia tetoncita que el Chico Verga llevaba abrazadísima, y casi está de más decirlo, sin ninguna intención de soltar, lo cual no alcanzaba a ser obstáculo para que insistiera en acercarme un poquito, por eso de las corrientes eléctricas que nunca se sabe, y porque, "la vida tiene sorpresa, sorpresa tiene la vida", y eso el Chico Vega, perdón Verga, lo sabía muy bien, y cuando una frenada brusca del auto empujó a la rubia un poco hacia adelante, aprovechó a decirme: "conviene ir preparado, a la segura" y reafirmó lo dicho con un agarrón firme a la rucia en la cintura, que no le hizo daño, pero si le dio a entender que por su lado las ganas sobraban. Y por el mio, para qué vamos a andar con cosas, las ganas, requeteganas, crecían con la proximidad de la tetoncita, y la ducha que me había pegado media hora antes se fue al carajo, y lo vientiúnico que deseaba era llegar pronto a la fiesta, confiando en que si bien no era Alain Delon, no estaba tan mal, y a las perdidas algo tendría que salir agarrando, aunque en la onda de ponemos sinceros —como ella que me mira tristona y me pide
- 15. una pausa y una taza de café que se la cambio por tres dedos de whisky y algo de hielo— tengo que recordar y reconocer que durante la primera hora de fiesta me lo pasé escondido en un rincón, viendo cómo mis amigos tiraban más manos que Cassius Clay, ignorado por las pocas minas sueltas que no se entusiasmaban para nada con mi pinta de cartulino a la legua, la que con un poco de de retoque y sin mucho esfuerzo me habría servido para foto de primera comunión. Sin embargo, —y esto para ir abreviando, o como quien dice, para apurar la causa ya que la cinta sigue corriendo, y ella a pesar de la pausa y de la tristeza me mira con cara de eso qué cresta tiene que ver con las preguntas—esa era mi gran noche como decía o dice Adamo— que para entonces estaba de moda, aunque nosotros, los muñecos listos del setenta, preferíamos "El submarino amarillo" de Los Beatles, algo de Jimi Hendrix y mucho de Santana a toda hora del día, a pesar de las quejas de las madres que veian llegar al acabo del mundo vía chascones estéreos —y en un momento determinado— frase tipo que no dice nada, pero hace referencia a algún segundo que no se recuerda con precisión— sentí que alguien me hablaba a una cuarta de la boca, y cuando descarté la idea de salir arrancando, pude reconocer a Ester, la dueña de casa, la come cabritos, una casi cuarentona que estaba de moderla por los cuatro costados, y que sin decir agua va, me tomó de los brazos y me hizo girar por la pista de baile, siguiendo una canción de John Lennon, la que en realidad pasaba de largo, porque la Ester me apuntaba segura con sus pechos —violentísimos diría más tarde el Flaco Avello— y algo empezaba a convertirse en un bultito calenturiento, y ella que organizaba esas fiestecitas mientras su esposo trabajaba en no sé qué parte lejana, se dio cuenta de la inflamación, y como no estaba para invitaciones a la matinée del domingo, siguió aprisionándome con fuerza, jugando a meter mi bultito cada vez más bultote entre sus piernas buscando ese roce que ya hacia correrme en vivo y en directo, y acariciando con dedos sabios esa parte del cuello que parecía funcionar como interruptor, y que para no andar con subidas por chorro diré que me anduvieron asustando y tuve que inventar una ida urgente al baño para ver si el bultote pasaba de nuevo a calidad de bultito, con tanta mala suerte que al bajar el cierre quedé con él en las manos, y minutos más tarde no quedó otra alternativa que aparecer en medio de la fiesta, deslizándome casi por las paredes, sin poder ocultar el percance, aunque creo que nadie se dio cuenta, salvo Ester que me caló al vuelo, y como no estaba para perder su tiempo me dijo, qué te pasa, y a ver que tan descosido está, y yo te lo arreglo, y sin mayor preámbulo alargó su mano hasta agarrar el bultote y prácticamente agarrándome por ahí, me llevó a su dormitorio donde me enseñó la importancia de no dar puntada sin hilo. Sé que trata de entretenerme, dijo ella un poco menos triste ya que entraba en el segundo trago, pero a Henry Miller me lo pasaron en la Escuela de Periodismo, y lo que interesa es el cuándo y el cómo lo de escribir, y si no es demasiado, qué crees tú que pasa con el amor. Para allá voy, le contesté, ya que en eso estaba, y dejando de lado el primer polvo, que debe haber sido algo asi como el sonido y la furia (con el permiso de Faulkner) sobrevino el segundo, casi de inmediato, pero onda tómatelo con calma que tenemos tiempo, y ella, experta, generosa, ardiente, medio zafada tal vez, dando cancha, tiro y lado, exigiendo en mitad de todo, ese cuéntame un cuento, que me dejó paralizado, dudando entre seguir el ritmo que sugería el somier o pasarme al bando de Blancanieves. Un cuento, dime un cuento, dime cosas, ahora un cuento por favor, gemía la experta Ester, y yo pensaba ésta que quiere, no le basta con la acción sino que además necesita un relator deportivo. Uno de camiones, agregó Ester, soplándome el tema al oído, cosa que de repente añoro frente a tanta página en blanco que a uno se le tira encima, y ahí como que fui entendiendo, porque estaba caliente pero no tonto, y se me ocurrió que iba conduciendo uno de esos petroleros gigantescos, cuando en medio de la ruta aparecía la mujer, que por cierto era Ester, y la hacía subir a la cabina y antes de tres kilómetros la tenia entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre mi cuerpo y el volante, pasando el acelerador de 80 a 100, y ella, así, cuéntame más. Y contarle más era incluir en la historia a un par de autos que se cruzaban frente al camión zigzagueante, con sus conductores estilando puteadas, y al final de una curva la presencia de un radiopatrullas, celosísimo de su deber, obligando a subir de 100 a 120, y ella de nuevo, asi, asi me gusta, dale más, y yo tratando de saber si debía seguir con el cuento o azotando el colchón. Pero, por si acaso, me las arreglé para continuar en los dos frentes. No por mucho rato, ya que los policías eran veloces, y el bultote también, y cuando la ley estaba por atraparme, la Ester se puso a gritar ¡me voy, me voy!, y a mí me dieron ganas de putearla por dejarme con el camión tan comprometido, pero la realidad era más fuerte que la ficción y comprendí que era momento de regresar al dormitorio y terminar jadeando entre sus pechos violentísimos. Ese fue el principio, le dije a ella, un poco menos tristona que al comienzo, con deseos de reírse y aceptar otro traguito entonador. El principio del amor y literatura. Bueno, si es que se puede llamar amor a los encuentros nocturnos que sobrevinieron, y literatura a las
- 16. historias que también sobrevinieron, y además sobrevivieron, inevitablemente, porque sin ellas no había encuentros o estos se frustraban por falta de imaginación, cosa que me hizo aprender que lo primero era tener una buena idea, y después venia el tiempo del perfume, la camisa limpia y de partir a la casa de Ester. La historia de los camiones se repitió un par de veces, y luego fuimos cambiando de estilo y temas. Con ella a horcajadas sobre mi, caía bien una historia de botes, remos y piratas; a sus piernas rodeando mi cuello correspondía una de trenes y ferrocarriles; y si me retenia junto a la puerta de su casa para hacerlo de pie, recurría a una de aviones y vuelos acrobáticos, mezclando el placer de flotar en el aire con el riesgo de caer sobre la alfombra. Las historias se fueron perfeccionando a causa de esa manía que uno tiene de hacerlo cada vez mejor. A veces un cambio de punto de vista o de personajes convertían una vieja historia en algo que Ester sabia apreciar. El monólogo interior poco funcionaba, ya que ella prefería un narrador que todo lo viera, capaz de reproducir con palabras precisas cada cosa que acontecía. Una de un camión conducido por dos hombres la volvía loca, y con una de astronautas que llevaban meses en el espacio no pasó nada, tal vez porque la ciencia ficción no es mi género favorito, o porque al otro día llegaba su marido, y eso significaba que una vez más, y por toda una semana, su amor por la literatura quedaba de lado. La literatura era yo, me daban ganas de exclamar lo más absolutista, recordando esas semanas que ocupaba para restablecer energías y pasar a máquina alguna de las historias, con lo cual no sólo mantenía un orden necesario, sino que además me ganaba unos pesacotes vendiéndolas a mis compañeros de curso, que así aprendían que leer es un vicio solitario, y de paso me embromaban con eso de gritar "Pequeño Dickens" cada vez que me veían aparecer en la sala con unas ojeras del porte de una casa y que ellos atribuían a tantas novelas por encargo que debía escribir, lo que no dejaba de agradarme, ya que entre cuento y cuento empezaba a entender a esos tipos graves que hablaban del placer de la literatura. ¿Es en serio todo lo que dices? ¿De verdad fue así? pregunta ella, risueña y un tanto entusiasmada con tantas historias de camiones y otros medios de transportes; y luego, un minuto más tarde, no soporta la tentación de soltarse el pelo hasta ese momento sujeto por un moño, cuando le cuento esa increíble realmente increible de la Ester absolutamente de ficción y volada, haciendo el amor arriba de un trapecio, con un equipo completo de trapecistas mexicanos, tocando literalmente el cielo de la carpa y de su pieza, en medio de unos gritos que me dejaban al borde del mareo por tanta altura imaginaria y tanto vaivén exquisitamente real, aunque un poco tristón porque ya habíamos conversado que esa noche era la última. Algo asi como mi debut y despedida de las pistas circenses, ya que por la mañana regresaba su marido y esa vez para siempre. Para siempre marido y para siempre adiós, por culpa de un traslado en el trabajo, y yo, desesperado, no tanto por ella, sino por la literatura que amenazaba con irse también, a pesar de que si escribiste una vez volverás a hacerlo, según decía Hemingway, sin dejar de tener razón, porque pasaron los días y la ausencia de la experta Ester se suplió con otras frenadas bruscas frente a mi casa, otras fiestecitas de sábado por la noche, y con un vacío que me rodeaba cuando en medio de lo mejor nadie pedía historias, y era necesario esperar el retorno a mi casa para llevarlas a mis cuadernos de liceano, un tanto sentimentalón por lo de las ausencias, y porque en esos mismos días apareció en escena Marta, ya no por entre las piernas, sino que un poco más arriba, y el negocio editorial se fue al suelo, por repetido quizá o porque los tipos del curso habían ido desvaneciendo las ganas cada cual a su manera, y la onda de los trapecios, trenes y demases ya no me la creían y el "Pequeño Dickens" se convirtió en un buen recuerdo de ese tercer año medio. No te creo nada, me dice ella, profesional y risueña, apretando el stop de la grabadora, y le contesto que no me crea nada, y que si lo prefiere puedo hablar del orfanato en que me dejaron botado a los dos meses, de cómo comía poco y me pegaban por pedir más comida, y más tarde me entregaron a la custodia de un fabricante de ataúdes, y cuando escapé de las manos de ese tipo ruin caí en las de un instructor de pequeños lanzas callejeros, del cual sólo pude librarme con la ayuda de un caballero de mucho dinero. Eso es de Oliver, dijo ella, risueña. Entonces, créeme, le contesté sirviendo otros tragos para los dos. Créeme y cuéntame esa historia con Ernesto, le digo, y ella responde que cree todo, pero lo de Ernesto vendrá más tarde, porque ahora quiere que le cuente un cuento y se desabrocha la blusa, y mientras salimos de mi pieza de trabajo, pienso que el amor es asi, y le pregunto si quiere saber cómo me hice novelista, y ella se ríe y dice que bueno, aunque sea puro cuento.
