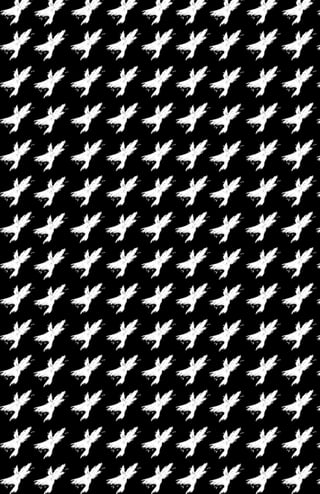
El demonio de la perversidad - David Kolkrabe
- 1. TÚRBIDA BRUMA Acasio Sánchez Robles
- 3. EL DEMONIO DE LA PERVERSIDAD
- 5. DAVID KOLKRABE EL DEMONIO DE LA PERVERSIDAD
- 6. El Grupo Editorial Letras Negras agradece su respaldo al comprar este libro original. Con su apoyo nos motiva a seguir trabajando para llevar más libros a nuestros lectores. Gracias por honrar a nuestros autores al no reproducir, escanear ni distribuir total o parcialmente y sin autorización previa de la editorial esta obra. © 2022 David Kolkrabe © 2022 Grupo Editorial Letras Negras S.A.S. www.alasdecuervo.com Diseño de cubierta e ilustraciones: Ana María López Sánchez Revisión y edición: John Fredy Henao Arias y Claudia Marcela Soto Leyva 2da edición ISBN: 978-958-53888-0-2 Impreso en México
- 7. Ahora advertiréis que soy una de las innumerables víctimas del demonio de la perversidad EDGAR A. POE, El demonio de la perversidad
- 9. 9 PRÓLOGO SOBRE UN CIERTO Y PERVERSO DEMONIO QUE REINA EN LAS HISTORIAS “El demonio de la perversidad” es un libro donde se muestra el terror clásico. Pero es también un texto de mucha frescura entre sus páginas; literatura que se ins- cribe en las preocupaciones y sensibilidades de una so- ciedad a inicios de un siglo caótico y confuso. Sucede que David Kolkrabe es un gran conoce- dor de este tipo de historias, un autor que tiene presente tanto a escritores inevitables, como a nuevas propuestas con respecto al horror. Al mismo tiempo, es un fanático de las películas macabras y espeluznantes, y un buen prosista. Como un individuo contemporáneo, el mundo que describe es extraño, perturbador, lo que se agra- dece. Hay, en este libro, querido lector, estimada lec- tora, un dejo de perversión, es cierto, aunque no desde un retorcimiento de tipo sensual; sino más bien encami- nado a un “algo” maligno, una especie de ente metafí- sico siniestro que rodea, que amenaza a los personajes dentro de bosques solitarios, habitaciones de casas anti- guas, en sus propios sueños. Las historias se desarrollan en un ambiente denso donde cuesta trabajo respirar. Es ese tipo de escenarios que solía proponer la maestra del
- 10. 10 género, Amparo Dávila, donde entre lo antiguo y lo mo- derno, una esencia adversa linda los terrenos de lo que se toca y lo que no. En la consecución de este negro hi- lado de párrafos, se asume una persistente búsqueda por conocer la esencia del mal. Los motivos de los relatos son múltiples: un epi- sodio sicótico en el aparente dormir de uno de los pro- tagonistas (que deja al despertar un rastro de sangre); una fotografía enmarcada en paredes que han resistido el tiempo y cierta sucesión de sismos; la relación entre la música a través de una fuga, y el arte del asesinato (como lo definía Thomas De Quincey); algunos entes diabólicos de raíces entre ficticias e históricas. Se trata, sin duda, de un menú de variaciones sobre lo horroroso y las patologías humanas. Un aspecto importante en “El demonio de la perversidad”, es que estremece por la naturalidad con que está escrito. Se narra de forma cotidiana, casi perso- nal, lo que vuelve a algunas tramas una feliz persecu- ción de los detalles. Por otra parte, una de las virtudes a destacar, es el aspecto del terror latinoamericano. Kolkrabe se mueve en un territorio donde lo que asusta no es un resabio de los temores norteamericanos. La sangre y la oscuridad de las letras, en su caso, nacen de la Colombia profunda, del intrincado laberinto socio- cultural que la determina.
- 11. 11 Si bien en el cuento “Retrato Post-Mortem” asis- timos a una especie de caída de la casa de Usher -al es- tilo de Edgar Allan Poe-, las características de la familia y los espacios de los interiores que se describen no son de ningún modo anglosajones. Hay, en otros relatos, ciertos dejos “lovecraftianos”, sobre todo en lo referente al aspecto de las demonologías; aunque el lenguaje se mantiene en una perspectiva diferente, hispanoha- blante, lo que vuelve particular este acercamiento. “Los niños dulce”, otro de los cuentos que se incluyen, es digno de destacar porque pertenece a una leyenda ur- bana del país sudamericano. Se trata de aquello que en Norteamérica denominan “creepy pastas” (como ejem- plo, la leyenda de “Candyman”), sólo que en la imagi- nación de Kolkrabe la raíz de los terrores proviene de un tenebroso corazón con olor a ron y cafetales. Es decir, que se trata de una leyenda identitaria narrada por un escritor que se asume parte de un país, de una sustancia colectiva. Kolkrabe, de forma voluntaria o no, forma parte de un movimiento que persigue un terror propio, latino, al modo en que lo hace la mejor exponente, quizá, al respecto: Maríana Enríquez. Un terror que se gesta y converge en una maraña de imposiciones políti- cas, traumas históricos donde impera la violencia del capitalismo, y las neurosis homicidas dentro de un mundo convulso. Ingredientes suficientes para un libro memorable.
- 12. 12 Así, entrar a “El demonio de la perversidad” es entrar al reino de David Kolkrabe, un territorio noc- turno donde un oscuro cuervo bate sus alas, sus “alas de cuervo”, para abrir puertas misteriosas, casi secretas, donde asomamos a contemplar, por una rendija, un ojo que a su vez nos mira. Esta es, apenas, la entrada a un delicioso abismo que se irá ampliando al paso de los años. De ti, depende, querida lectora, amable lector, traspasar los umbrales de lo conocido. Este es tu libro. Ulises Paniagua Ciudad de México, 03/09/2021
- 13. 13 PRÓLOGO DEL AUTOR Una antigua leyenda cuenta que el rey Midas persiguió al Sileno hasta el cansancio. El soberano griego buscaba al seguidor de Dionisio porque era famoso por su sabi- duría. Quería preguntarle qué era lo mejor, lo más pro- vechoso para el hombre. Cuando lo capturó, lo ator- mentó hasta que respondió. Entre carcajadas burlonas, dijo: Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fa- tiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti morir pronto. La respuesta del Sileno es la respuesta de un sa- bio. El tormento de la vida es irreversible y la única ma- nera de liberarnos de él es a través de la muerte. Esta visión pesimista de la vida, que tanto apoyó Schopen- hauer, fue superada por Nietzsche. Él argumentaba que la vida era trágica, sin duda, pero que eso la hacía bella. Lo malo no debería negarse, sino aceptarse con amor, con alegría y aprender de ello. Al final podríamos in-
- 14. 14 cluso dejar de llamar «malo» a las circunstancias desfa- vorables. «El veneno que mata al débil es un reconstitu- yente para el fuerte, y éste no le llama veneno», senten- ció. Nietzsche tenía muchos motivos para argumen- tar su postura: toda su vida fue muy enfermizo y pensó su filosofía en medio de crónicos dolores de cabeza. Aquello lo obligó a jubilarse joven y a vivir una vida anómala, sin compromisos laborales ni culturales, en la que encontró la paz en las montañas de Sils María. La soledad le permitió alejarse de las reglas y vivir su vida casi como él quiso vivirla. Por esa razón no puede sor- prendernos que nos aconsejara dejar de ser como los ca- mellos que llevan a cuestas grandes cargas, en este caso culturales, y que nos libremos de ellas como lo hiciera un león. El león hace lo que quiere, no lo que debe. Sólo así puede ser feliz. En «El malestar en la cultura», Freud explica que las normas reprimen nuestros instintos más básicos; no nos permiten vivir del modo en el que quisiéramos vivir por naturaleza. De manera inconsciente, esto nos ge- nera un malestar que podría provocar un mal mayor. El filósofo surcoreano Byung Chul-Han dice que podría llevarnos incluso a la esquizofrenia. Sea cierto o no, es innegable que hay cierta incomodidad en cumplir siem- pre las reglas, en tener que actuar y vestir como se nos dice, y que hay cierto placer en romper normas, en ac- tuar mal.
- 15. 15 Poe dice que la perversidad es el deseo de hacer lo prohibido por el simple placer de hacerlo. No im- porta si la acción va en contra de nuestros propios in- tereses, si con ella nos hacemos daño a nosotros o a los que nos rodean; lo importante es romper las reglas. To- dos lo hemos sentido en algún momento: sabemos que no está permitido, pero queremos pasearnos por la zona del bosque que está restringida con señales; algo nos motiva a aprovechar nuestro tamaño y fuerza para ro- barle algunos dulces a los niños en una piñata; la adre- nalina de hacer trampa en un examen nos produce pla- cer. La perversidad es natural en el ser humano. Con ella buscamos librar un poco el malestar que nos genera la cultura y queremos zafarnos de esas ataduras que nos hacen sentir que la vida es trágica, que no vale la pena ser vivida. El afán de darle un sentido a la vida suele llevar al extremo la perversidad. Aquellos que se dejan seducir por ella tienen a un demonio sobre su hombro que le susurra al oído las atrocidades más terribles y los convencen de realizarlas. Saben que está prohibido, que está mal, que pueden herir a personas cercanas a ellos, pero su realización les brinda la más grande satisfacción de todas. 22 de noviembre de 2021
- 16. 16
- 17. 17 CAUCHO NEGRO 1. Dos soldados entraron a la casa. No tocaron la puerta, ni pidieron permiso, sino que la forzaron de una patada y uno de ellos ordenó que nos presentáramos. Yo estaba con papá y mi hermana en casa. Mamá compraba en el mercado. María y yo veíamos la televisión, mientras papá descansaba en la vieja hamaca que colgaba de las columnas de guadua. Se levantó descalzo y así acudió al llamado de los hombres. —¿Cuántos años tiene, civil? —preguntó uno de ellos con un grito y en posición firme. El otro recorría la casa; buscaba si había alguien más. —31 —dijo papá. Vivíamos en el extremo del pueblo, al límite de las fincas cafeteras. No había vecinos a un kilómetro a la redonda. Los grillos se escuchaban con fuerza, al igual que el viento golpear contra los platanales. Era un día caluroso de julio. Yo estaba solo con una pantalo- neta y María tenía una falda corta que dejaba ver sus piernas de adolescente. —¿Y ellos? —El niño tiene once —titubeó. En realidad, yo tenía trece—. Ella, quince. El otro soldado se acercó a nosotros por detrás. Sentí su respiración y el aura del rifle que tenía en las manos. Caminaba con paso firme y sus pesadas botas
- 18. 18 hacían crujir el piso de madera. Teníamos miedo de mi- rarlo; desde que entró, vimos su mirada oscura y vacía, una mirada de odio. Exhalaba como un toro. María tem- blaba y tembló más cuando le resopló en su cuello. La olió. Quedé paralizado sin poder voltear, pero por el rabillo del ojo vi algo que hoy me cuesta creer. Junto al soldado había una figura oscura, de un negro abismal que le susurraba en la oreja. No entendía sus palabras, pero las escuchaba claras, como si también me las dijera a mí. Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. No reac- cionaba ante el deseo de echarme a correr. —Civil, usted se va con nosotros. Despídase de sus hijos. Papá no dijo nada. Aquellos hombres con sus ri- fles en las manos, sus botas negras de cuero y sus uni- formes verdi-oscuros nos intimidaban. Una sensación de pesadez hacía imposible movernos. En él era ex- traño. Lo recuerdo como un hombre impulsivo, pero ese día, justo en el que necesitábamos que reaccionara, no hizo ni dijo nada. Actuó como un borreguito que acep- taba su destino. El otro soldado se separó de María y empujó con violencia a papá por la espalda. —Andando, pirobo. Lo vi salir de la casa sin despedirse, sin girar la cabeza y echarnos una última mirada. Era un hombre temperamental y creo que así deseaba que lo recordára- mos. Creo que él sabía para dónde lo llevaban, pero no quiso hacernos ver que aquello le afectaba. Lo subieron
- 19. 19 a una camioneta militar y cerraron el compartimiento. Nosotros seguíamos sin movernos, con las piernas tem- blando y las manos frías. El soldado regresó. Vi su mirada fija en mi her- mana y una breve sonrisa que exponía sus dientes. Se echó el rifle para atrás y agarró a María de la mano. —Vos venís conmigo, perrita. La arrastró hasta mi cuarto entre gritos y pata- leos. No pude hacer nada. Me dieron ganas de vomitar, pero ni eso fui capaz de hacer. Gritos agudos, desgarra- dores, feroces. Gritos graves. Un golpe. Otro golpe. Ca- llate, malparida. Ropa rasgada. Qué teticas tan ricas. El rechinar de la cama. Muchos más gritos. Quedate quieta. Un golpe. Silencio. No más gritos. Un quejido de dolor. Llanto. Respiración de toro, de búfalo, de demo- nio. Dejá de llorar. Gemidos graves, agudos. Silencio. No olvidé su mirada sobre hermana y cómo ba- beaba antes de llevársela al cuarto. Tampoco su sonrisa de satisfacción cuando salió y el sudor que caía por su frente. Apestaba a mierda y sangre. No dijo una pala- bra. Se organizó el pantalón, se subió a la camioneta y se fue. Me quedé petrificado en medio de la sala. El viento golpeaba suave contra la casa y se escuchaba el trinar de los barranquillos. 2. Aquel recuerdo rondó mi cabeza por años y no me dejó dormir largas noches. Cuando creía que no me volvería a molestar, me atacaba sin piedad en los momentos de
- 20. 20 calma. El rostro del soldado me llegó en imágenes espo- rádicas a lo largo de esta década. Tenía una cicatriz del- gada que le atravesaba una ceja; su nariz regordeta y achatada encajaba en el rostro blanco y lampiño; sus dientes estaban torcidos y, los de enfrente, se sobrepo- nían uno al otro. María no habló por días. Comió poco y se puso en los huesos. Tardó en regresar al colegio, y si lo hizo, fue porque mamá, con su paciencia infinita, la sacó de la tristeza en la que estaba sumergida. Papá no regresó. Un día recibimos la llamada de un militar. Le pidió a mamá que fuera al hospital por su esposo. Malparido. No era un hospital sino una morgue, y no quería que lo recogiera, sino que identificara el cadáver. La acompañé. Si hubiéramos sabido la verdad, no me lo hubiera permitido. Lo tenían en una camilla. Un agujero gangrenoso en su pecho dejaba ver la carne podrida y la sangre negra. Traía puestas botas de cau- cho, un uniforme de camuflaje para la selva y la bandera de Colombia en su brazo izquierdo. —Señora —le dijo el militar que nos recibió—, fue abatido en combate en un operativo contra la gue- rrilla. Mamá no respondió. Miró al soldado, a papá y a su ropa. Como si no hubiera escuchado, revisó con calma el atuendo que vestía. —Estas botas le quedan grandes —murmuró.
- 21. 21 3. Por años soñé con la venganza. Me mudé a otra ciudad, lejos de mi pueblo, cuando mamá murió. María contrajo matrimonio y yo me enamoré de una costeña que me llevó a vivir a su ciudad. Los peores días pasaron y los terrores nocturnos se esfumaron. Mi hermana me dio dos sobrinos y se veía feliz en su matrimonio. El mal recuerdo casi se había esfumado. El destino, sin embargo, es un ente cruel que de- testa la felicidad. Una foto que vi un día en Facebook me llamó la atención. La encontré en la página del mu- nicipio por la celebración del día de San Epafrás. Un grupo disfrutaba de una fiesta en la piscina. Al fondo, un hombre de unos cuarenta años agarraba una cerveza y sonreía a la cámara. Sus dientes chuecos eran incon- fundibles; su nariz deforme me produjo repulsión. Sus ojos, sin embargo, mostraban cierta tranquilidad, como si no fuera el monstruo con el que tanto soñé. No puedo explicar cómo obtuve tanta informa- ción, pero en media hora ya sabía su nombre, dónde vi- vía, quiénes eran su esposa y su hija… Descubrí que lo habían pensionado porque perdió un dedo del pie con una mina antipersona. Lo indemnizaron y dedicó su vida a la fiesta y a su familia. Las fantasías regresaron a mí. Digo que el des- tino es cruel porque ese malparido vivía en la misma ciudad que yo. ¿Acaso eso no demostraba que debía vengarme? ¿Qué Dios mismo quería que lo hiciera? Mis músculos se tensaron, la ira me recorrió los huesos y por
- 22. 22 mi mente pasó la idea de tomarlo de cuello y apuñalarlo con saña. 4. Entré a su casa un día que estaba solo con su hija. No lo planeé; así ocurrió. No miento si digo que actué por instinto, sin pensar, como si una mano divina me moviera y tomara las decisiones. No racionalicé mis ac- tos; todo sucedió como si aquello lo hubiera planeado por meses. Su hija dormía. Entré a la habitación despacio, sin hacer ruido. Caminé de puntitas sobre la alfombra. Me recordó a María el último día que vi a papá vivo. Estaba en la cumbre de su adolescencia y vestía una pi- jama que dejaba ver sus gruesos muslos. A él lo encontré dormido en su cama. Roncaba con fuerza. Tenía una pistola en la mesita de noche y una biblia. Despertó cuando tomé el arma, pero lo gol- peé con la empuñadura antes de que reaccionara. Lo até a una silla y tapé su boca con un viejo trapo de cocina que olía a huevo. El calor era insoportable. Afuera se es- cuchaba la brisa y las olas golpear contra las rocas. Abrió los ojos e intentó escapar. Su respiración se agitó. Las facciones del rostro mostraron un terror ab- soluto. Palideció. Se echó para atrás con fuerza en un intento fallido por zafarse. Se puso rojo, las venas se le brotaron y se orinó encima. Supuse que me había reco- nocido y que sabía de mi venganza. Gimió al intentar gritar.
- 23. 23 —¿Sabés qué día es hoy? —dije y le di un puñe- tazo en la cara—. 20 de julio. Se quedó callado. Caminé hasta la cocina y bus- qué los cubiertos. Tomé un afilado cuchillo para carne. —Hace diez años desapareció papá —rocé el filo en su rostro—. Hace exactamente diez años, violaste a mi hermana. Miré alrededor. Como no tenía nada planeado, busqué alguna idea para torturarlo. No hallé nada útil: una chimenea falsa, un espejo, cuadros, un sofá. Algo, no sé qué, me impulsó a hablarle en su cara. —¿Cómo querés morir? Estaba pasmado. No reaccionaba ni emitía que- jas. Me seguía con los ojos, pero sin mover la cabeza, como si viera un monstruo. —¿Recordás ese día? Negó. Le escupí en el ojo, sobre su ceja. Ahí es- taba esa cicatriz: delgada, inconfundible. Corté sobre ella. No gritó. No gimió. Miró hacia el cuarto de su hija. Estaba ahí, trémula, observando y sin decir ni hacer nada. Estaba paralizada. —Quedate ahí. No te movás —le grité. Se escondió en su habitación. —¿Querés ver cómo hago con tu hija lo mismo que hiciste con mi hermana? —le dije después al exsol- dado.
- 24. 24 La ira me inundó. Recordé cómo ese hijueputa abusó de María y todo el daño que le causó. No le per- donaba que desapareciera a papá, ni que lo hiciera pa- sar por guerrillero para ganarse unos pesos. Me imaginé destajando al soldado, retirándole la piel de a poco hasta que lo cubriera únicamente la carne. Me imaginé sobre la niña. Ella gritaba desnuda, mientras yo entraba y salía de ella frente a su padre. Me imaginé cortándole el pene al exsoldado y obligándolo a comerlo. Cosas mucho peores llegaron a mi mente, pero me avergüenza contarlas. Salí del ensimismamiento y vi mis manos llenas de sangre. El hombre tenía cortes en el pecho, el codo y las rodillas. Tenía rotas las articulaciones. Su entre- pierna sangraba a chorros y, en el suelo, había dos bolas y un pedazo de carne. Retrocedí con pánico. ¿En qué momento ocurrió todo eso? Miré a mi derecha y lo vi de nuevo. Diez años después. Una figura más negra que el vacío susurraba en mi oído. Era alta, delgada y se en- corvaba hasta mi altura. Me miró a través del espejo. Continuó hablándome sobre el hombro. De pronto, la habitación se oscureció. Volteé a mi espalda; no había nada. ¿Cuánto tiempo me había acompañado? La carga sobre mis hombros se hizo insoportable y mis manos se tensaron hasta dolerme los músculos. Me sacudí con fuerza y regresé la vista al espejo. El ser había desapa- recido. Miré al cuarto de la niña y vi la ventana abierta. Se había escapado. El hombre estaba sin fuerzas y sin
- 25. 25 control de sus extremidades. Lo desaté. Por primera vez, me miró sin miedo. —No recuerdo a tu hermana —me dijo con sus últimas energías—. Sólo seguía órdenes.
- 26. 26
- 27. 27 JUGAR EN EL CEMENTERIO 1. La vi por primera vez en el cementerio cuando anoche- cía. La niña saltaba la cuerda junto a una lápida. Can- taba. Su voz chilló en mis oídos mientras yo hablaba con mamá. Le llevé un ramo de crisantemos como cada lu- nes. Mis dedos estaban entumidos por el frío. Una co- rriente eléctrica me recorrió el cuerpo cuando escuché el inicio de la melodía. Itsi bitsi araña… Solté las flores sobre mamá. La niña traía una falda de cuadros grises y un camibuso blanco. La oscu- ridad y el pasto ocultaban sus pies; sus medias blancas le llegaban hasta las rodillas. Ella seguía saltando. …Subió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó… Me despedí de mamá. Limpié la tierra de muerto de mis rodillas y caminé hasta un arrayán grueso que me ocultaba de la niña. Ella era apenas más alta que la lápida; se veía insignificante junto a la palma abanico que se erigía hasta el cielo. Con la chaqueta me res- guardé del viento que soplaba en mis oídos. …Salió el sol, se secó la lluvia Itsi, bitsi araña, otra vez subió… Una ráfaga de aire levantó su vestido. Deseé acercarme a ella, respirar su aroma. Salí de mi escondite y avancé hasta la estatua de un ángel que se posaba
- 28. 28 frente a ella. Actué como si le rezara. A mis espaldas es- cuché el crujir de algunas hojas secas y percibí el calor corporal de alguien que se acercó. La cuerda dejó de golpear contra la tierra húmeda y el aire frío. La canción terminó. No me moví. —No entiendo matemáticas —suspiró—. ¿Tú sabes la tabla del siete? El rostro del ángel tenía la boca abierta y los ojos desorbitados. Señalaba con su índice a la niña tras de mí. Quise voltear, pero decidí marcharme sin llamar la atención. —Enséñame, ¿sí? Me apresuré hasta la entrada con la sensación de que alguien me tocaría el hombro y me exigiría darle explicaciones. Preguntaría por qué estaba ahí. “Vine a visitar a mamá”, pensé como respuesta. Nadie me in- crepó. Cuando llegué a la calle y el sentimiento de per- secución desapareció, giré hacia la niña. Estaba boca abajo en el pasto con las plantas de los pies mirando al cielo. La imagen me causó ternura. Escribía en un cua- derno junto a la lápida y conversaba con alguien. El arrayán no me permitió ver con quién. La tumba de mamá tenía una cruz de madera vieja y la recubría una capa de cemento. Alguien escribió con el dedo su nombre y año de muerte cuando aún estaba fresco.
- 29. 29 Robira Henao Guzmán (1980-1999) A la memoria de una esposa y madre valiente. 2. Tengo pocos recuerdos de mamá. Sé por fotos que era de pelo negro, piel blanca y que traía siempre un ves- tido, chanclas y delantal. También lo sé porque sus pier- nas son la única imagen vívida que tengo de ella. Sin embargo, desde que regresé a la ciudad, sentí la necesi- dad de visitarla. No sé si le gustaban los crisantemos. Quiero creer que sí. No sé si estaría orgullosa de su hijo, ni si pensó que yo podría sobrevivir sin ellos. También me hubiera encantado visitar a papá, pero no supe dónde quedó su cuerpo. La niña me recordaba a mamá. Tenía el pelo ne- gro, tez blanca, piernas gruesas y un gran lunar en me- dio de la frente. La segunda vez que la vi, me acerqué a ella. Estaba sentada en el suelo y jugaba con una mu- ñeca Barbie. Frente a ella se erigía la estatua del ángel. Ella se puso de pie apenas vio que me aproximaba. Es- taba vestida igual a como la recordaba. —¿Qué haces aquí? —pregunté. Bajó la mirada e inclinó la cabeza como si escu- chara algo a lo lejos. —Juego.
- 30. 30 La tierra le manchó la falda y las rodillas. Se la sacudió. Apenas me llegaba al pecho y hablaba en susu- rros, con voz dulce. —¿Puedo jugar contigo? Se sentó de nuevo y yo junto a ella. Tomó su mu- ñeca. La Barbie caminó por largos senderos, conoció monstruos y descubrió en una roca al amor de su vida. Yo la escuchaba en silencio. ¿Por qué una niña jugaba en un cementerio? Me coloqué la chaqueta porque en- frió de pronto y me sorprendió la confesión de la pe- queña. —Mi papá murió. —¿Por eso vienes a jugar al cementerio? Asintió. No despegó la mirada del suelo y yo me paralicé. Lo dijo con naturalidad, como si hablara de la escuela o de sus amigas. Incluso la sentí distante, mo- lesta. No levantó la mirada para verme y alejó la mu- ñeca de mí. Pensé salir de allí. Reparé en su lunar. Piernas blancas, suelo rojo. Charco oscuro y espeso. Policías. Gritos. —Mi mamá también murió. Soltó la muñeca y me miró a los ojos. —Yo tenía tu edad. En ese momento no lo en- tendí, pero ahora sé que fue parte de la vida. —¿La extrañas mucho? No despegó los ojos de los míos. Su rostro casi inexpresivo dibujó una mínima sonrisa cuando me pre- guntó aquello. —Claro que sí. Todos los días.
- 31. 31 —Pues yo no —levantó una ceja—. No extraño a papá. ¿Entonces qué hacía ahí? Si no lo extrañaba, ¿por qué lo visitaba? —Pero… —Lo veo todos los días —me interrumpió como si se adelantara a mi objeción. Volvió su mirada a la Barbie y continuó el juego. Dio el tema por concluido. Por mí estuvo bien. Entendí que lo veía todos los días en su tumba, que acudía a él y conversaban al igual que mamá y yo. Cada quien asume el duelo como mejor le va. Revisé la lápida de su padre. Alfonso Ramírez Soto (1985-2017) Los cinco años llenaron de moho el mármol gris. Había una larga oración por su alma y suntuosos adornos que recordaban la arquitectura francesa. Empezó a oscure- cer y la neblina cayó sobre el cementerio. Las ramas de los árboles chocaban entre sí y producían un sonido su- surrante, que se mezclaba con el del viento. —¿Y tu mamá? —Me recoge en un rato. Su falda apenas le cubría las piernas y el viento la levantaba un poco. Llevaba calzones rosados. —¿Te gusta el helado? Tardó en responder.
- 32. 32 —Sí. —Te invito a uno. Vamos. La niña se aferró a su muñeca. Miró hacia la tumba de su padre. Permaneció así por unos segundos mientras yo esperaba una respuesta. Me miró con un puchero y bajó la cabeza. —No me dejan. Insistí. La niña, firme en su respuesta, no cedió. —Será rápido. Tu mamá no sabrá que te fuiste. —Eso no es cierto. Una ráfaga de viento nos sacudió. Me levanté con fuerza y amagué con irme. Me miró con sus ojitos cristalinos. No se movió. Me agaché frente a ella y la su- jeté de la muñeca. Se formaron nubes negras sobre no- sotros y sentí denso el ambiente. —Vámonos antes que empiece a llover. Un trueno me aturdió y un relámpago me cegó por unos instantes. Fue intempestivo. Lo sentí muy cerca. Apreté con más fuerza a la niña. La jalé. La ne- blina se espesó y el frío se intensificó. La cima de las pal- mas abanico se ocultó entre las nubes. De la neblina se formó una circunferencia que luego vi como un óvalo. Se abrieron dos ojos y una boca hueca. Reconocí la man- díbula desencajada y llagas en la mitad de su rostro. La piel, si es que aquello podría llamarse así, estaba derre- tida, quemada. Se lanzó hacia mí con un grito sordo. Solté a la niña y me eché para atrás. Tropecé con una rama. Ella permaneció impasible y se acercó al es- pectro. Me levanté como pude. Oscureció. El corazón
- 33. 33 me palpitaba a mil y un dolor agudo me recorrió el cuerpo. Quise salir de ese lugar. Corrí hasta la entrada. —¡Papá! Escuché a lo lejos.
- 34. 34
- 35. 35 RETRATO POST MORTEM Eleonora murió mientras paría a mi abuela. Nunca la conocí, pero había una gran fotografía suya enmarcada y exhibida en la sala que me recordaba que había exis- tido. Desde niño me interesó esa foto. Mi bisabuelo y los que la conocieron en vida —todos ancianos— la descri- bían como una mujer hermosa de piel tersa y suave, con una mirada llena de bondad. Odiaba las injusticias, de- cían, y era incapaz de matar una mosca. A pesar de lle- var más de 70 años muerta, dentro de la familia gozaba con la reputación de ser la más bella de la familia. Su retrato, sin embargo, mostraba a una mujer grotesca, de aspecto sombrío y mirada perversa. Por muchos años me olvidé de aquella foto y de mi bisabuela, hasta que heredé la casa que había perte- necido por generaciones a mi familia. Mis padres, que sólo engendraron un hijo, murieron casi al mismo tiempo. Su partida fue tan fugaz como inesperada; mi dolor, enorme. No los había visitado en diez años y me remordió la consciencia que sólo por su muerte deci- diera regresar al lugar en el que pasé mi niñez. La casa era vieja y grande, hecha de bahareque y madera. Había resistido a tres incendios y a un terre- moto intenso que arrasó con las demás casas de la calle. Era una verdadera reliquia. Mi plan era venderla a la
- 36. 36 alcaldía, pues con dos plantas y once habitaciones, era ideal para ser convertida en casa-museo. Salvo dos cuartos, todos estaban vacíos. Quizá albergaban una si- lla o una mesa vieja, pero por años nadie había entrado en ellos. Los otros dos fungían, uno como dormitorio y, el otro, como cuarto de los trebejos, que permanecía bajo llave. En la primera planta, sobre la chimenea de la sala, se exhibía imponente el retrato de mi bisabuela. Su tamaño se asemejaba al de un ventanal y estaba encua- drado en un precioso marco dorado cuyos ornamentos recordaban las alas de un murciélago. El retrato me vol- vió a llamar la atención, esta vez no por las historias so- bre la bondadosa Eleonora, sino porque había dedicado mi vida al bello arte de restaurar fotos y aquel me pare- cía digno de ser restaurado. El paso de los años había corroído el contorno de la fotografía y sólo se apreciaba, en blanco y negro, a mi bisabuela sentada en un solio alto y acolchonado; tenía las manos apoyadas en su vientre, los ojos abiertos y una sonrisa con una extraña mueca que me perturbaba. La cabeza se apoyaba contra el respaldo de la silla. Me acerqué a examinar la foto y noté algunos detalles que no se apreciaban a distancia. Tenía una nariz jorobada y aguileña, el pelo desordenado y un par de dientes po- dridos; su mirada era profunda y, para haber muerto a los 20 años, las arrugas en su ceño y alrededor de los
- 37. 37 ojos estaban muy marcadas; poseía ojeras pronunciadas y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda. Un gran lunar negro se posaba sobre su ceja derecha y su rostro era ovalado. Vestía un traje ornamentado y un collar de perlas. El retrato era una excentricidad. No es común ver fotografías de aquella época que fueran impresas en ese tamaño. Sin duda merecía ser restaurada. Como pude, bajé el marco intacto y noté que, o estaba hecho de oro puro, o era una imitación muy bien lograda. Abrí con cautela el espaldar y retiré la fotografía con cui- dado. Sobre la mesa cayó una pequeña nota escrita a mano que decía: Eleonora Hernández Parra. Fecha del retrato: 8 de marzo de 1946. Fecha de defunción: 7 de marzo de 1946. Mujer joven. 20 años. Se acomodó en la silla, se le cruzaron las manos, se le abrieron los ojos y se forzó una sonrisa. Vestido vinotinto, perlas blan- cas en su cuello. Piel tersa y rostro hermoso. Sin cicatrices ni manchas. Lunar sobre la ceja dere- cha.
- 38. 38 Algo había leído sobre los retratos de ese tipo. La fotografía post-mortem fue una práctica muy común hasta mediados del siglo XX, que consistía en fotogra- fiar al difunto a las pocas horas de su muerte, como forma de conmemorarlo. Por varios años, la iglesia con- denó esta práctica al argumentar que la fotografía to- mada sobre un cadáver capturaba su alma y no la de- jaba descansar en paz. Los avances médicos y el acata- miento de los mandatos de la iglesia hicieron que esta costumbre cayera en desuso. Sin duda mi bisabuela fue una de las últimas personas en ser retratadas después de su muerte, pero era el único caso conocido en el que la fotografía se había deteriorado tanto como para ha- cerla pasar de ser una mujer bella a una criatura espan- tosa. Los detalles eran, sin embargo, muy realistas, pero a pesar de la evidencia, me negué a creer que hu- biera tras la foto algo más que una ilusión óptica provo- cada por la corrosión. El trabajo de restauración de fo- tografías requiere sumo cuidado y tiempo, en especial si se ha deteriorado tanto y es tan grande como el retrato post-mortem de Eleonora. Emprendí la tarea con tal obsesión que no salí de la casa durante los tres días que trabajé en la fotografía. Comí y dormí poco, y el tiempo de descanso que me obligué a tener lo dediqué a indagar en el cuarto de sa- nalejo las pertenencias de mi bisabuela. Allí encontré
- 39. 39 una fotografía que llamó mi atención. Ella estaba de pie con mi tía-abuela Matilda, que por aquel entonces tenía unos dos años de edad, tomada de la mano. Eleonora estaba en estado avanzado de embarazo y era suprema- mente bella. Sus ojos indicaban bondad y su semblante, paz. Llevaba puesto un vestido blanco puro y miraba a su hijita con una sonrisa llena de amor. A pesar de la baja calidad de la foto, se percibían unos pequeños ho- yuelos en sus mejillas y el característico lunar sobre su ceja derecha. Cuando terminé de restaurar el retrato, quedé paralizado. Ya lo intuía a medida que trabajaba en él, pero el resultado final fue un verdadero puñal en mi pe- cho. Todos aquellos rasgos terribles que había atribuido a la corrosión del papel se veían con más detalle y lo- breguez luego de la restauración: la nariz espantosa, la mirada y sonrisa perversa, su cicatriz y falta de dientes. ¡Todo! ¡Todo estaba ahí y se veía con sombría nitidez! Además, en el contorno apareció la figura espectral de un hombre alto, delgado y barbado, que vestía un traje elegante, y que miraba a mi bisabuela complacido. Espantado y sin poder entender qué ocurría, busqué entre sus pertenencias alguna pista que pudiera develar la verdad de Eleonora. Mis manos trémulas to- maron una por una las fotos de mi bisabuela: ¡era en verdad una mujer bella y encantadora! Su ropa, aunque antigua, era femenina y olía a jacinto a pesar de los años.
- 40. 40 En las cartas de amor, sus pretendientes la llamaban «la mujer más hermosa que haya existido» y «la mujer más bondadosa del mundo entero». ¿Por qué, entonces, su retrato me mostraba a una mujer tan pavorosa y pér- fida? Una pequeña libreta me dio la respuesta. Fungía como diario de Eleonora y seguía con el cerrojo puesto. Tardé en abrirlo, pero lo logré. Lo que leí en él me dejó estupefacto. Eran escritos cortos, a mano, que contaban lo que había hecho en el día. Transcribo tres a modo de ejemplo, pero entre más leí, encontré escritos más terri- bles que los que estoy dispuesto a replicar. 11 de noviembre de 1945. Matilda rompió un jarrón carísimo y tuve que castigarla. Aproveché que Enrique [su esposo] fue a trabajar al campo toda la semana y la dejé atada en un cuarto solo con agua. Dos días. La pobrecita no dejó de llorar todo ese tiempo. 3 de diciembre de 1945. Rocco [era el perro del vecino] entró a mi casa. Llevaba días sin probar hombre y se me antojó
- 41. 41 probar perro. Fue una faena inolvidable. Los pas- tores alemanes son insaciables y muy buenos amantes. 5 de diciembre de 1945 Evelio [el vecino] se negaba a pagar el jarrón que rompió su perro. Hoy lo seduje hasta llevarlo a la cama. En un descuido, lo amarré y le hice cortes en el pecho hasta que juró que lo pagaría. Lo pagará. Sé muchas cosas suyas que no le con- vienen que salgan a la luz. Ya había escuchado la historia del retrato que plasmaba la verdadera alma, mientras el cuerpo seguía puro. ¿Aquello le habría ocurrido también a mi bisabuela? ¡Perversa, desalmada, sádica, guaricha, santurrona, co- rrupta, morronga, canalla, depravada, cruel, ramera! ¿Cómo podía guardar en su semblante puro un alma tan sórdida? La odié con el alma y odié aquella fotogra- fía. Odié el día en que nació y odié que por mis venas corriera la misma sangre que la de ella. Aquella mujer, que era venerada por toda mi familia como la más bon- dadosa, la más bella, era la más vil y corroída de todas. Si el retrato se corrompió, no fue por el paso del tiempo, sino por su alma.
- 42. 42 Miré de nuevo la fotografía y la tomé entre mis manos temblorosas, sudorosas. Mi respiración agitada me impulsaba a destruirla para siempre, a quemarla, a eliminar todo recuerdo de Eleonora. Vi sus ojos turbios una vez más y a la figura espectral que la miraba con agrado. En un impulso, la rasgué por la mitad con rabia y Eleonora quedó partida en dos. Dejé los desechos so- bre la mesa y fui a prepararme una taza de té. Necesi- taba calmarme. Aquello no podía ser real y debía pen- sar. El día se oscureció. Una tormenta eléctrica se aproximaba y ya se escuchaba a lo lejos el sonido de fuertes relámpagos. Algunos escombros cayeron sobre mi té y sentí cómo la antigua casa empezaba a moverse y se caía a pedazos. Corrí al cuarto de los trebejos por los instrumentos de restauración y salí de la casa de prisa. Frente a mis ojos vi cómo la construcción de más de 200 años fue cayendo poco a poco hasta hacerse añi- cos. Me senté aliviado sobre la acera y me creí bende- cido por haber salido ileso de allí. Revisé mis cosas, preocupado de no haber de- jado nada de valor, y me encontré con la fotografía par- tida a la mitad: Eleonora había desaparecido. Se veía el solio alto y acolchonado, pero vacío, y la figura espec- tral que miraba a mi bisabuela, ahora me miraba a mí directo a los ojos.
- 43. 43
- 44. 44
- 45. 45 RÉQUIEM EN EX MAYOR 1. Una noche, el Sr. Filamón decidió crear su siguiente obra musical. Llevaba un par de años sin escribir nada nuevo y poco a poco veía cómo las mieles de la fama se iban esfumando. Había gozado del prestigio y recono- cimiento que cualquier músico joven hubiera deseado, pero su ambición era mucho más grande: quería com- poner la mejor obra de toda la historia. Creó bellas me- lodías en su juventud —las que le otorgaron fama—, pero el paso de la edad y las nuevas tendencias en mú- sica lo alejaron de la élite hasta quedar condenado a ser un autor clásico. La ambición del Sr. Filamón, como ya lo dije, era mayúscula, y a sus 55 años no estaba satisfe- cho con su carrera. Se fue a su vieja cabaña en el campo y por largas noches estuvo frente a su piano para componer la más bella fuga jamás creada. Comió poco esos días y apenas pudo dormir, pese a no haber logrado nada más que composiciones a medio hacer. Se acostó en su viejo sofá e intentó descansar, pero mil pensamientos lo invadie- ron. Recordó su juventud, cuando conoció más de cien países y se presentó en más de ochocientos escenarios. Le emocionaban las luces enceguecedoras, el público expectante y las ovaciones que recibía al final de cada presentación. Extrañaba salir a la calle y que las multi-
- 46. 46 tudes lo abordaran para pedirle un autógrafo o inter- cambiar algunas palabras con él. Se mostraba molesto, pero en el fondo, aquella situación lo llenaba de un in- descriptible placer. Recibió muchos regalos de sus se- guidores, algunos de los cuales guardó en diferentes lu- gares como trofeo para inmortalizar sus tiempos de glo- ria. Recordó que en el sótano de su vieja cabaña guardó todas las botellas de licor que le habían obse- quiado y pensó que era curioso que, luego de tantos años, nunca hubiera consumido ninguna de ellas. «¿Para qué las guardo», se dijo, «si al fin y al cabo solo me recuerdan la bella época que ya pasó?». Se levantó y frotó sus ojeras pronunciadas para despabilarse un poco, se puso sus mocasines y se dirigió al sótano que se escondía en una escotilla bajo el sofá. Aunque la cabaña se encontraba en una zona tropical a las afueras de la ciudad, el sótano subterráneo era fresco. Filamón descendió despacio por las escaleras mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad o descubría cómo encender la vieja bombilla. Al final, un pequeño botón en la pared permitió una tenue luz que iluminó toda la habitación. No recordaba cuánto tiempo llevaba sin bajar allá, un año quizá, pero le sorprendió que todo siguiera intacto en su memoria, como si lo vi- sitara todos los días. Las paredes y el suelo de cemento le daban un aire desolador al lugar y, pese a la cava con botellas de vino que se mostraba imponente al otro lado del cuarto, parecía una mazmorra medieval.
- 47. 47 Avanzó hasta la cava y descubrió que, excepto por algún ron, whisky y vodka que se había colado, solo había vino. Revisó uno por uno los recipientes hasta que uno en particular llamó su atención. Desde el gollete hasta los hombros, la botella era delgada, pero el cuerpo era dos o tres veces más ancho que uno normal. Tenía un asa del que se podía sujetar y, aunque el vidrio se veía muy antiguo, la etiqueta estaba intacta. En ella se mostraba la imagen de un hombre elegante, con una mi- rada y un aura que le recordaba a un demonio. Había una breve descripción en griego del vino y una gran pa- labra, que Filamón supuso era la marca comercial, se mostraba junto al hombre-demonio: 'Ακήρα. El Sr. Filamón abandonó el sótano y fue a la co- cina para servirse un poco de la botella. Era un vino tinto cuyo color y espesor recordaba a la sangre. Acercó su nariz a la copa para comprobar algún indicio de que se hubiera echado a perder, pero no encontró ningún. Tomó un pequeñísimo sorbo, que apenas le humedeció los labios, y lo saboreó como el más delicioso que jamás hubiera probado. Bebió otro, esta vez más grande, y luego otro con un deseo incontrolable de sentir el gusto de aquel vino: amargo, seco, un poco sulfúreo y sin em- bargo delicioso. Si se hubiera derramado una sola gota, la humanidad hubiera perdido un gran tesoro. Volvió a su piano e inició una melodía que pronto lo llevó a la inspiración. Interpretó algunas notas graves y anotó algunos símbolos en su cuaderno mien- tras bebía insaciable del vino. Su corazón palpitaba cada
- 48. 48 vez más rápido y su frente dejó caer gruesas gotas de sudor; sintió cómo las ideas llegaron a él en un completo frenesí y cómo sus manos escribían por sí solas las notas y los símbolos que conformaban una pieza musical en el pentagrama. Nunca se había sentido tan vivo, me dijo una vez, como aquella noche en la que aquel extraño vino griego lo llevó a crear su mejor obra musical. No había pensamientos que atravesaran su mente, ni ideas musicales racionales; lo único que lo hizo componer fue el impulso y las pasiones que surgían como un fuego que le quemaba las manos. Así estuvo no sé cuánto tiempo, hasta que al final, agitado y fuera de sí, se des- plomó sobre el piano con la obra a medio hacer.
- 49. 49 2. Dos discípulos del Sr. Filamón arribaron a la cabaña una mañana. Había faltado dos veces a los ensayos semana- les de los coristas sin dar ninguna explicación. Nadie supo dar razón de él, así que decidieron buscarlo en per- sona. Luego de tocar la puerta por algunos minutos, se asomaron a la ventana de la cocina y vieron a lo lejos que su maestro estaba postrado sobre el piano. Forza- ron la cerradura de la puerta y lo encontraron enjuto, con hojas revueltas por el suelo y la botella de vino vacía a sus pies. Aún tenía signos vitales y Matilda, una de los dos, corrió en busca de ayuda, mientras Edgar se quedó con él en un intento desesperado por llevar al Sr. Fila- món a su cama y reanimarlo. Lloró en silencio por el es- tado de su ídolo que, sin duda, estaba cercano a la muerte. La noticia de que el Sr. Filamón, uno de los más grandes músicos de la historia reciente, yacía mori- bundo en una cabaña a las afueras de la ciudad se di- vulgó rápido y fueron a verlo muchos de sus admirado- res en una ceremonia que buscaba encomendarle su alma a Dios. Según los doctores, llevaba tres semanas inconsciente y moriría en los próximos días. Aunque nunca se supo qué lo había llevado a ese estado, en lo único que se ponían de acuerdo era que no había nada en sus manos para salvarlo.
- 50. 50 —Agradezcamos que podemos despedirnos de él —dijo el sacerdote—. Fue un hombre laborioso, en- tregado a la música y con los más bellos sueños. Nunca hizo mal a nadie y no hay nada que se le pueda repro- char. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él, la luz que no tiene fin. Amén. —Amén. Esa noche, sin embargo, el Sr. Filamón no murió, ni tampoco la siguiente, ni la de los próximos días. Con- tra todo pronóstico, despertó y fue recobrando los bríos con el paso del tiempo. Lo trasladaron a su casa en la ciudad y Edgar me contrató para cuidar de él mientras se recuperaba, pues a medida que se le vio mejor, menos personas acudieron a prestarle sus servicios. Él nunca dejó de luchar y, aunque no pudo hablar hasta pasados varios días, siempre indicaba con gestos o con un dibujo mal hecho que quería regresar a la cabaña. —Iremos —le insistí varias veces para tranquili- zarlo—. Cuando al menos pueda caminar, señor. Tampoco dejó de decírmelo cuando pudo reco- brar el habla ni cuando pudo sostenerse en pie, dos me- ses después. La testarudez del Sr. Filamón y mi promesa me forzaron a llevarlo a su cabaña aun cuando los mé- dicos recomendaban que descansara más. Sin embargo, el día en que fuimos, se le notó con tantos ánimos como si nunca hubiera estado enfermo más que por una gripe.
- 51. 51 Hizo su cama, se bañó, se organizó solo y, antes que pu- diera darme cuenta, ya estaba en el portón con su ma- leta, esperándome para transportarlo en el coche. —He dedicado toda mi vida a la música —me dijo desde el asiento trasero mientras recorríamos la ca- rretera—, y vaya que no me arrepiento de nada. — Luego meditó por unos segundos—. Quizá solo de una cosa: de haber dejado escapar mis mejores días. Yo lo escuchaba en silencio porque, aunque no era muy conocedor de la música, le guardaba el respeto y la admiración que era difícil que le tuviera a alguien más. Estaba seguro de que, a pesar de ya no estar en las portadas de las revistas, tenía un gran séquito de fieles seguidores que todavía lo adoraban como uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. ¿Cómo po- día arrepentirse de «haber dejado escapar sus mejores días»? ¿Qué más podía hacer con su carrera si ya había tocado el cielo? —Debo terminar una composición que inicié an- tes de enfermar, Víctor —Continuó con cierta emo- ción—. Ah, ya la escucharás. Es lo más hermoso que he creado y sin duda causará gran conmoción en el mundo. Mis épocas de gloria volverán. Cuando llegamos a la cabaña, el Sr. Filamón se bajó rápido del coche y entró mientras yo estacionaba. La vi por primera vez: en medio del campo, se erigía
- 52. 52 imponente entre un paisaje desolado en el que se distin- guía, a lo lejos, enormes palmas de cera de un lado y cafetos del otro. A pesar de ser un día caluroso, el cielo estaba gris y pronto me di cuenta que un gran nubarrón se posaba siempre sin descanso sobre la cabaña. Tenía dos pisos y estaba construida de bahareque y madera; tenía un techo de dos aguas cubierto con tejas de ladrillo y una gran entrada por la que podría ingresar un ca- mión. Cerré la puerta y vi al Sr. Filamón frente al piano con lágrimas en sus ojos observando unas hojas que sos- tenía en sus manos. Mostraba una sonrisa de guasón y sus ojos brillaban desesperados. —¡Víctor, Víctor! —me llamó con ánimo y me extendió una hoja que tomé con cuidado—, mira esto. La obra… la obra está terminada.
- 53. 53 3. Fue muy extraño. La obra estaba terminada aun cuando él solo recordaba haber escrito la mitad, pero más ex- traño fue que encontró en el pentagrama símbolos que no conocía, como notas nuevas o inventadas, pero en definitiva que no pertenecían a la escala musical con- vencional. Estaban hechas con su caligrafía y se veían en armonía con el resto de la obra; eran una unidad, una pieza musical entera. Se sentó en el piano con la idea de interpretar la obra, pero apenas tocó una nota, se de- tuvo. ¿Cómo podía interpretar notas en un instrumento que no estaba diseñado para interpretarlas? ¿Cómo po- día tocar una fuga si en ella había sonidos que jamás ha- bían sido tocados? O peor, ¿era aquello realmente mú- sica o los delirios de un hombre intoxicado por un vino viejo? Hubiera optado por esa última opción si no hu- biera sido porque, al repasar el pentagrama con la mi- rada, notó que, pese a los símbolos extraños, la música se reproducía en su cabeza y las nuevas notas cobraban sentido. Jamás había oído música tan hermosa y, sin em- bargo, no era capaz de reproducirla. Nos mudamos a la cabaña y yo continué traba- jando para el Sr. Filamón. Él se encerró en el sótano y escuché cómo forzaba diferentes instrumentos a repro- ducir alguna de las nuevas notas que encontró en las partituras. En total, eran siete.
- 54. 54 Durante seis meses se enclaustró a cumplir su tarea. Inició con su piano, luego una flauta, un arpa, una guitarra y un violín; después consiguió instrumentos que yo desconocía y que él mismo tuvo que aprender a tocar para descubrir si de ellos podía obtener alguna de las notas de su composición. Un par de veces viajó a la ciudad a buscar y comprar nuevos instrumentos, pero de ahí en fuera, nunca salió del sótano a no ser para dor- mir o ir al baño. Comió y durmió poco ese tiempo. Cada vez que bajaba a llevarle su comida, lo veía más flaco, más ojeroso y más pálido. El hombre robusto y bona- chón que aparecía en las portadas de las revistas había desaparecido por completo. Su carácter también se hizo más huraño y hosco, hasta tal punto que no aceptó visi- tas por mucho tiempo. Una tarde, mientras yo preparaba algo de cenar, noté que el Sr. Filamón salió del sótano y luego de la cabaña. Símbolos nuevos hallados en la composición
- 55. 55 —Iré a caminar —me dijo con su voz rugosa y afanada mientras abría el portón. —¿Necesita algo? ¿Quiere que lo acompañe? —Está bien, Víctor. No te preocupes. Termina de preparar la comida. Se adentró por la planicie hacia las palmas de cera y pronto abandonó el paisaje vetusto que adornaba la cabaña. Los árboles se erigían imponentes hasta tocar el cielo y sus hojas, que se veían pequeñas, propiciaban grandes sombras en medio del valle. Caminó por un sendero olvidado, hecho en otros tiempos para trans- portar cargamentos en mulas, y por el que nadie había cruzado desde muchos años atrás. Absorto en sus pen- samientos, llegó a un pequeño riachuelo que no conocía y que era imposible de atravesar a pie. Ya había oscure- cido y el Sr. Filamón comenzó a sentir frío. Quiso regre- sar a la cabaña y emprendió su camino por el mismo sendero, pero esta vez más aprisa, pues oscurecía y ya no era fácil seguir el camino. Cuando recorrió cerca de la mitad del tramo hasta volver a casa, escuchó a lo lejos los alaridos de una mujer. Primero escuchó una secuencia de chillidos agu- dos y desesperados, luego un grito grave y seco al que siguió el silencio. El Sr. Filamón corrió hacia el origen del sonido y descubrió una pequeña choza hecha de madera antigua, con una luz encendida dentro. La
- 56. 56 puerta estaba abierta, afuera un guardabosque inten- taba comunicarse con sus compañeros para pedir re- fuerzos. Mi señor se acercó con curiosidad y vio a un hombre sentado en posición de roca junto al cadáver de una joven mujer. —Era su esposa —le dijo el guardabosque por la espalda—. Vivían acá desde hacía cinco años. Pobre niña, pobrecita. El hombre se veía consternado. Miraba el cuchi- llo en su mano y la sangre salpicada en su camisa roída, pero no decía nada. Observaba a su esposa impávido. Luego se supo, por los periódicos, que nunca volvió a pronunciar palabra y que una mañana fue hallado muerto en su celda. El Sr. Filamón regresó a la cabaña y se encerró en su habitación sin comer aquella noche. En- tró absorto en sus pensamientos, pero con una gran son- risa que le cubría todo el rostro. En ese momento no lo entendí, pero después lo supe: por primera vez había escuchado una de las siete notas de la composición.
- 57. 57 4. Después de mucho tiempo, el Sr. Filamón me manifestó el deseo de ensayar con su coro. Me lo dijo la mañana siguiente, mientras desayunaba en la mesa de la cocina conmigo. Ese día no se levantó temprano, ni se encerró en el sótano y el carácter huraño que había adquirido pareció desvanecerse por completo. Me recordó al mú- sico exitoso que conocí años atrás en las portadas de las revistas. Estaba de muy buen ánimo y me contó lo que ocurrió la noche antes en su paseo por el valle. Luego continuó. —Por eso necesito a mis coristas, Víctor. ¿Lo en- tiendes? —Yo asentí, aunque en realidad no entendía. Él debió notarlo porque sonrió compadecido—. Gasté meses en aprender a tocar un montón de instrumentos que no fueron construidos para interpretar la notas que busco. La voz humana, el más perfecto y bello instru- mento que la naturaleza nos regaló… ¿cómo no se me ocurrió antes? Estoy seguro de que puedo reproducir con mis coristas la nota que escuché ayer e incluso las demás. —Es verdad, señor. —¿Les enviaste la invitación a ensayar? —Sí, señor. A las cinco de la tarde, tal como me lo solicitó. Le sugiero que salgamos de aquí a las dos
- 58. 58 para poder llegar con tiempo a la ciudad y luego a la academia. A pesar de reunirse con sus coristas casi todos los días durante tres meses, el Sr. Filamón nunca quiso mudarse de nuevo a la ciudad. Decía que su lugar es- taba en la cabaña y que solo allá podía inspirarse. En los trayectos por carretera solía hablarme de los avances con sus muchachos y las nuevas ideas que tenía para obtener sus notas, aunque en el camino de regreso ex- presaba su frustración por el plan fallido. Me dijo en va- rias ocasiones que estaba cerca de conseguir una nota, pero que sentía que faltaba algo, un je ne sais pas quoi. —Entre todos —solía decirme—, Matilda es la que más se acerca. Su voz es perfecta. Solo falta trabajar más con ella para que pueda desarrollar su máximo po- tencial. De pronto, Matilda empezó a viajar con nosotros luego de los ensayos y a tener intensas sesiones con el Sr. Filamón en el sótano. Como no tenía hijos, ni familia cercana, mi señor le pidió que se quedara en la cabaña algunas semanas para ensayar. Era muy desgastante ir todos los días hasta la ciudad por ella y luego regresar en la noche para llevarla. Si vivía ahí, en cambio, po- drían aprovechar más el tiempo y alcanzar más rápido la meta. Aunque con algunas dudas, Matilda aceptó, quizá seducida por la enorme cantidad de dinero que el Sr. Filamón le prometió.
- 59. 59 Ellos ensayaron algunas semanas y yo me in- teresé por la botella de vino que llevó a mi señor a caer enfermo de gravedad. Además de su forma antigua y en desuso, la etiqueta que le daba vida era bastante par- ticular. La figura del hombre-demonio estaba muy bien lograda, no se había desgastado en absoluto y era una imagen tan vívida que se veía más real que una fotogra- fía tomada con las mejores cámaras de la época. El vi- drio era oscuro y la grafía 'Ακήρα se mostraba como algo importante. Regresé a la ciudad y, luego de mucho buscar, conseguí un diccionario griego-español con el que intenté traducir la palabra. Aunque no se encon- traba, aprendí a pronunciarla: Akera. Lo demás no me generó mayor interés: mencionaba el porcentaje de al- cohol de 13%, a Grecia como país productor y Shiraz como el tipo de uva. Cuando le compartí mi descubri- miento al Sr. Filamón, me dijo que ese era el nombre de un dios griego. Tomamos una gran enciclopedia que te- nía en el librero de la sala y lo buscamos. La descripción era breve y se perdía entre las demás. Akera (en griego: 'Ακήρα, transl.: Akéra) es uno de los dioses olímpicos, demonio de la perversidad. Hijo de Dio- nisio y Afrodita. Nieto de Zeus. En la creencia dodecateísta contemporánea, es considerado uno de los herederos al trono junto con Zutrená, dios de la moderación.
- 60. 60 —Es interesante —me dijo cuando terminamos de leerlo. Tenía la botella en su mano mientras obser- vaba el interior—. ¿Eres creyente, Víctor? —No lo sé, señor. —De niño me llevaron a la iglesia a adorar a El Shaddai, pero luego viajé y conocí culturas y países que nunca soñé. Descubrí dioses interesantes, mucho más que el nuestro, e historias mucho más fantásticas que las nuestras. En ese momento dejé de creer en El Shaddai y empecé a creer en todos. —Agitó la botella para mezclar el poquísimo vino que aún quedaba en ella. Luego lo bebió de un sorbo—. Si Akera me envió la bebida para ayudarme con mi obra, que sea Akera el que me guíe en el camino.
- 61. 61 5. En la madrugada desperté a mi señor porque su estado me preocupó: estaba empapado en sudor, gemía y bal- buceaba palabras de ayuda. Despertó con los ojos inun- dados y, cuando pudo recobrar fuerzas, me gritó, mien- tras me agitaba de los hombros: —¡Ya lo sé, Víctor! ¡Ya lo sé! No me contó qué soñó esa noche, pero me pidió que preparara el desayuno y que le pidiera a Matilda estar lista para las nueve de la mañana. —Además —concluyó—, quiero que estés pre- sente en el ensayo de hoy. —Como ordene, señor. El Sr. Filamón desayunó rápido y se sentó en el piano mientras nosotros terminábamos nuestros hue- vos y chocolate. Matilda, que ya se sentía con más con- fianza, le pidió que interpretara algo de Vivaldi. Él la miró complacido e inició L’Inverno. Nosotros termina- mos la comida y nos acercamos a él para escuchar más de cerca la música. Nos deleitaba. El Sr. Filamón era un intérprete maravilloso y era capaz de transmitir las más bellas emociones a todo el que lo escuchaba. Pese al ca- lor insoportable, la música nos hizo sentir lo agresivo
- 62. 62 que puede ser el invierno y pequeños escalofríos me re- corrieron los huesos. Cuando iba en el Largo, disminuyó un poco el tempo y nos miró. —Esto ya no me satisface —nosotros permane- cimos en silencio—. Hace ya un tiempo que encuentro esta música vulgar, llena de defectos y vacía de cualida- des estéticas. Escuchen esto —hizo énfasis en la inter- pretación por unos segundos—. No saben cómo me fas- cinaba este fragmento, pero ahora apenas lo soporto— se quedó callado e improvisó un final para la melodía. Luego giró hacia nosotros, que lo mirábamos descon- certados—. ¿Saben por qué pasó esto? Porque conocí la obra más bella jamás escrita y luego de conocer la per- fección es imposible conformarse con menos. —¿Cuál es esa obra? —se atrevió a interrumpir Matilda luego de un corto silencio. —¡Ah! —se desplomó sobre el sofá—. Ojalá pu- diera interpretarla de una vez, pero no es tan sencillo, hija mía. A veces pienso que solo puede ser realmente perfecta en el momento en que sea interpretada. La obra perfecta debe existir para poder ser pensada. El pro- blema es cómo traerla del papel a la realidad. Matilda me miró confundida porque hasta el momento se le había ocultado el verdadero propósito de los ensayos. Ahí entendió la magnitud de la empresa del Sr. Filamón y que su voz podría pasar a la historia.
- 63. 63 —Vamos al sótano —dijo mientras se levantaba del sofá. Luego se dirigió a mí—. Trae por favor el mag- netófono y reúnete con nosotros en el sótano. Ponlo a grabar apenas llegues. Hoy conseguiremos una de las notas de la composición. A pesar de ser un hombre optimista y haberme dicho en varias oportunidades que obtendría alguna nota, nunca lo vi tan confiado de sus palabras como ese día. Se dirigieron al sótano y yo, a cumplir su pedido. Luego los alcancé. El bochorno se disipó dentro del só- tano y un frío húmedo, intenso, me empezó a escurrir por los pies. La antigua lámpara iluminaba el cuarto con una luz tenue, pero me dio la impresión que una leve niebla lo recorría. Percibí un leve olor a humedad y azu- fre que me hizo sentir deseos de salir de allí. Matilda se sentó en una silla en mitad de la ha- bitación cuando llegué. Tal como me lo ordenó mi se- ñor, puse a grabar los sonidos y me quedé en silencio en una esquina. El Sr. Filamón caminó en círculos alrede- dor de la corista, mientras ella cantaba algunas notas al- tas y luego otras muy bajas. —No te detengas —le decía cuando ella se des- concentraba—. ¡Mira al frente! Obediente, cantó sin pausa ni descanso, tal como le indicó el maestro. El Sr. Filamón tomó con calma un cuchillo que estaba sobre una mesa detrás de Matilda y
- 64. 64 le pidió que cantara más agudo. Ella lo hizo. Cantó más alto, lo más agudo que pudo, tanto que lo sentí en los tímpanos, hasta que mi señor le enterró el cuchillo en el vientre. —¡Sigue cantando! —le gritó cuando ella enmu- deció al sentir el golpe y la sangre escurrir por sus ma- nos—. ¡Continúa! Lo sacó y lo volvió a clavar en el pecho. Matilda dio un fuerte alarido que terminó en un seco sonido grave. Yo seguía en la esquina de la habitación y, pese a haberme consternado cuando introdujo por primera vez el cuchillo, el último quejido de la corista me dejó perplejo, fascinado. Mi ritmo cardiaco se elevó, sentí vértigo y confusión. Olvidé la escena grotesca que había presenciado y me enfoqué en la belleza de su último grito. —¿Lo escuchaste? —me preguntó el Sr. Filamón con una sonrisa en su rostro y sus ojos desorbitados. —Sí —respondí sin aliento. Tomó el magnetófono y lo apagó. Mientras yo me reponía de la sensación extraña que recorría mi cuerpo, que ahora me es imposible de explicar, me contó como si yo fuera su aprendiz.
- 65. 65 —En este mundo no hay nada perfecto, Víctor. Nada. Esa era la razón por la que no podía interpretar la obra: es perfecta. Lo único que pertenece a esa cate- goría está en el otro mundo, que es al que accedemos cuando morimos, y la única forma de traer algo de per- fección a este es estableciendo una conexión con el más allá. Pocas personas lo logran: los semidioses, los más altos sacerdotes, las pitonisas y los moribundos.
- 66. 66 6. Cuando pude recuperarme, salí del sótano y encontré al Sr. Filamón en el piano con el magnetófono conectado a él. Su semblante parecía triste, con la mirada perdida y la boca cansada. Fui a la cocina y me serví una taza de té, mientras mi señor terminaba sus labores. —Víctor —me llamó con voz débil—. Escucha. Acudí presto. Presionó una tecla del piano. ¡Había logrado guardar en el instrumento el último sonido que emitió Matilda antes de morir! Un estremecimiento me reco- rrió el cuerpo y de nuevo me sentí a punto de desma- yarme. Tuve que sentarme para poder recobrar el aliento. Aquello me pareció fantástico, lo más bello que había escuchado jamás y lo más conmovedor. En ese momento pensé en la obra completa, en todo lo que ha- bía tenido que guardar en silencio mi señor todo este tiempo y en la impotencia de no poder reproducirlo. Él estaba tranquilo, sin muestras de excitación como yo. Era obvio. Aún faltaban seis notas y él, que conocía la obra en su totalidad, no podía sentirse satisfecho con una nota independiente. En cambio, a mí, un pobre ma- yordomo que poco sabía de música, me provocó la más grande exaltación del alma y los sentidos. ¡Quería más, mucho más!
- 67. 67 —He anhelado esto tanto tiempo —me dijo el Sr. Filamón mientras se sentaba a mi lado— que ahora no sé si en verdad vale la pena. —¿Cómo que no vale la pena? —pregunté exas- perado. Él abrió los ojos ante mi intempestivo reclamo, así que intenté recuperar la compostura—. Disculpe, se- ñor. ¿Por qué lo dice? —Mi mejor corista, mi niña mimada murió en mis manos, todo por una nota —se miró las palmas que todavía estaban teñidas de rojo—. No quiero ensuciar más mis manos con vidas de inocentes, solo por una obra, así sea la más bella de todas. Sentí la sangre de mis venas arder y un deseo funesto de golpear al Sr. Filamón. Me controlé. Pese a mi estado de euforia, aún me quedaban algunos rezagos de cordura. Había aprendido a conocer a mi señor, sus sueños, deseos y miedos, así que entendía que su duda era pasajera. Para él, lo más importante era el prestigio que le podría traer ser reconocido como el autor de la más bella composición de la historia. Nunca se había detenido ante alguna adversidad y esta no podía ser la excepción. —¿No es usted el que dice que el arte no debe traer connotaciones morales? —pregunté con cautela— . Me lo ha dicho varias veces. Artia…
- 68. 68 —Ars gratia artis —corrigió. —Usted podrá ser recordado como el más grande músico… no, más bien, como el más grande ar- tista de todos los tiempos. Sus días de gloria volverán y se multiplicarán por toda la eternidad. —Víctor, pero está mal lo que hice—. Seguía mi- rándose las manos—. ¿Cuántos más hacen falta? ¿Cuán- tos? —¿Eso qué importa? —Mi voz elevó su volumen y parecía que regañara a mi señor—. Usted y yo sabe- mos que esto es designio de los dioses, que Akera está detrás de esto. ¿Cómo pretende desafiar su voluntad? ¡Por favor, Filamón! Que no sea que lo condenen al fuego eterno o que caiga sobre usted una maldición por no seguir su voluntad. No hay peor dios a retar que al demonio de la perversidad. Cuando callé, me sentí desgraciado por denostar a mi señor. A un servidor no se le tiene permitido levan- tar la voz contra su amo y mucho menos llamarlo por su nombre sin un prefijo que demuestre respeto. A pe- sar de eso, al Sr. Filamón parecieron no importarle mis improperios. Me dio las gracias y se fue a su habitación. Allí estuvo todo el día. No lo escuché hacer ningún ruido, ni salió para ir al baño. Tampoco almorzó y no fue sino hasta la noche que me pidió que preparara algo
- 69. 69 para cenar. Lo vi alegre, con la sonrisa de guasón de an- taño y propiciando una amena conversación que recor- daba los trayectos por carretera.
- 70. 70 7. El Sr. Filamón nombró las notas. Me explicó que cada símbolo expresaba un sentimiento determinado. Como en aquel entonces yo no las había escuchado, me explicó que el sonido producía en el receptor una emoción pro- pia. La primera, la que obtuvimos gracias a Matilda, producía la sensación de muerte, así que la llamó «Mor- tal Menor» por estar en una escala menor. Las demás las llamó «Melancolía», «Angustia», «Lamento», «Agonía», «Sufrimiento» y «Éxtasis Mayor». Luego las abrevió como Mo menor, Me, An, Lam, Ag, Su y Ex Mayor. Con esto en mente, emprendimos la tarea de ob- tener las demás notas. Rezagué mis labores de la casa para ayudar a mi señor con su empresa que, poco a poco, fui pensando también como mía. Nos dimos cuenta que su realización, aunque conocíamos bien el método, no era fácil y, en muchas ocasiones, cuestión de suerte. Sería muy extenuante, tanto para mí como para el lector, que contara cada una de las muertes que pro- vocamos en nuestro proyecto, así que bastará con decir
- 71. 71 que murieron treinta y dos personas, de las que obtuvi- mos cinco notas más. «Me» lo consiguió de Anabel, una preciosa niña de doce años que perdió a su madre cuando apenas era una bebé y que había sufrido la muerte de su padre días antes de nosotros conocerla. Era bien particular. Adqui- rió la costumbre de ir al cementerio después de clases y hacer sus deberes junto a la lápida de su difunto. Cuando terminaba, jugaba a las muñecas a su lado o sal- taba la cuerda mientras entonaba canciones infantiles. Volvía a su casa cuando se escondía el sol y las aves se cansaban de trinar. La conocimos en otoño, cuando los árboles no tienen hojas y el frío es seco. Descubrimos que era de familia conservadora y que creía con convicción en las enseñanzas de El Shaddai respecto a la vida después de la muerte. —Él está en un lugar mejor —nos dijo una vez— . Un lugar donde todos son felices y no hay sufrimiento ni dolor. —Entonces —preguntó mi señor con cierto tono de educador—, si tanto lo extrañas, ¿por qué no te vas con él al lugar donde todos son felices?
- 72. 72 En ese momento, una semilla se plantó en Ana- bel y siempre que pasábamos cerca de ella «por casua- lidad», la abonábamos para que creciera más. Al final, fue ella quien nos pidió ayuda para llevarla al otro mundo. Debía ocurrir junto a la tumba de su padre. Lo preparamos cuando el sol se escondió y el cementerio se tornaba tan lúgubre que nadie quería ya pasearse por allí. Ese día el viento sopló con fuerza y una suave ne- blina invadió el lugar. Mientras preparábamos la soga, Anabel cantaba sus canciones infantiles y siguió mien- tras subía a la banca. Su canción cesó cuando se escuchó el quiebre de su tráquea y un último suspiro de melan- colía acabó con su vida. «An» lo obtuvimos de un hombre que nunca se perdonó haberse quedado dormido al volante, lo que ocasionó que su esposa y su hijo murieran. De entre to- das las formas en que experimentamos las muertes, la de él fue la más sonada a nivel mediático, pues cuando descubrieron el cadáver cortado en dos por la mitad, desde la ingle hasta la coronilla, los periódicos llamaron al asesino «El monstruo del medioevo». «Ag» la emitió un joven con tapefobia a quien cedamos y enterramos vivo. Vivió sus últimos momen- tos mientras profería llantos agónicos que pudimos gra- bar con facilidad. Logramos «Su» por un anciano con una severa artritis que necesitaba tomar medicamentos
- 73. 73 para poder calmar su dolor. Con él no fue necesario ha- cer gran cosa. Lo dejamos atado a una silla por un par de días sin comida, agua, ni medicina, hasta que el su- frimiento y la edad lo destruyeron. «Lam» fue la nota más difícil de obtener. Más de diez personas murieron con este propósito. Los senti- mientos son una cosa extraña que se confunden entre sí, cuyos límites son borrosos. Cuando creíamos que al- guien moría lamentándose por no haber vivido de otro modo, o por haberse cruzado en nuestro camino, real- mente los invadía un sentimiento diferente, como re- mordimiento o tristeza. Al final, el que nos otorgó la preciada nota fue Edgar, uno de los coristas del Sr. Fila- món y sin duda el que más lo idolatraba. Sabíamos, que él no se había perdido ninguno de los conciertos que mi señor había dado en el país y que, cuando fue elegido para participar en el coro, lloró de alegría. Por eso no nos sorprendió que llegara rápido a nuestra cabaña cuando mi señor lo llamó. Con él procedimos de una manera muy particu- lar porque debía morir en la más profunda agonía mien- tras se lamentaba de haberlo tenido por ídolo. Extraji- mos con lentitud la piel de su mano derecha; iniciamos por los dedos, hasta que al hueso lo cubrió únicamente la carne. Nos saltamos la zona de su muñeca, de la que estaba amarrado, y cortamos la piel alrededor del inicio de los extensores y flexores de la mano para remangarla
- 74. 74 como si se tratara de una camisa. Hicimos lo mismo con la piel del pecho, la parte baja de su espalda y su otra mano. La imagen era vomitiva; un hedor a hierro se ex- pedía de Edgar y la sangre se acumulaba a su alrededor. Mi señor me abrazó con entusiasmo. El proyecto estaba casi concluido. Solo faltaba una nota. No era la más difícil de obtener, pero sí la que requería el mayor sacrificio.
- 75. 75 8. Fuimos muy hábiles en no dejar pistas de los homici- dios. Ninguna de las muertes parecía estar relacionada entre sí, las formas en las que fueron encontrados los cadáveres no podían dar pistas sobre su origen y no pa- recía haber un móvil tras los asesinatos. Los periódicos daban seguimiento a los crímenes del monstruo del me- dioevo, pero, según decían, no había ninguna pista real. Además, sabíamos que era difícil que alguien sospe- chara del Sr. Filamón; un músico veterano que había go- zado con el más alto prestigio y las mayores condecora- ciones que se le podían dar a cualquier artista. Con Edgar fue diferente. Sabíamos de su carác- ter y del peligro en ser descubiertos que corríamos si lo llamábamos, pero a mi señor no le importó. Estaba ce- gado con la idea de finalizar la composición sin impor- tarle las consecuencias. Yo lo apoyé porque tenía mucha razón. Cuando murió Edgar, nos apresuramos a prepa- rarlo todo para conseguir la última nota, «Ex Mayor», y a interpretar, por primera vez, la gran canción de Akera. Yo estaba confundido porque él parecía tenerlo todo claro y yo tenía muchas dudas sobre cómo lograrla. Lo- grar una muerte en éxtasis es difícil; lograr que alguien esté feliz y dichoso en el momento de morir es tarea ti- tánica. Le manifesté mi inquietud y él, con su voz cal- mada y serena, me lo explicó todo.
- 76. 76 Adecuamos el «Lam» de Edgar en el piano y comprobamos que todo estaba en orden. Solo faltaba que la última tecla emitiera su respectivo «Ex Mayor», que era la nota con la que terminaba la obra. En total, duraba dos minutos y quince segundos, en los cuales se daba un paseo rápido por las emociones del ser hu- mano, desde las más terribles y trágicas, hasta las más maravillosas y apetecibles. Pusimos la botella de Akera sobre el piano y mi señor le murmuró algunas palabras que no pude comprender. Temblaba y sudaba frío. Se- guía salpicado por la sangre de Edgar y había adquirido una apariencia mórbida, como la de quien está en es- tado terminal. Tenía unas ojeras profundas, la piel pá- lida y estaba enjuto hasta los huesos. Tenía miedo, sin duda, pero también una sonrisa demencial en su rostro. Inició la interpretación en el piano. Su alma se fundió con la obra y sé que sintió, así como yo, la niñez que añoraba en la vejez con cada «Me»; con cada «An», sintió la desesperación de enfrentarse a los más temibles miedos propios y salir derrotado; sintió los rasguños en el ataúd, los gritos desesperados y las lágrimas que de- voran la vida del que es enterrado vivo. Lloró a lágrima viva con cada nota que reproducía; lloró como jamás lo había hecho. Con cada «Su», sintió el terror del martirio; con cada «Lam», percibió la lamentación y las más gran- des decepciones que puede traer la vida; con cada «Ag», supo lo sádica que podía ser la muerte. Cuando inter- pretó «Mo Menor», se sintió morir, y por poco lo hizo.
- 77. 77 La música sonaba y el fin de la obra estaba a punto de llegar. Al final rio y lloró, pero de alegría. Estaba en éx- tasis, igual que yo, pero estoy seguro que su éxtasis era mayor porque se sabía parte de la melodía. Era su turno y, mientras le atravesaba el corazón con un cuchillo, tal como me lo indicó, dio un último quejido en «Ex Ma- yor».
- 78. 78
- 79. 79
- 80. 80
- 81. 81 LA PERVERSIDAD DEL SUEÑO Hace algunos años adquirí la capacidad de controlar, casi ilimitadamente, mis sueños. En realidad, no es difí- cil y creo que cualquiera que ponga el empeño sufi- ciente puede lograrlo. Es cuestión de perseverar y tener paciencia, como con todo lo valioso de la vida. El mé- todo para controlar los sueños lo aprendí gracias a una völva que conocí en una feria nórdica. La mujer era una especie de pitonisa del demonio de la perversidad, al que se le conoce como Akera. A ella acudía cuando quería conocer mi futuro, pero ese día, en medio de nuestra conversación, me contó el secreto para controlar los sueños propios. El truco consiste en beber un brebaje de chicha, hiel y paico caliente todas las noches antes de dormir. Luego de eso, preparar una alarma para despertar en el momento más vívido del sueño, que es, más o menos, a las dos de la mañana. Claro que esto dependerá de la hora a la que cada uno se duerma. Al despertar, hay que recordar el sueño que se tenía e imaginar lo que a uno le gustaría que ocurriera. La fórmula es la siguiente: despertar, re- cordar lo que se ha estado soñando, pensar en lo que a uno le gustaría que pasara después y volver a dormir. Todo el proceso no puede durar más de dos minutos. Así se entrena en el bello arte de controlar los sueños.
- 82. 82 Al principio es difícil. Se me complicó durante varias noches porque no me fue fácil conciliar el sueño luego de despertar, pero a medida que me entrené, lo logré. Esta es la parte más complicada, pero cuando se consigue, se ven los resultados. Recuerdo que mi primer sueño consciente consistió en verme a mí mismo sen- tado en una mesa en medio de una casa abandonada, porque, por alguna razón, en los sueños uno se ve a sí mismo desde afuera, como si se observara a una tercera persona. En todo caso, decidí levantarme y me levanté; decidí ir afuera y fui afuera; decidí irme a dormir y me fui a dormir. El saberme en un sueño y, además, sa- berme consciente de mis movimientos me inquietó; no fui capaz de continuar. La libertad que adquirí me pro- vocó pánico. Con la práctica, mis sueños se volvieron cada vez más vívidos y el control sobre ellos fue mayor. Ya no me inquietaba hacer lo que estuviera en mi potestad: salir volando o nadar en el Abismo de Challenger. Po- día ser lo que quisiera, incluso si las leyes de la física decían que era imposible. La mirada en tercera persona que tenía de mí mismo se convirtió pronto en primera. Cada noche soñaba y, cada que soñaba, experimentaba cosas nuevas, aprendía de ellas. Descubrí, por ejemplo, que el clima de mi sueño correspondía al estado de ánimo que tuve durante el día. Si había estado feliz, el día era soleado y caluroso; si había tenido un mal día, llovía a cántaros con rayos y centellas; si había sido un
- 83. 83 día monótono, el sueño tenía lugar dentro de una casa sin posibilidad de salir de ahí. Descubrí, entonces, que no tenía completa libertad de locomoción, ni de movi- mientos. Otro de mis descubrimientos, que a día de hoy me intrigan, fue que me di cuenta de que también podía manipular los movimientos de otras personas en mis sueños, excepto de aquellas que existían y que estaban vivas en la realidad. Fuera de ellas, podía imponer mi voluntad sobre el lechero, una bailarina o un narcotra- ficante. Incluso, con solo pensarlo, podía hacer aparecer a quien quisiera, aunque si la persona existía en el mundo real, no podía controlar sus acciones. Por diver- sión, una vez soñé a Hitler vestido de mucama bebiendo leche de una taza como si fuera un gatito, pero luego intenté hacer algo con Monica Bellucci y, aunque apare- ció, no pude obligarla a que me besara. Aquello fue muy decepcionante. De ahí en fuera, tenía poder de hacer lo que quisiera. Me había convertido en un dios. Debo admitir que, a pesar de mi edad, me sentí como un niño en un parque de diversiones con entradas ilimitadas a cualquier juego. Aunque me crie con valo- res cristianos muy arraigados, vi en mis sueños una oportunidad de darle rienda suelta a mis pasiones más oscuras y a mi lado más perverso. Lo que jamás haría en la realidad, empecé a hacerlo en mis sueños. Les re- cuerdo que mis sueños eran tan vívidos que lo que en
- 84. 84 ellos ocurría lo sentía como si estuviera despierto y alerta. Incluso, cuántas veces olvidé que estaba en un sueño. Para estar seguro, en varias ocasiones tuve que hacer un recuento de los eventos que ocurrieron hasta llegar al momento en el que estaba y si había lagunas, claramente estaba en un sueño. Cuando ya estaba se- guro, canalizaba mi energía y vivía momentos dionisía- cos: tuve orgías, hice ritos espiritistas, asesiné a perso- nas e incluso violé a una monja. La perversidad se apo- deró de mí en mis sueños. Pese a lo que muchos puedan pensar, no soy una mala persona. Jamás haría nada que estuviera en contra de los principios cristianos con los que me educaron, al menos no despierto. Pero en mis sueños, ¡ay, Dios! ¡Qué sensaciones tan exquisitas, más al saber que no habrá consecuencias! Aunque no es tan divertido cuando se hace solo. Creé un compañero de aventuras, al que llamé Akera, en memoria de la völva. Era alto, delgado y muy bien vestido; de carácter fuerte e intrépido. Al principio, me acompañó una que otra vez, pero poco a poco se apareció con mayor frecuencia en mis sueños, hasta que se convirtió en un acompañante infalible. Fue un gran amigo, una gran compañía. Me enseñó las más lóbregas y sombrías emociones, pero también las más afrodisíacas sensaciones. Cuando despertaba, deseaba tanto verlo que ya ansiaba volver a estar dormido.
- 85. 85 Mi último sueño fue resultado de un mal día. Esto ocurrió anoche. Me tomé mi brebaje y dormí inin- terrumpidamente, pese a que el reloj sonó. No desperté para apagarlo. Me hallé en la sala de mi casa bebiendo vino con Akera. Afuera llovía a cántaros y fuertes rayos caían cerca del lugar. Una espesa neblina cegaba la vista por la ventana y se entraba con lentitud a la casa. En algún momento, la neblina tapó mis pies y de Akera solo podía ver su silueta. Su figura era espectral. No sé la razón exacta, pero yo estaba de mal carácter y por eso bebía vino: me tranquiliza tanto en la vida como en los sueños. En ese momento, mi madre salió de su cuarto, se despidió de nosotros y me pidió que recibiera a un invitado que llegaría esa tarde a casa. Ella tenía que ir al supermercado, por lo que yo debía atenderlo. «En el refrigerador hay café para que calientes», me dijo apresurada antes de irse. No quería tardarse para no hacer esperar a su amigo. «Dale de beber con pastel que quedó de ayer», dijo antes de cerrar la puerta e irse. Por un momento dudé si estaba en un sueño, así que intenté recordar cómo había llegado hasta ese mo- mento: mi madre salió de su cuarto y se despidió; oí un ruido en el cuarto y le pregunté a Akera si sabía si ella estaba ahí; bebimos un sorbo de vino; serví vino; traje el vino de la cava; me fui a dormir. Me convencí de que era un sueño: había una gran laguna entre el momento en que me acosté y el momento en que estaba en la sala
- 86. 86 con Akera. Además, ¿no era Akera producto de mi ima- ginación? «Hoy quiero hacer algo malo», sonreí mientras me desplomaba en el sofá con la copa en la mano. Akera bebió de su vino y dijo con una risa burlona: «¿no dijo tu mamá que venía alguien?». Mi amigo me había leído la mente. Siempre es un buen medio para hacer catarsis dar rienda suelta a las pasiones en los sueños; ayuda a equilibrar la vida. Entre más perverso es uno en sus sue- ños, más tranquilo se vuelve en la vigilia. Bebimos vino hasta que deseé que el invitado de mi madre llegara. Tocaron a la puerta y cuando abrí, un hombre maduro, lampiño, pero de cabellera portentosa y canosa, se apa- reció ante mí. «Buena tarde, estoy buscando a…», dijo apresu- rado. «Mi madre», le interrumpí. «Dijo que vendría. Pase y siéntese». Se sentó frente a Akera mientras este bebía de su copa con su sonrisa perversa. «Ella llegará pronto. Le serviré algo de tomar. ¿Quiere un pedazo de pastel?», pregunté desde la puerta mientras la cerraba. «Sí, muchas gracias», respondió. Fui a la cocina y tomé un martillo de la alacena. Regresé donde el invitado es- pecial y le propiné un golpe en el cráneo. Cayó al suelo inconsciente. Por un momento, odié tanto a aquel hom- bre desconocido que le clavé con intensidad el sacacla- vos en los ojos y se los saqué, luego golpeé con fuerza en su sien con la cara del martillo hasta que los sesos se
- 87. 87 desparramaron por el suelo y una corriente de sangre manchó la alfombra. La silueta macabra de Akera desde su sillón me impulsó a continuar con más ímpetu mi trabajo y su risa siniestra ahogada por el vino me pro- vocó un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Por qué lo de- testaba tanto si apenas lo conocía? ¿Por qué tomé des- pués su cabeza desprendida y la alcé triunfante como si fuera un trofeo? Estaba en éxtasis, pero fuera de mí. El festín terminó cuando mi madre regresó del supermercado. Akera desapareció y me conmovieron los gritos desesperados de ella cuando vio el cadáver de aquel hombre en el suelo. Me apretujó llorando y me preguntó qué había ocurrido. Yo no le dije nada, pero la sangre en mi camisa y mis manos trémulas por la exci- tación me delataban. Sentí un deseo tenaz por desper- tar. Como sé que los sueños no pasan así, corrí y me en- cerré en mi cuarto a esperar el momento en el que re- gresara a la conciencia. Ver así a mi madre me afectó mucho. Me senté a pensar y entendí que la perversidad es mala, bien en sueños como en la vigilia, no por las consecuencias que trae, sino por lo que es. Lloré ago- biado. Un hijo no debería ver nunca así a su propia ma- dre, sobre todo si él fue el causante de su feroz llanto. Lo único que me consoló fue saber que aquello era un sueño y que apenas despertara todo habría quedado atrás. Mi madre estaría en su habitación dormida, yo volvería a trabajar y la vida seguiría igual. Sin embargo, me sentí mal. Debía hacer catarsis, así que me senté,
- 88. 88 tomé un papel y escribí. Nadie lo leería, solo yo. Empecé contando sobre cómo aprendí a controlar los sueños y lo que he aprendido al respecto. Me he dejado llevar por mi pluma, pero llevo dos horas escribiendo y aún no despierto.
- 89. 89
- 90. 90
- 91. 91 ELVIRA Tras seis meses de la muerte de Elvira, Martín, en un intento por superar la partida de su amada, aceptó que su gran amigo de la infancia lo visitara. Se enclaustró en su casa hasta donde le había sido posible y Víctor sería la primera persona con la que tendría contacto en mu- cho tiempo. Durante su duelo, leyó las novelas más tris- tes de su biblioteca y los libros existencialistas de auto- res ya olvidados; se hizo un experto en la cocina, apren- dió música antigua y pintó un retrato de su esposa, que colgó en medio de la habitación. Próximo a cumplirse la hora de la cita, pensó que no debería permitirle entrar a su casa. Ya era noche y empezó a llover. El suave golpeteo de la lluvia lo invi- taba a acostarse en su cama y a cubrir con las cobijas su llanto por Elvira. Las noches de tormenta eran las peo- res, pues un fuerte palpitar en el pecho lo obligaba a verter lágrimas con la actitud pueril del niño que no re- cibe lo que desea. No sabía si ya estaba preparado para recibir a otra persona en su morada en tales circunstan- cias. Además, un año atrás, Víctor se había ido a buscar mejor suerte en otro país y no regresó para acompañarlo en los momentos difíciles. No envió una carta, ni un mensaje de condolencias, y solo cuando volvió, dio se- ñales de vida.
- 92. 92 Aquellos pensamientos lo invadían cuando al- guien tocó la puerta. Se levantó despacio de su sillón borgoña, alto y acolchado, en el que pasaba la mayor parte de su tiempo, y caminó con poco ánimo a abrirle a su invitado. —¡Víctor! —lo saludó con una sonrisa fingida. —Hola, Martín —su voz sonó tranquila y aplo- mada—. Por favor, déjame entrar. Antes de su viaje, Víctor era un hombre alegre y extrovertido, que gustaba de las bromas y de echarse a reír por cualquier tontería. Ahora, aparecía ante Martín una persona muy diferente, que pedía el favor y salu- daba sereno mientras tiritaba de frío. Lo hizo sentar en el sofá junto a la chimenea que hacía juego con su sillón y le llevó una taza de café. Martín mantuvo esa sonrisa forzada en su rostro y una actitud calmada y serena, como la de quien ya ha superado la pérdida. Su sem- blante alegre se desvaneció cuando Víctor le hizo la pre- gunta. —¿Cómo murió Elvira? —No es un tema que quiera tocar en este mo- mento —respondió molesto—. No nos vemos hace más de un año y cambias un momento de alegría por uno de profunda tristeza.
- 93. 93 —Lamento no haber estado acá para acompa- ñarte —interrumpió como si no hubiera escuchado la queja—. Pero… pero me era imposible. Martín sintió cómo el martilleo del agua en el te- jado se acrecentaba y un vacío se le instaló en el pecho. Se contuvo y, sin mirar a los ojos a Víctor, le preguntó por su travesía en el viejo continente. —Yo también te noto muy cambiado —dijo sin responder a la pregunta. Sus palabras eran lentas y se tomaba el tiempo para pensarlas, así como para tomar café cada tanto—. Recuerdo un día que vine a visitarte y me pediste emocionado que escuchara cómo me leías algunos bellos fragmentos de los libros de aventuras que estabas leyendo. Tu casa inspiraba alegría; ahora produce depresión —tomó un libro que estaba en la me- sita y lo ojeó—. Antes detestabas esta literatura porque era muy sentimental. Martín también pensaba que la casa se había vuelto más triste, pero creyó que solo era su percepción. La luz era más tenue, el gran retrato de Elvira en medio de la sala daba un toque melancólico y el color de los muebles había pasado de un rojo vivo a un borgoña apagado. Ya no se escuchaban los murmullos constan- tes de su esposa hablando con sus amigas, solo un silen- cio lapidario; tampoco olía ya a jazmines, sino a muerte, pues nunca botó las flores con las que Elvira adornaba la casa.
- 94. 94 —Elvira —suspiró Martín como si hubiera en- contrado el camino para desahogarse— ya no está. Por mi culpa, la mujer más bella y pura ya no está con no- sotros —un par de lágrimas bajaron por sus mejillas—. Los ángeles del cielo ahora la contemplan como el ángel más loable y digno de admiración, mientras acá en la tierra lloro su pérdida como la más terrible de todas — señaló el cuadro—. Mírala, era perfecta. ¿Has visto al- guna vez mujer más hermosa que mi amada Elvira? —En efecto, era muy bella. Víctor, quien la conoció en persona, sabía que el cuadro había sido pintado de modo que pareciera una diosa. No tenía defectos ni rasgos de la vejez y su piel se veía tan tersa como la de un bebé. Incluso la puso en un altar, como si hubiera que rendirle pleitesía por su belleza, y la adornó con un marco de roble, con orna- mentos que le recordaron las alas de un murciélago. Martín se apoyó sobre sus rodillas y ocultó sus ojos ro- jos entre las manos. Su amigo permaneció impávido y bebió de su taza de café sin intentar consolarlo. —¿Por qué dices que fue tu culpa? Martín secó sus lágrimas y se incorporó. —Porque yo merecía morir, no ella. Yo soy el que ha pecado, el que ha desperdiciado su vida y no en- tiende lo valiosa que es —suspiró—. Ella, en cambio, era
- 95. 95 optimista, sabía qué hacer, cómo hacerlo y siempre afrontaba las adversidades con una sonrisa. Mírame a mí, Víctor. ¿Crees que merezco vivir más que ella? —Si eso es lo que piensas, amigo mío, creo que puedo ayudarte. Martín no dijo nada, pero levantó su rostro con sumisión e intriga, expectante a las explicaciones. Víctor continuó imperturbable, como si aquello que relataba fuera el quehacer diario de una persona común. —Cuando llegué a Madrid, mi plan era trabajar allí un par de meses para visitar otros países del conti- nente: Inglaterra, Italia, Alemania y Suiza. Conseguí un trabajo modesto en un café elegante de la ciudad y, aun- que la paga era mala, me dieron la posibilidad de dor- mir y comer allí mismo, pues el dueño había acondicio- nado la planta baja para abrir el café. Era un hombre muy amable que, pese a mi carácter enérgico y anar- quista, supo tratarme para hacerme sentir a gusto en su compañía. Cuando menos lo imaginé, se había vuelto mi amigo y mis planes de recorrer media Europa se des- vanecieron. » Los viernes se reunía con algunos de sus ami- gos a conversar y a beber vino. Yo terminaba mi jornada y me iba a mi habitación, o salía con la chica de turno, pero nunca me interesé realmente por la congregación de veteranos. En realidad, eso era lo que creía, porque
- 96. 96 cuando empezaban a llegar sus invitados, yo me iba de inmediato, pero más adelante descubrí que también lle- gaba gente joven, incluso más que yo. En todo caso, no me preocupé de más por aquello. Cuando regresaba en la noche, la reunión ya había concluido y no quedaba un alma en el café. » Una noche, don Rafael me preguntó si me ape- tecía quedarme con ellos. Yo ya había rechazado en va- rias oportunidades su invitación, así que me sentí com- prometido en aceptarla, sobre todo porque ya le había confirmado que no tenía planes para aquel viernes. De- biste haber visto aquello, amigo mío. Te hubiera fasci- nado. Cada uno llegaba con un adorno, que en aquel entonces me parecieron de muy mal gusto, y lo acomo- daba en algún lugar del recinto. Pronto, el café se llenó de cráneos (que yo creí en un inicio que eran falsos), bustos de demonios, velas negras y libros oscuros. Aquellas reuniones no eran simples encuentros de vie- jos amigos, sino que se encontraban para adorar a Akera, dios-demonio de la perversidad. » La pasión y el fervor con el que le pedían favo- res me cautivó y, cuando menos lo supe, me encontré a mí mismo alabándolo a él. Leíamos su libro sagrado, «El retorno de lo demoniaco y lo divino», y lo estudiába- mos. Es bellísimo, Martín, bellísimo. Allí se condensa el conocimiento de la creación del mundo, las reglas que lo rigen, la naturaleza de los dioses y cómo lograr pactos
- 97. 97 con Akera. Esto último me interesó mucho y una noche, mientras don Rafael me hablaba de los pactos que había hecho con él, decidí que quería aprender el método, cos- tara lo que costara. » Partí a Grecia, a la capital mundial dodecateí- sta en Tebas, y me puse a disposición de la alta sacerdo- tisa, quien me guio en mi propósito. No te quiero abru- mar con detalles de lo que ocurrió allí, Martín, pero basta con decirte que en poco tiempo me hice experto en las artes divinas de comunicación con Akera. Si quie- res, podríamos revivir a Elvira, aunque no sé si estarías dispuesto a pagar el precio. Martín, que escuchó atento la historia de su amigo, no dijo una sola palabra. Expresaba en su rostro la consternación de apenas procesar aquello que escu- chaba. Todo le parecía una broma de mal gusto, de aquellas que le gastaba Víctor, años atrás. Aquello lo irritó. No podía jugar con su dolor y la pérdida de su mujer amada de esa forma, como si no importara. —Lo que te digo es en serio, amigo mío —Víctor interrumpió sus pensamientos—. No es una broma, como crees. —¿Cuál es el precio a pagar? —preguntó incré- dulo, con los ojos abiertos puestos sobre su acompa- ñante.
- 98. 98 —Para traer el alma de una persona de regreso, es necesario dar el alma propia a cambio, en un sacrifi- cio mortal. En otras palabras, amigo mío, si quieres que Elvira resucite, tú debes morir. Martín se levantó y caminó hasta el retrato de su amada. La lluvia se había intensificado y un poco de ne- blina del exterior se había colado dentro de la sala. Miró los trazos con los que la pintó, palpó la parte baja del marco y algunas lágrimas brotaron de sus ojos. Recordó el día del incidente en el que Elvira murió. Desde enton- ces, sus manos se tornaron trémulas y su carácter, ner- vioso. —Fue mi culpa, lo sé —dijo en voz baja, casi im- perceptible—, pero no puedo dar mi vida. —¿No puedes o no quieres? —preguntó Víctor de manera abrupta. No recibió respuesta. Caminó hacia el cuadro y puso la mano en el hombro de su amigo. Su tono de voz volvió a ser tranquilo y comprensivo—. Es un tanto egoísta pensar así, ¿no crees? Dices que murió por tu culpa, Martín; lo justo sería que enmendaras tu error y le dieras a Elvira la posibilidad de revivir. A to- das estas —dijo en tono confidente—, ¿por qué fue tu culpa? —¡No puedo, no puedo, no puedo! —respondió elevando la voz poco a poco. Se alejó del retrato y em- pezó a caminar en círculos por la sala—. Si muero y ella
- 99. 99 vive, ¿cómo podré apreciarla, acariciarla, amarla? ¿Cómo podré escuchar su voz cantando todas las ma- ñanas? ¿Cómo podré reírme con ella de lo absurda que es la vida? No tiene sentido… —¡No seas infame, Martín! —le gritó mientras lo estrujaba de los hombros—. No puedo creer que seas tan egoísta y pensar solo en tu beneficio. Ah, ¿ese es el amor que le profesas? Ahora lo entiendo todo —lo soltó y miró decepcionado hacia el fuego—. En realidad, no amabas a Elvira; amabas tu felicidad a su lado. —Eso no es cierto —se desplomó a llorar. Inició una fuerte tormenta como pocas veces caen en aquellos lugares donde llueve casi a diario; se escucharon true- nos a lo lejos y algunos otros más cerca—. Amo a Elvira más que a mi vida; la amo más que a mi propia madre, pero me da miedo morir. ¡Dios mío! Víctor se acercó a él, que lloraba inconsolable sentado sobre sus rodillas, se agachó y puso la mano en su hombro. —¿Por qué te culpas de su muerte? —no encon- tró respuesta. La actitud insegura de su amigo lo irritó y su sangre hirvió ante el silencio de Martín—. ¡Maldita sea! No te quedes callado —gritó—. ¿Por qué te culpas de la muerte de Elvira?