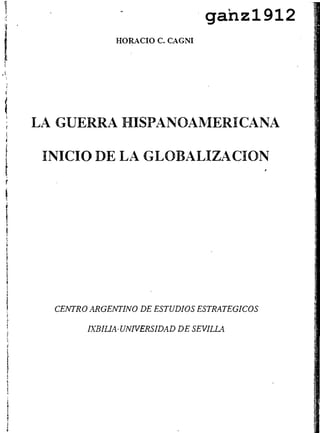
CAGNI, HORACIO C. - La Guerra Hispanoamericana, Inicio de la Globalización (OCR) [por Ganz1912].pdf
- 1. g a n z l9 1 2 HORACIO C. CAGNI LA GUERRA HISPANOAMERICANA INICIO DE LA GLOBALIZACION CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS IXBILIA ■ UNIVERSIDAD DE SEVILLA
- 2. g a n zl9 1 2 Número de Serie: International Standard Serial Number ISSN 0326-6427 Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N °180866 Diseño de tapa: Lucas Iribarren OLCESE EDITORES Viamonte 494 3opiso Of. 11 (1053) Buenos Aires Tel.: (54 11) 4312-1128/Fax: (54 11)4312-5802 ÜÉ^
- 3. ganz'1912 EL ORIGEN DE UNA PARÁBOLA INÚTIL Debemos a Horacio Cagni el reconocimiento por su tarea de politólogo, capaz de manejar con estilo admirable los imprescindibles datos farragosos. Capaz de manejar el caudal informativo y los temas esenciales que toca, con admirable estilo de analista. En este breve volumen, Cagni escoge un momento central de la infancia imperialista de Estados Unidos: la guerra contra España de 1898, el momento en que la España de la decadencia -el rostro menos válido de la Europa finisecular- debe humillarse con sus barcos de madera y sus oficiales con más gala que fajina, a esa naciente unión de poder militar, geopolítica y cierto desafiante resentimiento hacia la superior, pero débil, cultura católico-latina. Venciendo a España, Estados Unidos señala a Iberoamérica el verdadero significado de “América para los americanos” y a Europa el ilimitado alcance de su convicción subcultural. , Horacio Cagni reúne la felicidad del historiador capaz de señalar sintéticamente lo esencial, a la vez que ahonda con originalidad en las significaciones más profundas de esa conducta de imperio con baby-face, siempre sonriente como en la propaganda de Kolynos, incluso hoy cuando termina el siglo mostrando todos sus dientes en Kosovo, dejando su túnica de “República Imperial” (more R. Aron) y presentándose como superpotencia, dispuesta a ser protagonista y ama del intento de globalización. El autor analiza el huevo de la sapiente norteamericana: esa letal vinculación de un puritano con poder sálvacioríistal' i'neodofé''Rooie'- ^~,~corn ef Almirante Mahan, el pensador de la geopolítica estadounidense. Este define, en un mundo dormido, las grandes conveniencias de la expansión yanqui, su paso de nación continental aislada a potencia marítima. Roosevelt será el guerrero convencido de que el chato pragmatismo de un país culturalmente deficiente, puede ser el origen de una moral universal. Se le ocurre que EE.UU señala un camino de salvación, que su calidad de vida es ejemplar (aunque los negros sufran exclusión, una nueva esclavitud y no pueden usar las escuelas y letrinas de los blancos). El asunto es la democracia. El American way of Ufe. Se proclama que “la raza anglosajona fue elegida por Dios para civilizar la tierra” (del pastor Josiah Strong). Se consolida la teoría y la práctica del “Destino Manifiesto”; Teddy Roosevelt será el hombre clave. Es fascinante seguir las pistas que investiga Cagni: del complejo de inferioridad cultural de Estados Unidos ante el mundo existencialmente denso y profundo de Europa, se pasa al opuesto, a la pretensión de dirigir el mundo desde el pragmatismo eficientista y con una masa humana inferior. 3
- 4. La humillación de España en Cuba, como “antiguo imperio” europeo y fundador de una cultura, será el paso decisivo, en 1898, del camino que se completará en 1998/99, con el bombardeo demoledor de Yugoslavia y con esta Europa timorata, atragantada de socialdemocratismo falso, a la rastra del Gigante por los territorios de su cultura y su historia. Horacio Cagni nos señala la admirable contravoz de aquellos argentinos que desde 1880 a 1930, en medio siglo apenas, crearon una zona de vida y de paz. de cultura europea, que desde el Congreso Panamericano de 1889 se supo negar a la prepotencia de Washington. Una contravoz hoy afónica, sin resonancia en la clase dirigente de este fin de siglo. Mansilla, Roca, Cañé, Groussac tuvieron la clara convicción de que el mundo yanqui era fuerte pero culturalmente deficiente. Dentro de nuestro dócil continente los argentinos merecen el elogio de haber comprendido que el Gigantismo estadounidense escondía insalvables debilidades. Aunque hoy Estados Unidos es el único país occidental que vive su destino nietzscheano admirable, de voluntad de existencia y dominación, como aquél Imperio de Felipe II está corroído por un viras insalvable. En aquella España imperial se trató de una cultura sin capacidad burguesa naciente y sin comprensión de las tecnologías. Los Estados Unidos de hoy cumplen su parábola del vencedor que no convence. Se extienden dominadoramente por el mundo sin aportar una imagen superior del hombre. Difunden la subcultura como expresión de su resentimiento, desde su origen como nación, hacia esa cultura europea de la que son consecuencia. Es admirable su voluntad de Gran Política, pero su mercancía es chata, sus dioses subalternos: democracia, derechos humanos y un liberalismo ya fenecido que hoy se desbarranca en el caos terminal del mercantilismo electrónico. Con agudeza Horacio Cagni nos invita a pensar, un siglo después, el origen de un poder que hoy alcanza el efímero apogeo de una parábola inútil: su poder militar y político carece de la dimensión espiritual-cultural que lo rescataría del mero episodio de voluntad de poder. La América Latina, dominada y subalternizada desde aquél 3898, hoy está convocada a reunirse en torno a la evidencia de su cultura y darse una expresión política y económica propia. Esto es vivir con plenitud la voluntad de ser y de disociarse del nihilismo decadente que hoy nos invade. El Titán nietzscheano termina naufragando frente a las particularidades nacionales y la extraña sobrevivencia de las religiones. Todo lo que ofrece, desde la cosa comercializada del consumismo, hasta su democracia de administradores de Imperio, sin olvidar la mercadería subcultural audiovisual e 4
- 5. informatizada, nos parece pacotilla. Pacotilla que no toca al ser ni a nuestra existencia. Hoy nos globalizan con pacotilla. Pero las culturas nos siguen situando y confirmando en el entorno de existencia: la naturaleza, la tierra, la Patria, el amor, la fé ancestral, la familia, la casa, el arte. Estas son las paredes de la morada profunda que nos cobija en el riesgo del tránsito existencia!. Esta es la esencia de lo cultural y desde esta razón profunda, razón existencial, nosotros y los pueblos resistimos al desaforado embate de los vientos de superficie. Estados Unidos, imperialismo inmaduro con máscara humanista, se queda con la cáscara de la realidad. Sus imposiciones globales resultarán insignificantes ante las fuerzas culturales y religiosas que plasmarán el siglo próximo. Siglo que será como de desintoxicación de las aberraciones materialistas y violentas pensadas en el siglo XIX. Abel Posse Lima, mayo 1999
- 7. PREFACIO A un siglo de distancia, la crisis del 98 y la Guerra Hispanoamericana sigue presentándosenos como un acontecimiento de rigurosa actualidad. Muchos aspectos que encontramos entre las causas y consecuencias de aquella aparecen cotidianamente en los repetidos casiis belli del novecientos, acentuándose algunos de ellos en los “conflictos de baja intensidad” que marcan el fin del siglo, eufemismo que enmascara la dureza y la tragedia de las guerras interregionales e interétnicas. En efecto, existe un hilo invisible que une a Cavite y Santiago de Cuba con las guerras típicas del pacifismo contemporáneo, las del Golfo y Kosovo. Todos los aspectos de la moderna política de globalización aparecen ya en la guerra hispano-cubano-filipino-norteamericana de 1898. La defensa de los insurrectos en nombre de razones de humanidad, del derecho a la libertad y a la democratización; la intervención de un poder extranjero en los asuntos intemos de otro país en nombre de esos derechos; la campaña de prensa en favor de la misma; la instauración de nuevos gobiernos, en base a las premisas antedichas, bajo control de la potencia vencedora; el otorgamiento de créditos financieros subsiguiente; la responsabilidad en el conflicto de los poderes indirectos, principal motor actual de la globalización, etc. La guerra hispanoamericana, breve pero de enorme importancia, significó el reemplazo definitivo del Viejo Mundo por el Nuevo en América y fue el primer tañido fúnebre que señalaba la defunción de cuatro siglos de hegemonía cultural, de derecho internacional y cosmovisión europea. Fue la antesala inmediata del derrumbe definitivo que significó la Gran Guerra. Sin embargo, un extraño silencio envuelve dicho conflicto: no se quiere hablar de él, como no sea desde un punto de vista literario. Más allá de los libros aparecidos en España, no hay demasiados eventos universitarios, ni exposiciones y films que lo recuerden. Sólo en Cuba y Filipinas, con legítimo derecho, se ha desplegado una nutrida actividad al respecto. Ellos fueron el campo de batalla de los intereses imperiales de entonces, poderes que ahora son aliados y cómplices. Las hostilidades entre España y Estados Unidos se extienden de abril a julio de 1898; la paz se firmó en diciembre de ese año y se ratificó en abril de 1899. Es curioso que, en las últimas visitas académicas a España, notamos que la gran mayoría de los colegas peninsulares pasaban por alto el Centenario del “Desastre”. Los medios y un sinnúmero de periodistas y catedráticos, en todo caso, enfatizaban las diferencias entre la pacífica, equilibrada y cívica España de hoy y aquella finisecular, “indefendible” según ellos. Pero no indefendible 7
- 8. por su caos interior y la ineptitud de sus gobernantes, sino por no haber estado a la altura de la modernidad. Desde este 98 de fin de milenio, una España “sin llantos” remarcaba de continuo su adscripción al sueño fukuyamiano del fin de la historia. En cuanto a la Argentina, el casi absoluto desconocimiento de aquel hecho histórico se unía a la olímpica indiferencia que sectores militares y universitarios sentían por un acontecimiento tan lejano en el tiempo y el espacio. La influencia indirecta de aquella guerra en algunos de los más lúcidos exponentes de nuestra Generación del 80 siguen ignorados. Debemos reconocer que los países iberoamericanos, merced a los eventos del 98, empezaron a preguntarse por su autonomía y reconsiderar su identidad. Los sucesos actuales, desde la continua crisis del Golfo y del Medio Oriente hasta la guerra en el bajo vientre europeo, vuelven a poner sobre el tapete las consecuencias remotas del 98. Fue esta actualidad lo que nos decidió a escribir el presente ensayo. Este trabajo, en el marco de nuestra labor en el CONICET, estaba terminado en diciembre de 1998; demoramos su impresión para añadir algunas reflexiones tras el estallido del conflicto de Kosovo. Queremos agradecer aquí la valiosa contribución de Hugo Alvarez, Eduardo Anchorena, Pablo Boggio Marzet, Alberto Buela, Ricardo Elía y Lucas Iribarren. Asimismo, recordamos especialmente a Guillermo L. Sánchez. El Prof. Ralph Geyer Escobar, de Miami, nos envió copia de fuentes y bibliografía norteamericana. Un especial reconocimiento merecen Analía Meitín y Daniel Dimeco, sin cuya colaboración esta obra no habría podido realizarse. También agradecemos al Ing. Haroldo Olcese, presidente del Centro Argentino de Estudios Estratégicos, y al Dr. Rafael Valencia Rodríguez, director del Dpto. de Lenguas Romances de la Universidad de Sevilla, por su apoyo en la edición de este libro. La Fundación Los Cedros, lugar de trabajo del CONICET, la sección microfilms de la Biblioteca del Congreso de la Nación y el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires, nos brindaron simpática asistencia, así como la Biblioteca de Sevilla y la Biblioteca de Catalunya, de Barcelona. Una especial deuda de gratitud tenemos con el diplomático y escritor Abel Parentini Posse, quien nos ha honrado con un brillante prólogo. Que este modesto aporte sirva para afianzar aún más los vínculos entre instituciones nacionales y españolas, en una reflexión común para abordar y profundizar los temas candentes de nuestra época, a las puertas de un nuevo siglo y un nuevo milenio. Horacio Cagni Buenos Aires, abril de 1999 8 LA GUERRA HISPANOAMERICANA Y EL INICIO DE LA GLOBALIZACIÓN Antecedentes de un conflicto anunciado. Los historiadores coinciden en que el XVII y el XIX son los dos siglos desventurados de España. El seiscientos vio la declinación de los Habsburgos, reducidos entonces a una política defensiva y a despilfarrar el inmenso legado que Carlos V y Felipe II dejaran al Imperio más vasto que haya existido. La restauración borbónica no hizo más que demorar el final, si bien hubo períodos en que la península conoció momentos realmente afortunados. El ochocientos fue la época más dura y triste para los españoles, la hora aciaga que comenzó con las Guerras de Independencia americanas -verdaderas guerras civiles entre metropolitanos y criollos-, y terminó con la pérdida de las últimas posesiones en América y Asia, como consecuencia del conflicto con los Estados Unidos*, que en España se conoció como el desastre de 1898. Después que la batalla de Ayacucho había virtualmente puesto fin al dominio español en América, restaban al Reino dos islas que le eran muy queridas, Cuba y Puerto Rico, resabios de la presencia ibérica en el continente, posesiones pletóricas de recursos naturales y de significativa importancia estratégica. Cuba, particularmente, era considerada una perla de la corona española, pálido orgullo de un poder que desde hacía casi tres siglos, desde la Paz de Utrecht, venía de decadencia en catástrofe. A fines de] siglo XEX, España era el otro “enfermo” de Europa, junto con Turquía, constituyendo los dos polos débiles en ambos extremos del Viejo Continente. Y si bien, como parte del mismo, no existía amenaza directa para su integridad territorial, tampoco podía seguir defendiendo con éxito los restos de su imperio colonial frente a los nuevos poderes internacionales emergentes. Y el nuevo poder en América eran los Estados Unidos.1 Los EE.UU empezaron a considerar al Caribe un mare nostrum, y decidieron no tolerar ninguna presencia foránea en el área. Esto resultó evidente en 1887, cuando por cuestiones de límites entre Guayana Británica y Venezuela, el Imperio Británico decidió intervenir, lo cual originó una interpelación del gobierno de Washington. Entonces, el Secretario de Estado del Presidente Cleveland, Mr. Olney, afirmó que la presencia de Inglaterra en Sudamérica era “artificial e inoportuna”, que los EE.UU eran soberanos en dicho continente y sus deseos eran leyes. A partir de la utilización de la doctrina Monroe y su eslogan “América para los americanos”, comenzó a instrumentarse una doctrina geopolítica desde Washington en defensa de los intereses estadounidenses. En el caso de la crisis de 1887 incluso se llegó a proponer ir a la guerra con los 9
- 9. ingleses. Pero tanto la banca como muchos políticos de fuste evaluaron que los norteamericanos aún no estaban en condiciones de combatir contra la Madre Patria imperial; los ingleses ya estaban, por su parte, en rivalidad con Alemania, y no deseaban tampoco tener demasiados problemas extras. La marcha ascendente de los Estados Unidos había comenzado con la victoria del Norte sobre la Confederación sureña en la terrible Guerra de Secesión de 186M865. El criterio industrialista y libertario de los vencedores, impuesto en desmedro de la concepción agraria y esclavista aristocratizante de los vencidos, unificó al país en una dirección moderna expansiva indetenible. Favorecidos por su situación geográfica bioceánica, los vastos recursos naturales de un inmenso territorio engrandecido por la marcha de los pioneros hacia el oeste, unidos a las condiciones nacionales de laboriosidad y capacidad organizativa, tan propios del protestantismo calvinista, también estaban marcados por el impulso mesiánico de predominio, subsumido en el mito del Destino Manifiesto, un poderoso motor movilizador de energías. Acorde a las profecías de Alexis de Tocqueville, esta nación-continente debía forzosamente, en el proceso expansivo de su voluntad, chocar con las potencias que, a través de ambos océanos, limitaban con ella por el este y el oeste. Perdida la ocasión de enfrentar a los ingleses, la oportunidad viró entonces hacia un casus belli en Cuba. La isla había estado sumida en la “guerra de los diez años” -1868 a 1878-, entre los españoles que la gobernaban y los insurrectos que los desafiaban. Hacía tiempo que en algunas localidades los rebeldes hacían ondear la nueva bandera; tres listas azules y dos blancas, con un triángulo rojo en la parte superior y en él una solitaria estrella blanca. Era evidente que muchos de los rebeldes soñaban con incorporar esa estrella a la insignia norteamericana, y hay que comprender las razones ideológicas de esta gente; para ellos el sueño libertario y republicano estadounidense ejercía un indudable influjo, en contraposición al régimen español, que a todas luces debía parecerles una rémora del pasado, un conjunto de elementos y aspectos retrógrados. La “guerra de los diez años” repitió las desgracias de la guerra civil hispanocriolla, iniciada a la sombra de la invasión napoleónica a la península. Como en toda guerra civil -en este caso signada por un terreno propicio a las emboscadas y las escaramuzas- hubo derroche de heroísmo y brutalidad por ambos bandos. En 1871 las cosas habían llegado a un punto álgido, con la ejecución del poeta Juan Clemente Zenera, “el Lamartine cubano”, seguido del fusilamiento de ocho estudiantes de medicina, como consecuencia de la represión por su amotinamiento, luego de haber profanado la tumba de un periodista defensor de la causa hispana. Algunos militares españoles rompieron después su espada en señal de protesta y se negaron a seguir en el ejército. Una 10
- 10. señora, Doña Dolores de Ximeno, contaba que en su niñez no había “cubanos y españoles”; ahora, existía entre unos y otros un abismo infranqueable. Resulta significativo señalar que el liberalismo jacobino, hijo de la Revolución Francesa de 1789, había fomentado la exaltación del patriotismo tanto en los insurrectos cubanos, que devenían cada vez más tenaces, como en los gobernantes españoles y sus fuerzas de represión, cada vez más intransigentes. Fue en tiempos de la monarquía saboyana y la república, cuando gran parte de la opinión republicana era federal y la masonería su inspiradora, que se llegó a los mayores extremos de dureza represiva contra un movimiento nacido también bajo signo masónico. El hartazgo de la metrópoli y la desesperación de los separatistas en una isla arruinada materialmente y espiritualmente quebrada, terminó en 1878 con la paz -favorecida por la actitud de la Restauración y su enviado, el Gral. Martínez Campos- después de costarle a España, de por sí exhausta y en continuas contiendas internas, movilizar a 140 mil hombres y 700 millones de pesos fuertes.2 Pero, de hecho, esta concordia era ficticia y destinada a durar muy poco, puesto que el germen de la revolución ya había crecido y se había fortalecido. A pesar de que era distinta la situación de Filipinas, donde no existía un sentimiento separatista como en Cuba -lógica continuidad de la independencia americana-, a partir de 1868 comenzó un fervor liberal, expresado en la propia actitud democratizante de la Capitanía General. Abiertas las compuertas de la revolución, las cosas se sucedieron rápidamente, y pocos años después existía entre metropolitanos y filipinos un abismo tan grande como en Cuba. Al amparo de treguas muy precarias, el gobierno español no supo o no quiso adelantarse a los acontecimientos y negociar la independencia de sus últimos dominios de ultramar de una manera honrosa y de modo de obtener aún algunas ventajas. Mientras, la situación histórica viraba cada vez más a un entendimiento ideológico entre los insurrectos del Caribe y el Pacífico y el poder norteamericano perfilado a partir de Gettysburgh. Al término de la Guerra Civil, la marina mercante norteamericana, que llegó a ser orgullo de la nación, casi no existía. Al no tener comercio que proteger, la marina de guerra tampoco era relevante. En 1880 la marina norteamericana ocupaba, en el mundo, el duodécimo puesto, atrás de Chile y de Argentina. Pero ya estaba en marcha el sentimiento mesiánico que acompañó al país industrial naciente, y pronto encontró teóricos y ejecutores del expansionismo. Después que el Comodoro Perry abriera los intereses norteamericanos al Japón, el gobierno de la Unión empezó a hacerse de islas guaneras en todo el Pacífico, de modo que en 1880 había medio centenar de dichas islas productoras de fertilizantes en manos norteamericanas. Por ese entonces, hombres de empresa como Daniel Guggenheim, comenzaron con sus 11
- 11. negocios privados en Latinoamérica, operando con minas de cobre y plata en Méjico y Sudamérica. El industrial Minor Keith comenzó con la explotación bananera en Centro América, construyendo ferrocarriles ad hoc en Costa Rica. En el más grande océano del globo, la atención se empezó a concentrar en Samoa, donde chocaban con los intereses alemanes y británicos, y en Hawai, un reino de donde EE.UU importaba casi todo el azúcar que consumía. Ante la presión de los productores azucareros de Louisiana, Washington terminó por favorecer una política proteccionista, que hacia 1890 minó la economía hawaiana y propició en las islas un sentimiento antinorteamericano. Una conjura de notables estadounidenses residentes en Hawai fomentó una asonada que terminó con la monarquía de la isla, de por sí muy débil, estableciendo una efímera república hasta la definitiva anexión en julio de 1898, aprovechando el conflicto con España. En cuanto a Samoa, que estaba en el camino transpacífico de todas las potencias de entonces, contaba con fuerte presencia de la Alemania bismarquiana. En 1888 las escuadras alemana, británica y norteamericana estaban vigilándose mutuamente entre los atolones, cuando un tifón muy neutral se cebó en los navios, arrojándolos desmantelados contra los arrecifes. El desastre compartido calmó los ánimos, y en un acuerdo celebrado en Berlín decidieron constituir las tres potencias un condominio sobre la región. EE.UU recibió el puerto de Pago Pago, que era lo que efectivamente buscaba. No obstante, este proceso expansivo no hubiera tenido eco favorable en la gran masa de la población norteamericana de no ser por el creciente rol de la prensa. Los expansionistas imperialistas eran, en verdad, comerciantes y hombres de negocios independientes, pero pronto se les unieron algunos magistrados y hombres de prensa, dispuestos a presionar al gobierno para que avalara y participará de estas empresas a grandes distancias. Uno de los fundadores del Partido Republicano, James Blaine, llevó adelante esta expansión de los intereses norteamericanos en Iberoamérica. A él se debe la reinterpretación de la Doctrina Monroe; no sólo era necesario echar a Europa del continente americano, sino que también había que introducir en éste las mercancías y las ideas estadounidenses por la fuerza. Hacia 1885, Iberoamérica vendía a EE.UU el doble de lo que compraba; la Primera Conferencia Panamericana, reunida en Washington, con presencia de dieciocho naciones latinoamericanas, terminó en un fracaso para la política de Blaine, quien pensó entonces que un paso previo a la expansión era la creación de una gran marina de guerra. En realidad, el proyecto naval expansionista estaba forjado sobre argumentos muy serios. El Almirante Alfred Thayer Mahan era un historiador naval y un geopolítico notable; sostenía que el futuro de los Estados Unidos 12
- 12. dependía de la construcción de un sólido poder naval, y para ello no sólo era necesaria una escuadra poderosa, sino que debían controlarse puntos de apoyo lejanos en los dos océanos que bañaban las costas americanas. Estas ideas encontraron eco en algunos políticos, que también se convirtieron en ideólogos del nuevo imperialismo. Uno de éstos intelectuales belicistas era Henry Cabot Lodge, profeta del control del continente americano desde Washington. Otro de ellos, a la vez un hombre de acción, era Theodore “Teddy” Roosevelt, quien sostenía que la hora de la adultez de los Estados Unidos había llegado; desde su cargo de Subsecretario de Marina a partir de 1897. se encargó de poner en práctica la tesis geopolíticas del Almirante Mahan. Tampoco debemos olvidar al Senador Cushman Davis, de Minnesota, chairman del Comité de Relaciones Exteriores. Sobre la influencia de estos hombres nos detendremos más adelante; de momento es menester señalar que el proyectado incremento de la flota norteamericana pronto fue un hecho formidable. En 1880, el Congreso norteamericano había aprobado el presupuesto para la construcción del primer buque de guerra moderno, el Maine, y de otros hueve cruceros. Diez años después, en una nueva Ley Naval, se consideró la creación de una “flota no inferior a ninguna otra”, acompañada de una producción acelerada de buques mercantes. En 1897, el Informe Anual de la Oficina de Comercio Exterior del Departamento de Estado señaló que había comenzado “una invasión norteamericana de los mercados mundiales”.'’ Lógicamente, empezaron los roces con los poderes extranjeros. En 1883, considerando insuficiente el tratado mantenido con Canadá respecto de los derechos de pesca en aguas limítrofes, Washington lo consideró fuera de vigor y la consecuencia fueron una serie de incidentes entre buques norteamericanos y canadienses, que se solucionaron mediante un acuerdo laboral y arbitral. En 1891, hubo un incidente grave entre el buque de guerra norteamericano Baltimore y la ciudad chilena de Valparaíso, entonces conmovida por una revolución. Este proceso de presencia estadounidense en todas partes culminaría con la antedicha crisis de Venezuela, que enfrentó a Washington con Londres. Todos estos hitos sirvieron concretamente para algo, predisponer favorablemente a la opinión pública norteamericana para un caso de conflicto armado. Esta preparación para la guerra corrió a cargo de un importante sector de la prensa, como es de público conocimiento. Cuando la crisis pesquera con Canadá, el Detroit News había expresado en febrero de 1887: “No queremos pelear/Pero ¡Por Dios! si lo hacemos/vaciaremos las áreas pesqueras/y todo el Dominio también”. En el caso del conflicto con Inglaterra, el New York Sun sostuvo: “Si no hay otro remedio, la guerra” con letras de catástrofe. Pero fue la situación cubana la que le brindó a la prensa estadounidense la oportunidad que 13
- 13. esperaba para controlar la mente del pueblo. El fracaso del proyecto de autonomía de Antonio Maura en 1893, hizo rebrotar la insurrección de los mambises de Cuba. Esta última etapa de la revuelta cubana fue particularmente intensa, no sólo porque no se daba ni pedía cuartel, sino porque la situación internacional había cambiado mucho. Durante la “guerra de los diez años” la opinión pública norteamericana había hecho caso omiso de ella, porque los intereses de Washington estaban orientados hacia otros lados. Pero ahora EE.UU competía en presencia con las grandes potencias europeas, Gran Bretaña, Alemania y Francia, que tenía el proyecto de construir un canal a través de Panamá que uniera el Atlántico con el Pacífico. La política norteamericana, influida ya de modo decisivo por los poderes indirectos -se denomina poder indirecto a todo aquel que, usufructuando todos los beneficios del poder político, no participa de sus riesgos, debido a que no se presenta directamente en escena-, buscaba la expansión naval y para ello necesitaba nuevos lugares de inversión, puertos bien ubicados, bases y comunicaciones protegidas.4No sólo también se interesaban en un canal en Centroamérica, sino que pensaban que era necesario el control de Cuba en el Caribe y de Filipinas en el Pacífico, puntos estratégicos indiscutibles. A fines del ochocientos, el mundo tenía pocas naciones libres y vastísimas áreas eran colonias. El Tío Sam estaba rezagado en el gran reparto. “Dispuesto a recuperar posiciones en un medio donde el más lerdo cazaba avestruces a pie, no encontró mejor proceder que encabritarse sobre la ruta del monarca español, el socio con pólvora más famélica del club latifundista. El gallo francés era un ladero cómodo que se satisfacía sin incomodar, el oso ruso estaba lejos y las jaurías británicas y tudescas tenían los colmillos muy afilados”. Había que aprovechar los buenos oficios de los insurrectos cubanos.5 Las tácticas mambises incluían, en 1895, ataques deliberados a propiedades norteamericanas para forzar a los EE.UU a intervenir. Cierto es que España poco podía hacer para mantener el orden dentro de la isla, empeñada en una campaña de represión cada vez más dura, símbolo de debilidad que terminaba desgastando la moral tanto entre los españoles de la isla como en la metrópoli. En 1896, la campaña del General Valeriano Weyler -apodado “El Carnicero” por sus métodos-, si bien había causado grandes pérdidas a los rebeldes también había conseguido que recrudeciera la oposición a la autoridad española. España tenía en 1895 un ejército de 75 mil hombres en Cuba; cuando llegó Weyler un año después esa cifra se elevó a más de 200 mil, de ellos 90 mil voluntarios. Su táctica de reconcentrar los habitantes en los lugares donde hubiera guarniciones y prohibir la zafra, resultó indudablemente dura y antipática. Hoy día es menester reconocer que la actitud de Weyler, en todo caso, no difería de los patrones del colonialismo de su tiempo. Posteriormente reconoció 14
- 14. que la metrópoli no había creído en su palabra de General en Jefe de la isla, como tampoco atendido a las peticiones de los españoles de Cuba, pero si a “cierta parte de la prensa y a las opiniones de algunos reformistas y autonomistas, llegándose a plantear en la isla un régimen político que no querían (los jefes rebeldes) Máximo Gómez y Estrada Palma, ni ninguno de cuantos estaban en armas para lograr la independencia, y a quienes no se consultó”. Refiriéndose al tipo de guerra que conducía, señaló: “Fui inexorable en el cumplimiento de mis bandos, fusilando a los que los consejos de guerra condenaban a esta pena como incendiarios y asesinos... pero pasé por las armas a un reducido número de los condenados por los consejos... Hice la guerra con vigor... empleando medios análogos a los que siguieron los ingleses en el Transvaal y los americanos luego en Filipinas, copiando ambas naciones mi sistema de concentración que tanto me censuraban”5. En las ciudades norteamericanas, la conducta de Weyler fue presentada y exagerada de tal modo que una ola de indignación popular se alzó contra los españoles, fomentada por una junta cubana formada por exiliados de la anterior revolución, y que desde Nueva York echaba leña al fuego constantemente.a fin de propiciar una intervención de Washington en favor de la autonomía cubana. Fue entonces que dos notables magnates de la prensa, Joseph Pulitzer, del New York World, y William Randolph Hearst, del New York Journal, comenzaron una campaña editorialista destacando la crueldad española en la isla y mostrando al régimen peninsular como depositario del mal. No obstante, a pesar que los periodistas se esforzaban en comentar las atrocidades -reales y supuestas- de las fuerzas coloniales españolas, y que la opinión pública estaba muy sensibilizada por dichas noticias, aún los gobernantes norteamericanos no querían allanarse a las exigencias del exaltado sector belicista. El Presidente Cleveland había sostenido en 1986 que los ultrajes debían existir por ambos bandos, de saberse toda la verdad. Otro que, en principio, se negó a ser manejado por los jingoístas - partidarios de la guerra- fue el presidente William Me Kinley; pero tenía un gabinete ganado por el belicismo. Fueron ofrecidos los buenos oficios de mediación de los EE.UU para terminar con el conflicto cubano, que empezaba a revelarse no sólo fatal para los naturales de la isla, sino tan pernicioso para Washington como para Madrid. En efecto, existían grandes inversiones norteamericanas en Cuba, y no constituía ningún misterio que la expansión y protección de estas inversiones se acompañaba del aumento del interés de los políticos estadounidenses por la isla. En 1895 la Compañía Edwin Atkins de Boston llegó a ser el más grande inversor americano en el azúcar de Cuba al adquirir la plantación Soledad, compra fácil ya que, como consecuencia de la “guerra de los diez años”, se habían arruinado muchos plantadores cubanos y 15
- 15. españoles, que se habían visto obligados a malvender las propiedades para pagar las deudas. Los nuevos combates entre metropolitanos y rebeldes ahora amenazaban a muchos nuevos dueños norteamericanos, que tenían inversiones por 50 millones de dólares y un comercio del doble de esa cifra. En realidad, los empresarios yanquis no querían un conflicto con España al principio; sólo la banca podía estar interesada, pero la ola de patriotería exaltada los arrastró a todos al ver la cómoda victoria. No obstante, también hubo mucha oposición por parte de los medios independientes; el Evening Bee se refirió a Wall Street como “el sindicato Judas Iscariote de la humanidad”.7 A mediados de 1897, la situación en Cuba había mejorado bastante, pues circulaban los trenes con regularidad en las provincias del centro y oeste, eran raros los ataques a los poblados y las partidas se habían reducido mucho. Paralelamente, La Gaceta, de Madrid, publicaba importantes reformas de sentido autonómico en el régimen político y administrativo de Cuba. Fue entonces que, viendo los emigrados cubanos que el gobierno .español había tenido éxito en manejar los asuntos internos de la isla y había salvado los obstáculos planteados a nivel internacional, consiguieron aunar sus intereses con los de los comerciantes norteamericanos y los teóricos del expansionismo, obteniendo del Senado de la Unión que votase la beligerancia de los insurrectos. El asesinato de Cánovas en Santa Agueda, llevó al poder al partido liberal y al gabinete Sagasta. Pero el gobierno español seguía miope ante la evolución de los acontecimientos en el Caribe y declinó el ofrecimiento de la Casa Blanca, argumentando que la Corona española ya había dispuesto esa serie de medidas tendientes a revertir la situación en la isla, incluyendo concesiones a los revolucionarios, de modo que las condiciones para lograr la pacificación estaban virtualmente dadas. Esto era verdad en cierto modo, como se apuntó. Además, la principal medida fue llamar nuevamente a casa a Weyler. Pero todo esto llegaba tarde. Moret, ministro de Ultramar, en un discurso pronunciado en Zaragoza en vida de Cánovas, había acusado al gobierno de incoherente, empleando con el Gral. Martínez Campos la política de la tolerancia y con el Gral. Weyler la de la destrucción y exterminio. Acorralados los rebeldes en las montañas, sólo les quedaba combatir y morir en una guerra sin cuartel. La única solución -sostenía- era la autonomía para Cuba y Puerto Rico. Pero no había sido escuchado. Por cierto que en 1898 la insurrección dominaba gran parte de la isla. La mitad estaba en poder del Gral. Máximo Gómez y amenazaba ya a La Habana; en el resto campeaba la sombra del fallecido Antonio Maceo, el caudillo que había negociado altivamente con Martínez Campos. El grupo dirigente revolucionario estaba dispuesto, lógicamente, a recibir ayuda militar desde la Unión, pero consideraban que, a la larga, se bastaban con sus propias fuerzas 16 para liberarse de la tutela hispana y que era mejor valerse por sí mismos. El más preclaro líder del. movimiento emancipador, José Martí, poeta notable y valiente guerrillero, que había muerto en 1895 combatiendo contra los españoles, consideraba la batalla de Cuba como una continuación de la guerra civil por la emancipación americana. En el Manifiesto de Montecristi había expresado: “Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten y no se les maltratará. Respeten y se les respetará. Al acero responda el acero, y la amistad a la amistad. En el pecho añtillano no hay odio y el cubano saluda en la muerte al español a quien la crueldad del ejercicio forzoso de su casa y su terruño hizo venir para asesinar en pechos de hombres la libertad que él mismo ansia”. Martí sabía que pedir colaboración a los estadounidenses era poner el zorro en el gallinero. “Cuba -sostenía proféticamente- debe independizarse de España y de Estados Unidos, porque los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que se apartan de los Estados Unidos...” Las reservas de Martí eran compartidas por Maceo: “No necesitamos intervenciones ni injerencias extrañas, ni tampoco nos convienen... Cuba está conquistando su independencia con el brazo y la sangre de sus hijos. Libre será en plazo breve, sin que haya menester otra ayuda. Nada esperamos de los (norte) americanos; todo debemos fiarlo a nuestro esfuerzo. Es mejor subir o caer sin ayuda antes que contraer deudas con un vecino tan poderoso” Los insurrectos tenían un panorama bastante claro de la situación española. A las puertas del conflicto, en carta de abril del 98, el dirigente independentista Juan Gualberto Gómez comunica al delegado supremo del partido revolucionario cubano, Tomás Estrada Palma: “España no puede másl, yo tengo la impresión directa y fresca de que allí está todo agotado: recursos materiales, entusiasmo y fuerza moral. La pérdida de Cuba está descontada. Como los gladiadores romanos, el mismo gobierno, sintiendo que queda exangüe, sólo busca una posición artística para no caer”.8La propia misiva es un certificado de que los españoles, desde hacía tiempo, eran muy proclives a arreglar por todos los medios la crisis cubana. Así las cosas, y dado que España estaba dispuesta, desde fines del 97, a allanar todos los caminos para lograr la paz, con todos los cambios que su gobierno se había advenido a hacer, en la Unión el partido belicista - mayormente republicanoT decidió forzar la situación para, conseguir una guerra que se le escapaba de las manos. El crucero acorazado norteamericano Maine había fondeado en la bahía de La Habana, mientras el crucero español Vizcaya lo hacía en el puerto de Nueva York. Era un gesto, una prueba de amistad mutua y del buen logro que estaban teniendo las respectivas gestiones diplomáticas entre EE.UU y España. 17
- 16. En aguas cubanas, el buque de guerra estadounidense -que en realidad estaba protegiendo el Consulado americano ante posibles desórdenes y midiendo las fuerzas hispanas- explotó y se hundió, en circunstancias absolutamente extrañas, con pérdida de gran parte de su tripulación. El inmediato sentimiento de que la voladura había sido intencional, fue aprovechada de inmediato por la prensa belicista y por los jingoístas. La atmósfera previa al incidente ya estaba caldeada. Dupuy de Lome, embajador español en Washington, había escrito a Canalejas hablando del presidente de EE.UU en términos poco cordiales. La carta, dirigida a La Habana, fue sustraída antes de llegar al destinatario y publicada en el Journal, en febrero de 1898.9 Al preguntársele a Dupuy si esa carta era suya, había respondido que sí. El gabinete norteamericano comunicó al español que, merced a las expresiones vertidas en la misiva, esperaba el pronto relevo del diplomático, cosa que naturalmente ocurrió. El 15 de dicho mes estallaba el Maine; de diseño británico, había sido el primer buque de guerra moderno de su armada. Es importante detenerse en este hecho, pues no sólo fue el motivo esencial de la guerra hispanoamericana, sino que constituye tema de discusión prácticamente hasta la actualidad. Realizados los correspondientes peritajes por parte de expertos de los dos países involucrados (los americanos habían pedido que se hicieran con independencia los unos de los otros) se llegó a conclusiones muy diferentes. La comisión estadounidense sostuvo: “ Io) la explosión que produjo la pérdida del Maine no se debió a falta ni negligencia alguna de parte de sus oficiales y tripulantes. 2o) Que existía una mina submarina bajo el costado de babor del crucero. 3o) Que la voladura de dicha mina fue causa de la explosión de los pañoles de proa del barco. 4o) Que los comisionados no habían conseguido obtener las pruebas necesarias para fijar la responsabilidad de la destrucción del crucero Maine”. La comisión española afirmó: “Io) Que la voladura del Maine se debió a una explosión de primer orden de los pañoles de proa del crucero, lo cual produjo su inmersión total en el sitio donde estaba fondeado. 2o) Que en dichos pañoles (únicos que volaron) no existían otras sustancias y explosivos que pólvora y granadas de distinto calibre. 3o) Que por los planos del barco se comprueba que dichos pañoles estaban rodeados a babor, estribor y parte de popa por carboneras conteniendo carbón bituminoso en compartimentos inmediatos a los pañoles, separados por simples mamparas metálicas. 4o) Que según testigos y peritos se acredita la ausencia de todas las circunstancias que acompañan a la detonación de un torpedo, sólo cabe honradamente asegurar que la catástrofe se debió a causas internas. 5o) Que la naturaleza del procedimiento emprendido y el respeto a la ley que consagra el principio de absoluta 18
- 17. extraterritorialidad del buque de guerra extranjero, han impedido precisar, siquiera eventualmente, el origen interno del siniestro, a lo que contribuyó la imposibilidad de establecer comunicación con la dotación del buque siniestrado así como con los funcionarios de su gobierno. 6o) Que el reconocimiento interior y exterior de los restos del Maine, cuando sea posible, pues los trabajos que para su extracción total o parcial se realizan lo impide, justificará la exactitud de cuanto se dice en este informe”.1 0 Jil Contralmirante Dupont, de 3aMarina Francesa, dio a conocer su opinión en el Gaulois de París. Sólo podía echarse a pique un buque fondeado por torpedos fijos o móviles; en el caso del Maine no hubo surtidor de agua visible ni vieron los pescadores ningún pez muerto en la superficie del mar, lo cual descartaba el torpedo móvil. En el caso de los fijos, son más potentes y hacen grandes destrozos, levantando gruesas columnas de agua al explotar, conmoviendo la masa líquida que ondula hasta la orilla, con mortandad de peces en las inmediaciones. Nada de esto ocurrió en el caso del Maine, que -a juicio de Dupont- se hundió por explosión interna, probablemente provocada por la inestabilidad de la pólvora o de los explosivos. “En suma -concluye- es sensible perder un hermoso crucero y doscientos cincuenta animosos marineros, pero sería mas digno buscar las causas del siniestro donde deben encontrarse y no sacar provecho de semejante catástrofe”. Posteriormente, en junio de ese año, el Capitán Gereke, especialista de la Marina de Guerra alemana, informó en un enjundioso trabajo que, estudiando los informes español y norteamericano, podía asegurarse que la explosión del Maine fue debido a la deflagración de los gases de hulla en sus bodegas, junto a la santabárbara. España continuó negando, a través de los años, haber volado el Maine. Un nuevo estudio, realizado por una comisión yanqui en 1911, insistía con la tesis oficial, pero el 25 de setiembre de ese año, el New York World publicó un artículo donde afirmaba que los bordes de los boquetes de la explosión demostraban que el motivo era interior. En 1912 los restos del buque fueron hundidos lejos de la bahía. En 1975, el Almirante Hyman Rickover, decano del arana nuclear submarina norteamericana, escribió un documentado libro avalando la tesis de la deflagración interna El último trabajo serio sobre la voladura del crucero, publicado en el centenario del acontecimiento por la renombrada revista National Geographic, con profusión de fotos, diagramas y croquis, si bien tiene cierta ambigüedad en sus conclusiones, deja en claro que el Maine voló por explosión espontánea." Un elemento extraño, que oscurece aún más el confuso episodio del Maine, es la figura y destino de su capitán, Charles Sigsbee, quien sobrevivió a la catástrofe. Los más severos críticos le achacan negligencia en el manejo del 19
- 18. almacenado de carbón bituminoso en sectores vecinos a los pañoles del crucero. La controversia de los historiadores acerca de si el capitán estaba o no con la alta oficialidad en el barco en el momento de la explosión es interminable. El caso es que Sigsbee no fue juzgado luego del hecho; poco después participaba en la guerra contra los españoles a bordo de otra nave, luego pasó a comandante del acorazado Texas y terminó como contralmirante a cargo de la escuadra de las Antillas. Según el almanaque Gottha de 1901, Sigsbee, aún presidente Me Kinley, había alcanzado el cargo de Jefe del Servicio de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Si este hombre tuvo instrucciones secretas cuando comandaba el Maine, no puede asegurarse ni desmentirse. Hoy nadie duda que el Maine estalló por causas internas, así como no puede afirmarse la hipótesis del autoatentado. El gobierno norteamericano presionó a través de su representante en Madrid, declarando que los EE.UU no deseaban ni querían la posesión de Cuba, pero si la inmediata pacificación de la isla. Sugirieron la idea de un armisticio hasta el 10de octubre, durante el cual se negociaría para obtener la paz entre los insurrectos y la metrópoli española, con la mediación del presidente de los EE.UU, además de su cooperación para socorrer a los necesitados. El nuevo ministro español en Washington sostuvo que la intervención traería consigo la guerra, pues en toda nación que aprecia su honra, intervención y guerra son sinónimos. El camino hacia las hostilidades estaba allanado. El presidente Me Kinley decidió considerar el episodio del Maine como incidental en toda la cuestión cubana, sosteniendo que si ponía al país en condiciones de afrontar una guerra con España, “lo hacía por que estaba resuelto a intervenir en los asuntos de esa isla por motivos de humanidad, de modo que la guerra o el mantenimiento de la paz entre EE.UU y España, dependerá únicamente de la actitud que observe el gobierno español en presencia de la intervención”. Me Kinley hizo referencia repetidas veces a lo mismo: “La intervención forzosa de los EE.UU para detener la guerra, tiene fundamentos racionales y se basa en los grandes dictados de la humanidad... En defensa de la humanidad y para poner término a las crueldades, el derramamiento de sangre, el hambre y las desgracias... y en interés de la humanidad, y para contribuir a conservar las vidas del pueblo hambriento de la isla...” En cuanto al Maine, concluyó que su voladura “fue causada por una explosión exterior, de una mina submarina, pero aún no se deslindaron responsabilidades, que habrá que fijar. De todos modos, la destrucción de esa unidad naval, cualquiera sea la causa exterior, es una prueba evidente y poderosa de lo intolerable de las condiciones de nuestros asuntos en Cuba”.1 2 Inmediatamente, mientras seguían las negociaciones, los norteamericanos 20
- 19. empezaron a incrementar su flota por todos los medios. Quisieron -como lo hacía entonces la Argentina- comprar buques de guerra en Italia, que a la sazón producía muy buenas unidades. En la Cámara de Diputados de Roma se trató la cuestión; el diputado Santini se opuso, aduciendo que esas naves algún día podían ser empleadas contra Italia; el Hon. Fariña le apoyó, diciendo que era una imprudencia vender naves cuando se necesitaban en el Mediterráneo y el Oriente Medio. El Ministro de Marina, Ing. Benito Brin, contestó que no se venderían naves en servicio, sino las que estaban construyendo astilleros particulares (como en el caso del Várese, que se estaba construyendo para la Argentina). Al final, los norteamericanos compraron algunos mercantes. Esto demuestra que Washington estaba dispuesto a movilizar todos los recursos para el conflicto que se avecinaba, y evidencia que la Marina norteamericana, pese a su crecimiento, aún no estaba en condiciones óptimas de asegurar la expansión imperialista estadounidense. En España, el acorazado Pelayo era el único de esa categoría que podía figurar en primera línea entre los mejores de entonces, pero estaba reparándose. EE.UU tenía al menos tres de iguales o mejores características, buques blindados, y poderosamente armados: Indiana, Oregon y Massachusets. El crucero acorazado Carlos V, el mejor de los españoles, tampoco estaba alistado; los norteamericanos tenían al menos dos listos de esa categoría, el Brooklyn y el New York. El arma que hubiera podido desnivelar la situación claramente en favor de España, en la cual su Armada había sido pionera merced al genio y el esfuerzo de Isaac Peral -el submarino-, no había sido desarrollada por la negligencia de sus políticos. Además, Washington sabía cuál era el estado real de la flota española. Me Kinley seguía negándose a ser manejado por los jingoístas. Pero la población norteamericana, acosada por la prensa intervencionista, viraba a posiciones abiertamente belicistas; en Durango (Colorado) el pueblo quemó una efigie del presidente, criticado a gritos por su blandura al tratar el asunto del crucero hundido. El grito “Recordad el Maine” (Remember the Maine and go to hell Spain, en sugestiva rima), empezó a sonar en todo el territorio de la Unión, y el hecho se convirtió en el argumento legítimo para esa “guerra justa” de la cual ya había hablado Mr. Everretten en 1852. Un corresponsal inglés en Washington señalaba: ”Mc Kinley es un sentimental que tiene horror a la guerra. Pero el Congreso está cansado de tantas vacilaciones, y en el caso de que el presidente no se decida a intervenir con una acción que corresponda a los sentimientos del país, reconoceráper se la independencia de Cuba y declarará la guerra a España”.1 3 Fue entonces que empezaron a moverse los poderes extranjeros para mediar en tan espinosa crisis, y aquí las conductas estaban bastante bien diferenciadas. 21
- 20. El gobierno español al fin se dio cuenta de la gravedad de la situación. Proponía confiar el establecimiento de una paz honrosa y estable al Parlamento insular, pero las Cámaras cubanas no se reunirían hasta el 4 de mayo. En el ínterin, consideraron conveniente aceptar una suspensión de las hostilidades -tal como la reclamaban los insurrectos al comandante militar español-, en los plazos y condiciones que se estipularan. Estas bases de arreglo, que virtualmente eran la antesala de una autonomía para Cuba, a la vez que lograba la ventaja de que los rebeldes salieran de la ilegalidad, satisfacían en gran medida las pretensiones de Me Kinley. Este “último límite de nuestra moderación y de nuestro esfuerzo para conservar la paz” -según lo señaló el gobierno español- fue publicado en todos los diarios importantes del mundo. Pero los rebeldes se escondían, esperando el conflicto y agravando la situación, mientras en los EE.UU, Roosevelt, Lodge y la prensa belicista aceleraban su boicot al sector moderado y terminaban de presionar al Ejecutivo para una intervención. Con buen tino, los españoles, en supremo esfuerzo para salvar la situación, consideraron que hasta la reunión de las Cámaras en mayo, debía someterse el conflicto a la mediación de las grandes potencias europeas. Se acudió también al Santo Padre, con la promesa de que acataría cualquier resolución de paz que éste resolviera. Ei gobierno francés y el Emperador austrohúngaro unieron sus ruegos para que el Papa se ofreciera como árbitro. Mons. Martinelli, delegado dei Papa en Washington, negó la mediación, puesto que ambas partes debían solicitarla. Además, por la constitución de EE.UU, el Papa no tenía personería, ya que la Unión no reconocía la soberanía del Pontificado como entidad política; el gobierno yanqui no escucharía al Papa sino por cortesía. A pesar de la aceptación de León XIII, el arbitraje fue rechazado por Me Kinley. En una editorial, el Times fue muy claro: “Sentimos decir que el mundo aparece a la inversa en el edificante espectáculo que ofrece el Papa como mediador entre el reino más católico y la gran república protestante. La antipatía de los norteamericanos por esta solución es más política que teológica, pues el pueblo de EE.UU rechaza las intervenciones europeas en América. El concierto europeo sería en este caso inocuo, especialmente porque no contaría con la Gran Bretaña”.1 4 Quizá la condición más importante que aseguró una victoria rápida y absoluta sobre España por parte del poder estadounidense, fue la no intervención de otros poderes, y hablamos de Europa. Si ambos contendientes quedaron solos frente a frente, se debió a que las potencias del Viejo Continente La guerra hispanoamericana o Estados Unidos contra Europa 22
- 21. dejaron que un débil miembro del mismo se las arreglara sin ayuda frente a un nuevo poder allende los mares. Y siguieron esta actitud no tanto por falta de simpatías por España, sino por la firme y decidida posición inglesa en favor de los Estados Unidos. Parece lógico, pero no hay que olvidar que la rivalidad entre el Tío Sam y la Rubia Albión por Iberoamérica las había llevado poco años antes al borde del conflicto, y el sentimiento anglófobo de varios sectores influyentes de la vida norteamericana no se había apagado. Fue la prensa de ambos países, y algunos intelectuales y escritores, los que se encargaron de apuntalar la amistad entre ambas potencias talasocráticas. Apenas iniciada la crisis, el Comité Ejecutivo Liberal de Inglaterra envió al pueblo norteamericano sus simpatías por los esfuerzos que hacía en favor de Cuba, mientras la flota española era acusada de “provocadora” por la prensa británica. Cabot Lodge, uno de los intelectuales y lobbystas más conspicuos del bando belicista, consideraba que la amistad anglonorteamericana era la consecuencia lógica de tener una lengua común, así como ideales e intfereses positivos compartidos, además del aprendizaje de la experiencia revolucionaria americana por parte de los ingleses. Finalizadas^ las operaciones militares, reconocería las simpatías del Reino Unido por la causa de la Unión. “Los Estados Unidos se lanzaron a la guerra con España. Ahora se ve fácilmente que el conflicto era inevitable... El despotismo colonial español y el gobierno libre de los Estados Unidos, no podían existir por más tiempo uno al lado del otro. El conflicto que se ha evitado durante un siglo, era tan inexorable como entre la esclavitud y la libertad. La guerra vino ahora en lugar de venir más tarde, eso es todo”. Continúa enfáticamente Lodge: “una vez envueltos en ella, los Estados Unidos ni necesitaron ni desearon la ayuda de nadie. Pero las naciones, como los individuos, aprecian la simpatía. En los pueblos del continente encontramos neutralidad, pero también críticas, ataques y toda clase de manifestaciones de disgusto en grado mayor o menor... De parte de Alemania notamos una hostilidad apenas velada... Pero del pueblo inglés vino, por otra parte, una simpatía espontánea y el gobierno mostró que aquellos sentimientos populares eran compartidos por sus líderes. Eso fue todo lo que se necesitaba, todo lo que antes se necesitó. No importa la causa, el hecho estaba allí.” Muy posteriormente, el geopolítico Nicholas Spykman -quien cumpliera en este siglo el rol de Mahan, aunque sin la enjundia e influencia de su predecesor-, sostendrá: “La guerra de España con Estados Unidos simboliza el comienzo de este cambio de actitud en las relaciones angloamericanas, y el desenlace de aquella robusteció todavía más nuestra situación en el Caribe con relación al poder naval de Inglaterra. Gran Bretaña aceptaba la hegemonía de EE.UU en el 23
- 22. continente americano y, fundándose en ello, inició una política de colaboración. Apoyó moralmente a Norteamérica en Manila y Europa, cuando los estados continentales comenzaban a meditar la intervención”.1 5 Que Europa, salvo los ingleses, estaba en contra de los Estados Unidos resultaba evidente. En realidad, España confiaba demasiado en los buenos oficios de sus vecinos; particularmente creía en la posible mediación de Alemania, luego del fracaso de la gestión vaticana. La negativa de Me Kinley había causado un profundo disgusto al Papa, y el Cardenal Rampolla, Secretario de Estado del Vaticano, se declaraba inquieto por la mortificación causada. El 18 de abril, León XIII renunciaba a la mediación ante la frialdad yanqui. Rampolla aconsejó entonces a España que abandonara Cuba, con la única condición que permaneciera católica. Antes, las potencias europeas había presentado formalmente a EEUU la expresión de sus deseos de evitar la guerra. Sir Julián Pauncefote, embajador británico, entregó la nota en Washington en nombre de Alemania, Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia, como “urgente llamado a los sentimientos de moderación del presidente y del pueblo de los EE.UU en sus actuales diferencias con España”. La respuesta de Me Kinley no se hizo esperar; agradecía el interés de los europeos por la paz, pero declaraba firmemente que la naturaleza y consecuencias de la lucha que se desarrollaba en Cuba hería los sentimientos de humanidad, peijudicando los intereses dé la nación norteamericana y amenazando su tranquilidad. La Reina Regente hizo llamar a palacio al embajador norteamericano, Gral. Woodford, asegurándole que su gobierno aceptaría todas las demandas de la Unión, a condición de que se llegara a un arreglo en el que el amor propio del pueblo español no sufriera humillación ni ofensa. Era una súplica prácticamente, pero el gobierno de Washington ya era inflexible. El ex Secretario de Guerra, Senador Proctor sostuvo: “Lo único que cabe ahora es reconocer la independencia de Cuba antes de dar paso alguno para pacificar la isla”; Tíllman, Senador por Carolina del Sur, fue más concreto, al señalar que el pueblo norteamericano quería vengar los asesinatos cometidos en Cuba, pero no para que los cubanos pagaran los bonos españoles que poseían algunos banqueros de Nueva York. Me Kinley estaba entre dos fuegos, los jingoístas, como el Ministro de Justicia, Griggs -que vociferaba la necesidad de la guerra con España- y los pacifistas, como el Secretario de Estado, Day, favorable a un acuerdo inmediato. Los belicistas sostenían que el Partido Republicano se rompería, causando división en el Congreso, ofreciendo así a España un triunfo gratuito. Fue esta posibilidad de ruptura lo que llevó al presidente americano a ceder ante losjingoístas y declarar la guerra. La prensa belicista no perdía oportunidad de echar leña al fuego. Basta un ejemplo: el New York Journal publicó un panfleto propagandístico con un 24
- 23. argumento que era un verdadero golpe bajo. Una señorita, Guillermina Brinckman, de 17 años, recibe una carta en su casa de Staton Island. Es de su hermano Enrique, su único pariente en el mundo, y está fechada a bordo, del Maine en La Habana: “Todo el mundo nos trata aquí como a perros, creo que intentan hacemos alguna perfidia”. Guillermina lloraba; por los diarios se había enterado de la voladura del crucero, y su hermano estaba entre las numerosas víctimas de la explosión. El aposento de la joven (obviamente) miraba justo a la bahía donde el buque español Vizcaya estaba anclado. “Ella puede ver las líneas de su contorno negro, siniestro. La joven no ha hablado más desde que los diarios que daban cuenta del desastre del Maine cayeron en sus manos. También, desde que el buque de guerra español echó anclas en el puerto ella no ha dejado su sitio en la ventana por ningún momento. Sus facultades parecen paralizadas. La carta de su hermano permanece abierta junto al velador de su cuarto. De tiempo en tiempo, la toma en su mano derecha y la lee; luego se vuelve a la ventana y mira hacia afuera en la bahía, donde el buque español ha echado el ancla...” El corresponsal del Journal en Cuba, un tal Remington, telegrafió a sujefe y dueño del periódico, poco tiempo después de la voladura del Maine. “Todo está tranquilo. No habrá guerra. Puedo regresar?”. La respuesta de Hearst no se hizo esperar: “Usted quédese y envíe más dibujos. Yo prepararé la guerra”.1 6 Esta campaña de propaganda tenía enorme influencia en las mentes finiseculares. Los diarios europeos, por su parte, en su mayoría tomaban abierto partido en contra de los Estados Unidos. Por supuesto, a la cabeza estaban los españoles, quienes insistían en contrastar la realidad cubana con las acusaciones norteamericanas. El corresponsal en La Habana de El Imparcial de Madrid sostenía: “La negra pintura que los yanquis hacen de la situación de los reconcentrados, tiene fines políticos y comerciales. Los reconcentrados son vagos, y en La Habana hay menos miseria que en las capitales europeas. Las autoridades reparten más dinero y comida que los que se echan de filántropos... Las familias yanquis en Cuba fomentan la alarma, haciendo creer que la destrucción de este país es facilísima para las fuerzas armadas norteamericanas”. Obviamente, no era un juicio objetivo. La prensa socialista, como los anarquistas, se inclinaron hacia una postura pacifista e intemacionalista. Sintomático resulta una edición de El Socialista de abril, dedicada a “los causantes de la guerra”. Desde una perspectiva parcial pero no exenta de razón, se denunciaba que “si los gobiernos españoles” hubieran visto en Cuba algo más que “negocios y una mina para paniaguados”, sino también “un pedazo de España”, no habrían existido los choques entre hispanos y cubanos que condujeron a semejante situación.1 7 La mayor parte de los periódicos alemanes, austrohúngaros y franceses 25
- 24. condenaban la actitud de- EE.UU, y estaban de acuerdo en que la rapidez con que la crisis se agravaba era debido a la respuesta de Me Kinley. La prensa alemana era crecientemente hostil a los norteamericanos, la francesa acusaba de “hipócritas” al gobierno y al Congreso norteamericanos, y en Viena los diarios directamente aconsejaban, ante la seguridad de la guerra, que España iniciara inmediatamente las hostilidades antes que la flota americana entrara en liza. El Lokalanzeiger de Berlín reproducía una entrevista de su corresponsal en EE.UU con Polo de Bernabé, embajador español en dicho país: “La doctrina de Monroe, antes defensiva para los americanos, fue transformada en ofensiva”. Estas acertadas palabras del diplomático se adelantan décadas a las formulaciones de Cari Schmitt y otros estudiosos de la estructura del poder internacional, y señalan el meollo de la cuestión, sobre el cual se volverá mas adelante. Pero era mucho ruido y pocas nueces. El 10 de abril, Alemania se había declarado completamente neutral, con gran decepción del gobierno español. A pesar de las vivas simpatías de la mayoría de las potencias europeas por España, ninguna arriesgaba sus grandes intereses comerciales atacando a los EE.UU. “Los gobiernos saben hoy -decía Le Temps, por entonces el diario más serio de París y uno de los más leídos de Europa- que no puedenjugarse los destiños y la suerte de un país sino en defensa de la propia honra y los propios intereses”. Y en París empezaron a aconsejar que España entregara Cuba a las potencias europeas en caución, para así protegerla. La situación extremadamente aislada de España -una herencia canovista- puede simbolizarse en las declaraciones de Von Bülow, Ministro del Exterior alemán, al embajador español, en una entrevista concedida el primer día de abril de 1898: “Ustedes están aislados porque todo el mundo quiere agradar a los Estados Unidos, o en todo caso nadie quiere suscitar su enojo. EE.UU es un país rico, contra el que sencillamente ustedes no pueden librar una guerra; admiro el coraje que España demuestra, pero más admiraría una manifestación de sentido común práctico”. El realismo pragmático del germano tiene rigurosa actualidad en los vaivenes del juego internacional actual, particularmente en la cuestión balcánica. ¿Porqué Europa no reconocía que el ascenso norteamericano llegaría a ser imparable y terminaría jaqueando al Viejo Continente entero? Porqué no entendía que el ataque a España era el comienzo de una ofensiva contra todas' las potencias europeas? Era evidente que estas naciones tenían sus propios problemas; la cuestión de Oriente, la fragilidad de los Balcanes, la continua vigilancia del Africa, la carrera armamentista, en una actitud miope que las llevaba a una competencia interimperialista y a recelar unas de otras. Ninguna preveía la fuerza expansiva de los norteamericanos, y, en el fondo, consideraban 26
- 25. a España una nación semieuropea, mitad continental, mitad afroárabe. Pero, sobre todo, no querían arriesgar los negocios que tenían con Estados Unidos; al decir del entonces diplomático argentino Estanislao Zeballos, el 60 % del inmenso capital empleado en las grandes empresas de EE.UU era europeo, un comercio de 1000 millones de pesos oro. Ello desaconsejaba toda guerra; era condición que nadie moviera un dedo por España, que sería la única víctima. El 19 de abril, Me Kinley había mandado al gobierno español un ultimátum, que continuaba el comunicado del 26 y 27 de marzo. El Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU, reunidos en Congreso, acordaban: “1) El pueblo de la isla de Cuba es y por derecho debe ser libre e independiente. 2) Es deber de los Estados Unidos demandar que España abandone inmediatamente su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas marítimas y terrestres de Cuba y de las aguas cubanas. 3) El presidente convoca a todas las fuerzas armadas estadounidenses. 4) Los EE.UU rechazan toda inclinación e intención de ejercer soberanía, salvo la pacificación de la isla”.1 8 • Era una auténtica declaración de guerra, pues no hace falta que ésta se exprese con palabras exactas. La práctica internacional y el sentido común reconocen que, si a un Estado se le impone una exigencia que se sabe de antemano no aceptará ni puede aceptar, amenazándole además con la fuerza, equivale a una declaración de guerra formal y solemne. Esto es importante, pues es muy difícil para una democracia aparecer declarando una guerra, y la técnica empleada en 1898 será una constante de la política norteamericana hasta Vietnam, el Golfo y Kosovo. En la respuesta a esta virtual declaración de guerra, el jefe del gobierno español, Práxedes Sagasta, no tenía ya alternativas: “Hemos hecho en Cuba toda clase de concesiones compatibles con el honor nacional. Ahora, ante el ultraje que se nos infiere, es necesaria la unión de todos los españoles. España no consentirá que se le quite ni una pulgada de terreno”. La diferente actitud de los británicos y del resto de Europa frente al conflicto hispanoamericano a punto de estallar puede vislumbrarse claramente en dos editoriales de entonces, uno inglés y el otro francés. El Times sostenía: “Sagasta dirá que España no puede consentir en que la descuarticen impunemente, pero los observadores reflexionan que la debilidad del estado español la ha conducido a este trance. Sea corta o larga la guerra, nosotros sabemos quienes vencerán y sabemos también con quienes simpatizamos”. El editorial de La Republique decía: “Europa no puede dejar de defender al débil contra el fuerte. Saludemos la caída de los últimos caballeros del mundo, ya que sólo el Dinero dominará en el futuro”.1 9 Sin embargo, no todo eran negocios para los norteamericanos. Existía la posibilidad de quedarse con el azúcar cubano y la posición estratégica que la ,27
- 26. isla significaba, pero también había fervor patriótico. El Cnel. Picket, famoso jefe de la caballería confederada en la Guerra Civil, formó un regimiento de mil hombres escogidos. Negros e indios formaban el suyo, como los veteranos de la Guerra de Méjico. Millonarios y banqueros no siempre se quedaban en sus cómodas casas y oficinas, muchos -como Astor- pidieron ser incorporados a filas. Culminaba el proceso de coagulación nacional iniciado décadas atrás con la sangrienta guerra secesionista, proceso para el cual era fundamental la fijación de un enemigo. Mas de 100 mil hombres por día se presentaron para enrolarse como voluntarios en todos los estados de la Unión al estallar la guerra; el susodicho Astor otorgaba libre transporte a las tropas en sus ferrocarriles. España había dormido durante años el sueño de la pasada grandeza, alimentado en las lidias taurinas y acompañado del estrépito zarzuelero. No estaba para nada preparada, ni material ni espiritualmente, para enfrentar a la joven potencia henchida de soberbia y ambiciones. Pero la descarada actitud del gobierno y los poderes norteamericanos hirió e inflamó el orgullo peninsular, y algunos chispazos de aquellos dones nacionales, que la habían transformado en un gran Imperio, florecieron. En sucesivos memoranda dirigidos a las naciones europeas señalaban la injerencia norteamericana: “La cámara de representantes de los Estados Unidos, después de inferir a España irritantes e injustificadas ofensas, y de propagar, con motivo del suceso del Maine las mas gratuitas e insoportables calumnias, ha votado por inmensa mayoría una resolución que autoriza al presidente de aquella república para intervenir inmediatamente, hasta por medio de las. armas, en el gobierno y la vida interior de una provincia autónoma española. El pretexto de humanidad conque se quieren encubrir las ambiciosas aspiraciones de los EE.UU, que pretenden ejercer una hegemonía absoluta sobre el continente que España descubrió y conquistó en gran parte, es completamente falso...”. El ultimátum al gobierno español fijaba para el sábado 23 de abril, a mediodía, el límite para el cumplimiento de las demandas o dar una respuesta plenamente satisfactoria al apercibimiento -tal como proceden actualmente las Naciones Unidas, bajo virtual dominio estadounidense, en casos como Irak-, de lo contrario se procedería a utilizar la fuerza para la consecución de los objetivos. Pocos casos -informaba el gobierno Sagasta- pueden citarse, en el transcurso de la historia, “en que esté más patente la razón y más a descubierto el atropello. Engreídos los norteamericanos con el poder que les procura su enorme población y su inmensa riqueza, prescinden en absoluto de los deberes y respetos que impone, así al fuerte como al débil, el concepto de la moral y la necesaria convivencia en el concierto de las naciones. Llevados de ciega e insana codicia, han favorecido, solapada pero eficazmente, una rebelión 28
- 27. ->o sostenida por los elementos menos estimables de la isla de Cuba”." Mas allá de lo acertado de algunos aspectos diagnosticados, estos memoranda eran una declaración de impotencia. El 23 de abril, España y los EE.UU estaban de hecho en guerra.'Es interesante destacar dos cosas. El Secretario de Marina norteamericano, Long, agradeció públicamente la demora en las conversaciones, pues los buques y municiones que su país había comprado apresuradamente en Europa para aumentar sus fuerzas, ahora estaban libres de la interceptación de la flota española. En cuanto a Gran Bretaña, había dictado la disposición de que se podía comprar carbón en todo el mundo, pero lo declaró contrabando de guerra en su propio país. Realizó, de este modo e indirectamente, una acción contra España, porque le impidió proveerse del combustible necesario para su escuadra, mientras EE.UU, que producía carbón en grandes cantidades y a bajo precio, no lo necesitaban2 1 . Al entrar en guerra, Estados Unidos no lo hacía con España, sino con el Imperio Español, menguado sí, pero con posesiones a enormes distancias unas de otras. Como en toda guerra, la estrategia debió ser fijada para atacar en todos los puntos del adversario, y así las flotas norteamericanas ya habían adelantado posiciones, bloqueando previamente Cuba y las Filipinas. En los buques que bloqueaban la isla caribeña, había cubanos revolucionarios, “baqueanos” expertos en cayos y arrecifes peligrosos. El caudillo revolucionario filipino, Emilio Aguinaldo, viajaba en un buque de guerra norteamericano, desde Hong Kong -donde estaba refugiado-, acompañando a la flota de ataque a Filipinas. En Madrid la Regente consultó al duro general Weyler, quien le respondió: “A los hombres, Majestad, debe escógeseles’ para el gobierno según los procedimientos que se desea seguir. Para negociar la paz en Cuba, la formación del gabinete deberá confiarla a Moret; para la liquidación de la cuestión cubana, a Silvela; para la venta de la isla, a Pi y Margall; y para la guerra, a quienes siempre la pidieron”."" Consecuentemente al estallido de la guerra, redoblaron las actitudes europeas contrarias a la Unión, así como los ataques de la prensa continental. El diario berlinés Kreuzzeitung calificó a las demandas norteamericanas como “un acto de bandolerismo político; los promotores de esta guerra son los especuladores del azúcar de Nueva York”. Le Fígaro aplaudía al gobierno francés porque no había declarado contrabando de guerra al carbón. Varios oficiales de la reserva del ejército austríaco se dirigieron al gobierno español para ofrecer sus servicios, así como el teniente de navio francés Julián Viaud, mas conocido como escritor por su seudónimo Pierre Loti. Muchos eran los europeos que se hacían eco de la frase de Bismarck, retomada en Berlín: “En la cuestión entre España y los Estados Unidos, los 29
- 28. yanquis hacen el papel del incendiario que pretende demostrar su inocencia - auxiliando a los bomberos”. En Alemania, varios eran concientes de la futura amenaza norteamericana, aunque el desconocimiento general de las posibilidades de la Unión continuará hasta la Segunda Güera Mundial. La flota germana del Extremo Oriente se acechaba con la escuadra estadounidense ante Filipinas. El proyecto de aumento de la marina alemana, por el cual abogaba incansablemente el Almirante Von Tirpitz y el Ministro Von Bülow, fue aprobado por el Reichstag con gran entusiasmo, comenzando un enorme programa de construcciones navales. Los italianos, a su modo, realizaron desplantes aún mayores. Varios capitalistas estadounidenses ofrecieron al Gral. Ricciotti Garibaldi -hijo del procer- 5 millones de dólares para que organizara una Legión Italiana que fuera a pelear a Cuba contra España, o un millón de dólares para que capitaneara una de las columnas norteamericanas que desembarcarían en la isla. La respuesta de Garibaldi fue que si comandaba una legión lo haría por la independencia de Cuba, y no para favorecer a los yanquis contra una nación latina. El 23 de abril entró al puerto de La Habana el crucero italiano Giovanni Baussan", al pasar delante de las fortificaciones, la banda de a bordo tocó la marcha real española y la marinería formada sobre cubierta vivó a España, a lo cual siguieron los intercambios de saludos. El crucero francés Fulton ya se encontraba en la Habana; también vitoreó a España y fraternizaron todos en tierra. El capitán del Giovanni Baussan, cuya característica principal era la velocidad -como es común a los cruceros italianos a lo largo del tiempo- comunicó públicamente que se había divertido haciendo que las grandes unidades norteamericanas corrieran tras él sin éxito para revisarlo, como premisa del bloqueo. Por último, trascendió que el propio Emperador Francisco José había contribuido personalmente con el fondo español para ampliación de la Marina, lo cual suscitó una protesta estadounidense y una ambigua desmentida de Viena. El crucero austríaco Kaiserin Teresa se dirigió también al Caribe. Contrariamente a estas demostraciones, en Londres, en una reunión masiva en Trafalgar Square, la oradora socialista Luisa Michel y otros hablaron en el Comité contra las spanish atrocities, que aseguraban se estaban cometiendo tanto en Cuba como contra los anarquistas de Montjüic. Los españoles residentes en Londres hacían pública su protesta contra la hispanofobia de la prensa británica. El Times, mas reflexivo, sostenía: “No hace mucho EE.UU despertó recelos en las acciones europeas por su intervención en la cuestión de Oriente”, y es “un nuevo elemento de disturbio la probabilidad del gobierno americano de desalojar a España de las Filipinas”.23Con los buques ingleses se daba la misma situación que con los franceses e italianos, pero con sentido inverso. El crucero británico Falbrot entró en La Habana también, y al pasar 30
- 29. frente a las unidades norteamericanas que bloqueaban la isla, la tripulación formada en cubierta agitó la Unión Jack dando vítores, mientras la banda del New York respondía ejecutando el “God save the Queen”. Todos estos eventos no hacen más que destacar que, si bien los europeos tenían una declarada actitud neutralista, no dejaban de intervenir en el conflicto; a través de sus unidades navales estaban presentes en el teatro de operaciones, con el pretexto de salvaguardar las vidas de sus compatriotas residentes en el lugar. No sólo actuaban de observadores, más de uno debe haber pensado inconfesamente en la posibilidad de un incidente capaz de generar un casus belli. Pero también se separaban las aguas en cuanto a las visiones confesionales e ideológicas. Los primeros triunfos de los norteamericanos en Filipinas provocaron viva satisfacción en Londres, menos en los católicos. En L ‘Aurore, Georges Clemenceau afirmó que la derrota española de Cavite, que ya era vox populi “fue algo fácil, porque ese país se identificó con el Papa, enemigo de la civilización moderna”. Por su parte, Edouard Drumont, el autor de La France Juive, declaraba en La Libre Parole que “España es el campeón de la fe y el patriotismo contra la plutocracia protestante y semítica del Nuevo Mundo” Guglielmo Ferrero, hombre de mente fina y lúcida, profundizó más esta cuestión de la diferencia entre las idiosincrasias norteamericana y europea. En primer lugar, reconocía que “la intromisión de los Estados Unidos en la cuestión cubana constituye uno de los acontecimientos más originales e importantes del fin de nuestro siglo... nunca hasta hoy se había presentado el caso de la intervención, tan abierta y declarada, de una nación extranjera en las relaciones de otro gobierno con un pueblo súbdito suyo y rebelde contra él”. No obstante, según el historiador italiano, ello, precisamente por ser un acontecinúento nuevo, evidenciaba el estado de ánimo de gran parte de la sociedad europea, lo cual podía rastrearse a través de las consideraciones de los partidos políticos y de la propia prensa. Tomado en conjunto -decía Ferrero-, “no se puede decir que el mundo europeo haya sido demasiado favorable a la conducta de los Estados Unidos... toda la prensa rusa, casi toda la francesa, una parte de la inglesa, alemana y austríaca se ha manifestado decididamente contraria... En Italia, sólo los diarios católicos, por simpatías a España, han seguido la misma conducta, mientras que en general, los otros diarios... reconocían moralmente justificado el resentimiento de los americanos por el modo como Cuba ha sido siempre gobernada y tratada por la madre patria. Iguales sentimientos manifestaron los diarios hebreos de Austria y Alemania, por antipatía contra la España católica. Pero, salvo los diarios alemanes dirigidos por hebreos, así como un número considerable de diarios italianos, poquísimos han sido los que han tomado 31
- 30. partido por la Unión Americana contra España”. Desde el balcón de esa Italia post'ñsorgimentale, Perrero nos da, por lo visto, una aguda descripción del panorama “mediático” europeo de la época. Pero su conclusión más interesante es vislumbrar la diferencia de fondo entre ambas idiosincrasias, señalando la característica principal del tono denunciatorio contra la Unión, donde “se encuentra repetida la acusación de interés material y de avidez”. Para Ferrero, la idea que los preparativos de la guerra corrían a cuenta de los intereses azucareros de Nueva York y de los comerciantes de armas yanquis, era una muestra de la influencia de las ideas socialistas y marxistas en la opinión pública europea. Liberal al fin, el historiador italiano considera que Europa atravesaba un período de reacción política e intelectual. “Hemos asistido, efectivamente, en Europa, a un verdadero renacimiento de la idea divina y mística del Estado, contra la idea humana y positiva. Los EEUU, sea buena o mala, hábil o inhábil su política, han representado en la cuestión la idea humana y positiva del Estado: formado por sus ciudadanos, lo que tiene razón de ser por cuanto sirve al progreso económico y moral del pueblo; desde que el Estado no sirva a esos fines, cesa su legitimidad”.24 Más allá de las reservas que pueda suscitar la postura de Ferrero, es importante destacar que éste planteaba un tema crucial en el siglo venidero -es decir el nuestro, que ya también se va-, la diferencia entre la concepción norteamericana basada en un concepto “moderno y humano” del Estado, producto del movimiento filosófico y político precedente, y el principio europeo de la soberanía legítima. Mientras que el segundo implica, esencialmente, la relación entre Estados-Naciones, el primero, al devenir en el logro y protección del progreso humano y moral aún fuera de las fronteras del propio Estado, culminará con el tiempo en un panintervencionismo activo. Ciento veinte días de guerra Consideradas globalmente, las fuerzas contendientes no parecían ser tan desproporcionadas. En tierra, los españoles tenían 150 mil hombres en Cuba, además de las guarniciones de Filipinas y Puerto Rico, frente al ejército de la Unión, que en tiempos normales era de menos de 30 mil hombres, sin contar los 100 mil de la Guardia Nacional, que además debían ser transportados al teatro de operaciones. Cierto es que estaban más próximos al frente caribeño y contaban con el apoyo de los mambises. Pero la decisión se encontraba en el mar, pues su dominio por los norteamericanos implicaría el aislamiento de las tropas españolas. Aquí la diferencia tecnológica era muy grande. El buque español más rápido y moderno, el Colón, comprado a Italia recientemente, no tenía aún operativa su artillería principal. Hay un informe del lamentable estado 32 de la flota española en La Habana: de más de 50 barcos que la integraban, 32 eran lanchas de auxilio, dos cruceros estaban virtualmente inservibles, otros menores en deplorable estado combativo, los cañoneros convertidos en cruceros, con lo cual perdieron velocidad, etc. De 3000 cargas de cañón del 140, según diría el Almirante Cervera, sólo 620 eran de confianza. En 1898, los Estados Unidos tenían un total de 9 acorazados, 2 cruceros acorazados y 17 cruceros protegidos, amén de los barcos menores. Era la sexta flota de guerra del mundo, después de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia e Italia. Por su condición biocéanica, mantenían dos escuadras, una orientada al Atlántico y otra en el Pacífico. Las unidades eran nuevas, modernas y potentes. En el Pacífico, defendiendo las Filipinas, se encontraba una escuadra española compuesta por los cruceros no protegidos Don Juan de Austria y Reina Cristina, el crucero de madera Castilla -que dió lugar al mito posterior que los navios españoles eran todos de madera- y tres cañoneros. Frente a ellos, una flota estadounidense que desde meses atrás -sintomático- tenía base en Hong Kong, formada por los cruceros protegidos Baltimore, Concord, ‘ Boston, Olimpia y Ralleigh y tres cañoneros. Cavite estaba defendida por una batería costera de cinco cañones; las defensas fijas de la bahía de Manila eran prácticamente las mismas de la época de la conquista. Para los modernos buques de guerra yanquis, el encuentro con la escuadra española fue igual a un ejercicio de simulacro. La escuadra española, al mando del Alte. Patricio Montojo, fue sorprendida en la bahía de Cavite y destruida por los superiores buques norteamericanos, mandados por el Comodoro George Dewey, el día Io de mayo. A la vez, eran bombardeados la propia Manila y Cavite, mientras en el Caribe la flota del Alte. Sampson cañoneaba Cienfuegos. El objetivo eran las fortalezas artilladas españolas, pero de hecho también se provocaban incendios y caían víctimas civiles. Se inauguraban dos aspectos claves de la guerra moderna, el bloqueo y el bombardeo de poblaciones urbanas. En Madrid, la gente empezó a indignarse por la falta de información, con la intuición segura que se tiene en tiempos de guerra cuando los peores presagios están por cumplirse. Si el gobierno ocultaba, la población esperaba, pero al conocerse finalmente la hecatombe de la flota española de Cavite, la indignación popular desbordó, y la policía debió contener violentamente a los manifestantes de Madrid, Málaga y Barcelona. Al día siguiente, el 2 de mayo, se proclamó en Madrid el estado de sitio, con prohibición de propagar noticias que no fueran oficiales. Florecían las elocuencias parlamentarias y las recriminaciones partidistas, mientras en el interior se multiplicaban las protestas. Bien podía decir The Standard que “la débil defensa es un mal que aqueja a las naciones moribundas”. 33
- 31. Entretanto, la escuadra del Alte. Pascual Cervera -el grueso de los buques de guerra españoles-, hacía su travesía desde las islas del Cabo Verde a Martinica. Escasa de combustible, procuró llenar las carboneras en Curazao y juecro llegar a La Habana. Pero, al no poder proveerse de todo el combustible necesario para hacerlo, entró el 11 de mayo en ej puerto de Santiago de Cuba.. El Alte. Sampson y su nutrida flota no había podido interceptarlo -en esa época aún había que confiar sólo en buenos prismáticos y una mejor vista- antes de que arribara a destino. Cervera tenía los cruceros Infanta María Teresa -buque insignia-, Cristóbal Colón- sin su artillería principal-, Vizcaya, Oquendo y Marqués de Ensenada, los cruceros ligeros Alfonso XII, Reina Mercedes, Isabel ll y Conde de Venadito. Algunos llegaban de España, otros ya estaban en Cuba; les acompañaba la escuadrilla de cazatorpederos y torpederos. Toda esta flota - mayoritariamente conformada por la “Escuadra de Instrucción”- se encerró en Santiago, un puerto que no estaba convenientemente fortificado, no tenía suficientes alimentos y carecía de comunicaciones por ferrocarril y carretera con La Habana. Cervera, al igual que el ruso Rodzeventsky en Tsushima unos años después, sabía perfectamente que sus buques no estaban a la altura de sus adversarios y que en el fondo un combate sería un suicidio. Si bien podía haber abandonado la ratonera en momentos en que la escuadra norteamericana estaba ocupada cañoneando San Juan de Puerto Rico, la indecisión le jugó una mala pasada y debió ir al encuentro de su destino. La tensión en España era insoportable; era factible una asonada popular o un golpe militar. Había nuevo gabinete; Práxedes Sagasta era presidente del mismo; León y Castillo en Relaciones Internacionales, el Tte. Gral. Miguel Larrea García en Guerra y el Vte. Butler en Marina. Cervera conocía la debilidad de su escuadra, y juzgaba, con buen tino, que era mucho más necesaria en aguas metropolitanas, considerando que las unidades más potentes y modernas, que habían quedado en la patria, aún no estaban disponibles. Pero, a miles de kilómetros, el novel gabinete gubernamental pensaba distinto. Ante la situación insostenible que se vivía en la península, el gobierno decidió hacer algo que contentara a la enfurecida opinión pública, que pedía la cabeza de los políticos: le exigió a Cervera que saliera de Santiago y se abriera paso a cañonazos. Algunos barcos norteamericanos de línea -y el Alte. Sampson- no estaban presentes, pero con los que había era suficiente. El marino español se enfrentaba con los modernos acorazados Iowa, Texas, Oregon e Indiana, el crucero Brooklin -buque insignia del Alte. Schley, en lugar de Sampson-, y algunos barcos menores. A plena luz del día 3 de julio, “sentenciado irremisiblemente por la locura o el falso orgullo nacional” -como dina Mahan más tarde- la escuadra española salió de la bahía. Cervera había 34
- 32. aiengado a su tripulación quijotescamente: “Más vale honra sin barcos que barcos sin honra”. No sólo se enfrentaban dos estrategias distintas sino dos concepciones del mundo contrapuestas. La mayoría de los historiadores navales liquidan la batalla de Santiago de Cuba con el expedientes simple de resaltar la superioridad técnica norteamericana sobre la española, enfatizando la gran lección de heroísmo que diera en el mar el Alte. Cervera. En realidad, fue la primera batalla moderna, librada a buena distancia, sin encontronazos a espolón y abriendo fuego entre dos y cinco kilómetros. Comparando el tonelaje de las flotas antagónicas, Cervera estima la española en menos de la mitad de la norteamericana, 56 mil toneladas frente a 116 mil, relación más desfavorable aún por la ausencia de los barcos modernos y la diferencia de artillería pesada. El valor respectivo real de las flotas era de 1 a 3. La actitud de Cervera de embotellar su escuadra en la bahía, sin duda errada, fue coronada por el hecho increíble de enviar delante a los cruceros en lugar de los torpederos, buques veloces que pueden, atacando con torpedos, mantener a raya al enemigo hasta que salgan las unidades mayores. Igualmente, en vez de salir el crucero más veloz, el Colón, en cabeza, y el más lento, el Vizcaya a la cola, la escuadra salió a la buena de Dios.2 3 Quizá Mahan tuviera razón, pero los españoles no podían rendir la flota sin combatir. En cuarenta minutos, los buques hispanos fueron batidos; unos se hundieron, otros quedaron al garete incendiados, y algunos, como la nave capitana María Teresa, embarrancaron. El Colón -un barco nuevo- arrió la bandera antes de ser hundido por su propia tripulación; fue la excepción entre los buques españoles, pues sólo había sufrido un muerto y dos decenas de heridos. Las bajas españolas fueron del 25 % -entre muertos y heridos-, del total de 2200 hombres de la escuadra, lo cual sin duda es un porcentaje alto para un combate naval. Las bajas americanas fueron muy escasas. La diferencia fundamental estaba en el calibre y en el blindaje de los barcos. Mientras que una veintena de impactos habían incendiado al María Teresa y al Vizcaya, cuarenta y un proyectiles caídos sobre el Brooklin no lo habíán puesto fuera de combate. Esto habla del superior calibre y alcance de la artillería y la munición -muchos proyectiles españoles no explotaron-, así como de la mayor protección de las unidades de la Unión, a pesar de tener un tonelaje similar al de sus enemigos.2 6 Los norteamericanos fueron los primeros en reconocer la gran valentía del adversario. El Alte. Cervera dio testimonio de ello telegráficamente: “la gente toda cayendo a una altura que ha merecido los plácemes más entusiastas de los enemigos, al comandante del Vizcaya le dejaron su espada; estoy muy agradecido a la generosidad e hidalguía con que nos tratan. Entre los muertos están (los capitanes) Villamil y creo que Lozaga y entre los heridos Concas y Eulate. Hemos perdido todo. Cervera.” Esta fue la consecuencia de aquella 35
- 33. apelación del gobierno español, que desde el 23 de junio había exigido la salida de la flota. “Es que la exponemos a perderla. Entonces ¿para qué la hemos hecho? Es que hemos construido la escuadra para reservarla?”.2 7 Con la destrucción de las flotas de Filipinas y de las Antillas, España perdió sus últimos territorios coloniales, salvo los enclaves de África. Si bien la lucha continuó un tiempo en tierra, donde los españoles eran muy superiores en número. Las tropas norteamericanas eran novatas, y nada sabían de la guerra y en algunos lugares, como en Lomas de San Juan, creyeron estar a punto de ser liquidados por los Mauser de largo alcance de los fogueados combatientes españoles. Pero los defensores estaban aún más agotados, y en julio capitularon las fuerzas en Cuba. Puerto Rico, débilmente defendido, también cayó. En la metrópoli algunos querían seguir combatiendo, pero ya no tenía sentido. El Tío Sam había cumplido con todos sus objetivos, rematando la ocupación de puntos estratégicos con la toma de Agaña, en el grupo de las islas Marianas, también dominio español hasta ese momento; el fuerte no tenía cañones y la auamición sólo contaba con viejos fusiles frente a la artillería del crucero Charleston. La amenaza, ahora cierta, de un ataque a las Canarias era real, pero los yanquis se abstuvieron de ello, por respeto, principa dente, a las numerosas propiedades británicas en el lugar. v r En ese mes de julio, La Habana bloqueada no tenía agua, ni harina ni carne, reinaba la miseria y los pobres morían de hambre. El Koelnische Zeinme sarcásticamente señalaba un aspecto que sería constante en la estrategia norteamencana del futuro: “Los yanquis prefieren bombardear desde lejos Tas ciudades con su superioridad artillera”. Un historiador militar de la Unión Goldwin Smith, experto en la Guerra de Secesión, fue más profundo: “Con el humo de los cánones norteamericanos, si bombardean España, se desvanecerá totalmente la Doctrina Monroe. Los EEUU ahora no podrái exigir que Eurona IOS deje obrar si llevan la guerra a Europa” Dos diarios alemÍes ¿ « S a Zmungy Hamburg Nach-ichten- denunciaron a la Unión como un peligro para Amenca del Sur; "urge proteger a los sudamericanos cÓñíra w ”xpulsareéuo"°S' T™ ble" será nun Peli«ro Para Europa, pues tratarán de expulsar el comercio europeo de esas tierras”. La victoria completa del Tío Sam fue reconocida, efectivamente t.nt. „ Londres, el resto de la orúnión 'W f as0 C °n Un ^ran en En primer lugar Se preC aban1jbIlca. T ^ a v / ia el ^o ro con ojos sombríos. ° ’ se P e t a b a n por el destino de los insurrectos de Filipinas y 36 Cuba. “Es curioso -decía el diario ruso Novosti- que mientras las naciones de Europa tratan de mantener los vínculos con los hijos que emigran a otras regiones, los españoles de Cuba y Filipinas recurran a las armas para romper los lazos con la Madre Patria”, En la capital española, El liberal fue profético: “Sería una empresa inútil que se hicieran gestiones para celebrar la paz entre España y EEUU, porque siempre quedarían los cubanos dispuestos a luchar solos contra la dominación norteamericana que se pretende imponerles”.2 8 Emilio Aguinaldo, convertido en “Generalísimo de las Filipinas” había afirmado en una entrevista que le hizo el Times: “No cometeré la indiscreción de expresar esperanzas antes que termine la guerra, pero afirmo categóricamente que las Filipinas confían en la lealtad de los norteamericanos, y en que éstos reconocerán nuestros derechos y los harán respetar por las potencias europeas”. Esta visión del Tío Sam como “protector” de los pueblos libres frente al colonialismo del Viejo Continente, sería pronto cruelmente desmentida por los acontecimientos. La lucha contra España, que se había realizado para liberar a los filipinos y cubanos, terminó con la ocupación de las islas, además de Puerto Rico y Guam. En el caso concreto de Filipinas, era una simple maniobra imperialista para lograr una base con la cual abrir el vasto espacio chino al comercio, razón que llevaría fatalmente a un posterior enfrentamiento con el Imperio del Sol Naciente. Las últimas reticencias españolas se disiparon. “Es una desgracia -sostenía el Times- que España no ceda todavía a la necesidad de celebrar la paz. Aún dice que su honor no está satisfecho, mientras los comandantes de la flota norteamericana y hasta la prensa de esa nación reconocen unánimemente el valor desplegado en esta guerra por los marinos y militares españoles. Pobre figura harán en la historia los ministros, almirantes y generales, junto con los soldados españoles, que diciéndose todos ellos amigos de España, la incitan a continuar la resistencia, cuando los buques norteamericanos amenazan bombardear los puertos de la península, cuando los republicanos se aprestan a levantarse en Andalucía y los carlistas intentan aprovechar la oportunidad para provocar un movimiento que puede ser fatal”. Las referencias del diario inglés a la amenaza de una asonada generalizada en la península no eran para nada fantasiosas. El 26 de julio España se declaró vencida y pidió la paz al gobierno Me Kinley, que se hizo efectiva el 12 del mes siguiente. El protocolo, ideado en Washington y ratificado en París el 10 de diciembre, señalaba en sus puntos principales: “1) Renuncia de toda pretensión a la soberanía sobre Cuba por parte de España, responsabilizándose EE.UU de proteger vidas y haciendas mientras dure la ocupación. 2) España cede a los EE.UU la isla de Puerto Rico y demás que tiene en las Indias Occidentales, así como la de Guam en el archipiélago de 37