Este documento presenta once historias sobre un mundo alternativo en el que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Incluye una introducción que explora por qué la figura de Hitler continúa fascinando y una serie de ensayos que contextualizan el tema de los mundos alternativos y la victoria nazi. El documento proporciona una sinopsis de cada historia incluida en la antología.
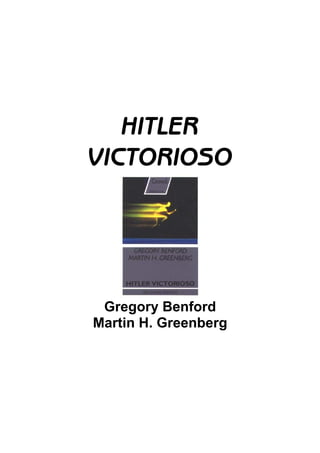
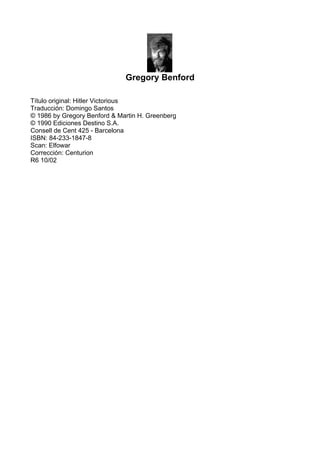



































































































































































































![redondo aún. Pero, por encima de todo, es la piel. Parece floja, como si los pequeños
músculos debajo de ella nunca hubieran trabajado. Dicen que uno utiliza diecisiete
músculos para sonreír, y si sólo utilizas dieciséis de ellos la gente puede decir de
inmediato que tu sonrisa no es sincera. Es por eso por lo que actuar es algo tan difícil.
Este rostro sonríe todo el tiempo, pero su sonrisa nunca es sincera. La coordinación ha
desaparecido.
Y tampoco es sólo el rostro, porque el propietario de ese rostro tiene un brazo también,
y el brazo sujeta una corta barra de hierro. No por su lugar correcto, cerca del extremo,
sino demasiado cerca del punto de equilibrio. Sin embargo, intenta golpear con ella, rígida
y torpemente, sin el menor movimiento de muñeca, sino empujando desde el hombro, con
un gruñido, una y otra vez, empezando a patear con el pie derecho al mismo tiempo. Una
baba blanca empieza a brotar de su rostro, y una mirada de loca excitación aparece en
sus ojos.
Frente al rostro..., ¡ahora puedo decir lo que es! Lleva el uniforme negro y el galón
trenzado y la doble S rúnica en su cuello. Es un Rottenführer de un Einsatzkommando de
las SS. ¿Qué está intentando este sueño...? Sí, sí, seguiré antes de que se desvanezca.
Una multitud de gente ha salido a la plaza. Parecen nerviosos, y los hombres llevan
sombreros y barbas negras. Mire, doctor, son judíos, he visto fotos de ellos. [En este
punto el sujeto se volvió extremadamente inquieto y requirió ser tranquilizado y animado.]
Bien, los judíos están mirando a los lunáticos y los lunáticos se están dirigiendo hacia los
judíos, pero no parecen saber qué hacer.
El Rottenführer pierde ahora la paciencia, avanza unos pasos y –no puede ser un
auténtico sueño, tiene que ser algún tipo de transmisión enemiga– golpea a una niña judía
a un lado de la cabeza con una barra de hierro. Su coordinación es perfecta, como un
jugador de tenis, y la niña se derrumba de inmediato, está muerta. Ahora los lunáticos han
captado la idea, trotan hacia adelante, pero los judíos no parecen en absoluto dispuestos
a echar a correr. Uno le grita algo al Rottenführer, una mujer ha caído de rodillas y se
aferra a él, pero el resto han empezado a dispersarse, sólo que ahora es demasiado
tarde. Todos están entremezclados. Puedo ver a uno de los lunáticos a horcajadas sobre
un viejo, está intentando golpearle a un lado de la cabeza, le está golpeando, pero no
hace oscilar el brazo para dar sus golpes, es más bien como si estuviera triturando, y la
sangre mana de una docena de lugares a la vez, pero el viejo sigue agitándose e
intentando apartar su rostro del suelo.
Todo el mundo corre ahora por la plaza, excepto aquellos que han sido atrapados,
están entrando y saliendo de los vehículos y cureñas que hay aparcados aquí y allá.
Algunos de ellos han trepado a las ventanas de la gran casa en una esquina de la plaza, y
hay dos hombres mirando hacia fuera. Uno es joven, un ayuda de campo, un capitán. El
otro es un general, un teniente general creo, mirando hacia abajo con desprecio y
disgusto en su rostro. El más joven señala, le dice algo, le suplica que ordene el cese de
todo aquello. Puedo oírle gritar: «¡Están matando a mujeres y niños en la calle fuera del
Cuartel General!». El general se da la vuelta, chasquea los dedos hacia un soldado de pie
firmes junto a la ventana.
Fuera, los lunáticos persiguen a los judíos a través de las calles de la ciudad de Karno,
mientras el Einsatzkommando observa. Dentro, la Wehrmacht planea el siguiente estadio
de la marcha sobre Moscú.
¿Qué ha dicho el general? Ha dicho: «Corran las cortinas».
¿Pero quién ha dado las barras de hierro a los locos?
Informe final sobre el sujeto Soñador
Richard Adolf Grenville,
dictado por Edward Raven, director de Análisis,
Instituto para la Tecnología del Sueño, Oxford](https://image.slidesharecdn.com/benfordgregory-hitlervictorioso-160602170050/85/Benford-gregory-hitler-victorioso-198-320.jpg)






