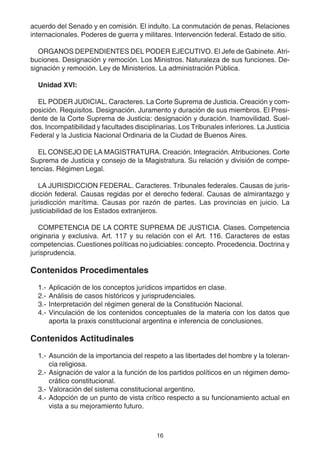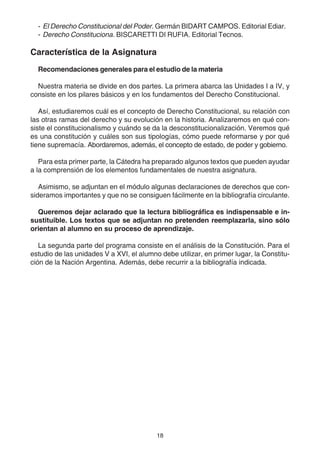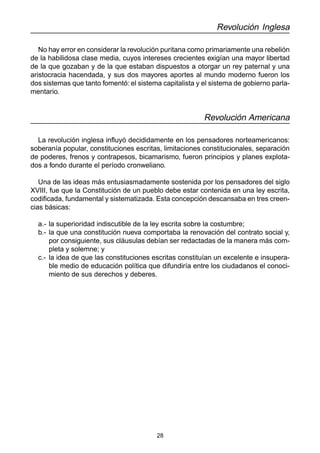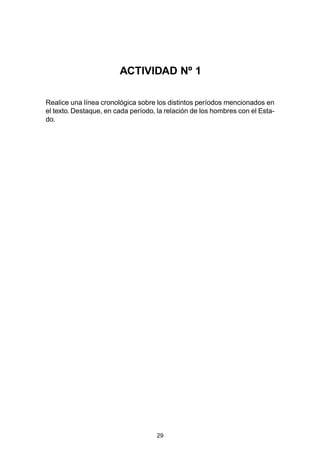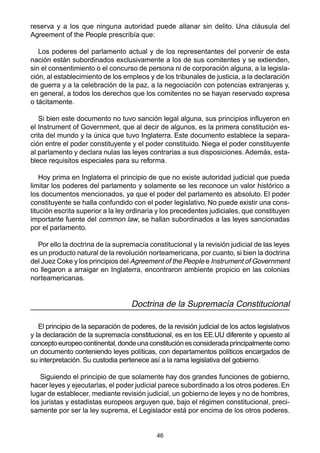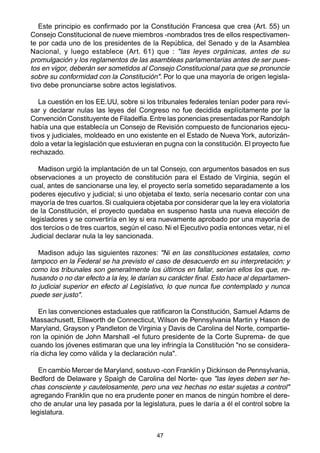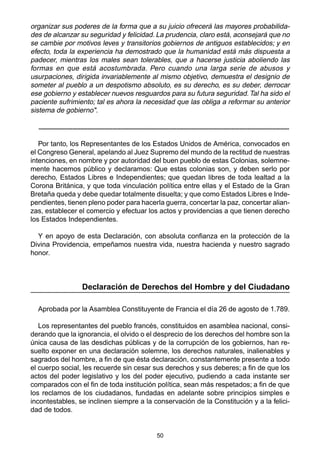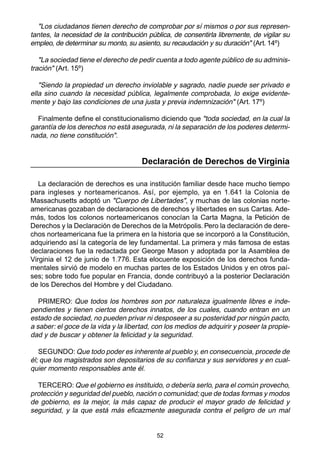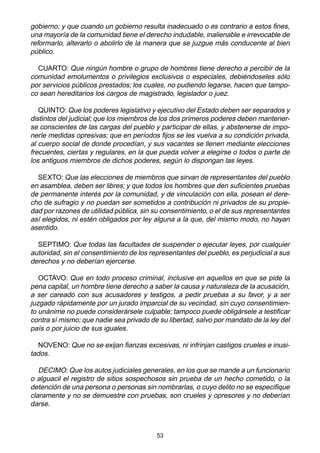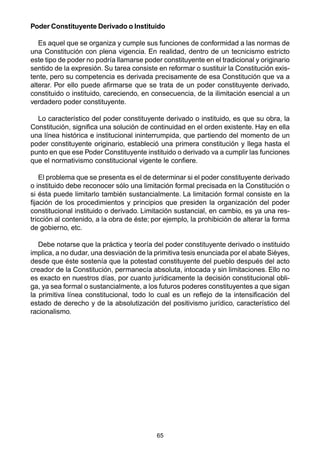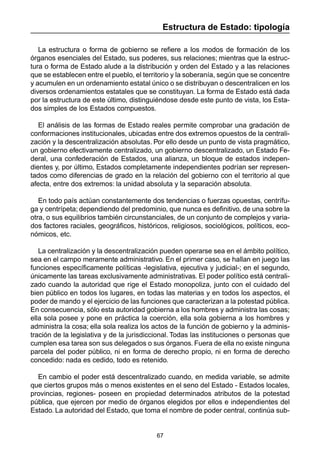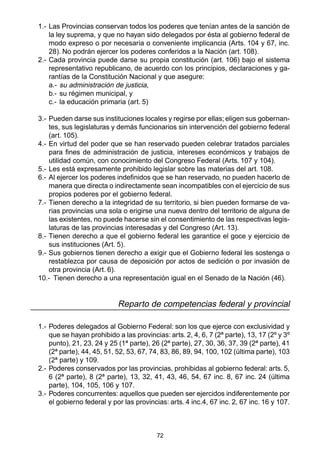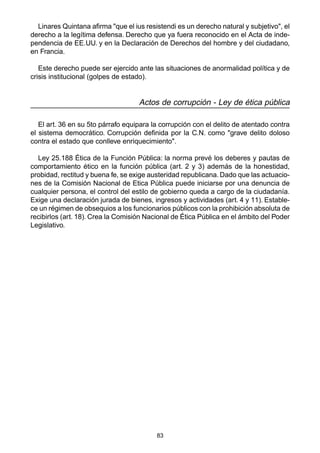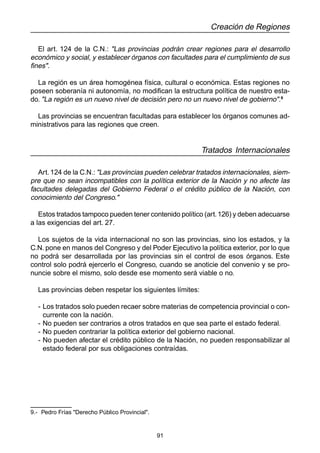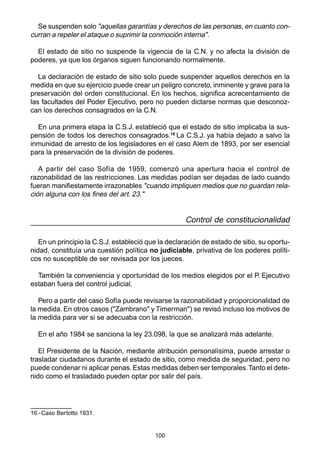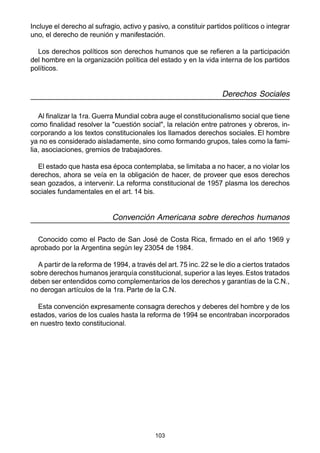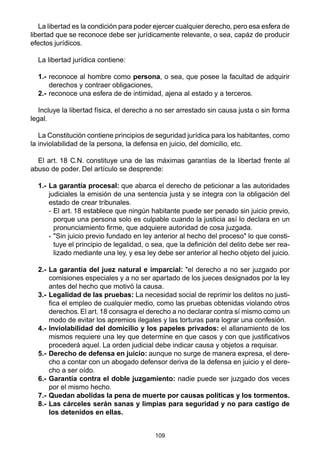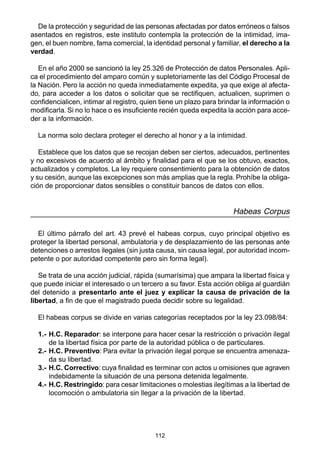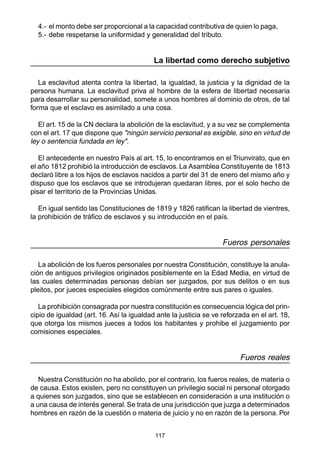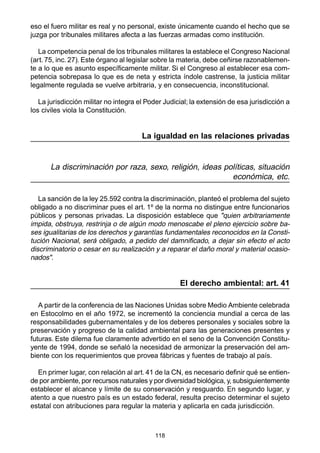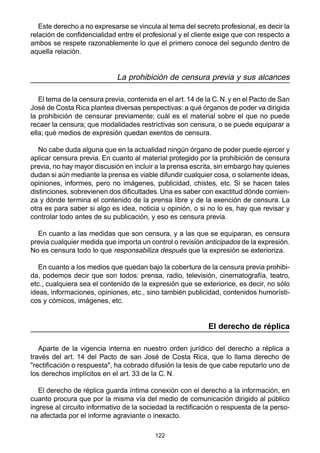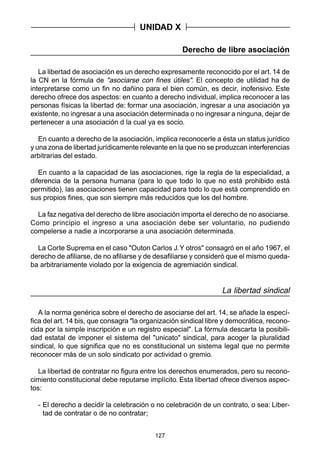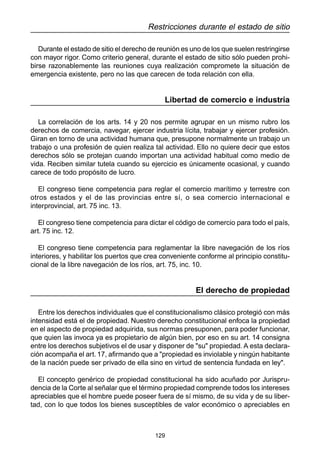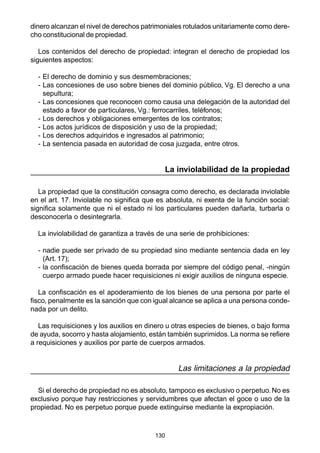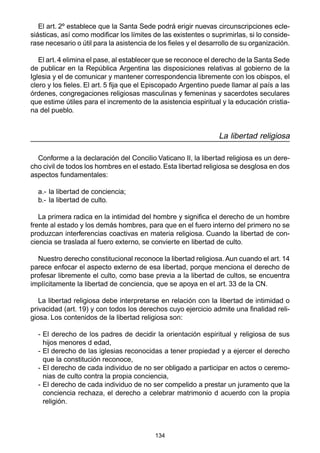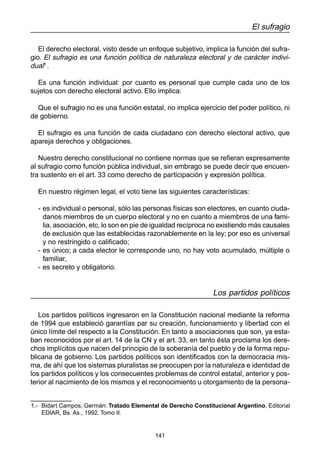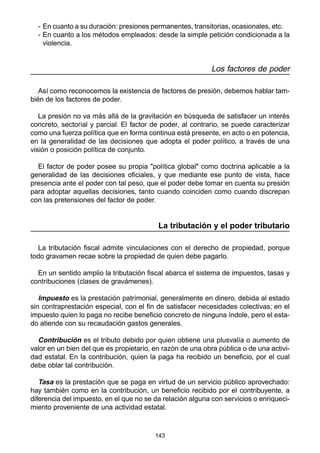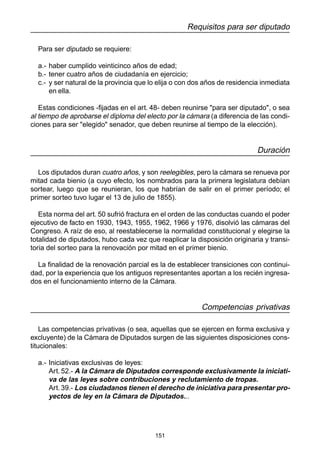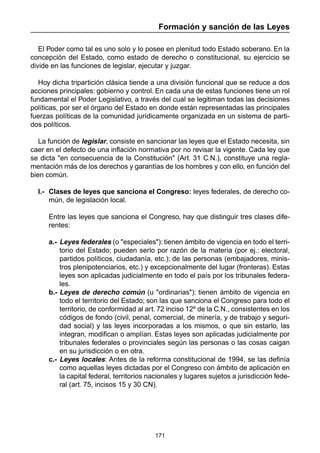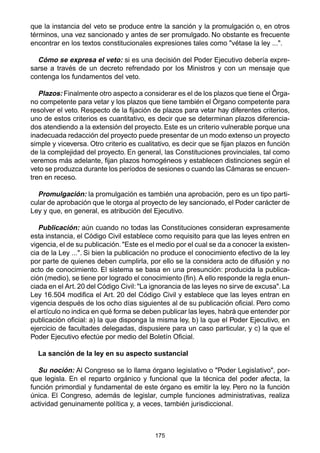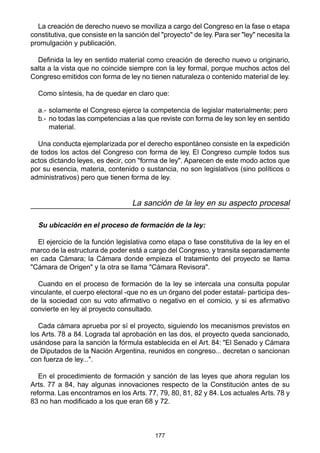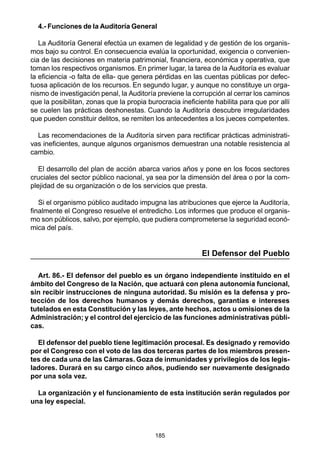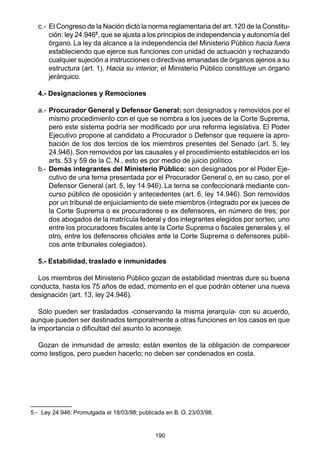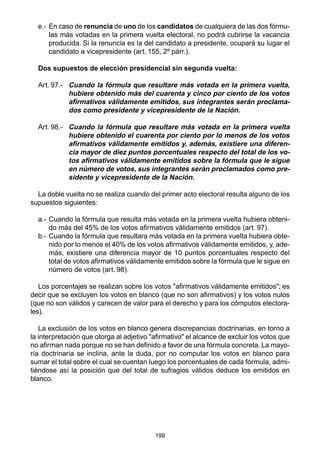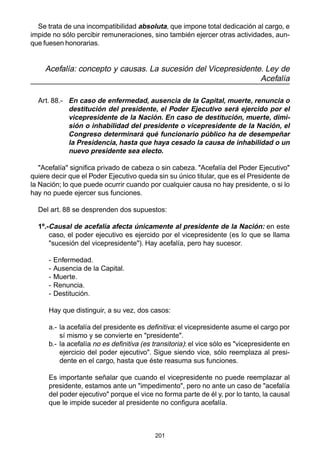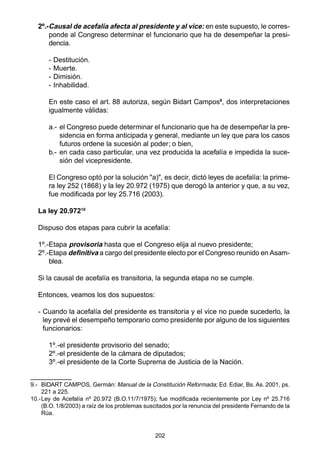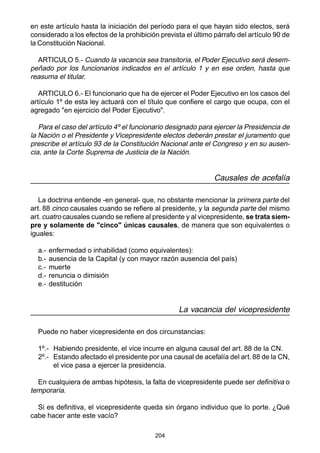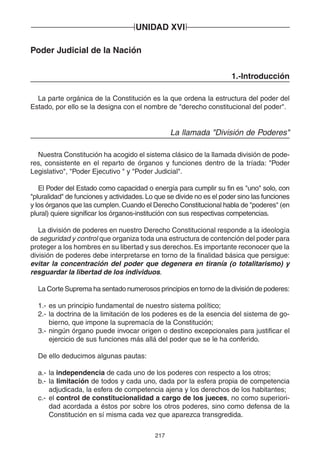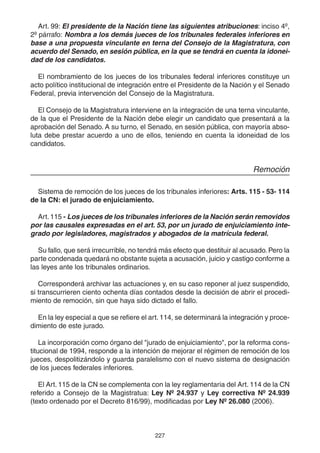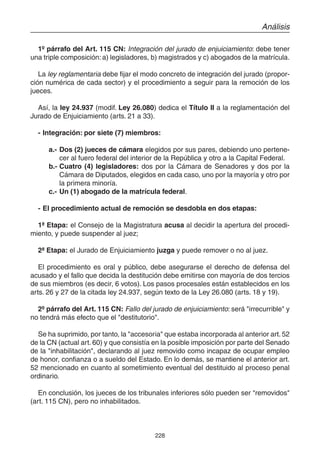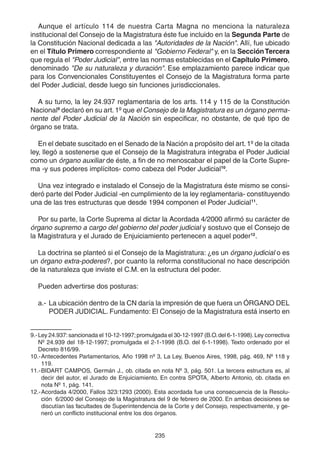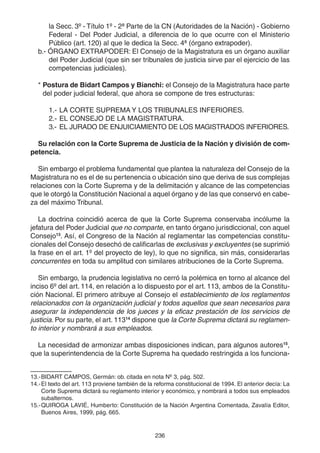El documento presenta el índice general de una guía de estudio para la materia Derecho Constitucional. Incluye 12 unidades que cubren temas como el constitucionalismo a través de la historia, la constitución, el poder constituyente, la estructura del estado, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los derechos y garantías individuales establecidos en la Constitución Nacional Argentina. El objetivo del curso es brindar a los estudiantes de administración de empresas y contaduría pública los conocimientos constitucionales b