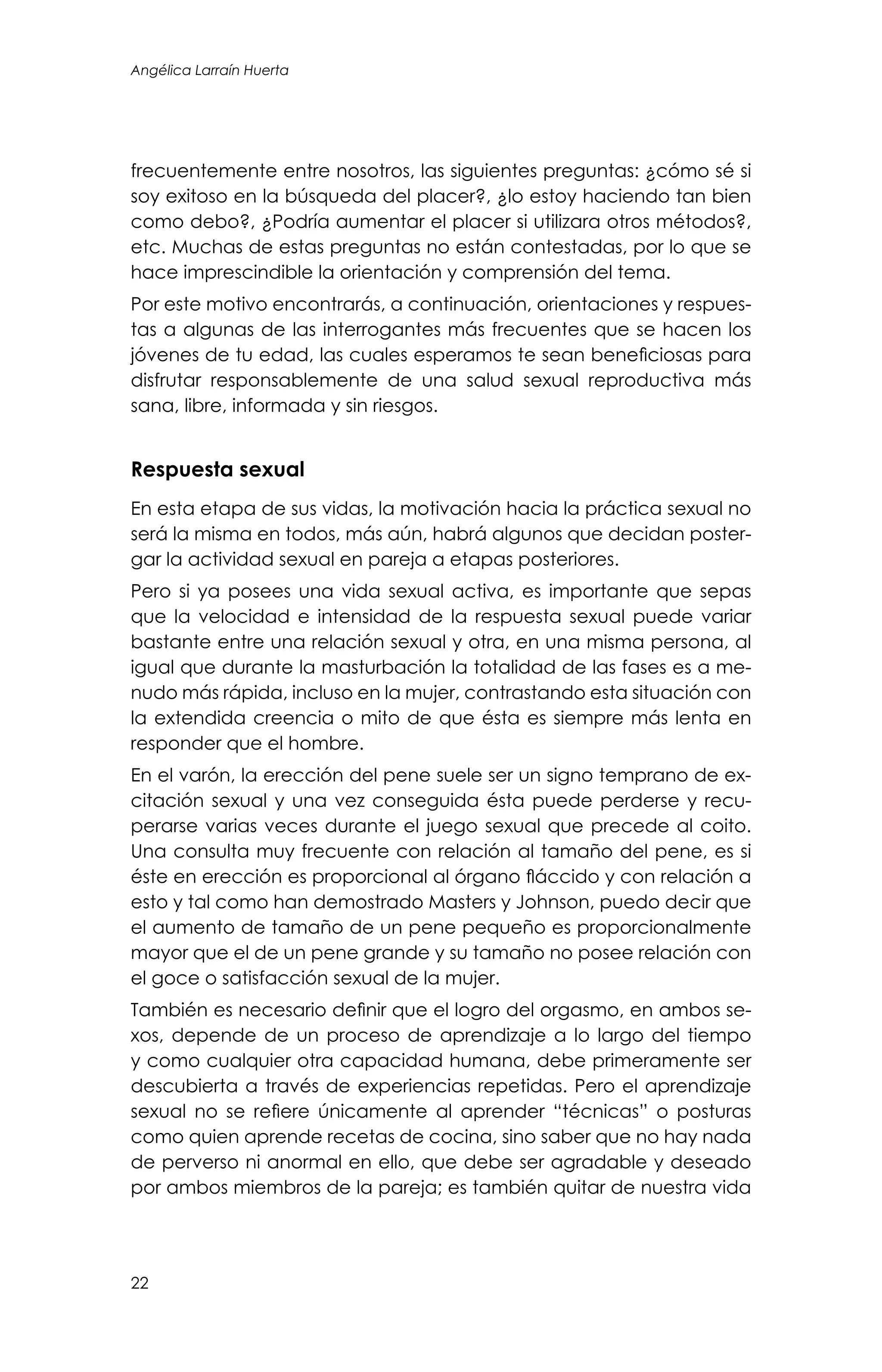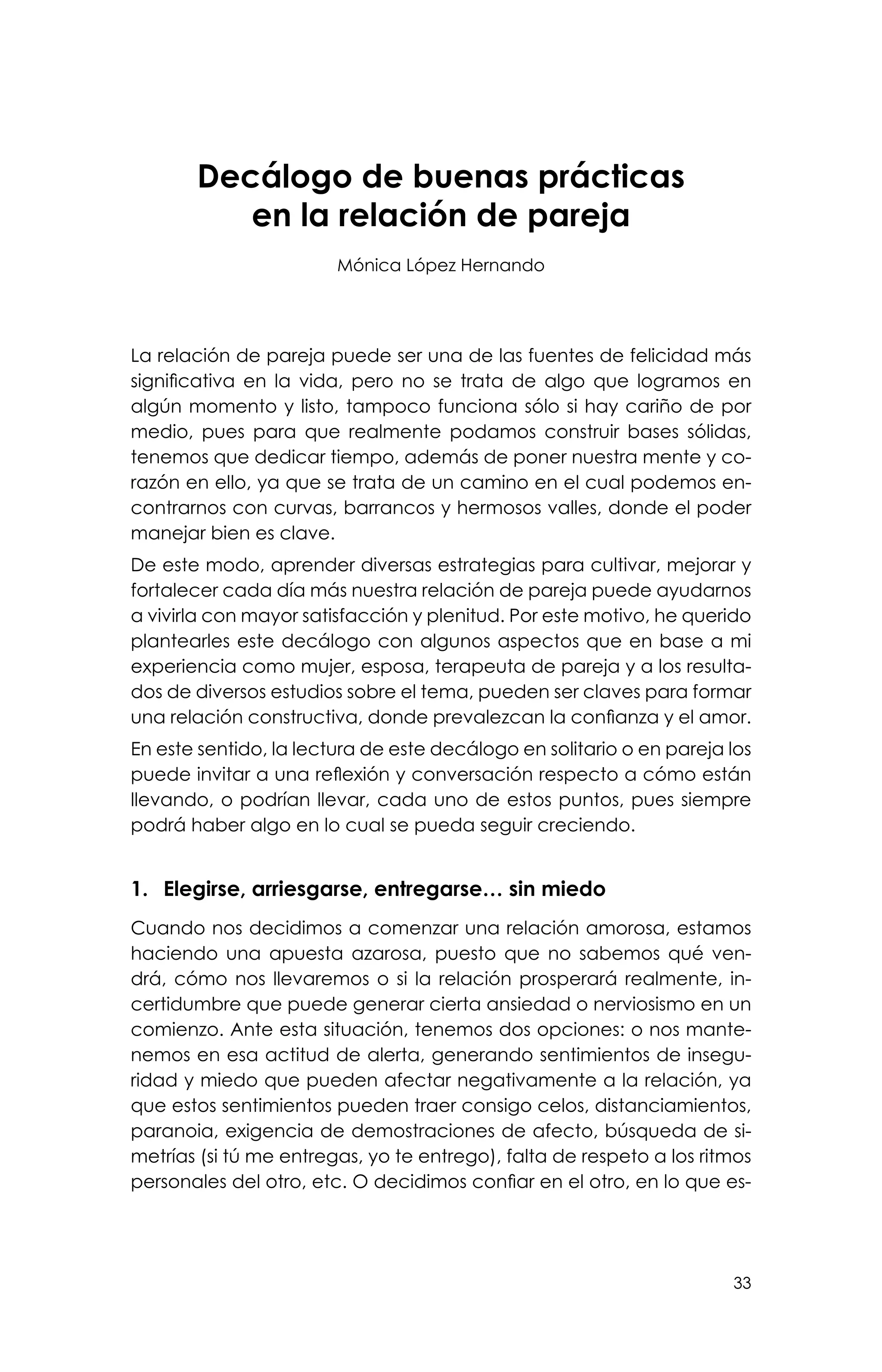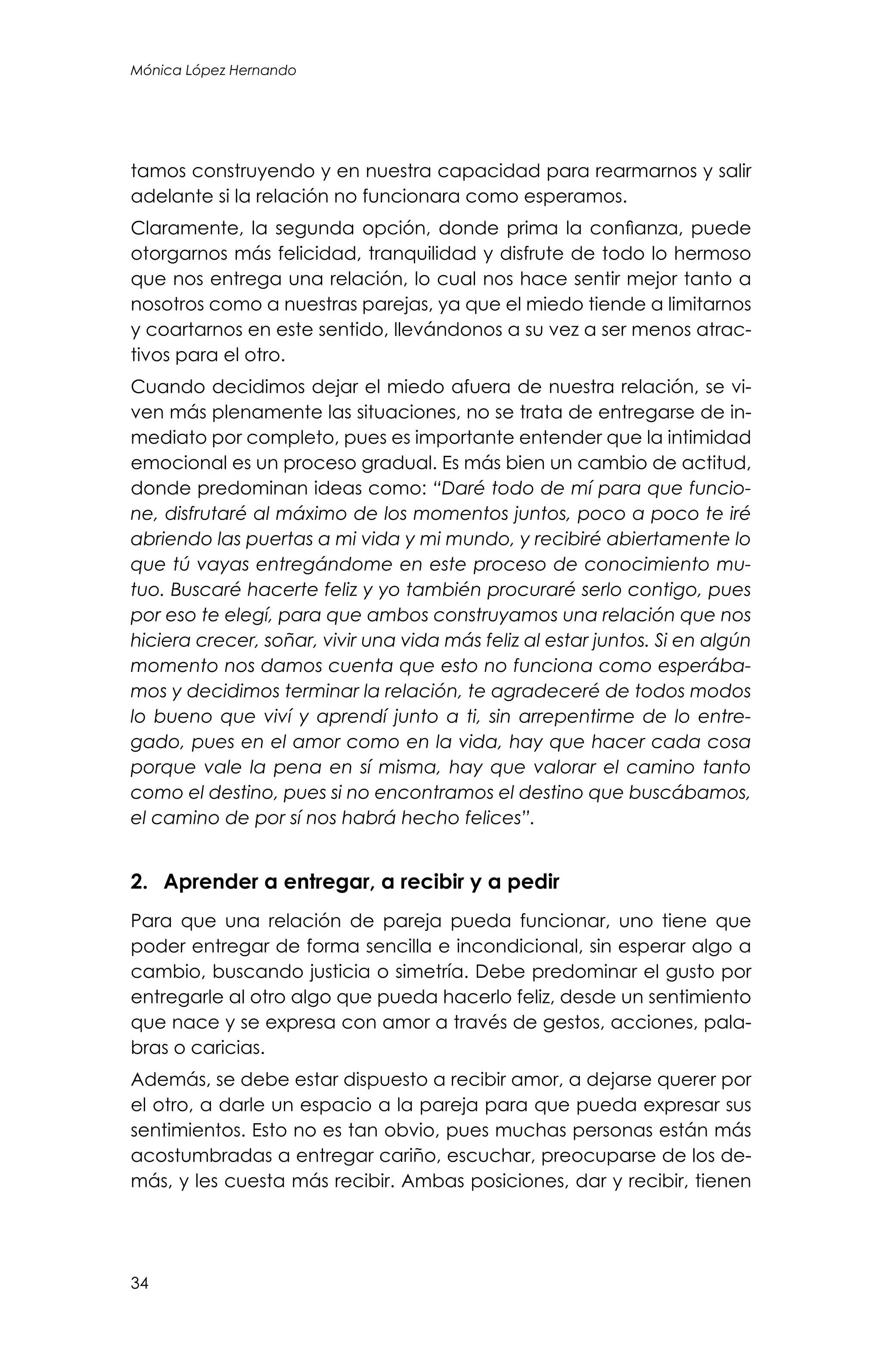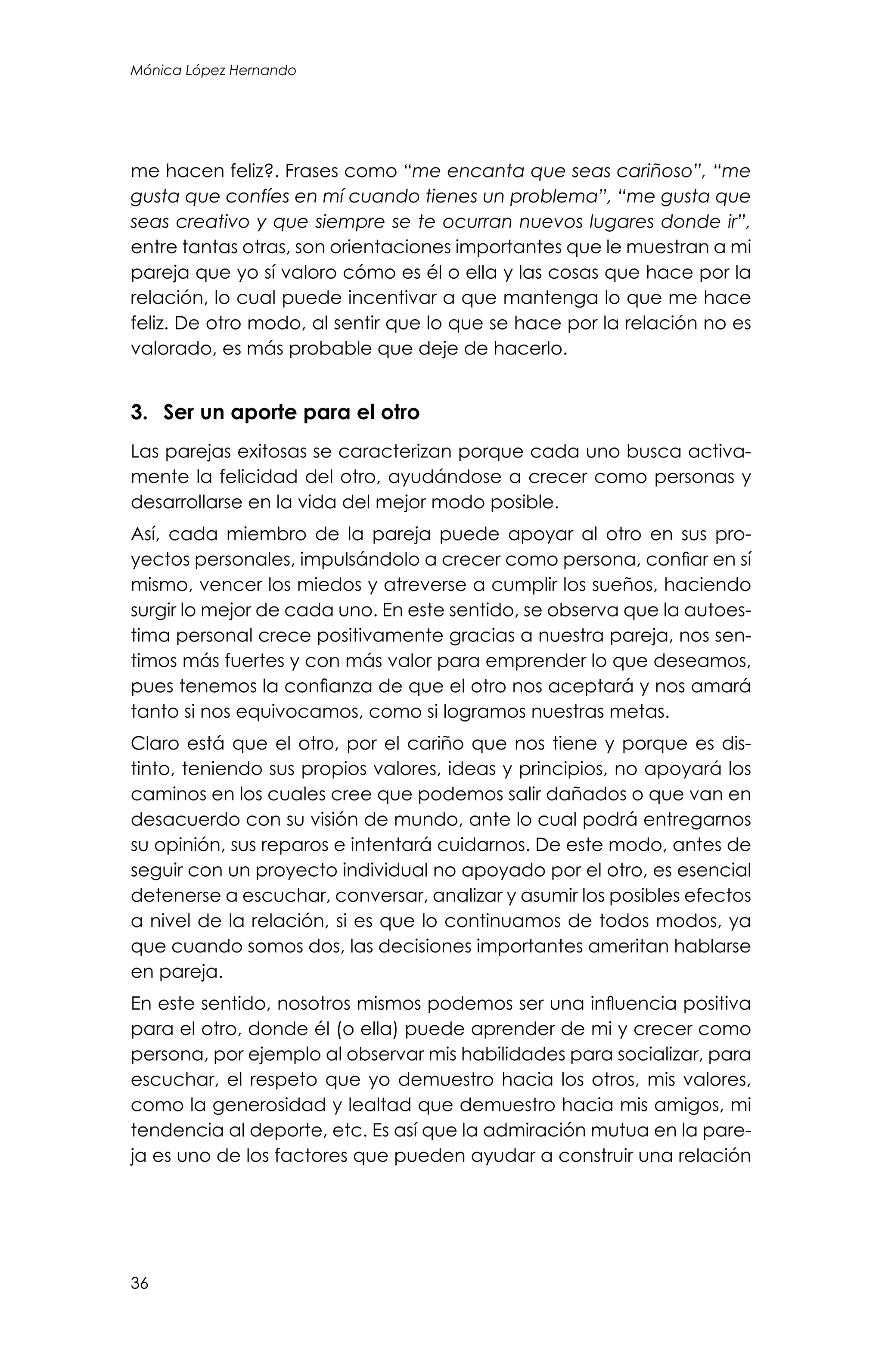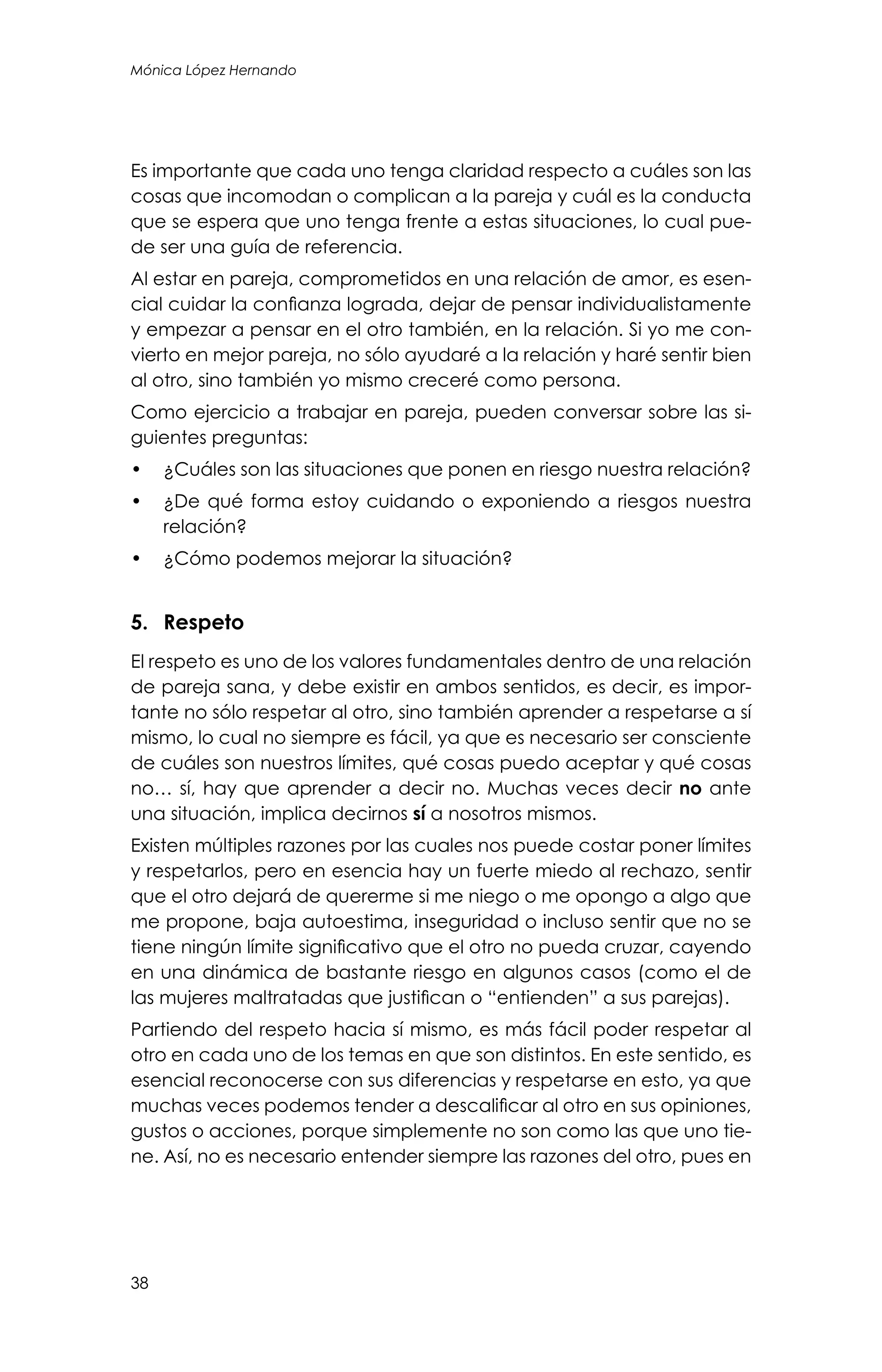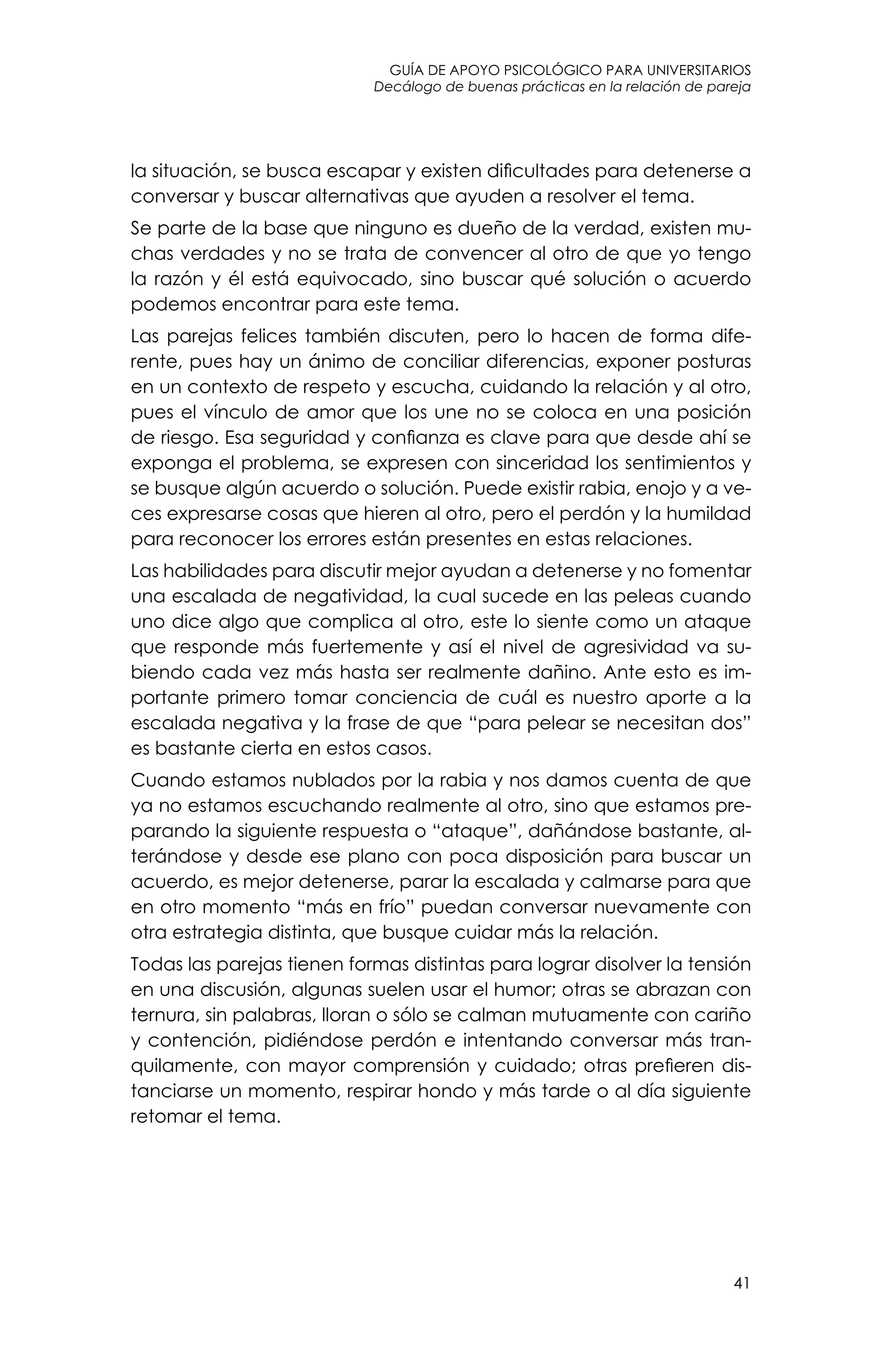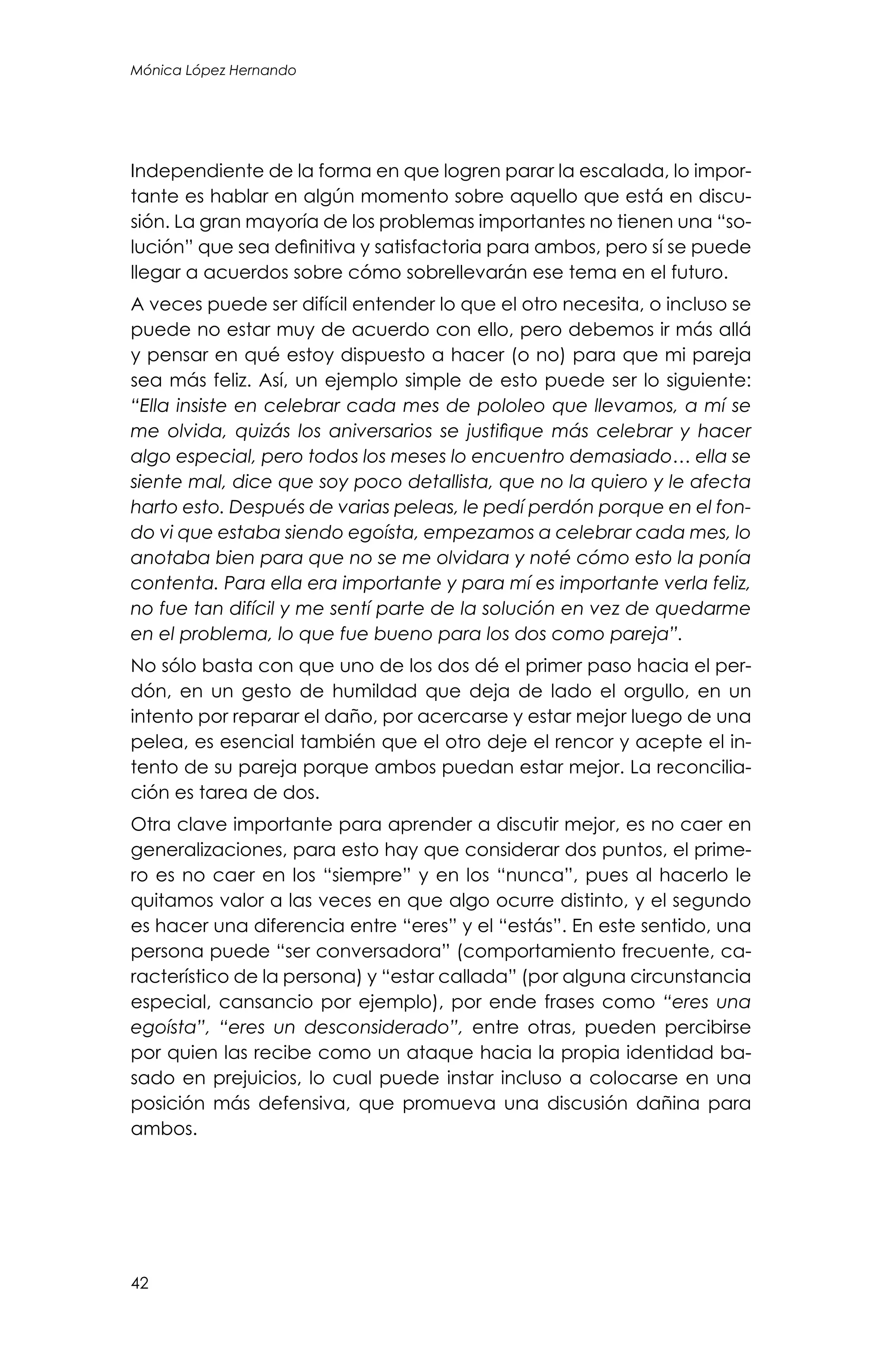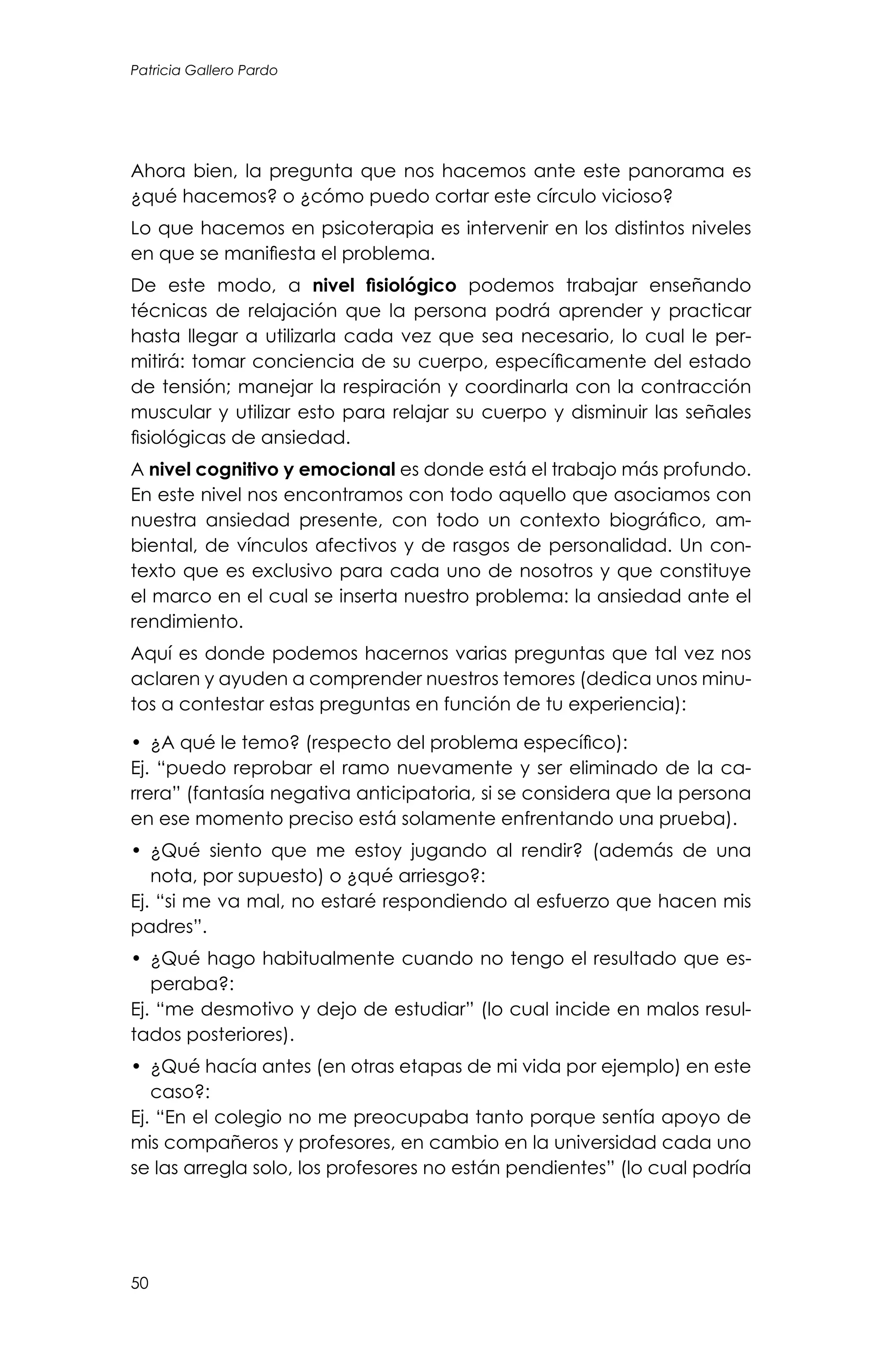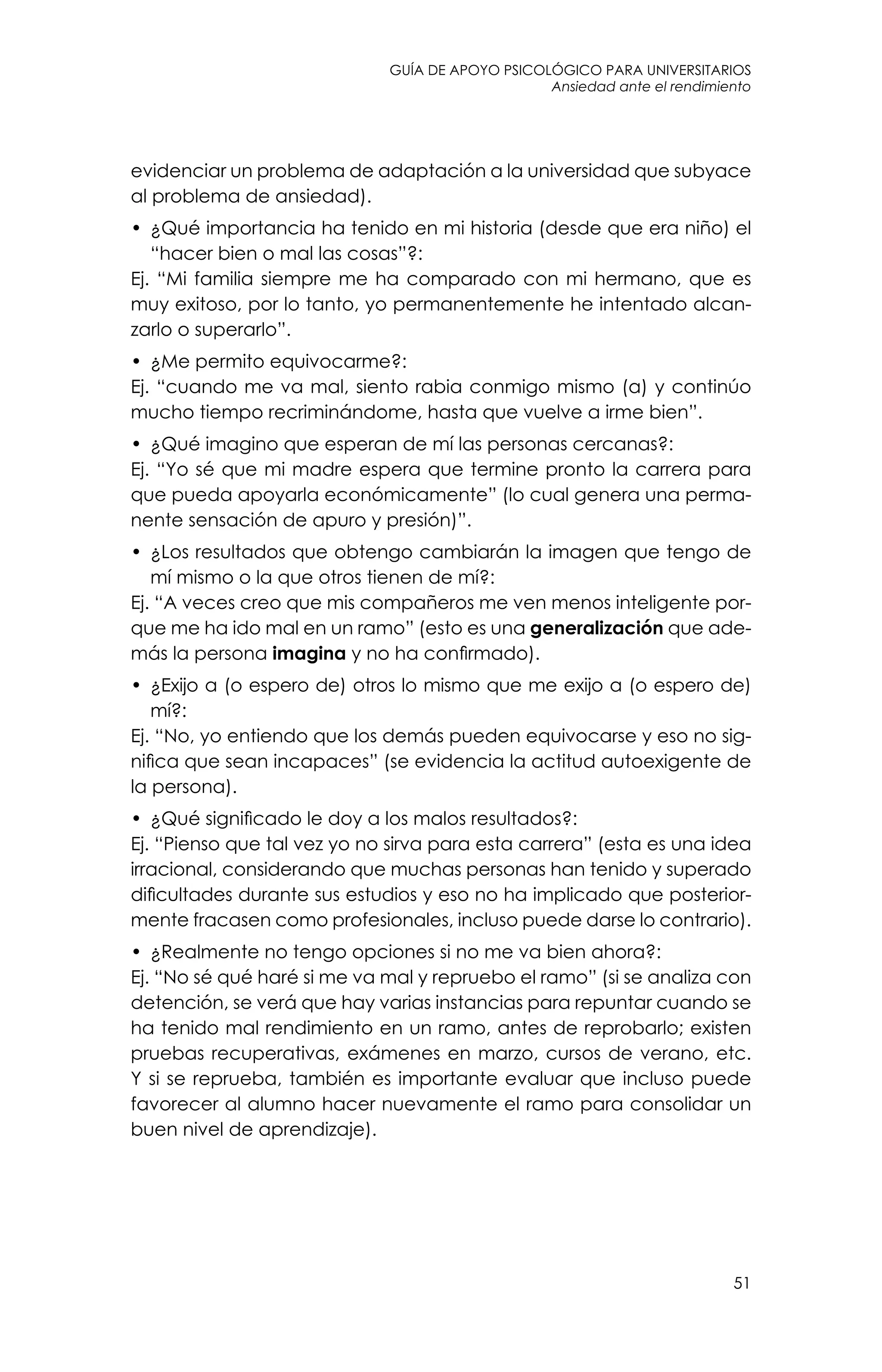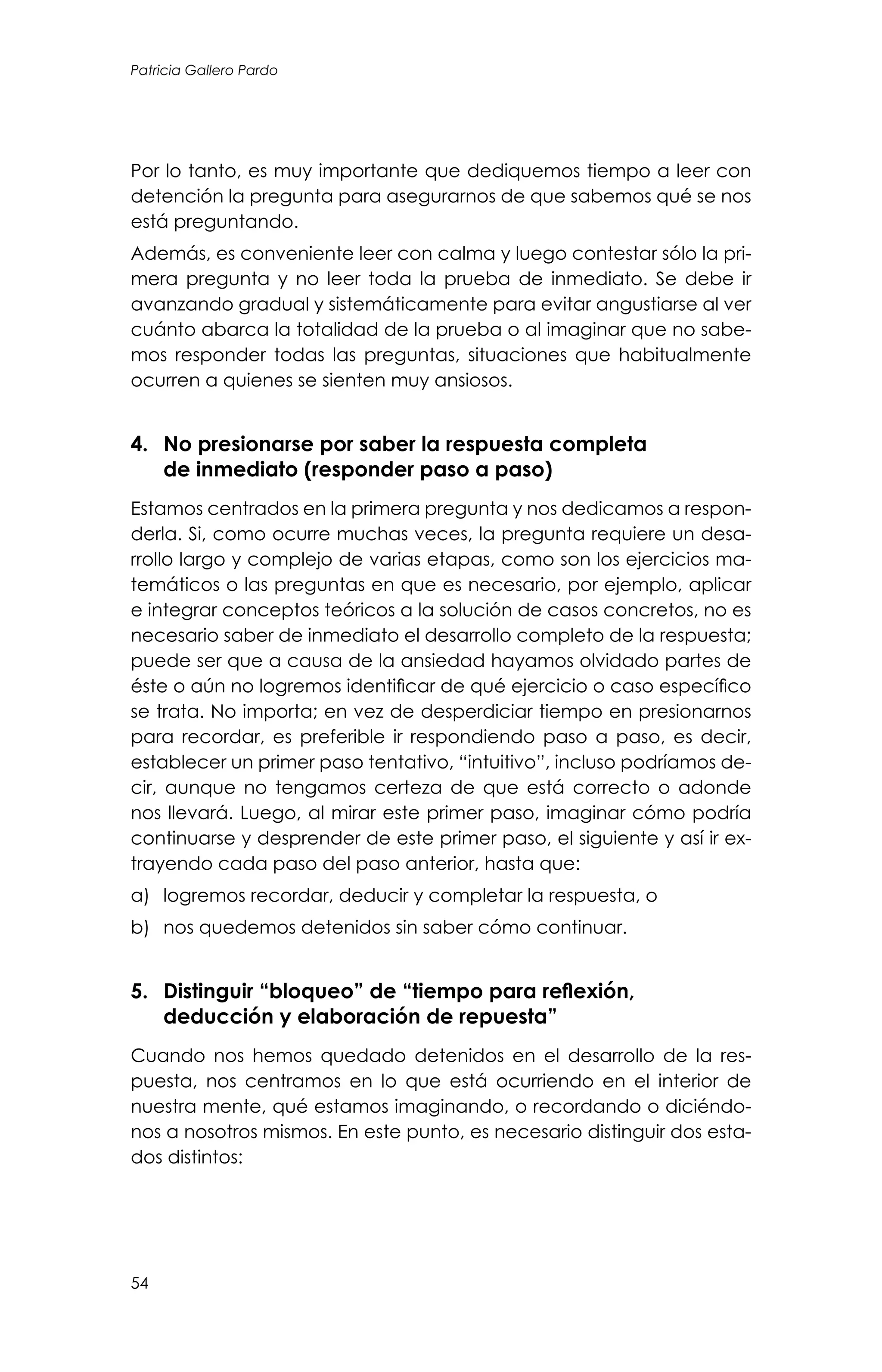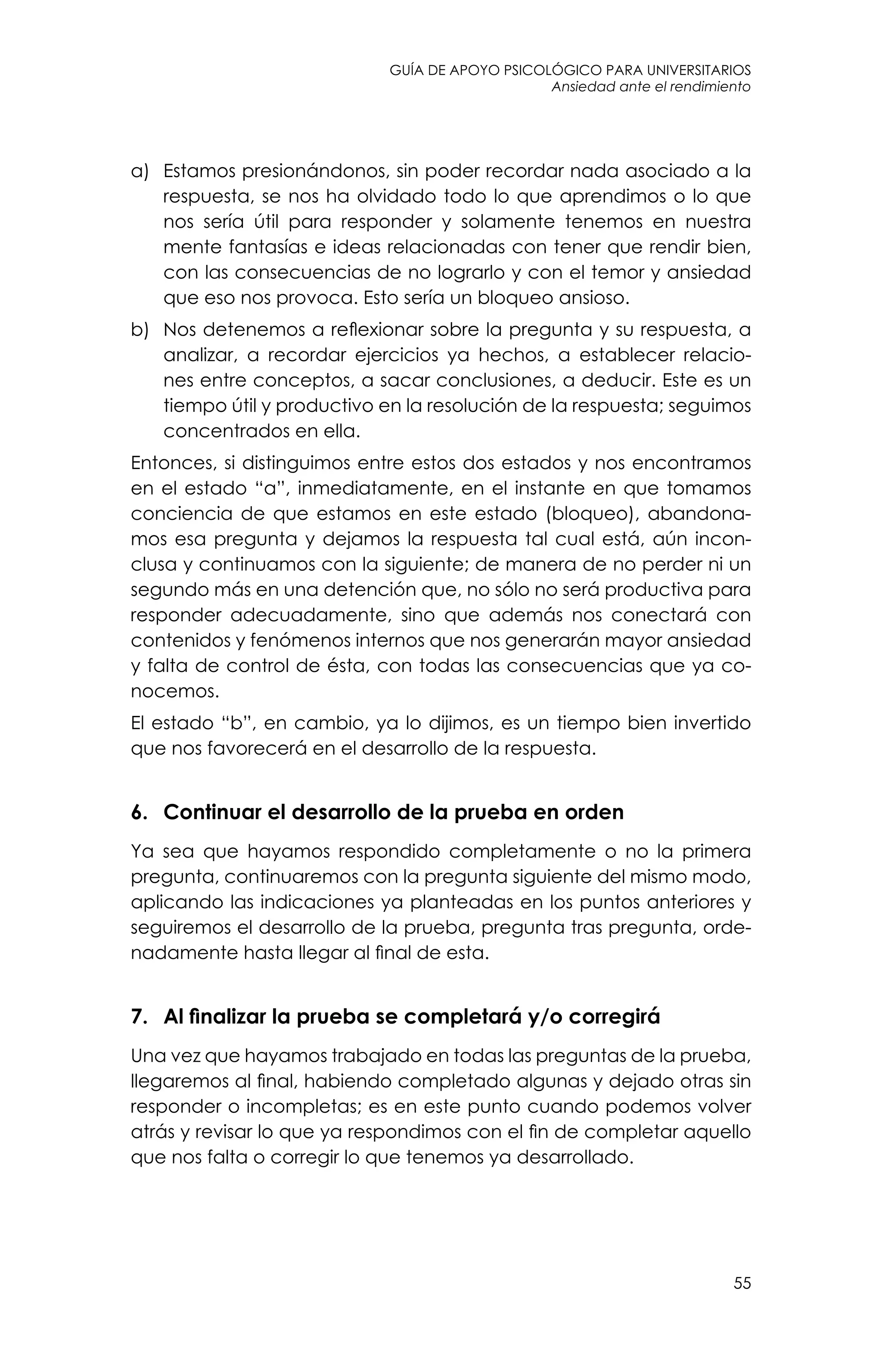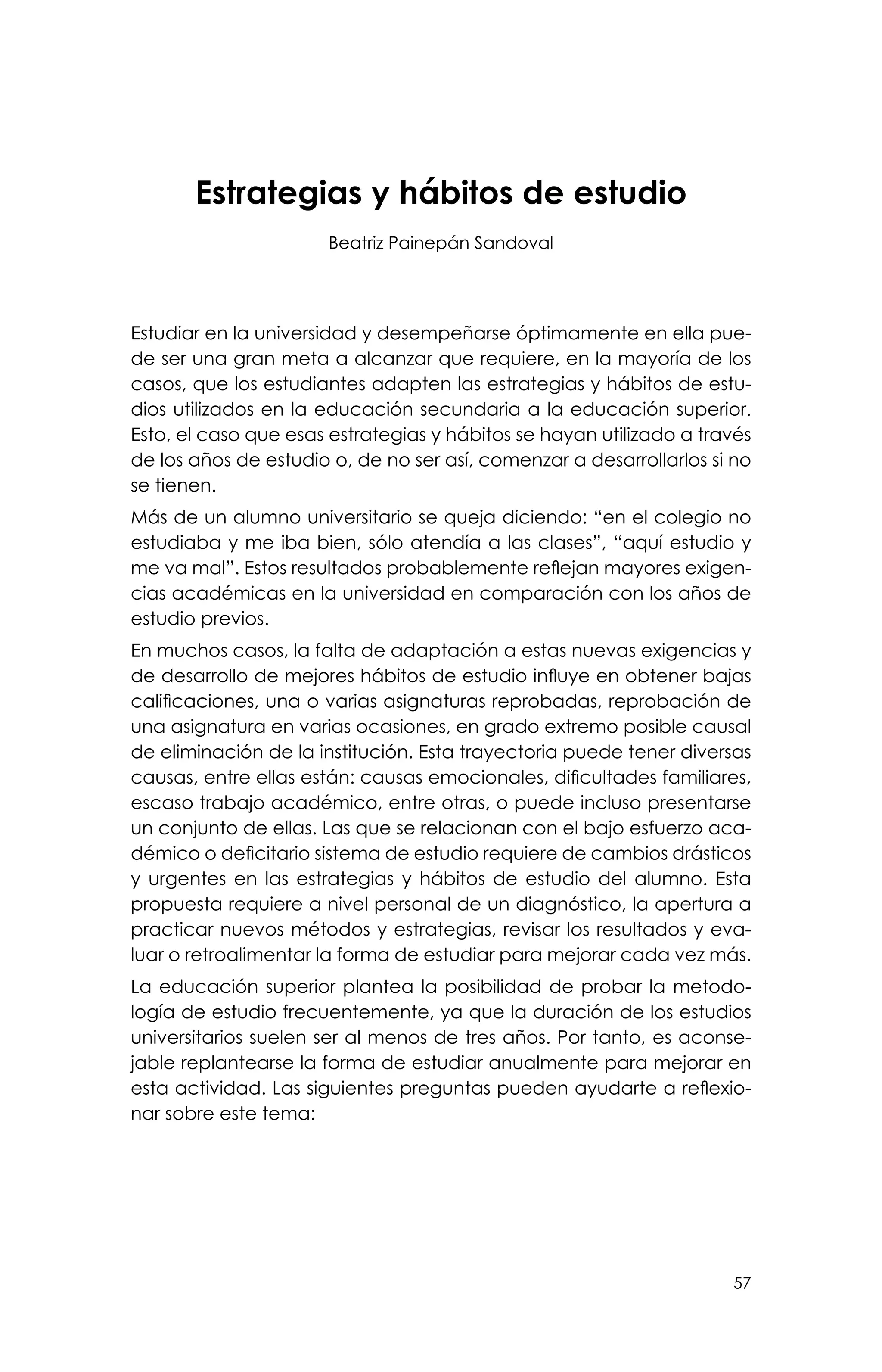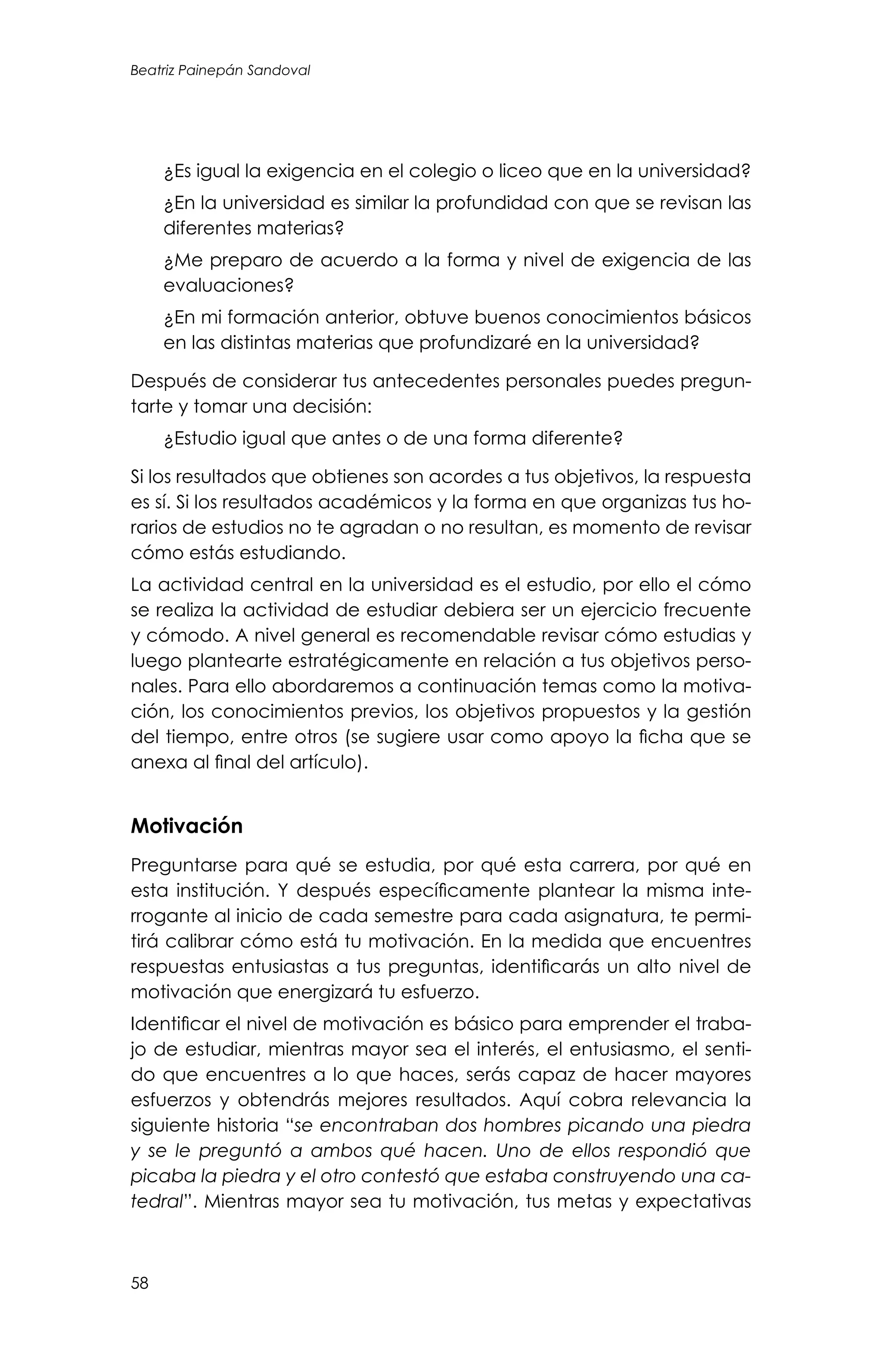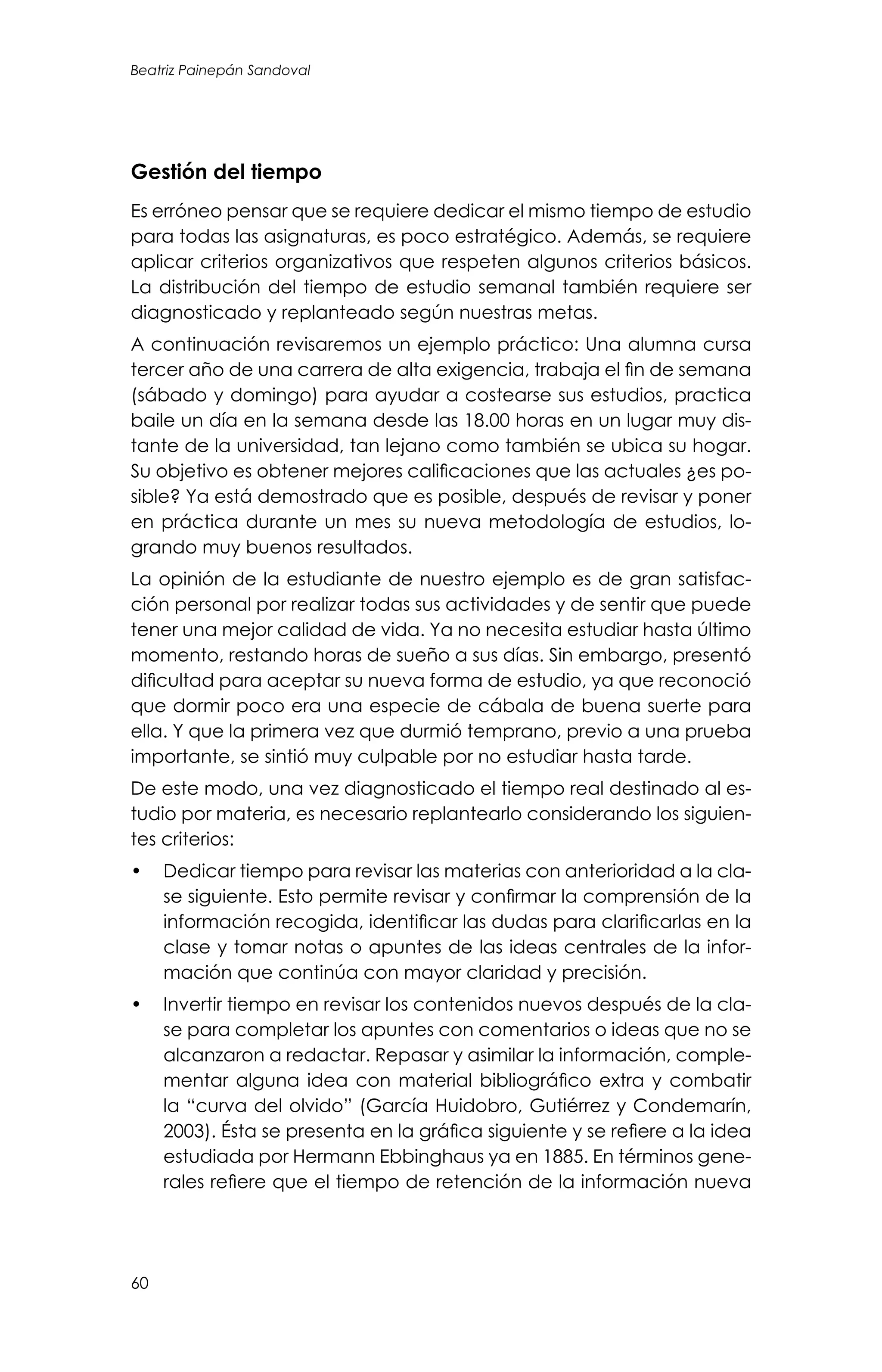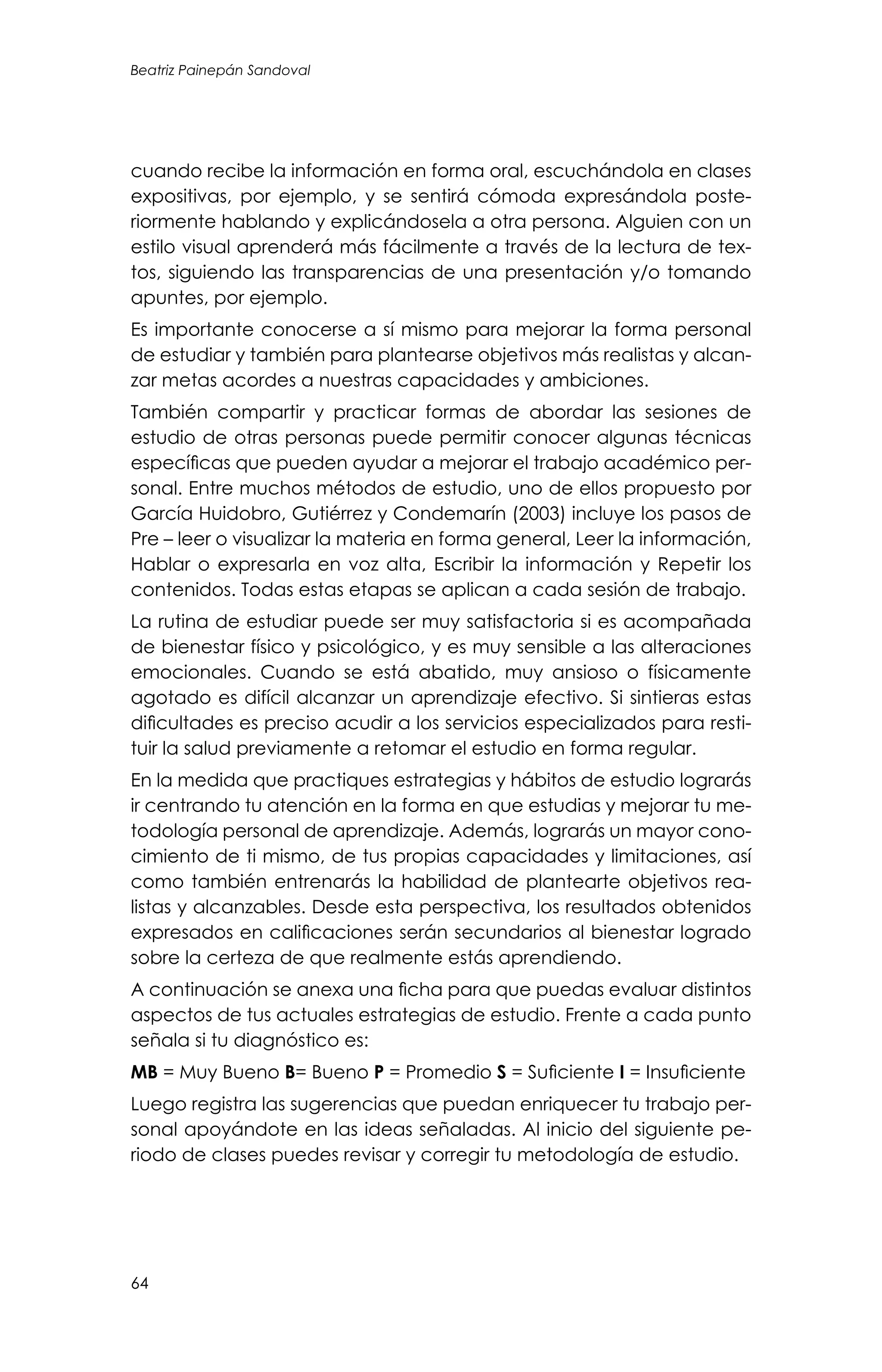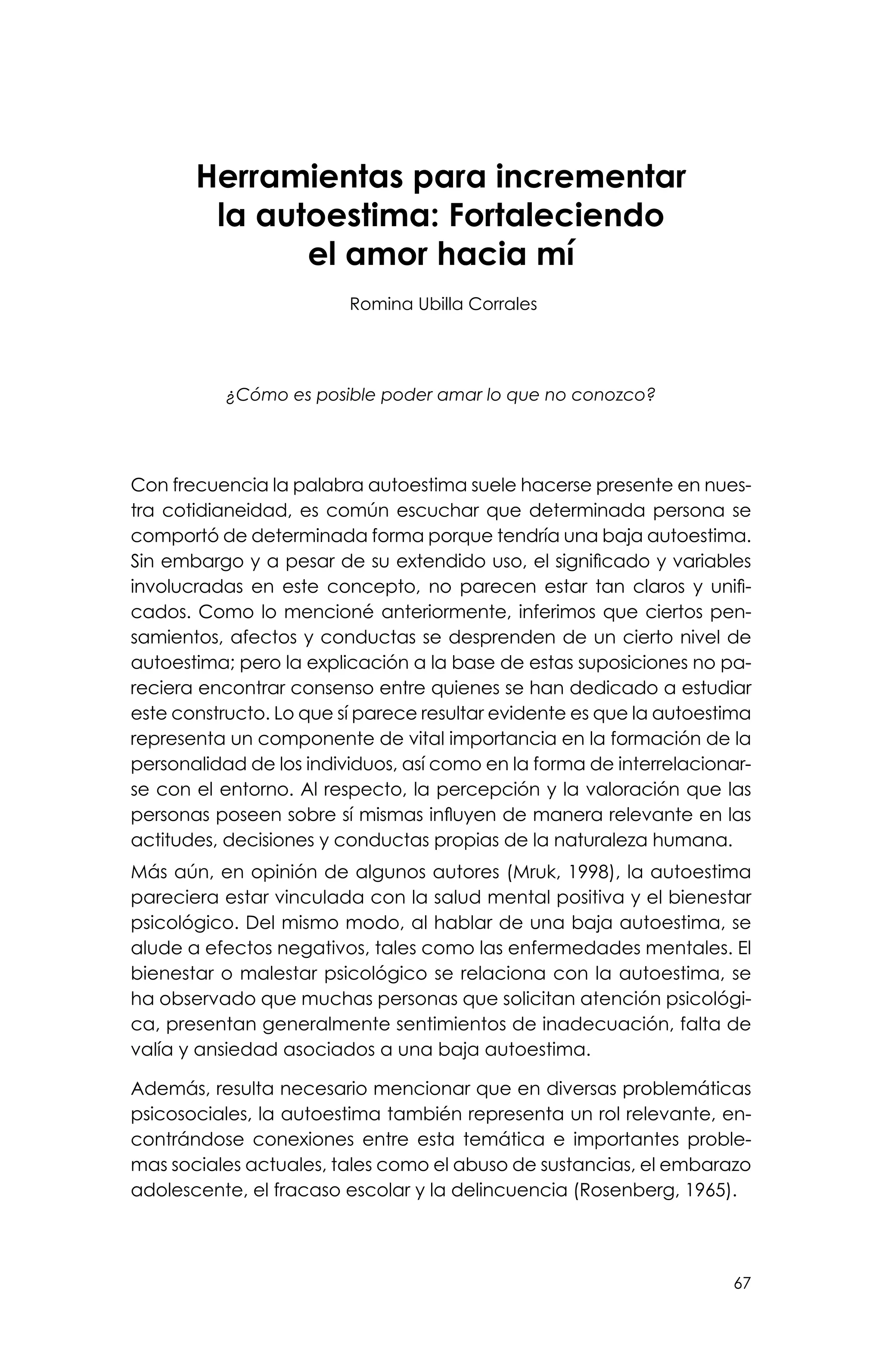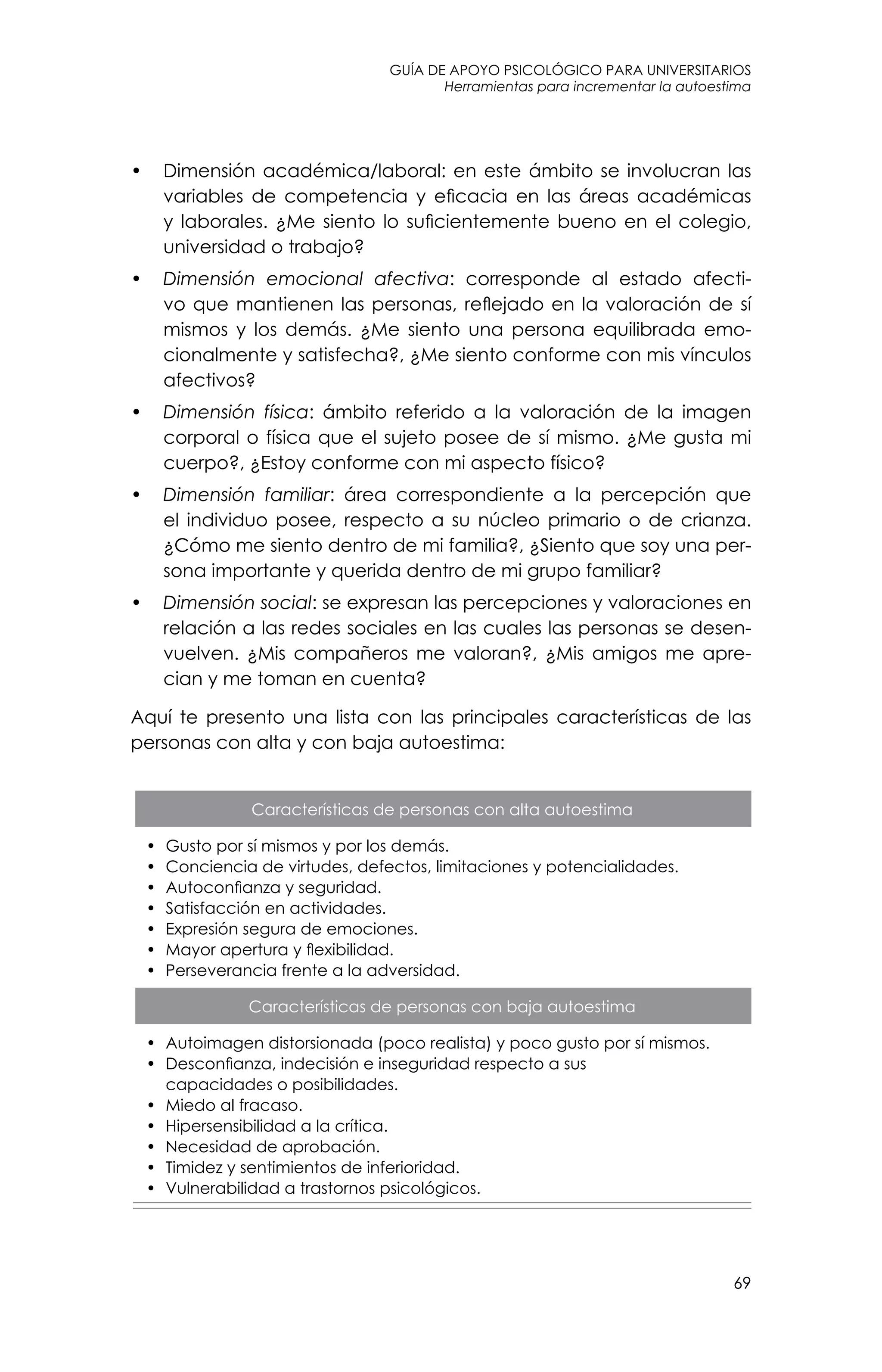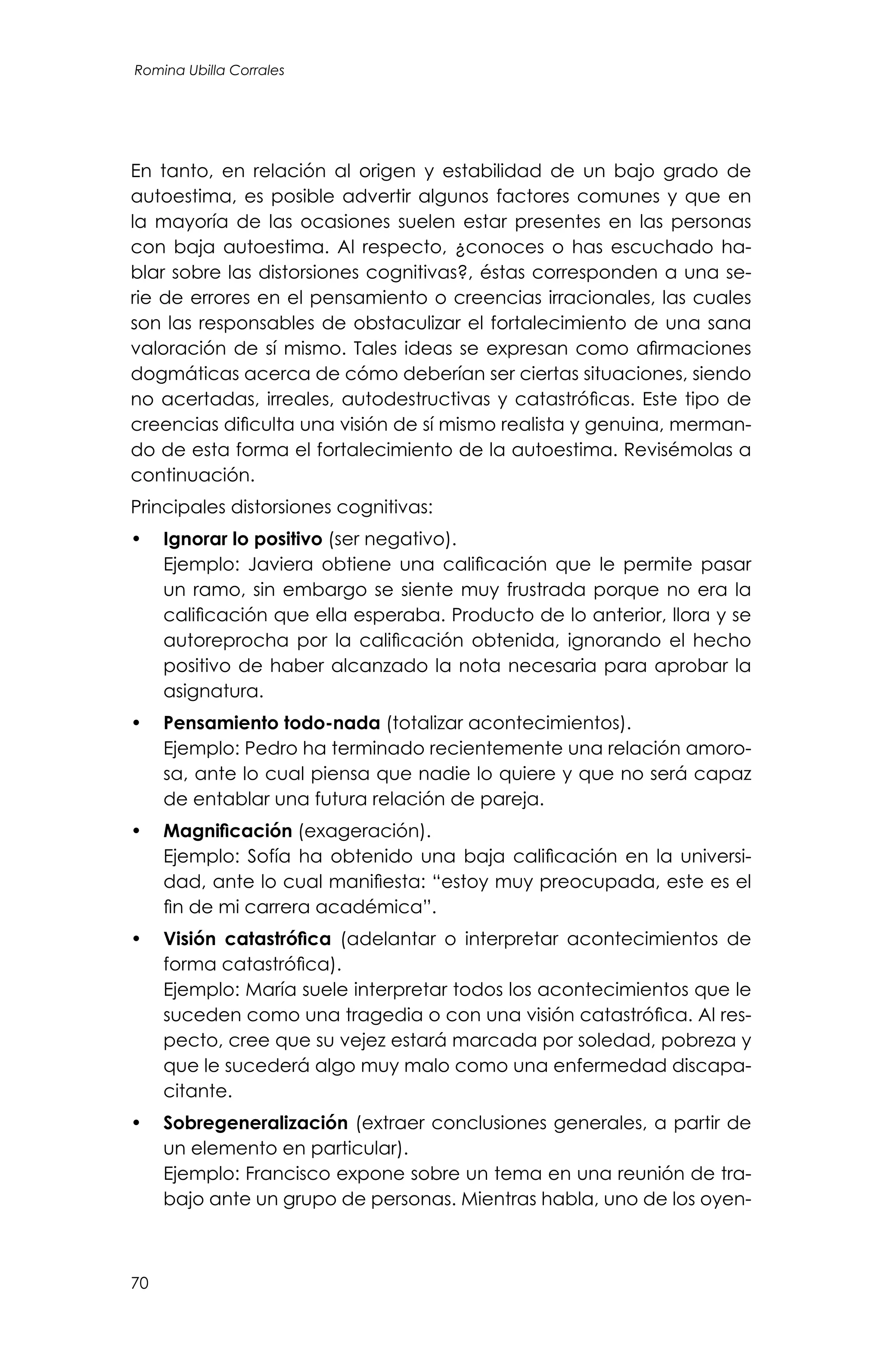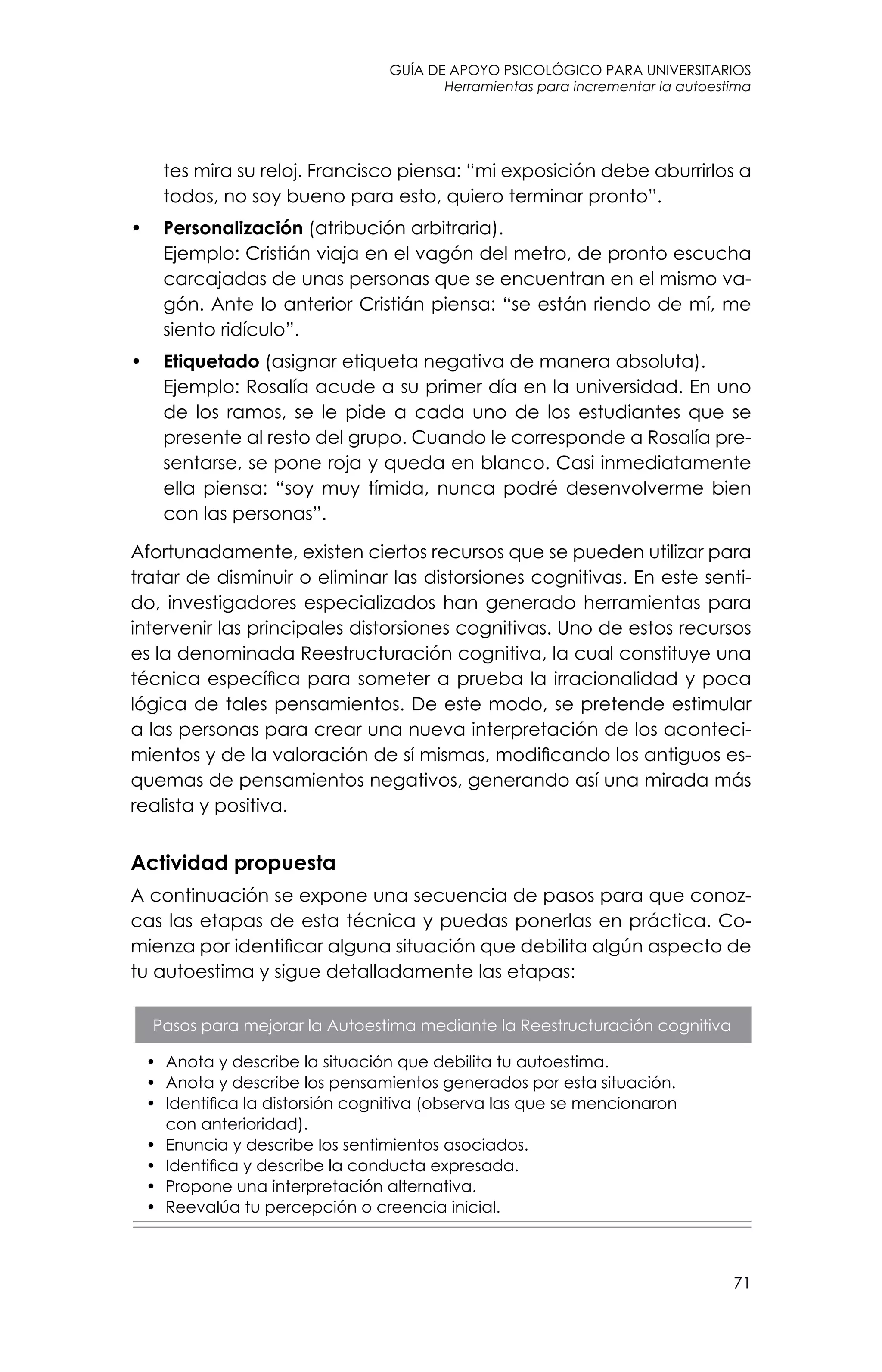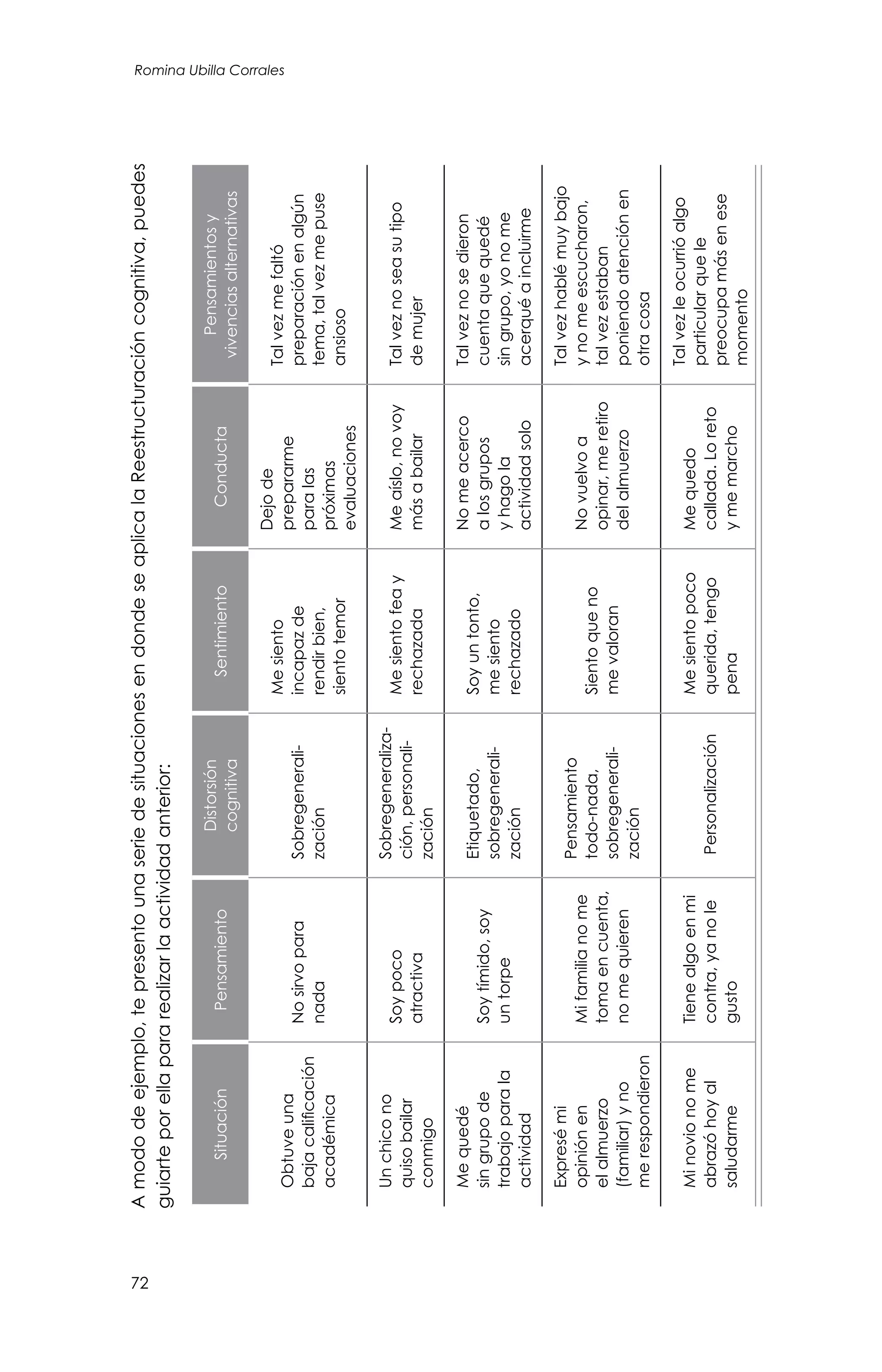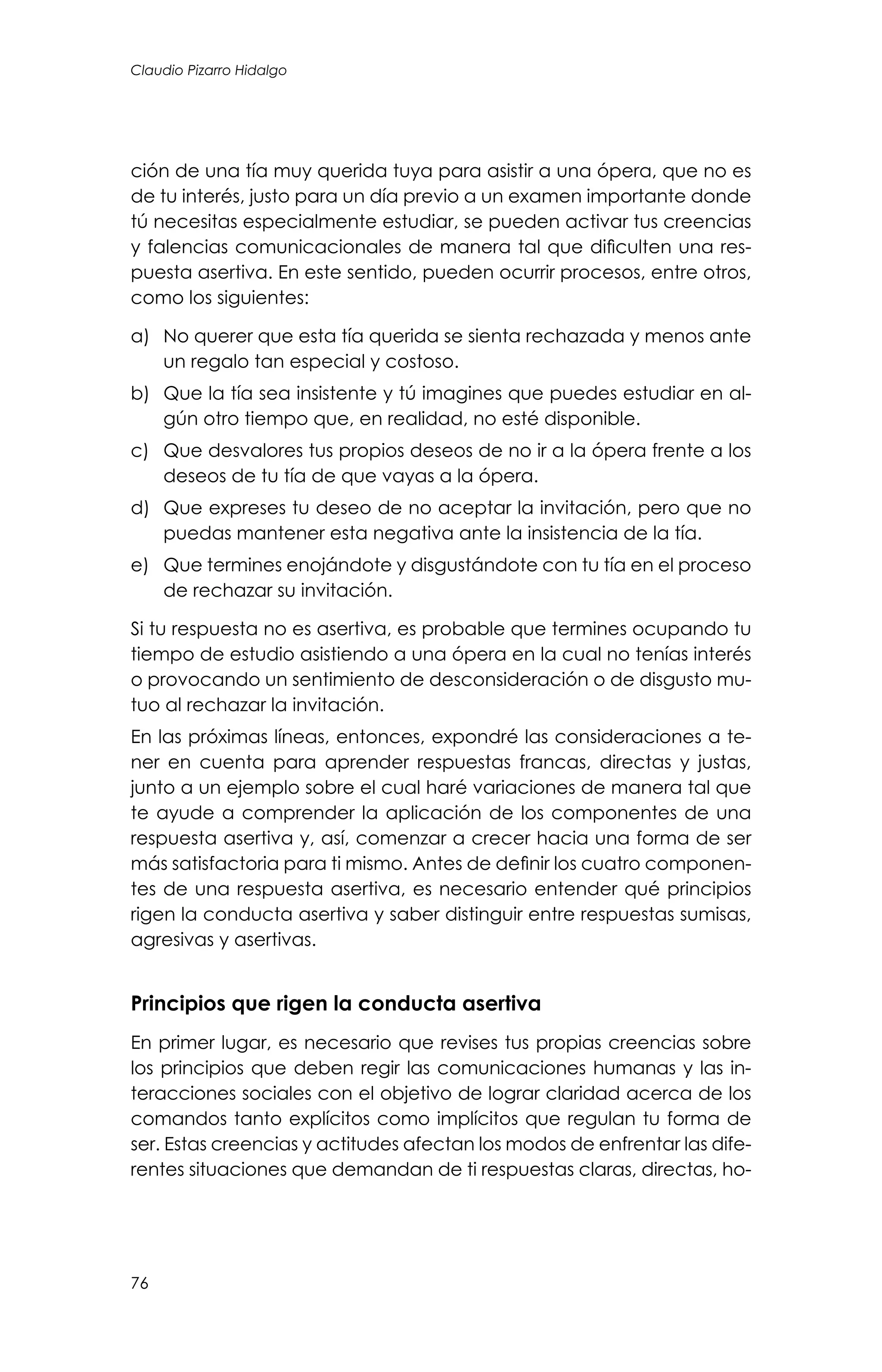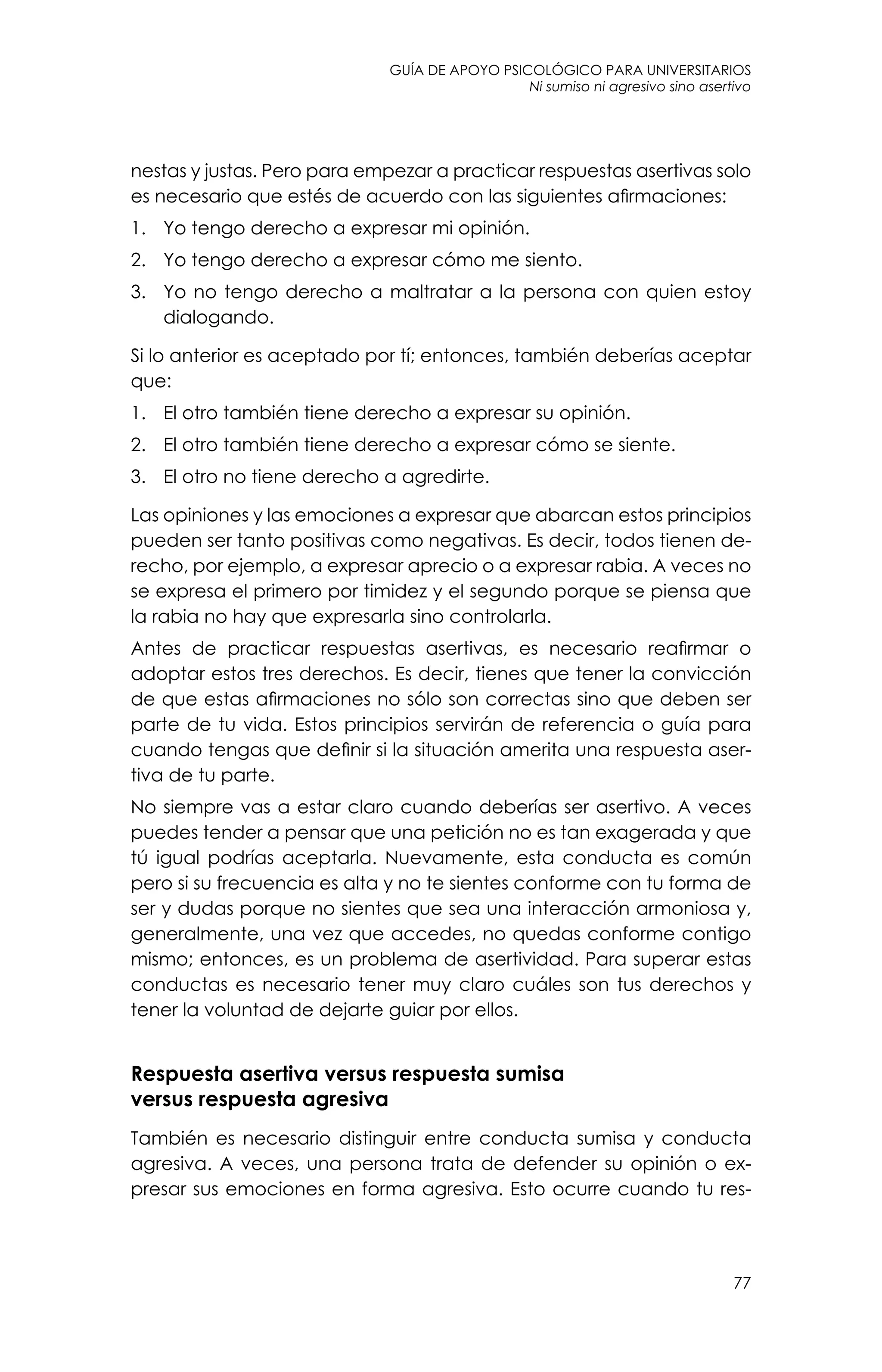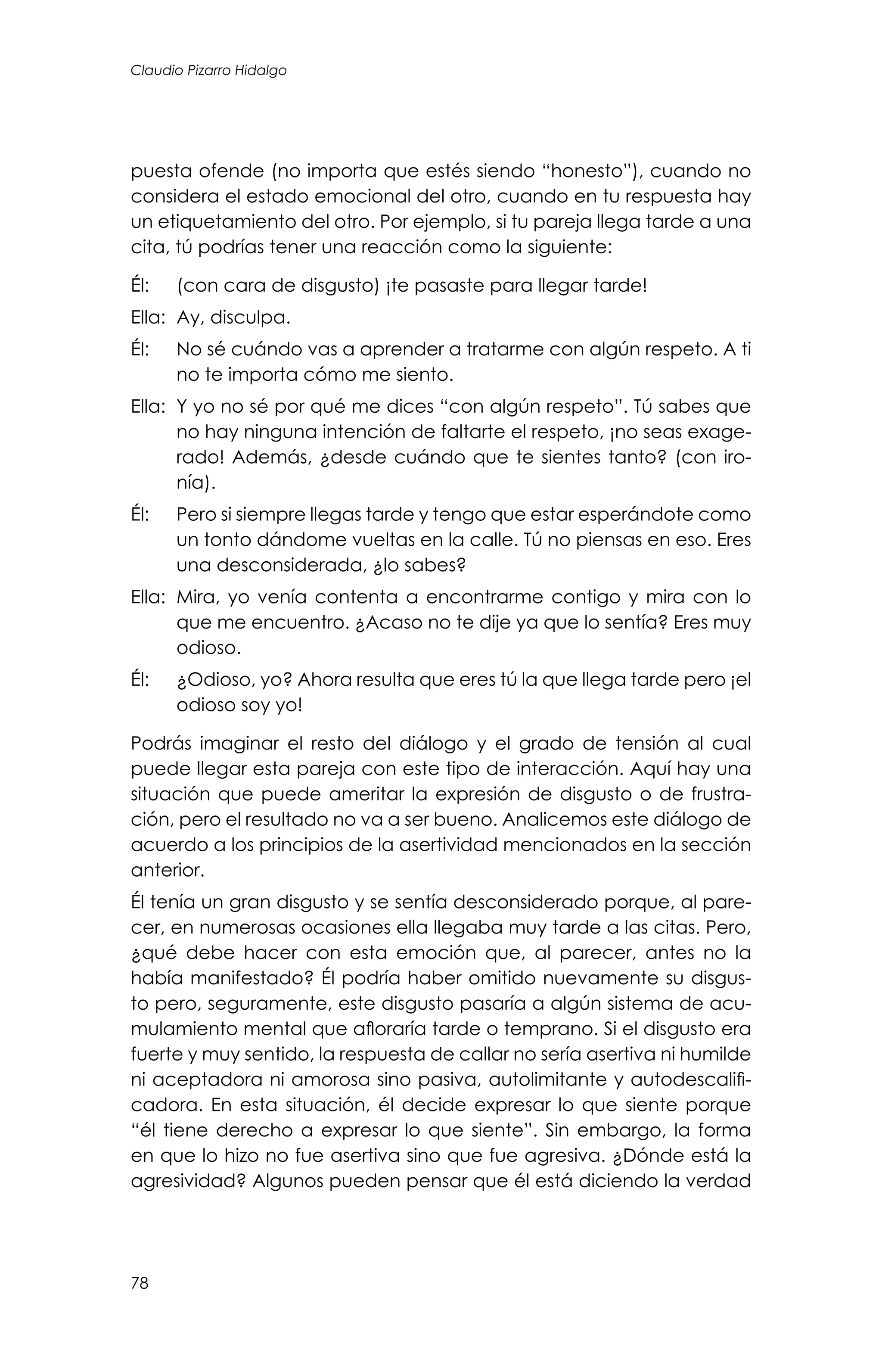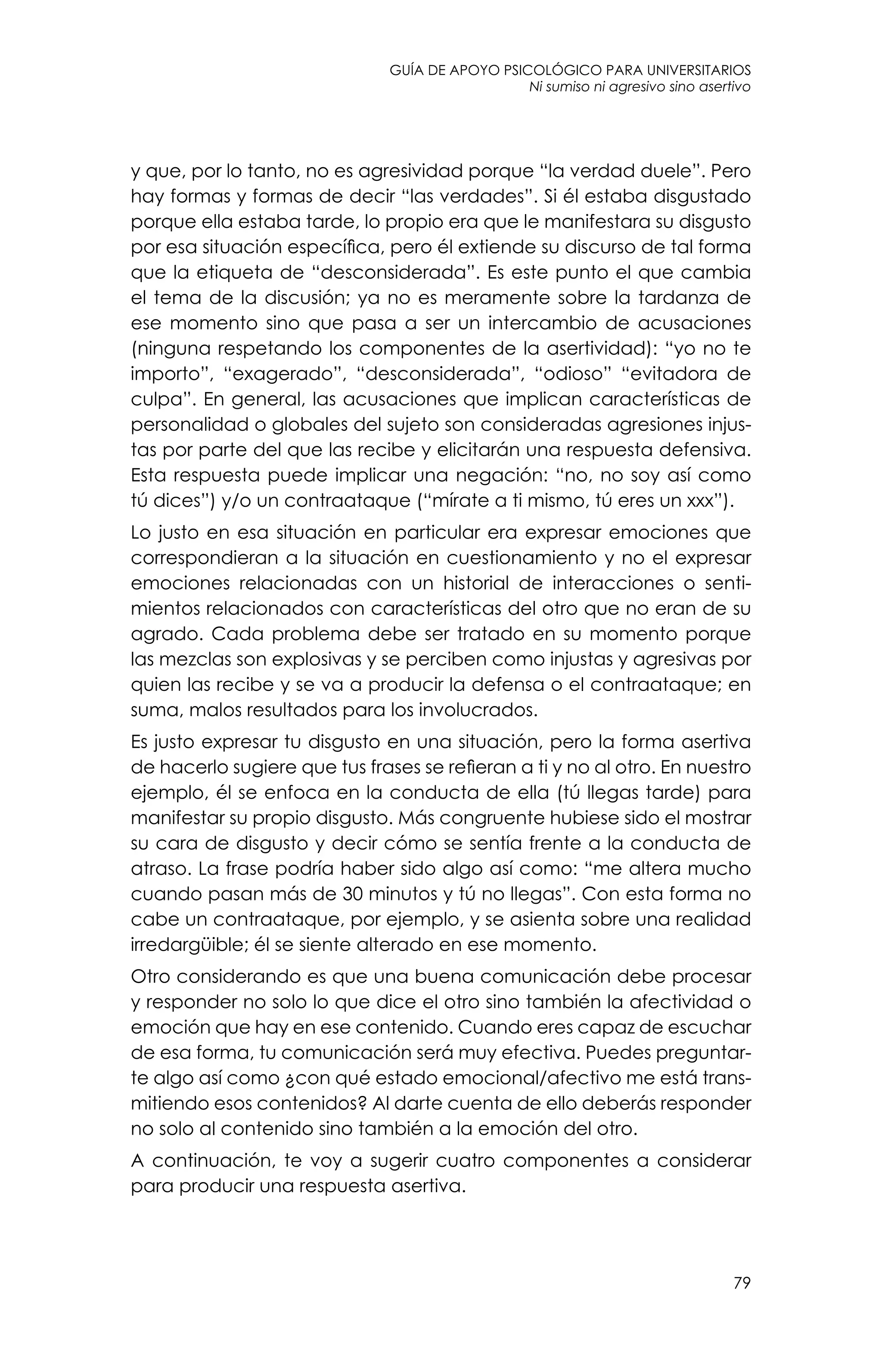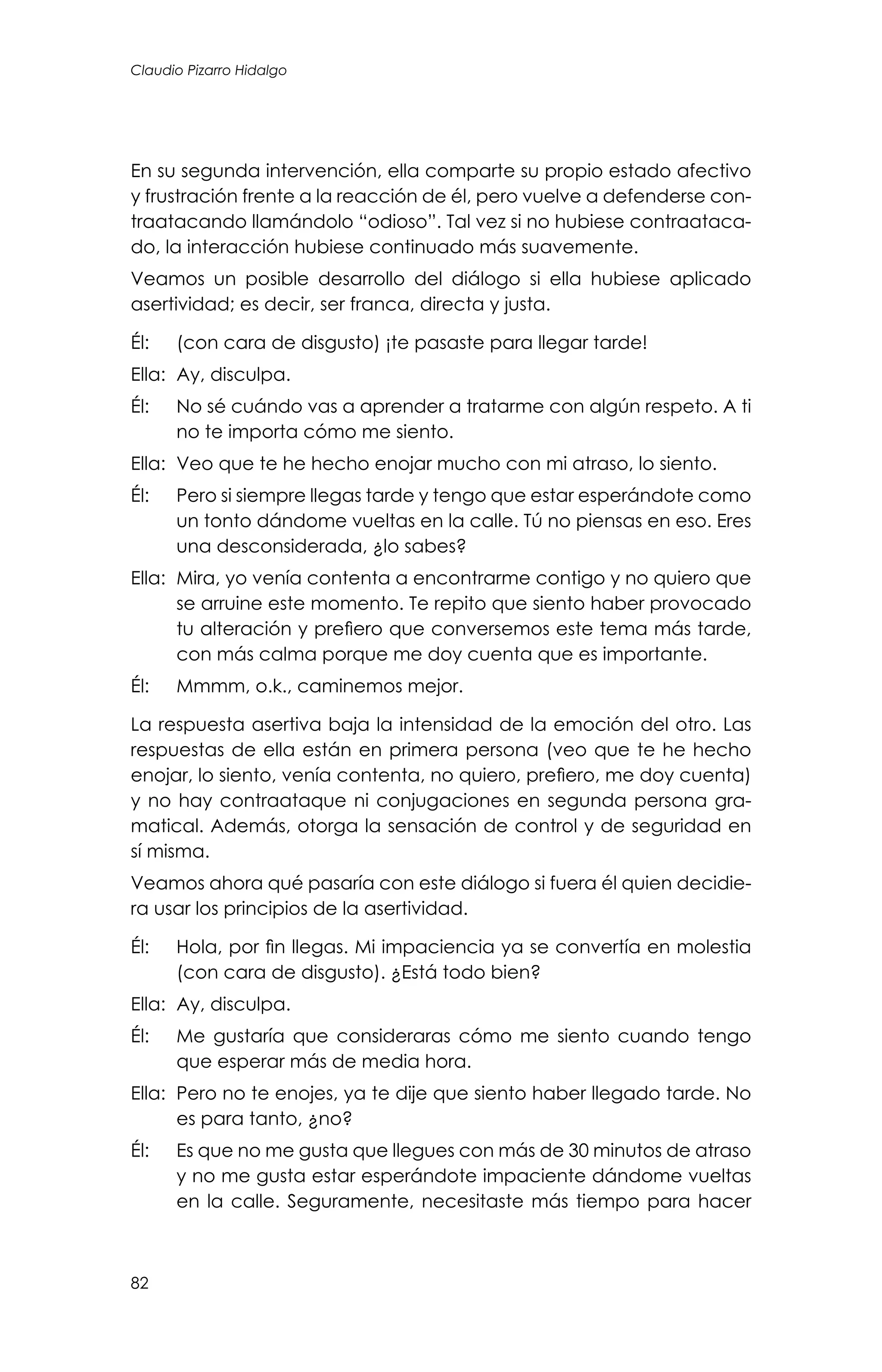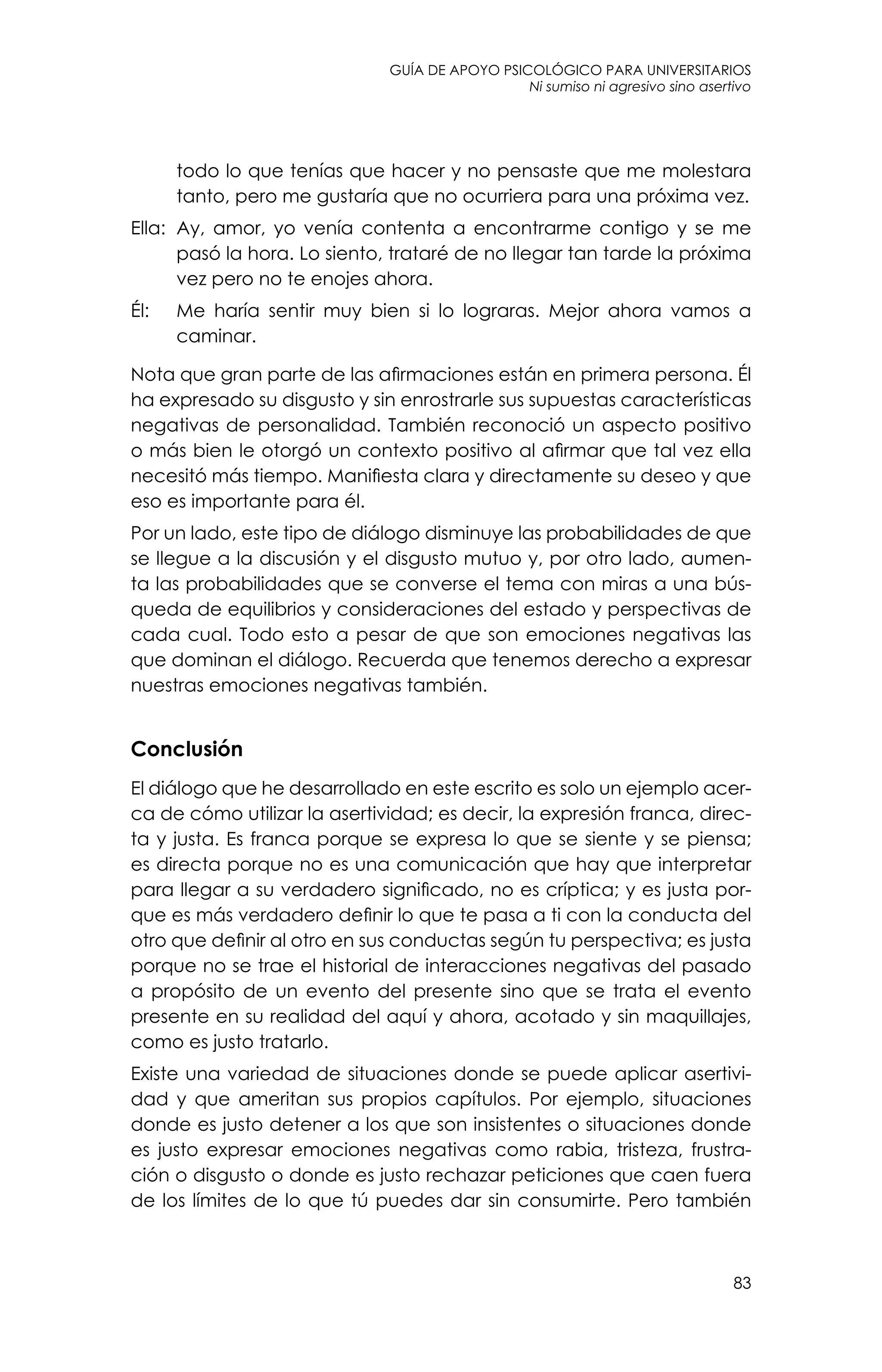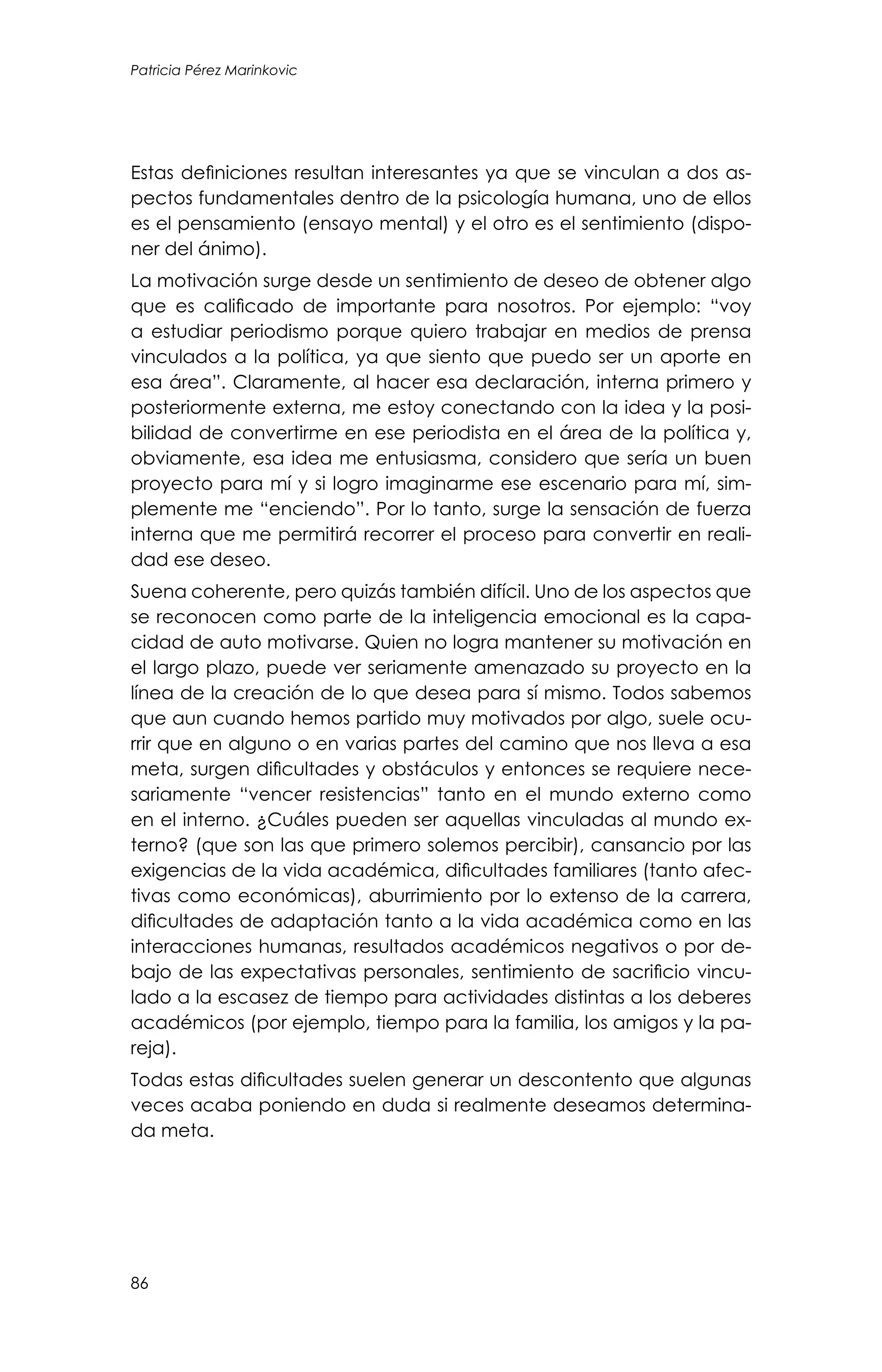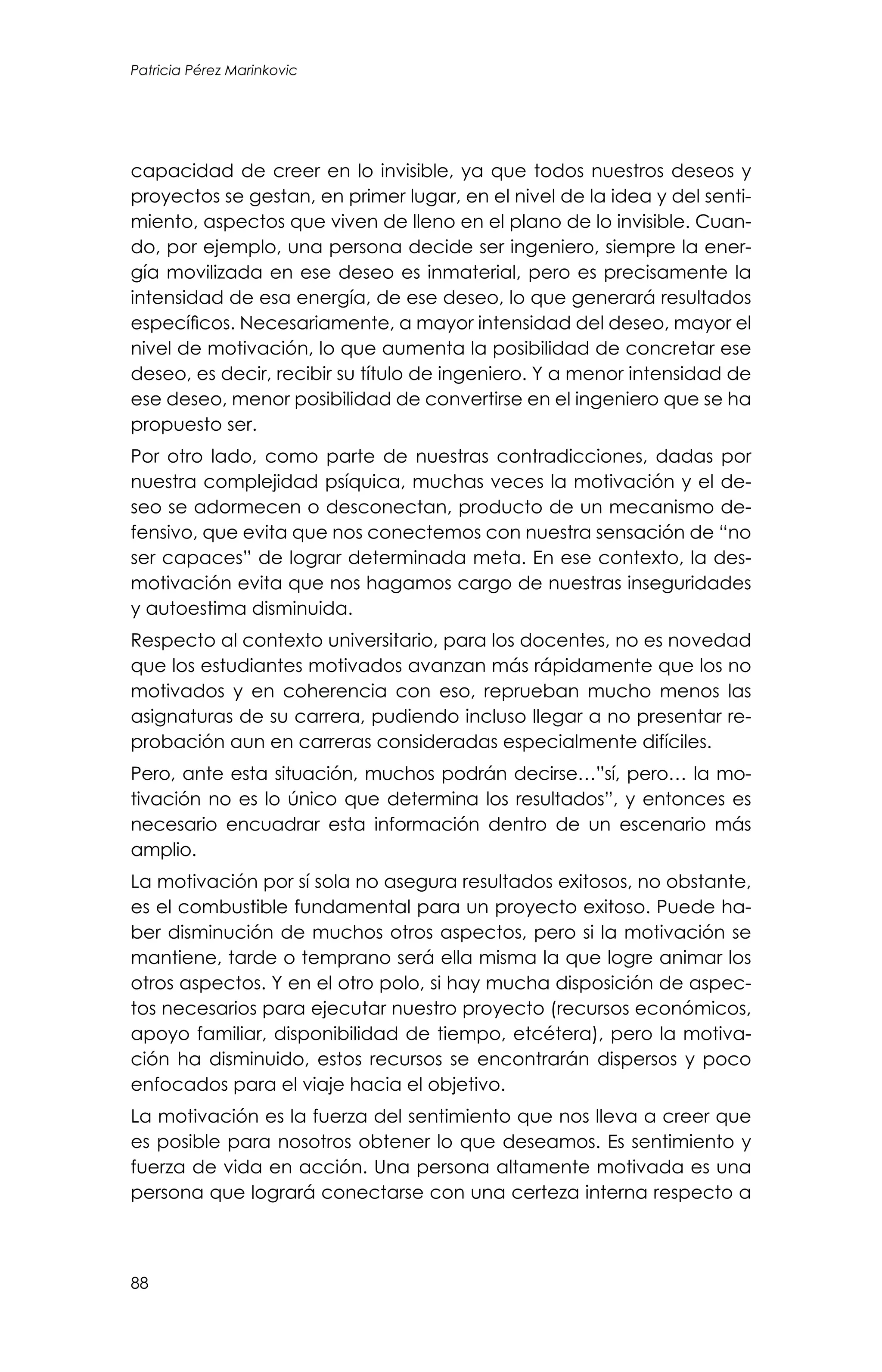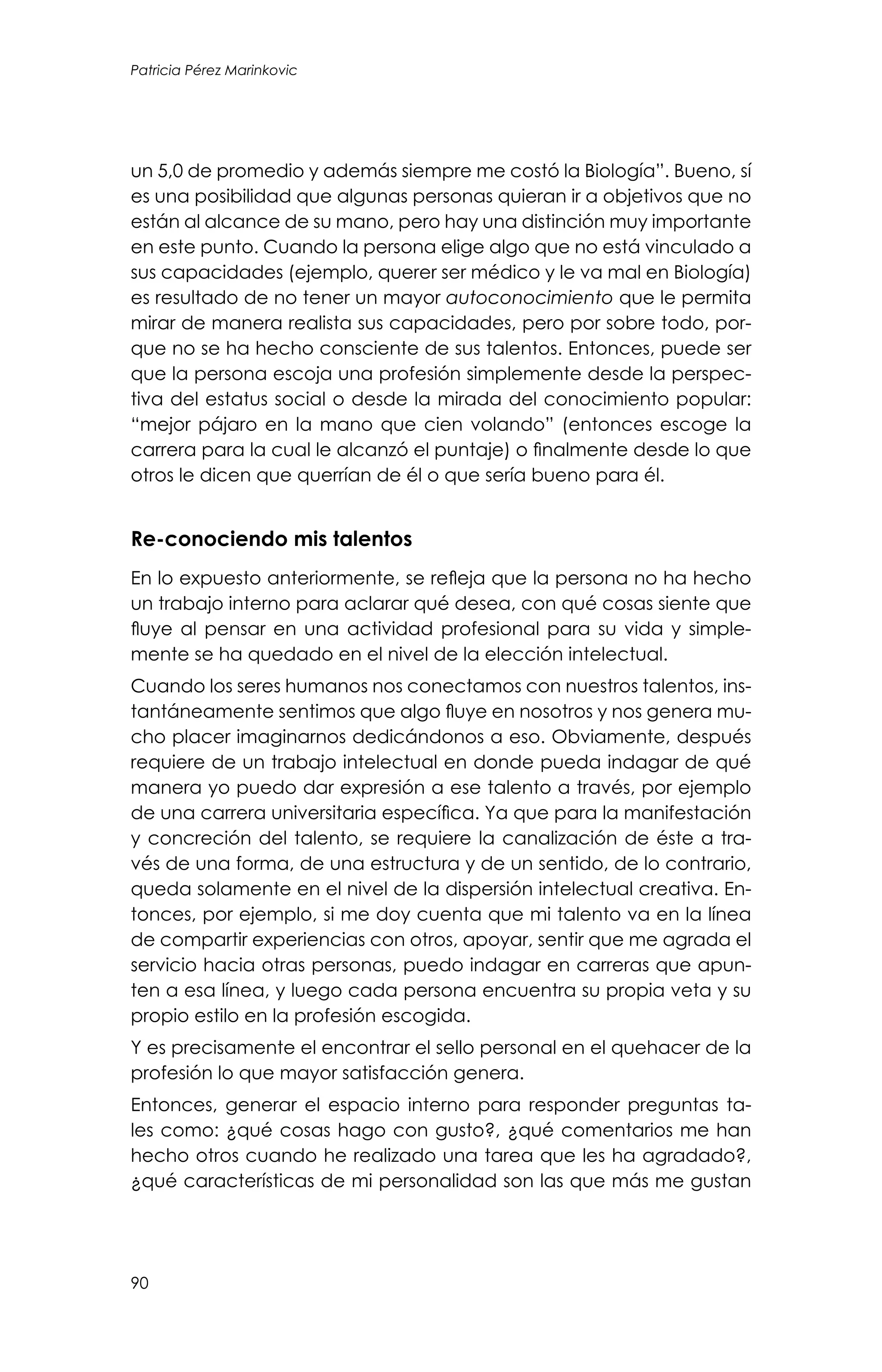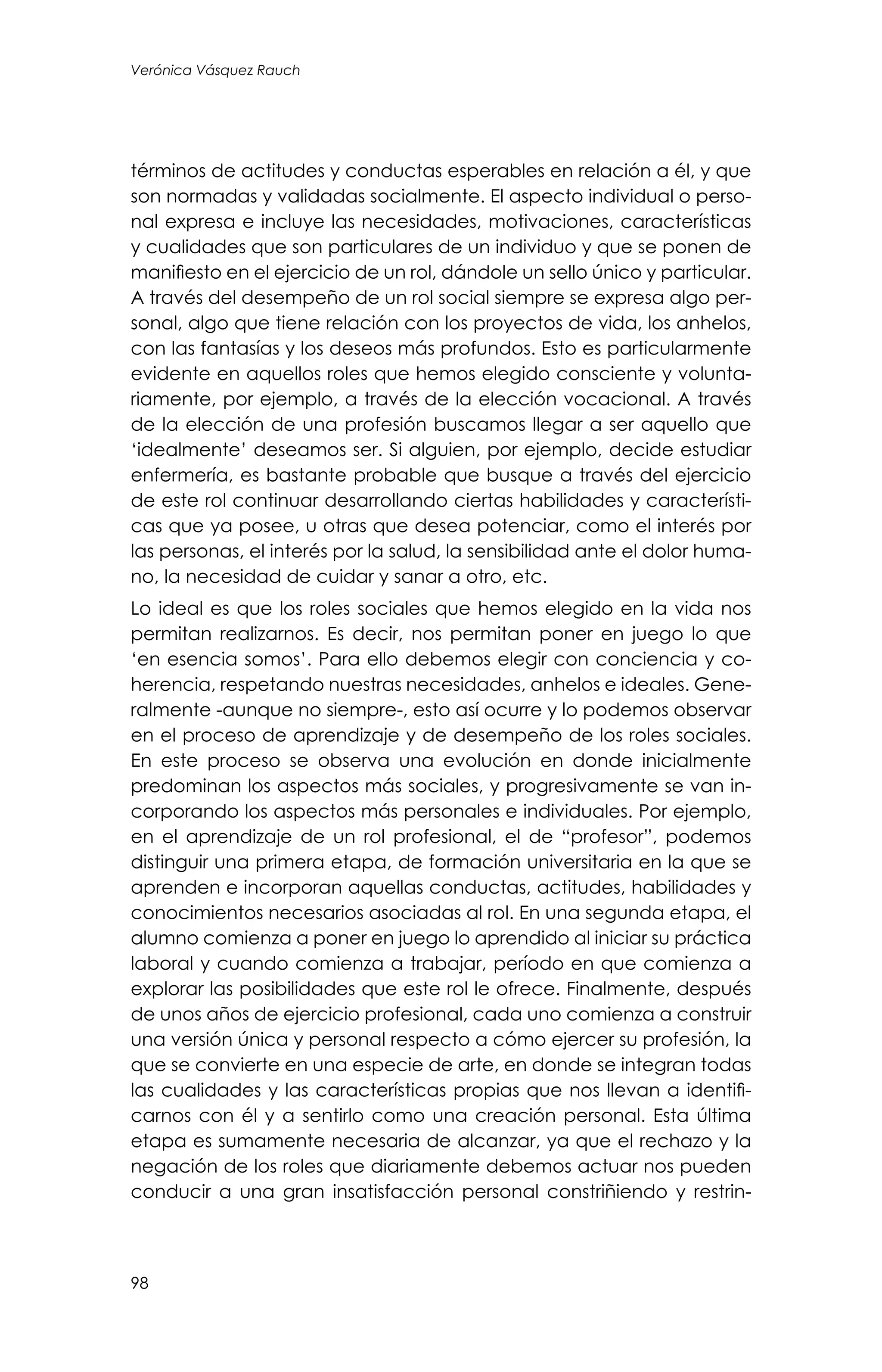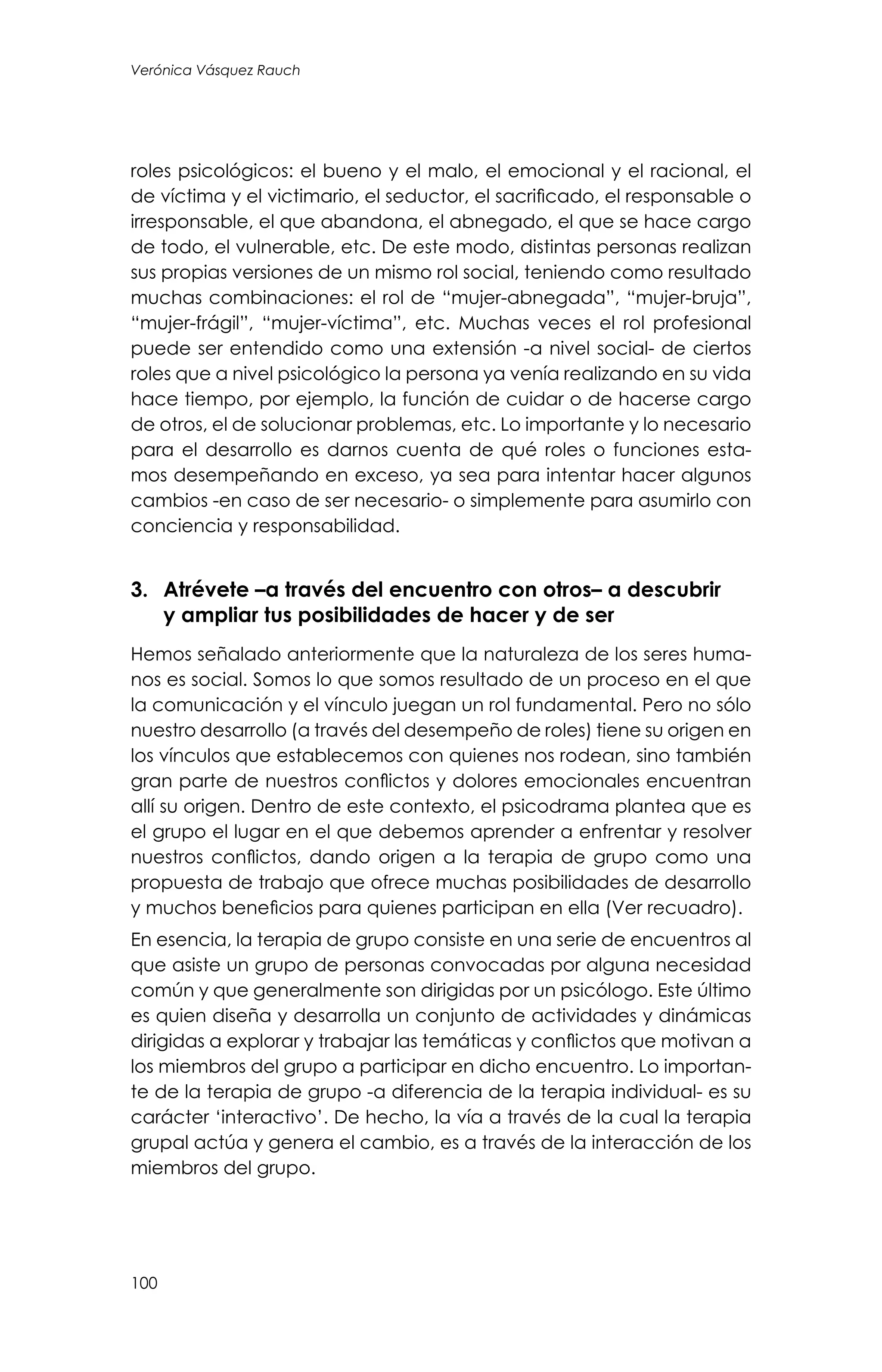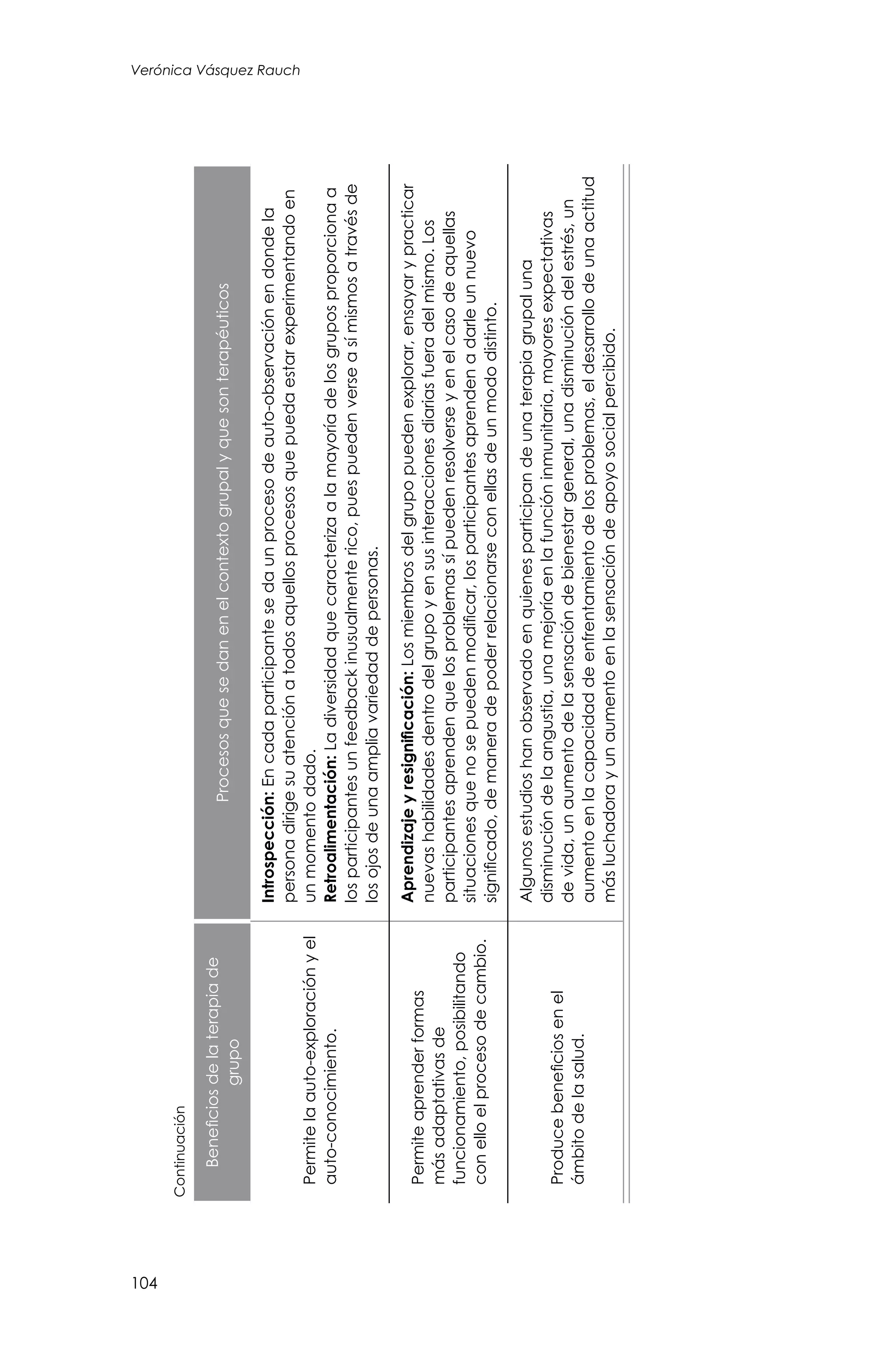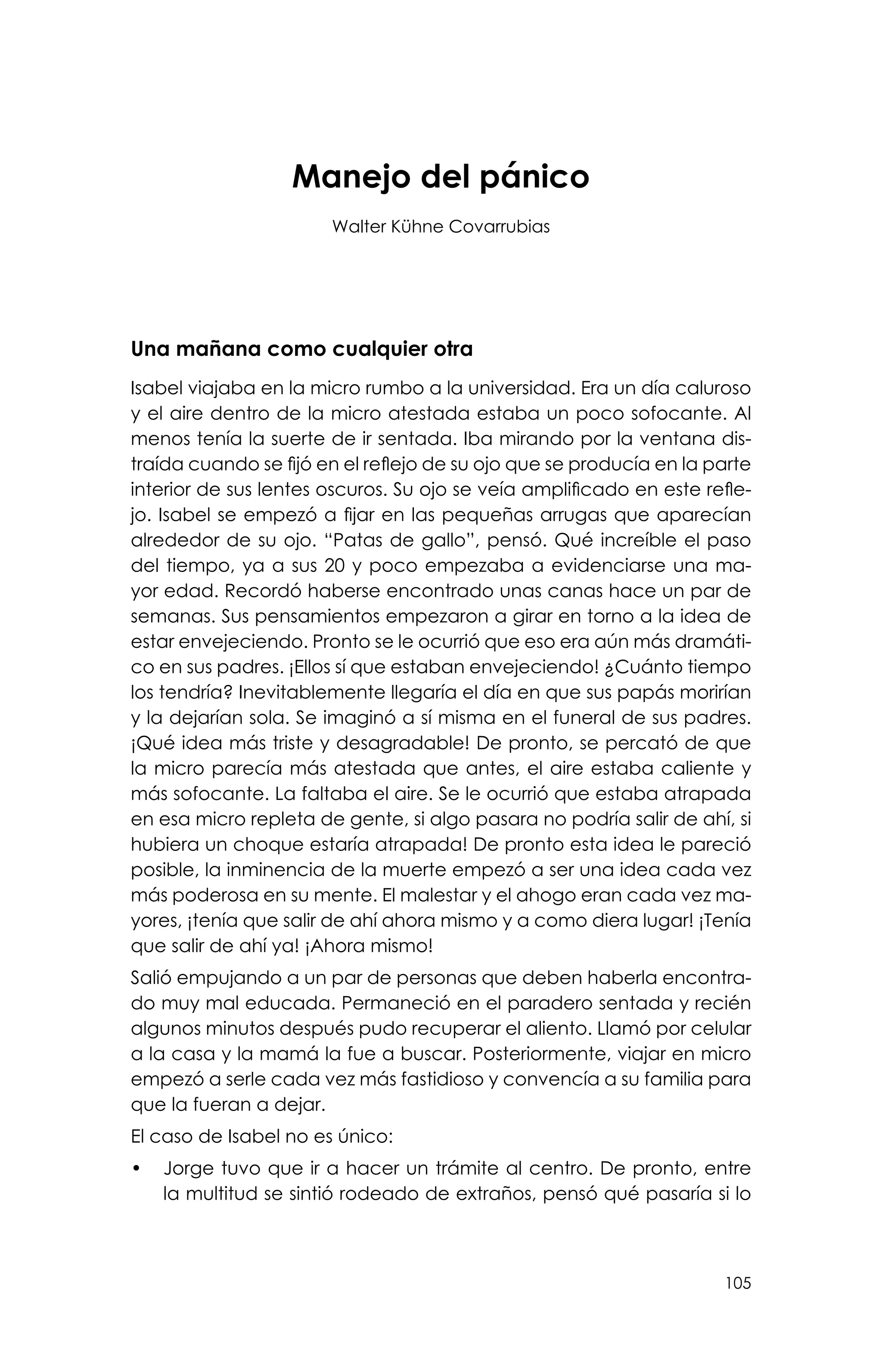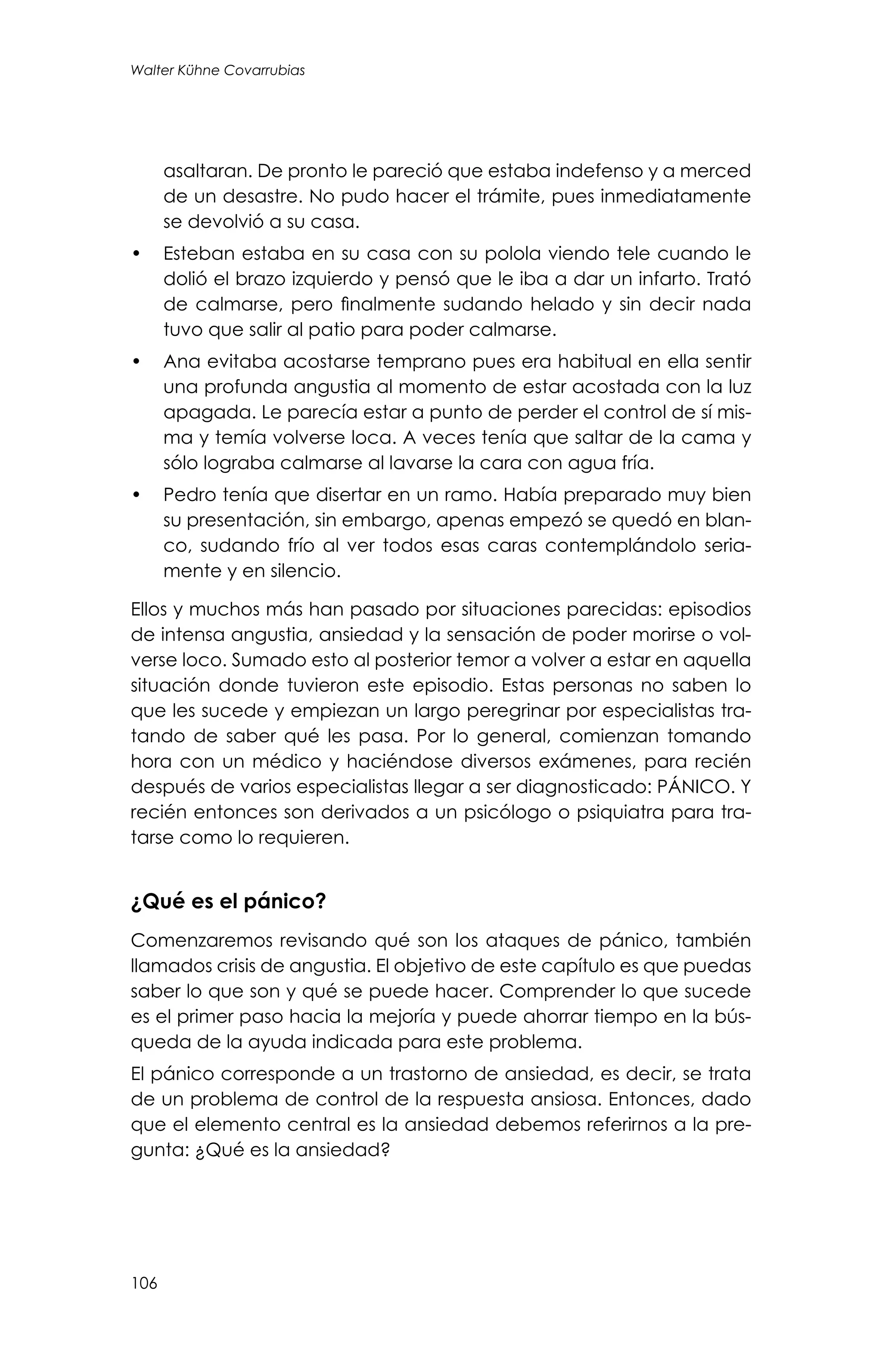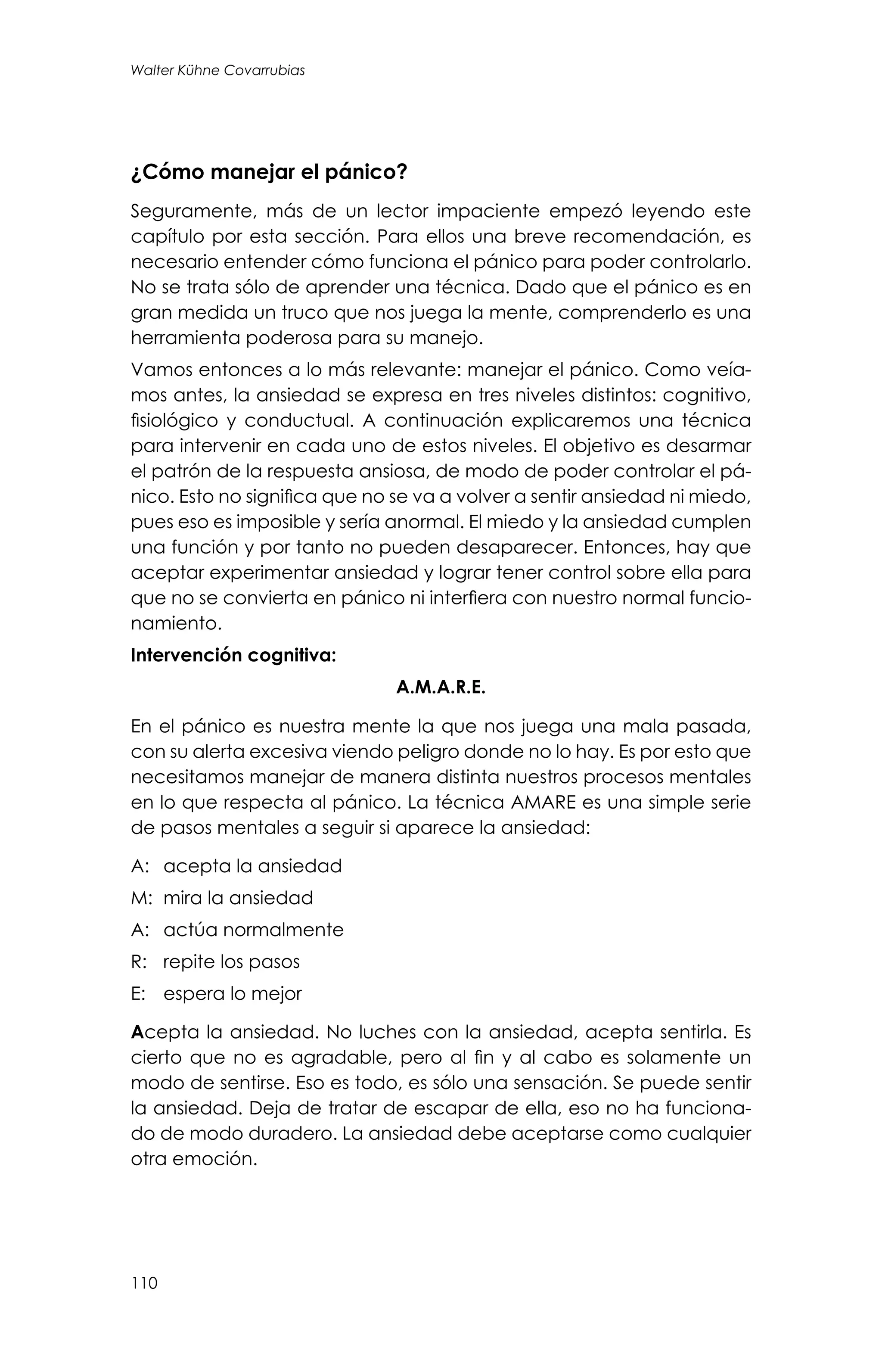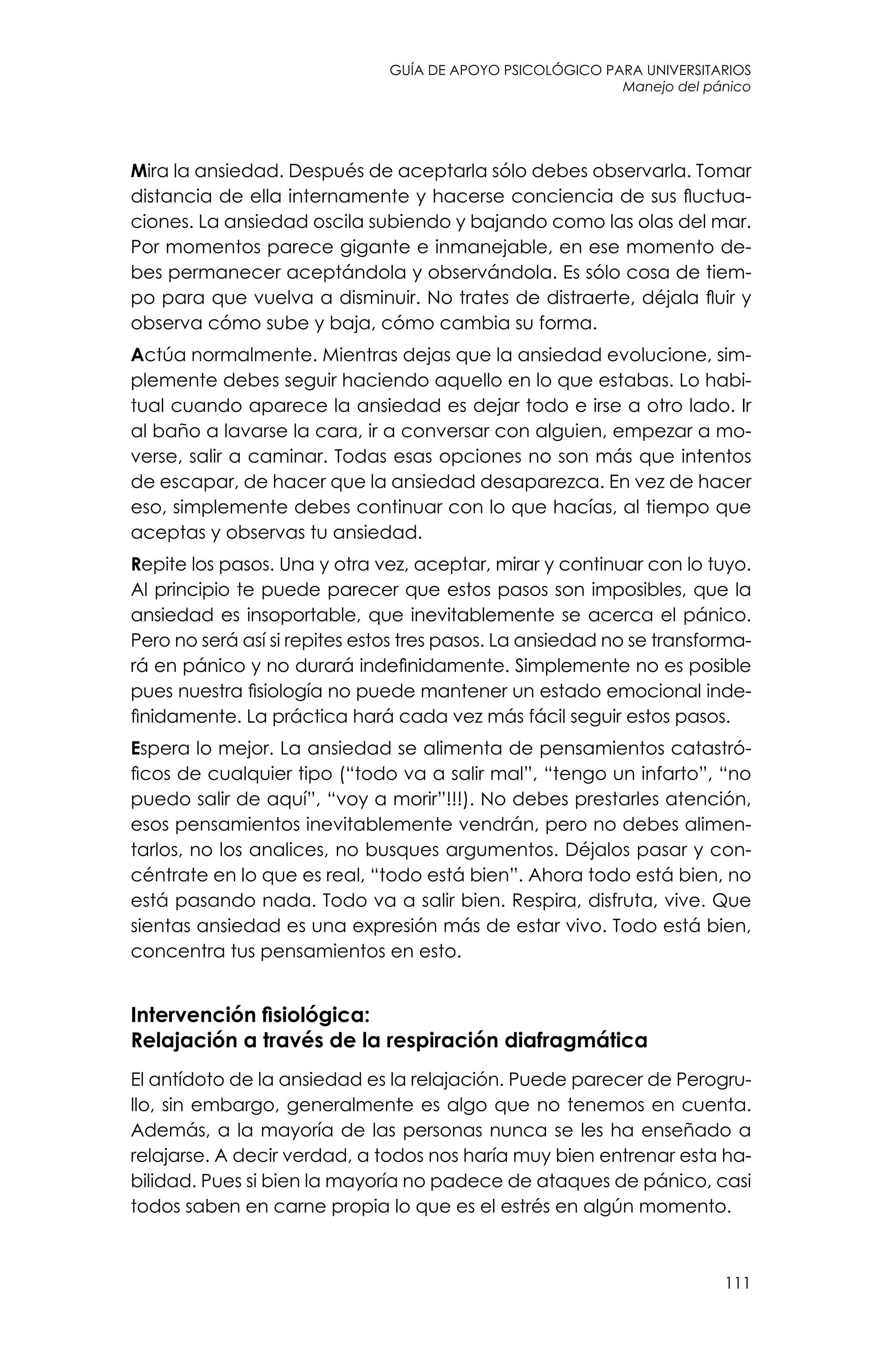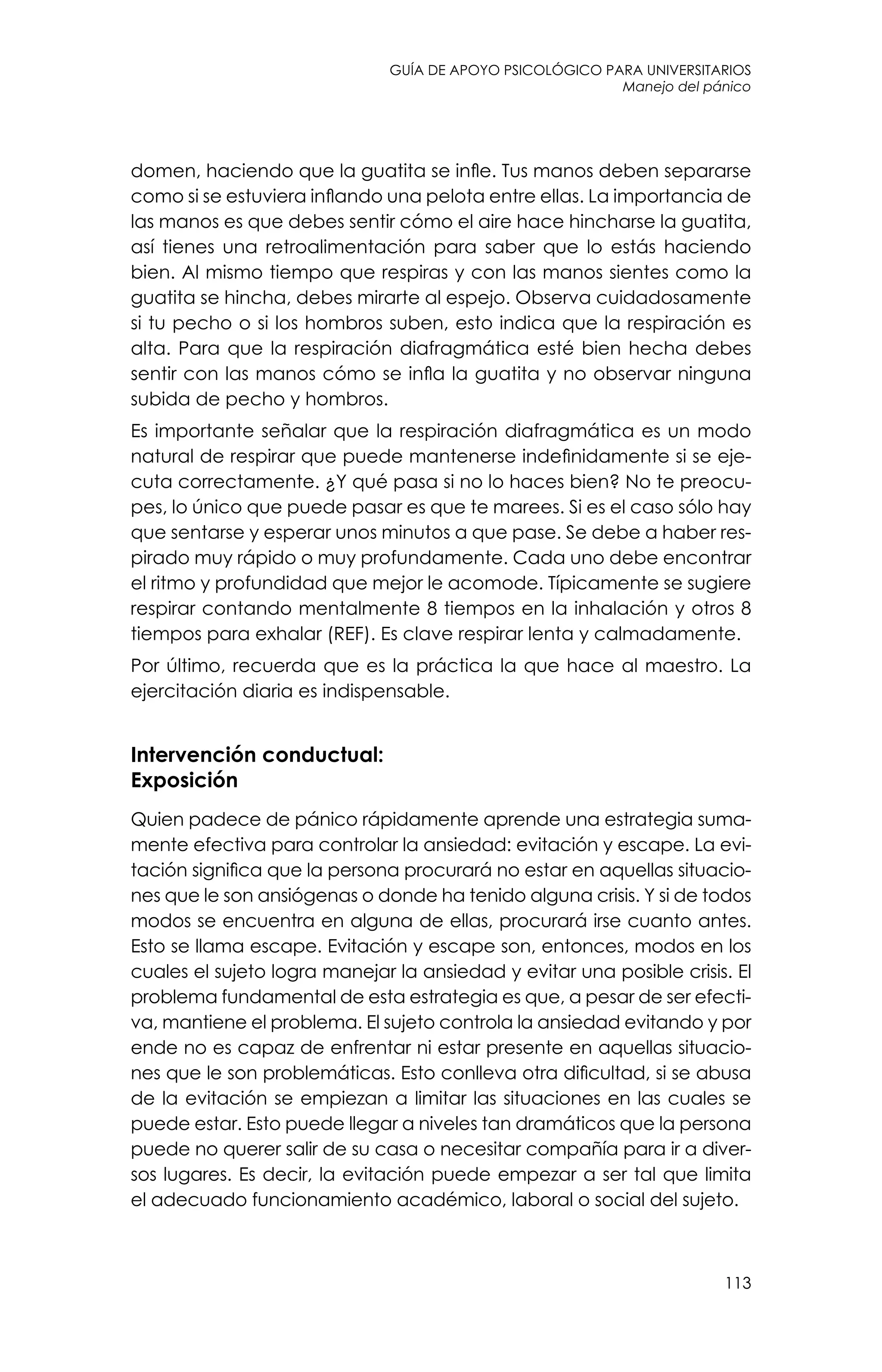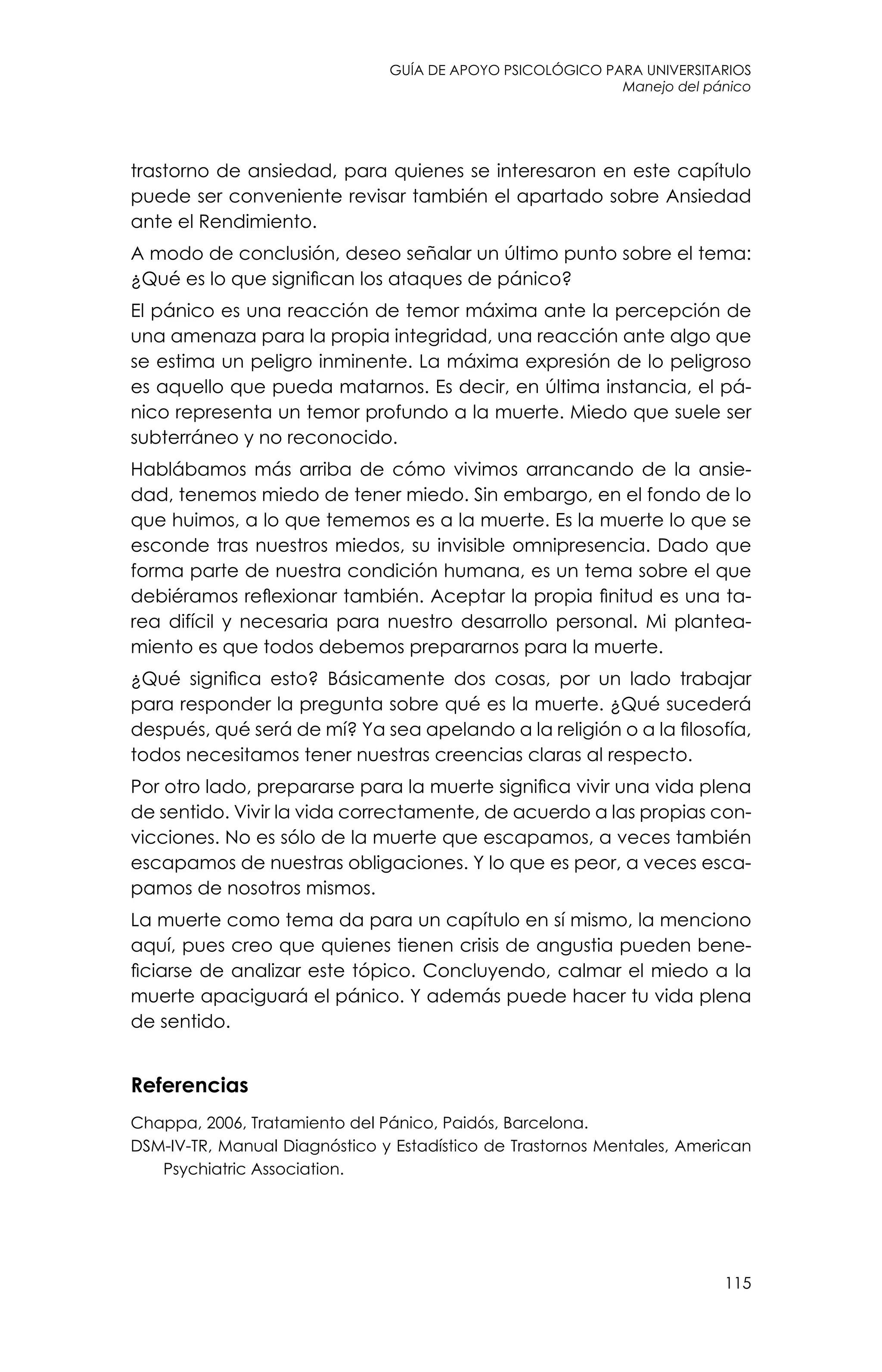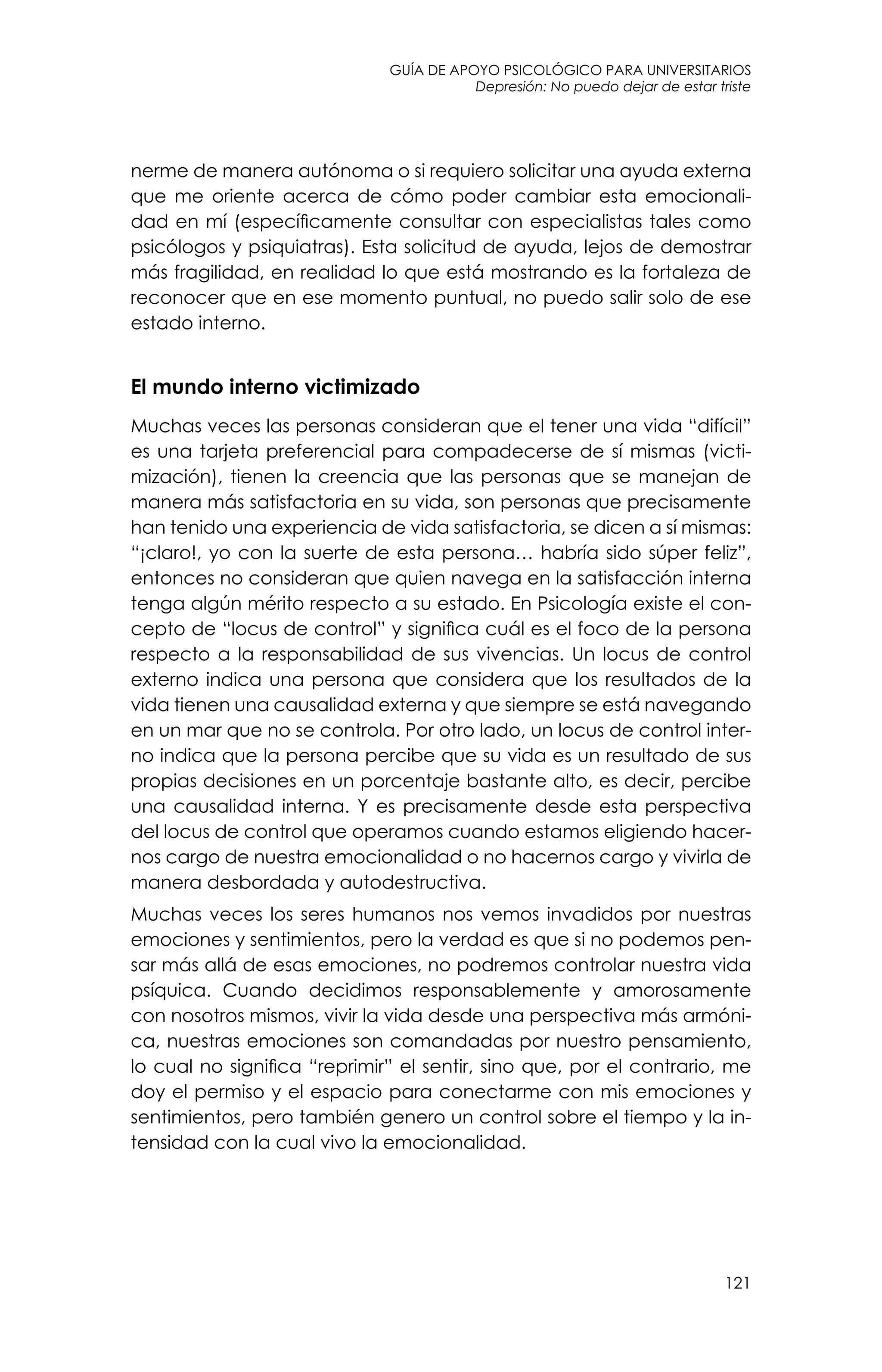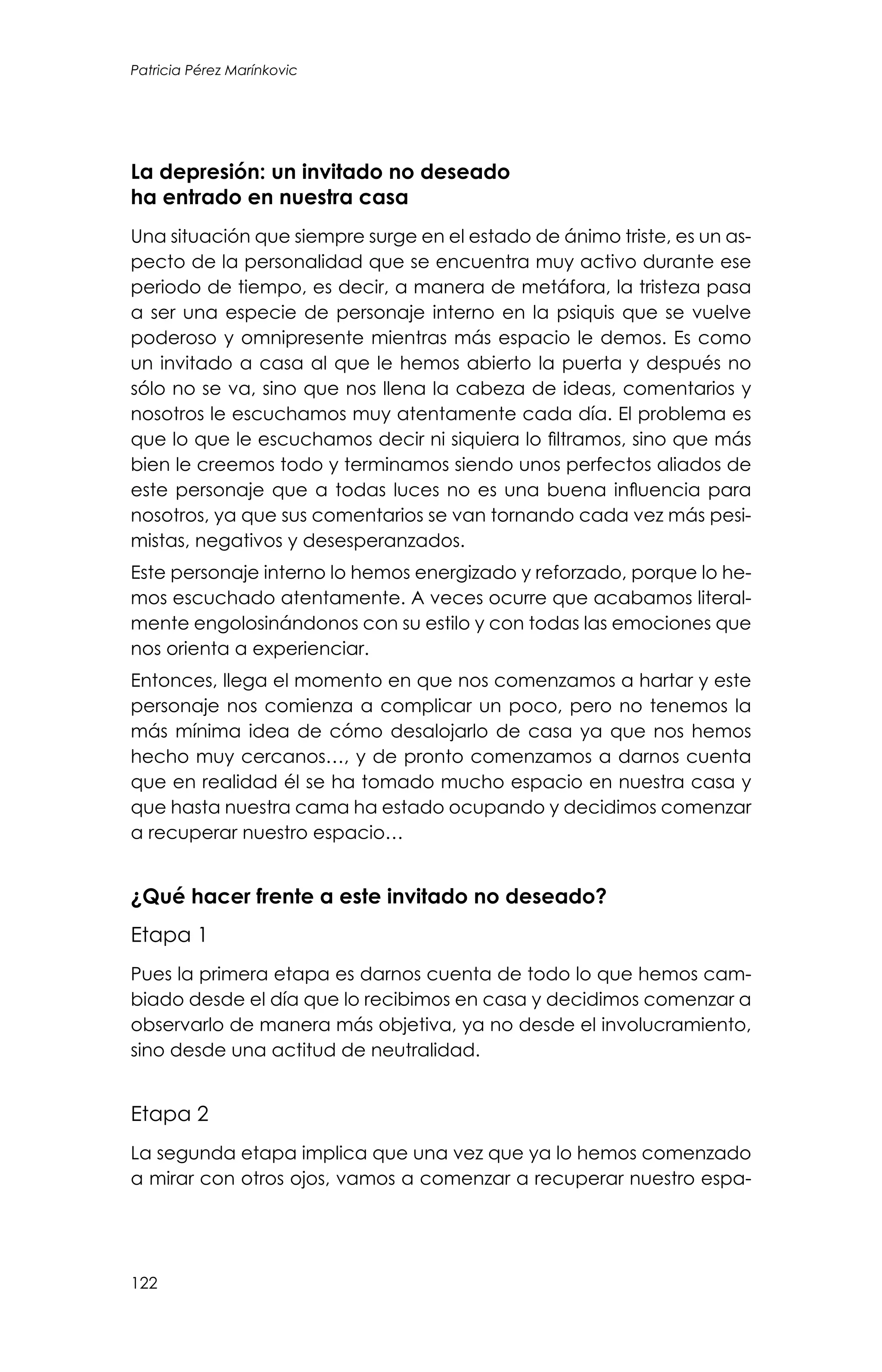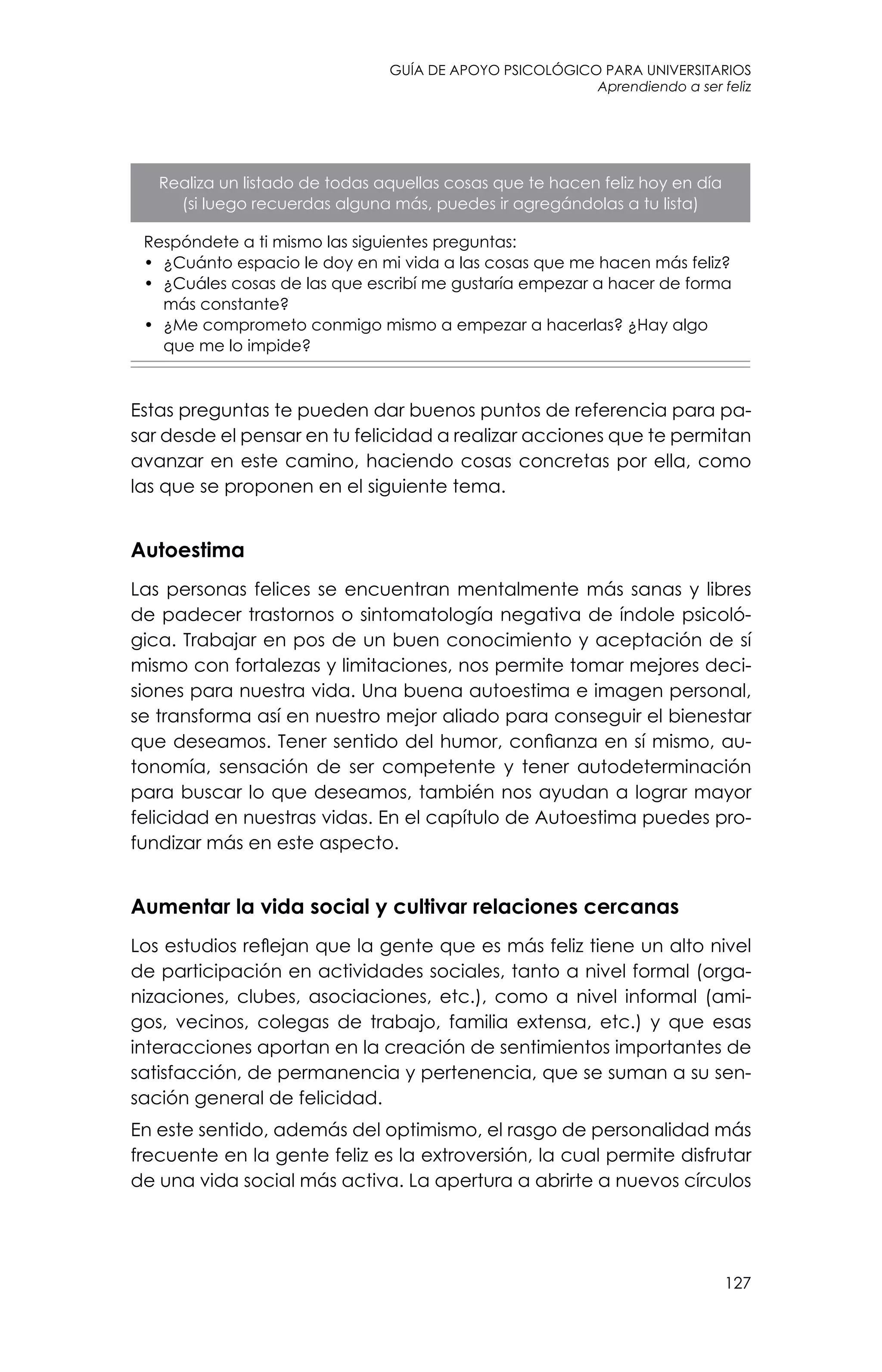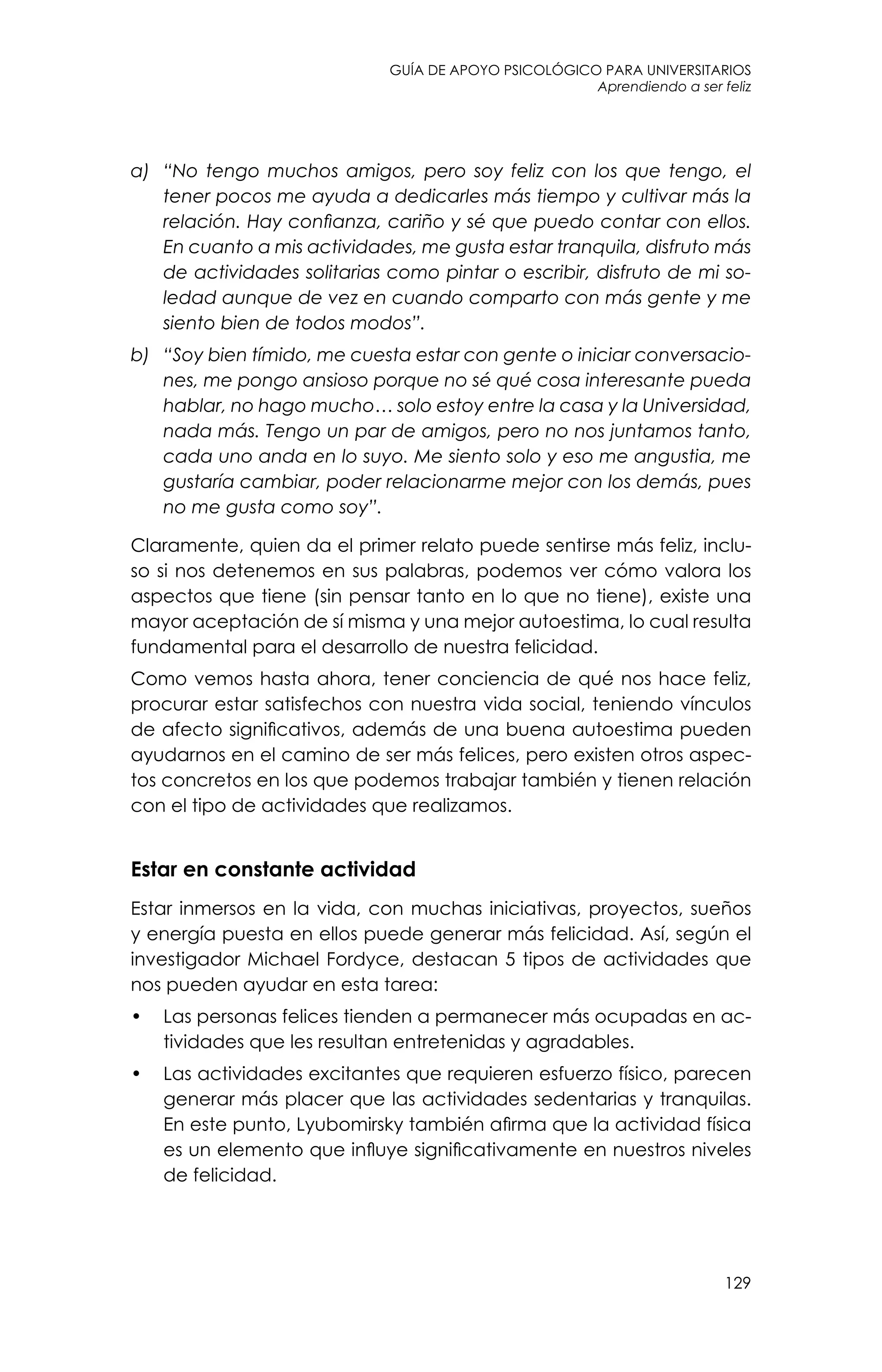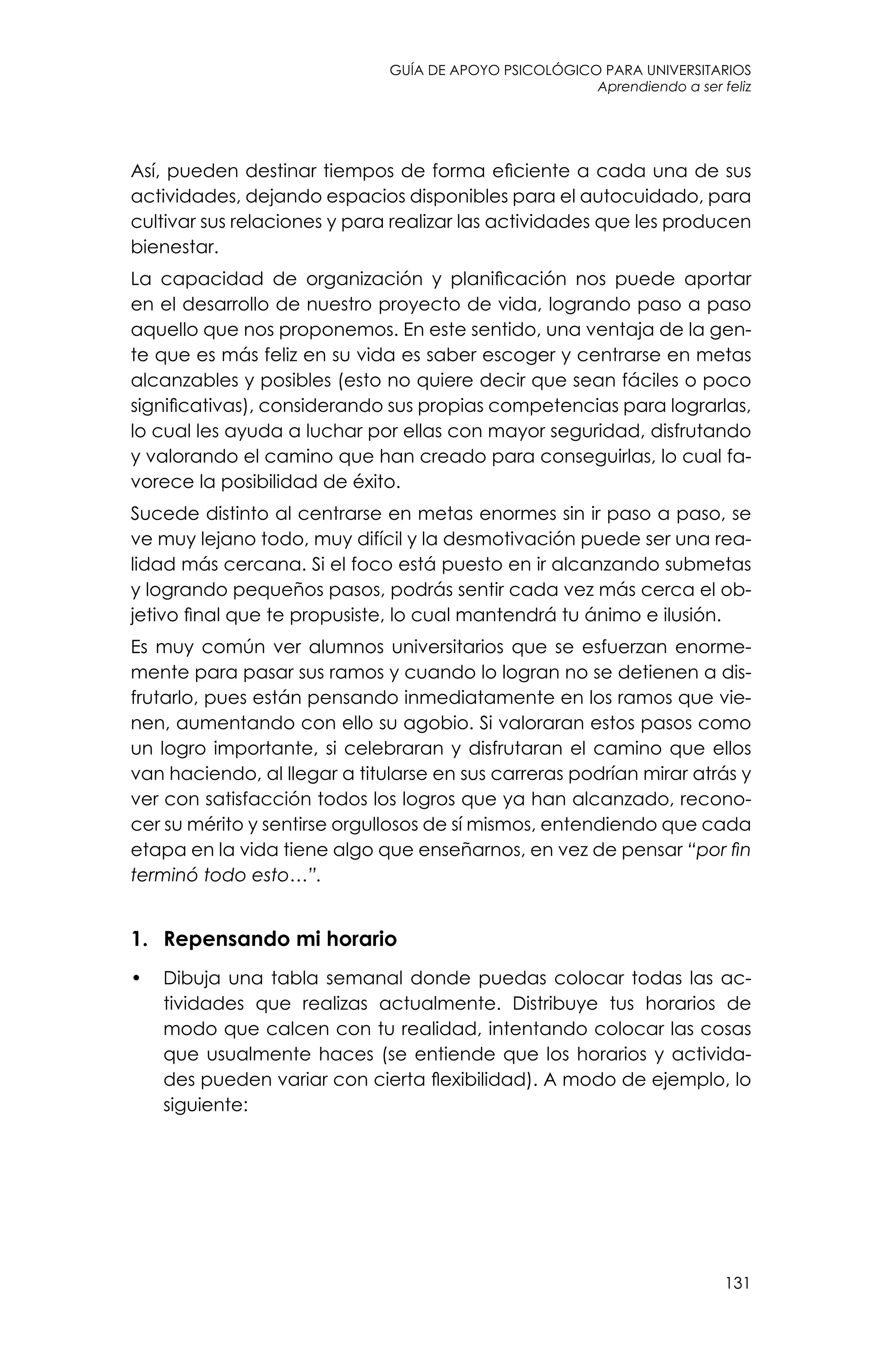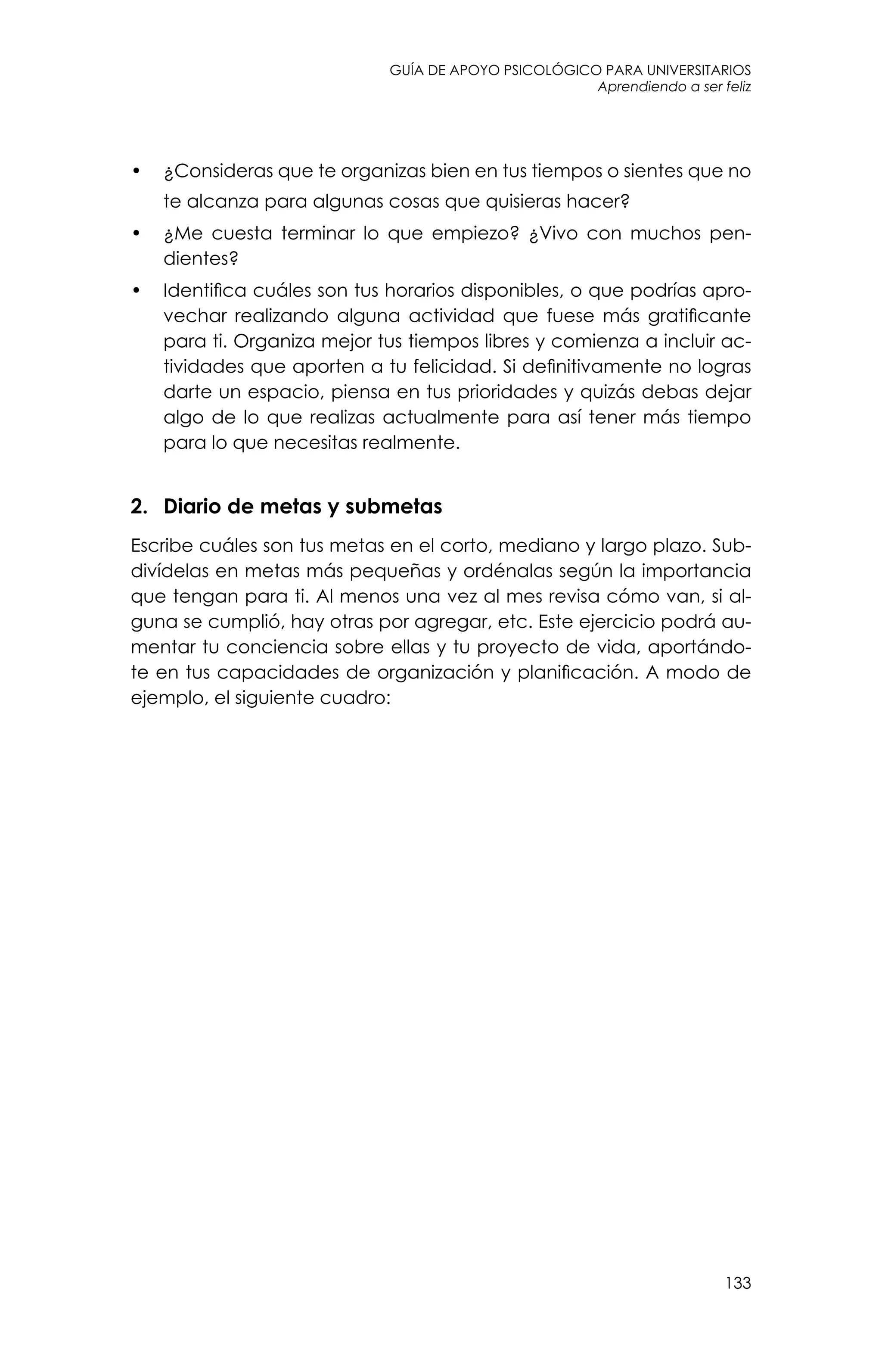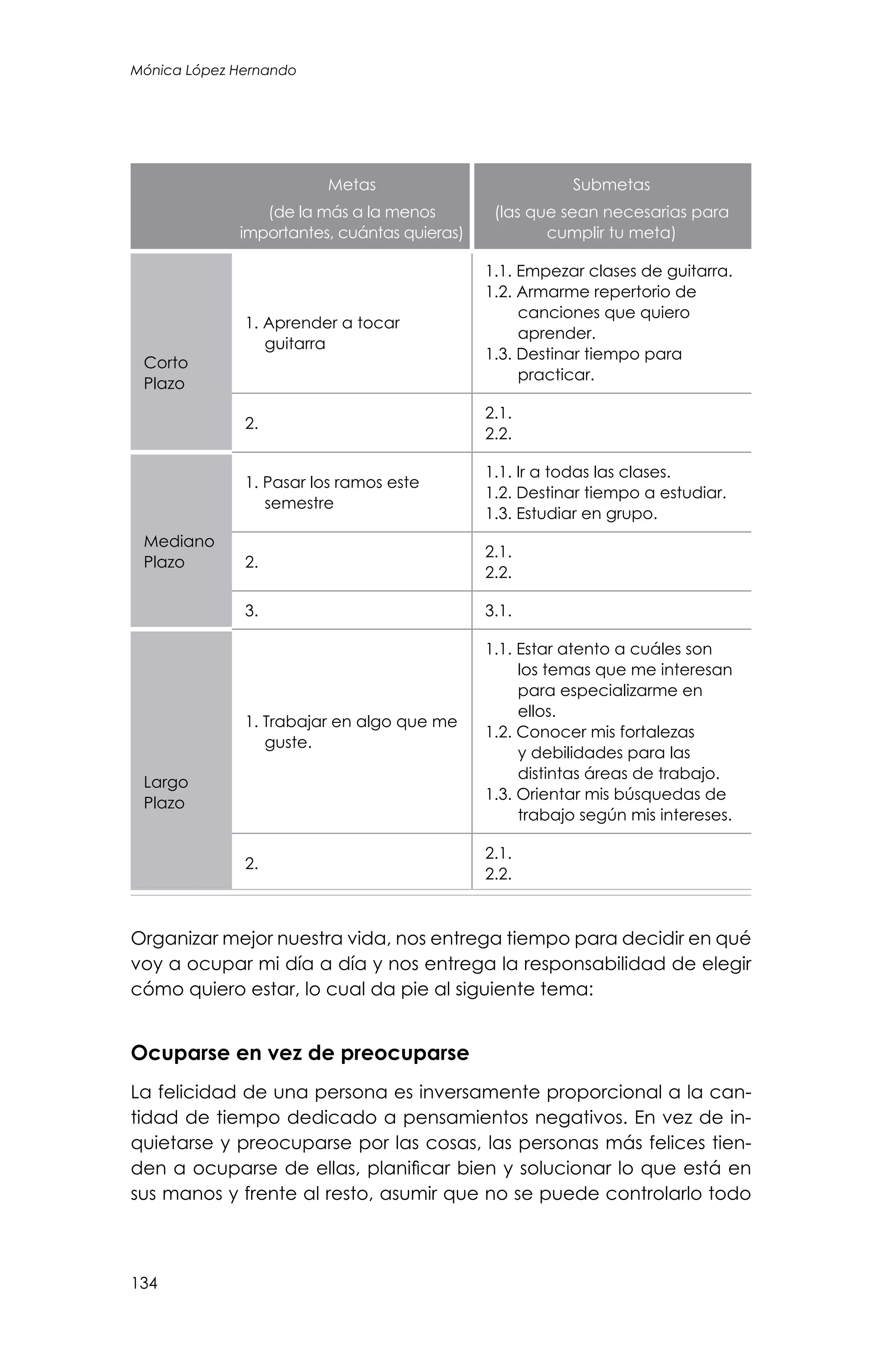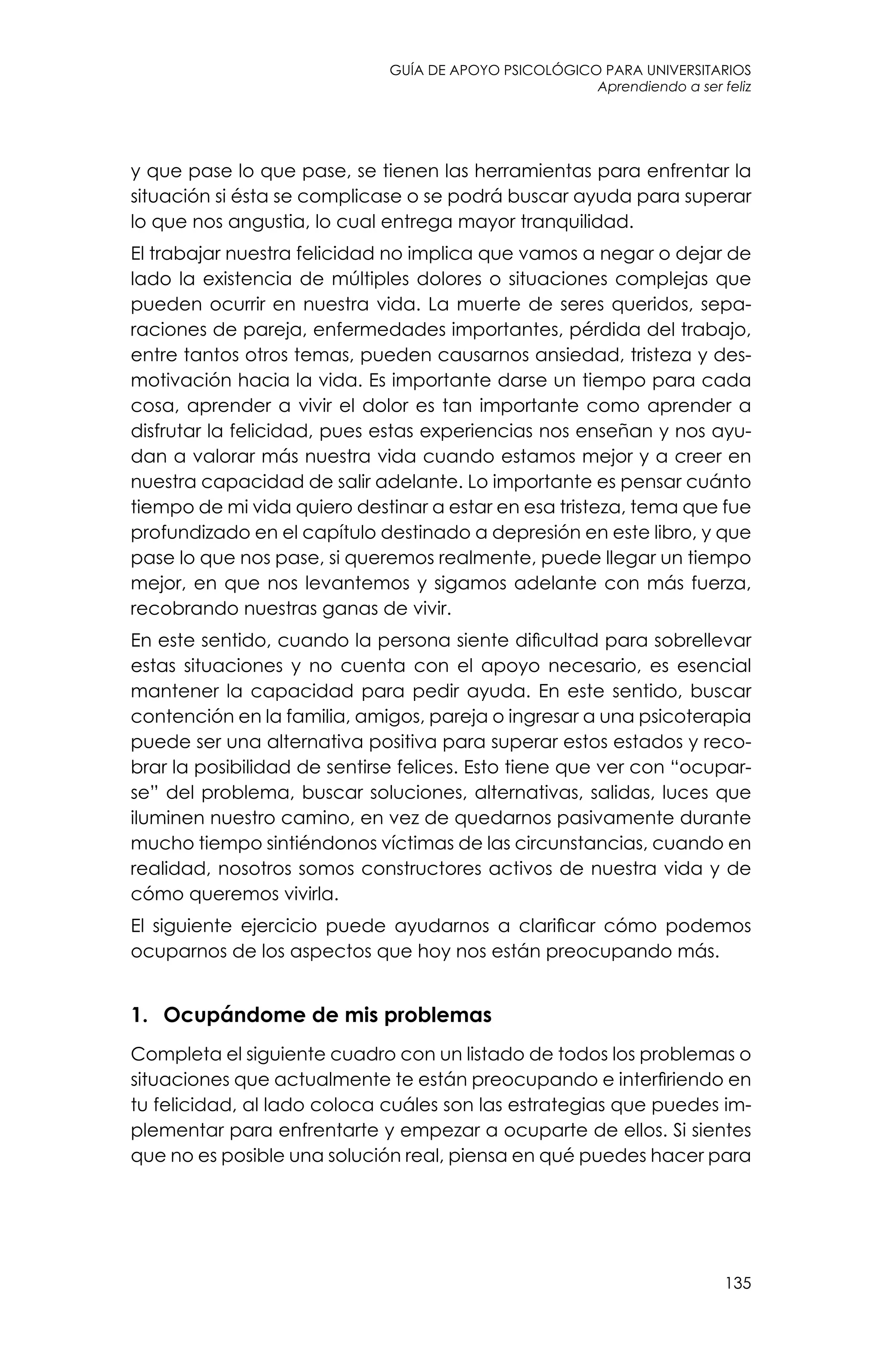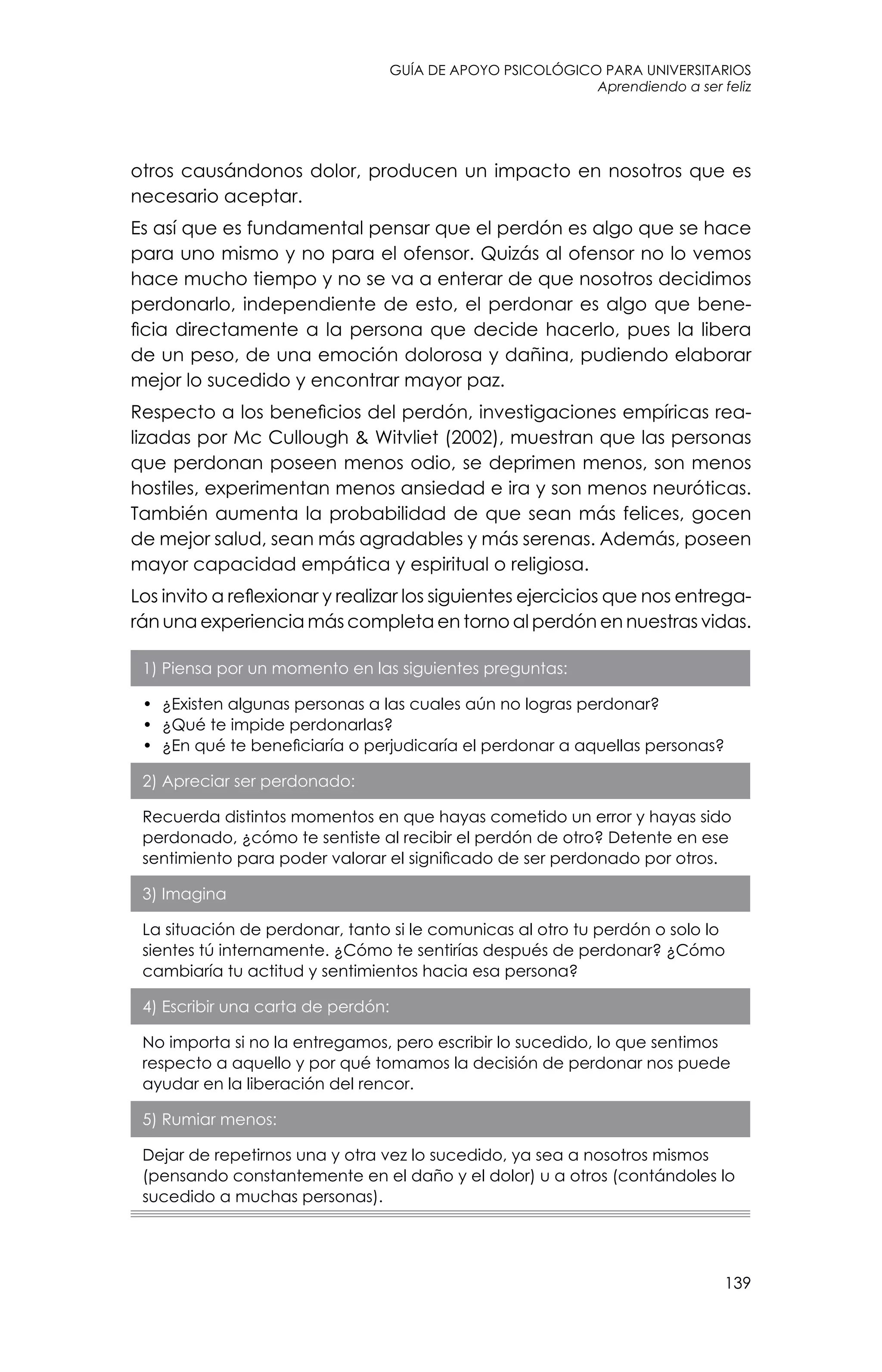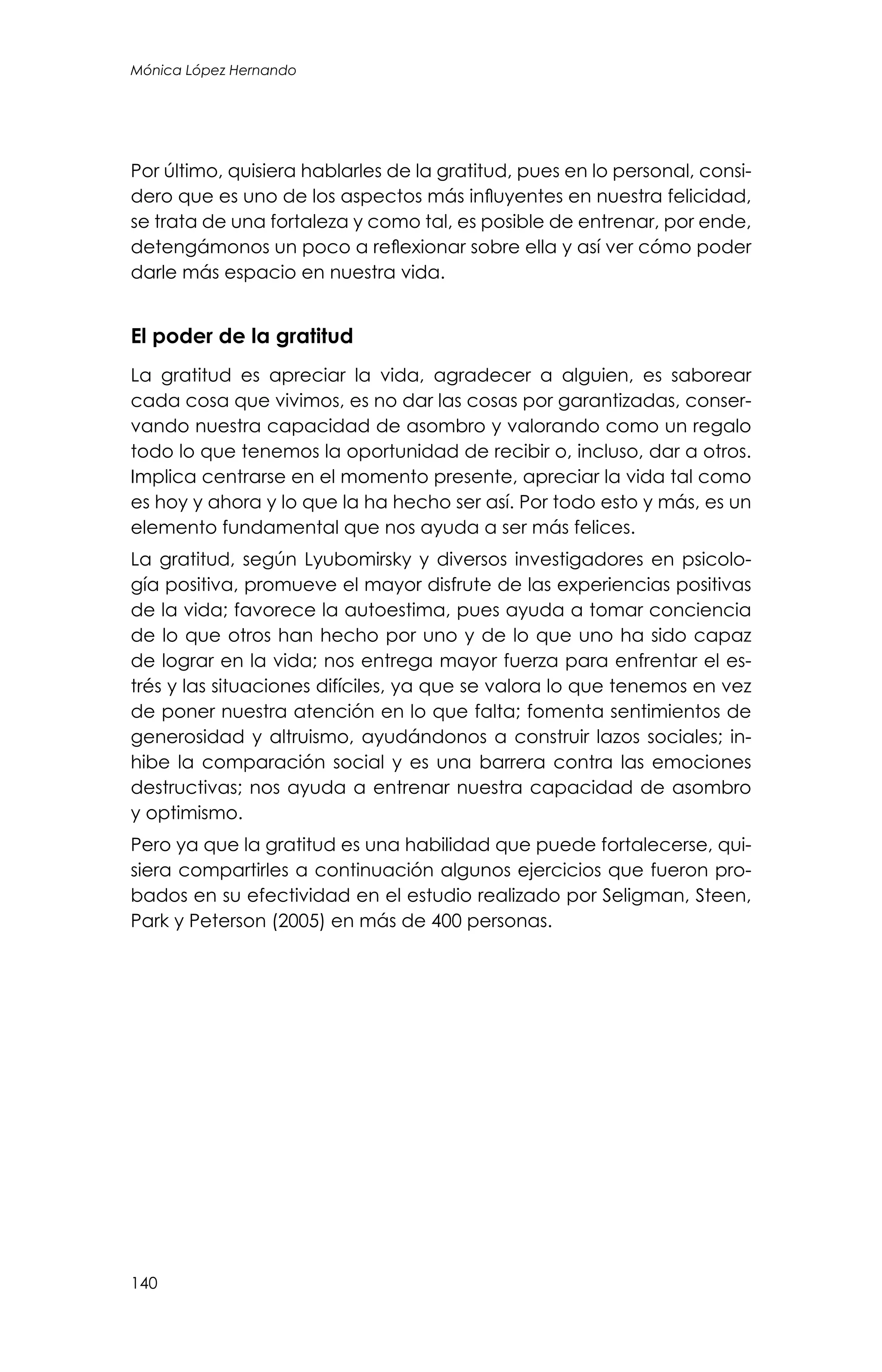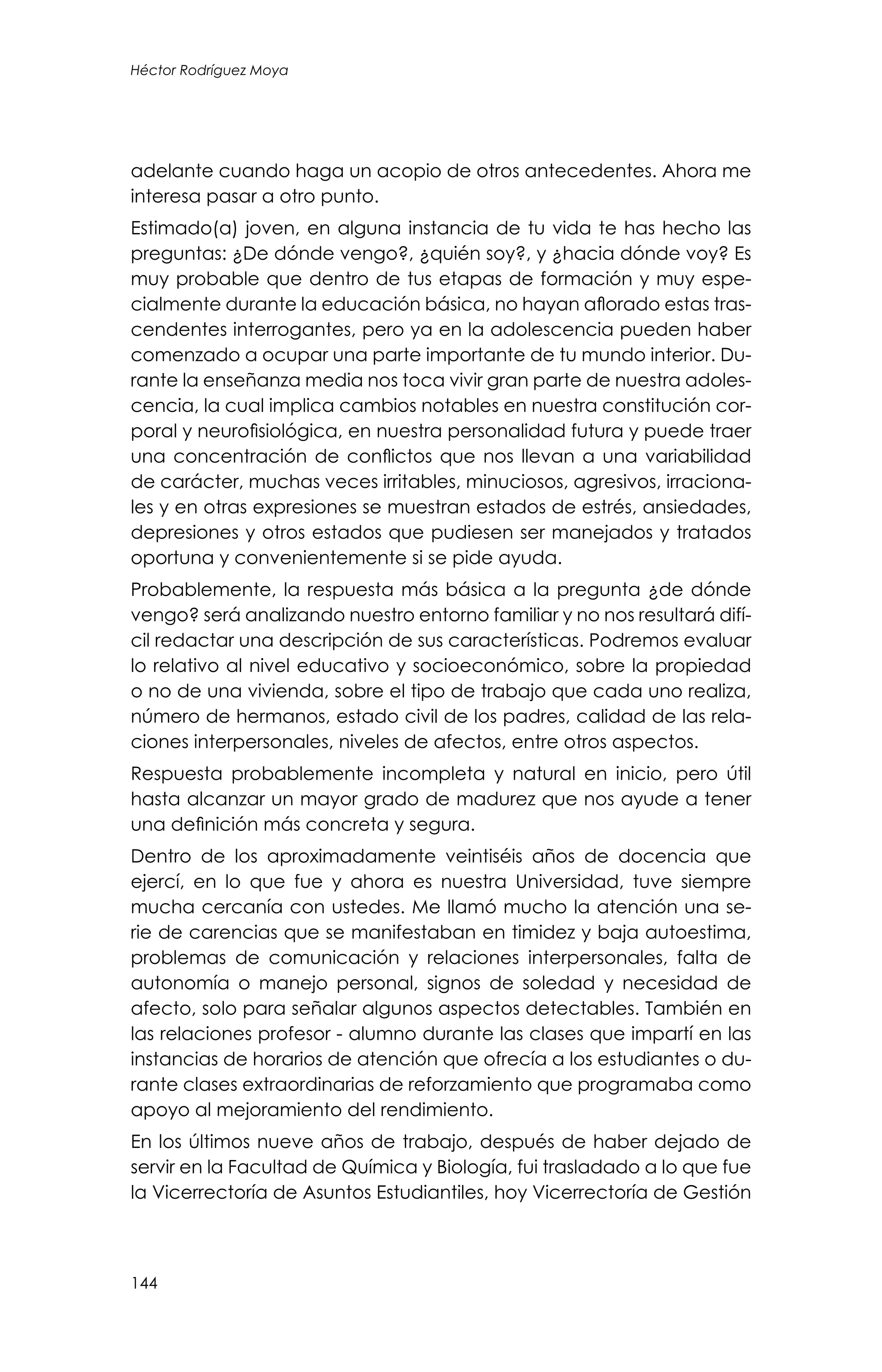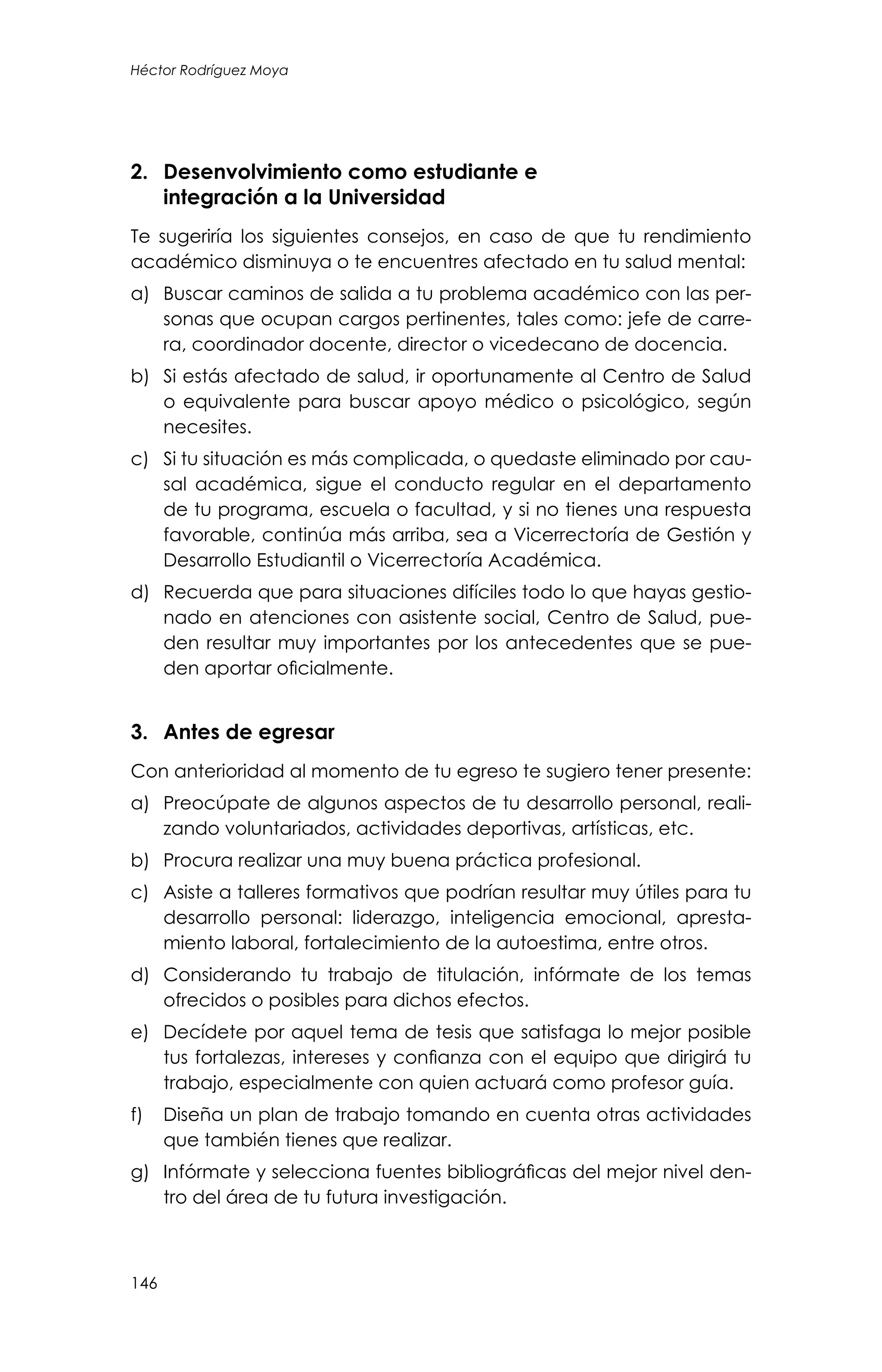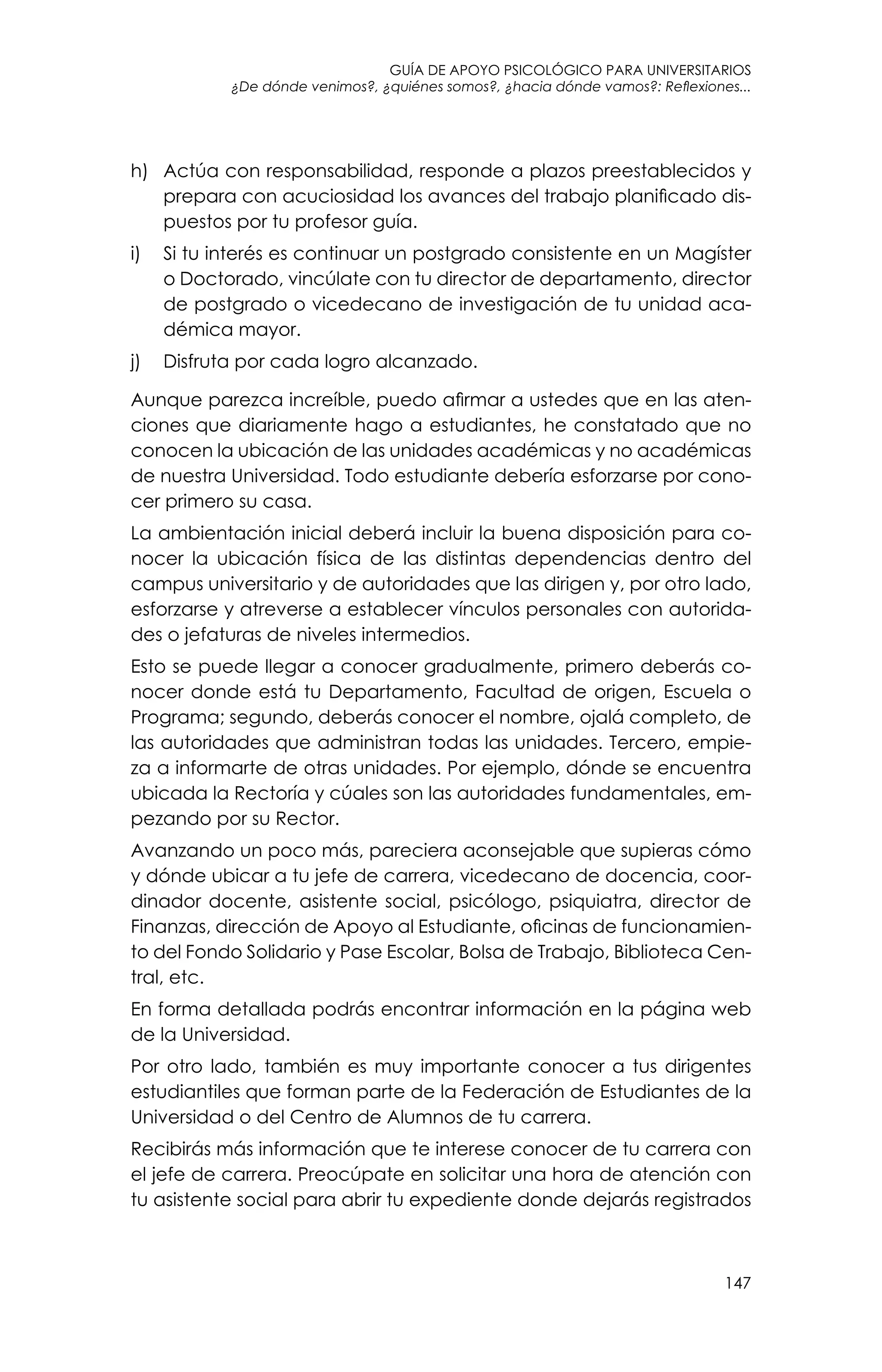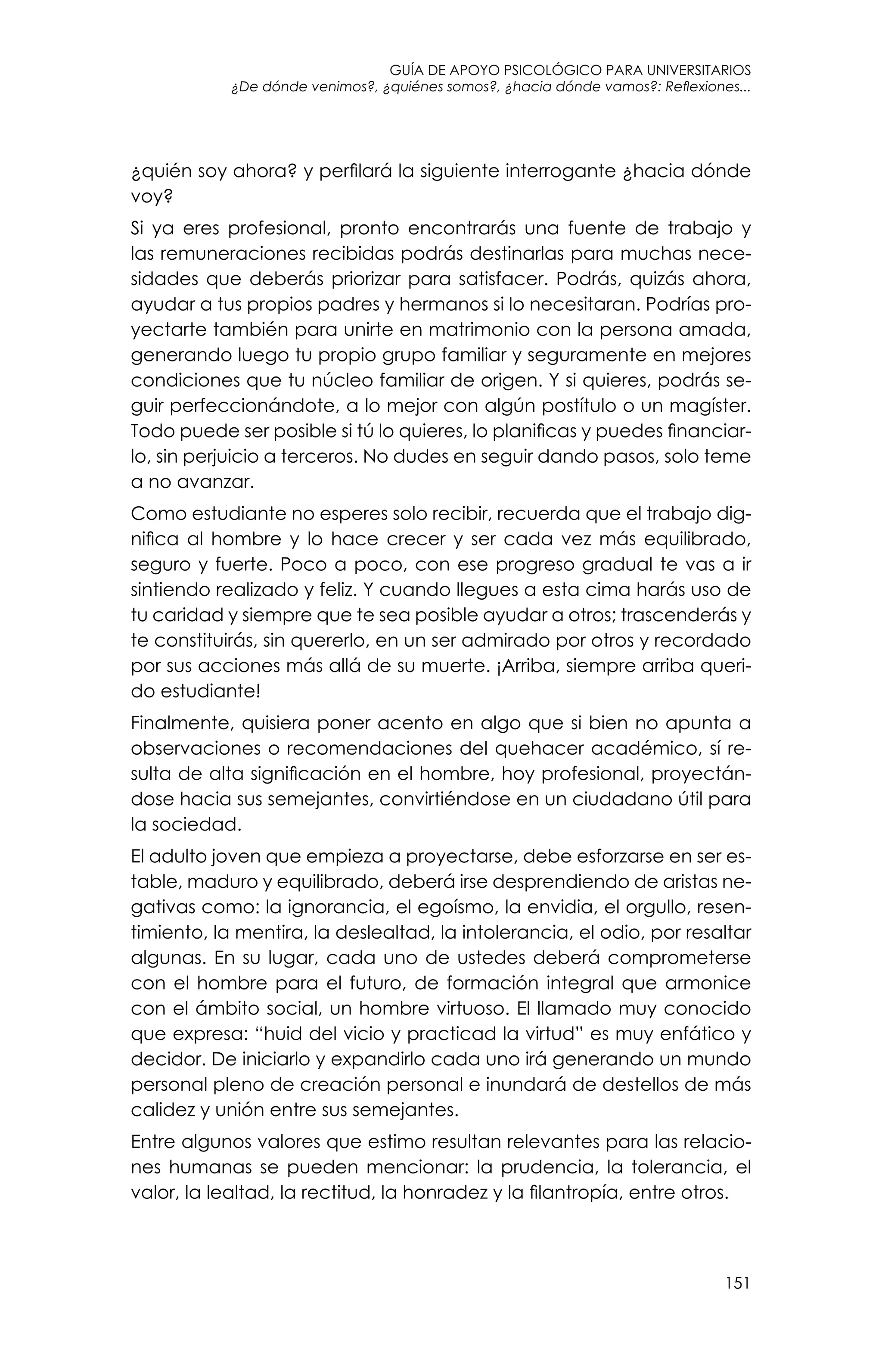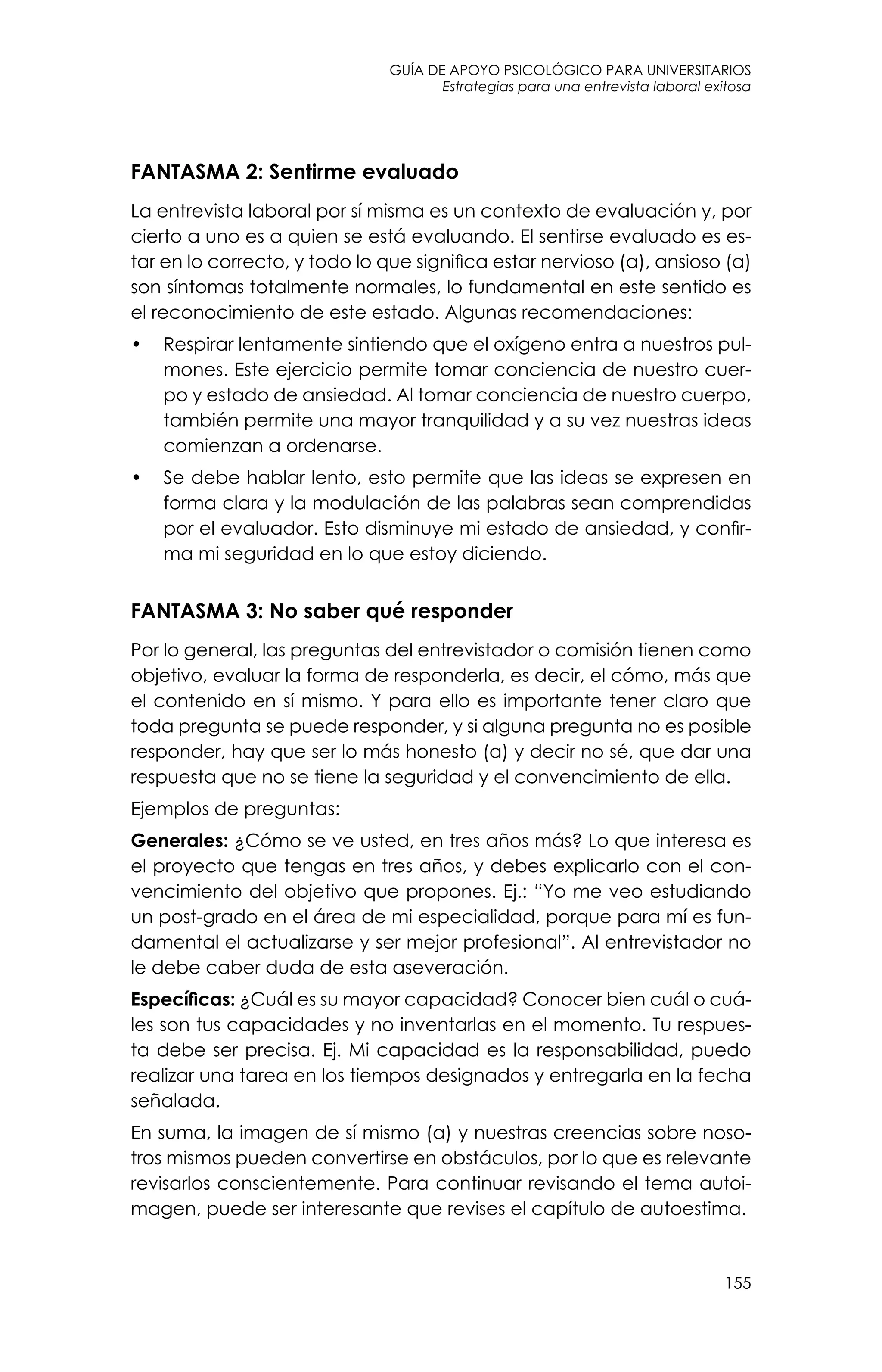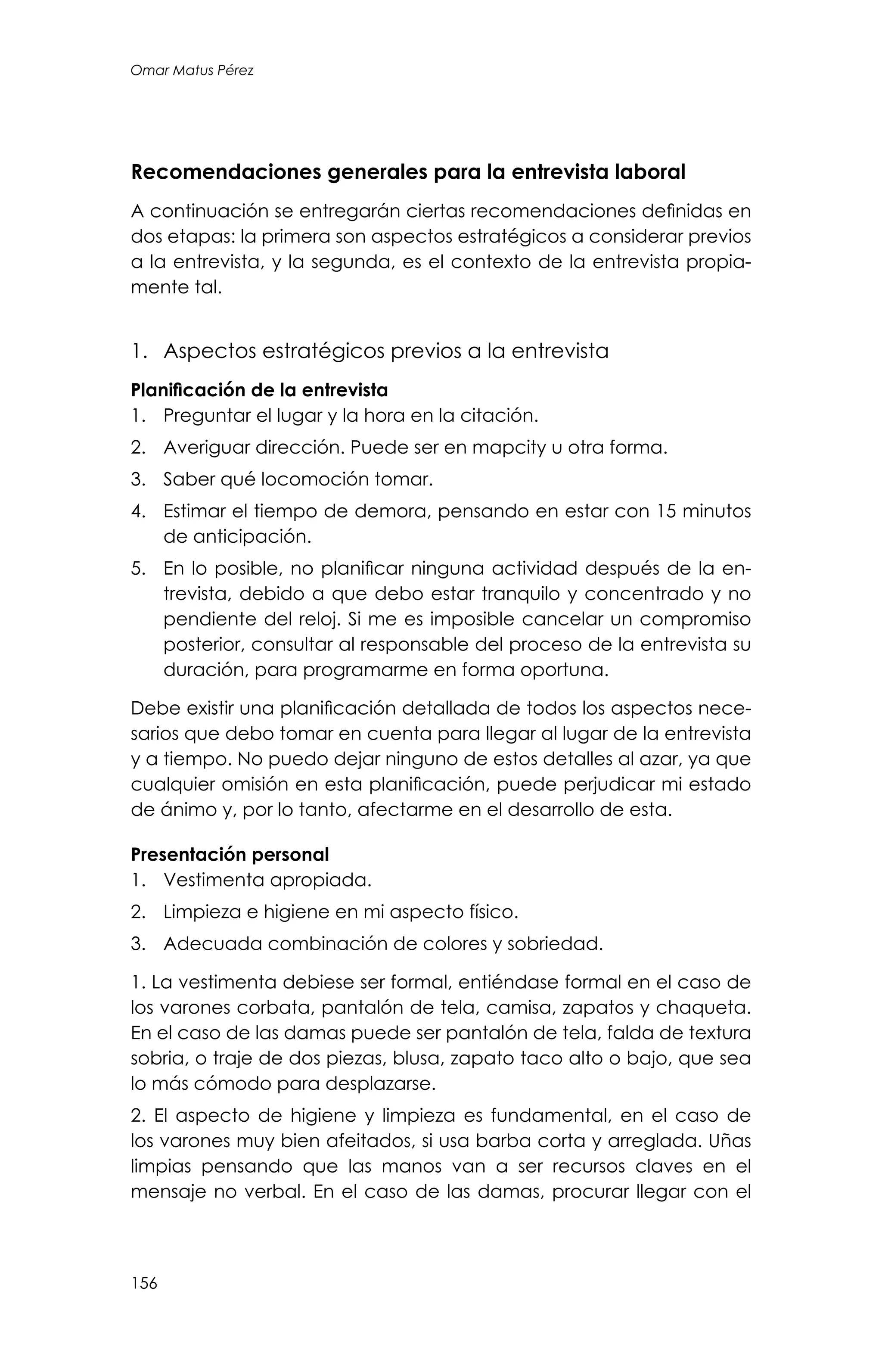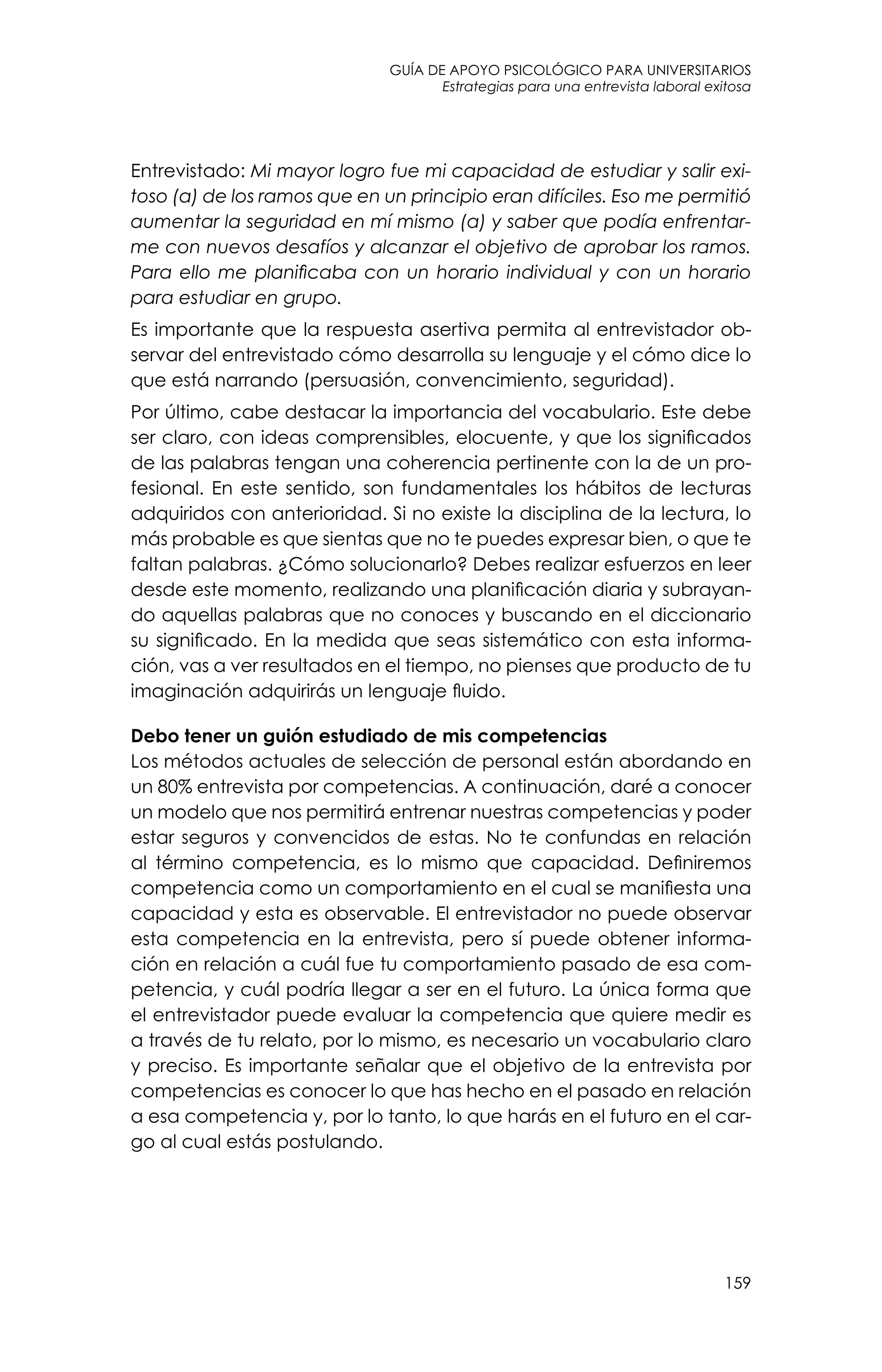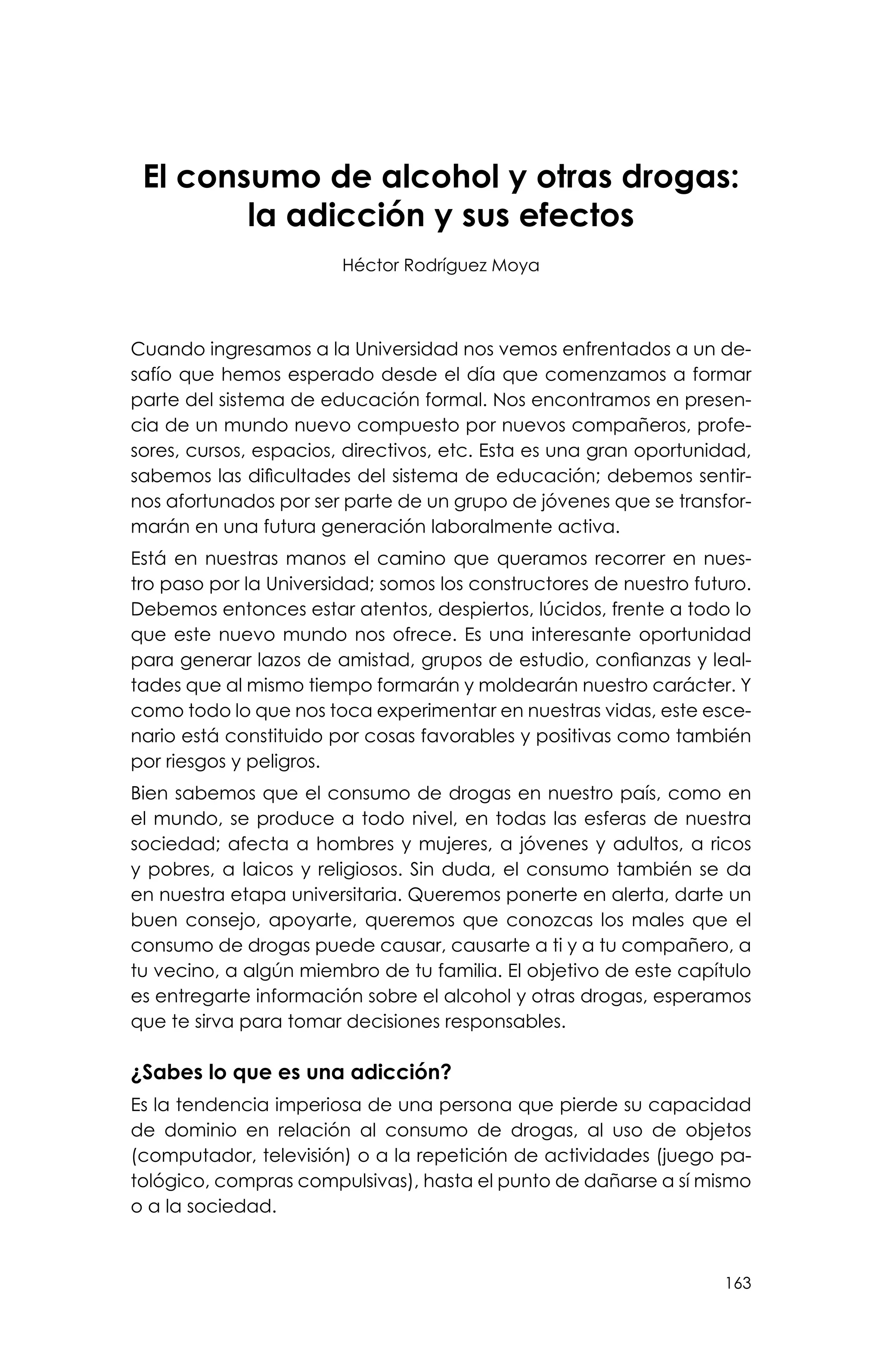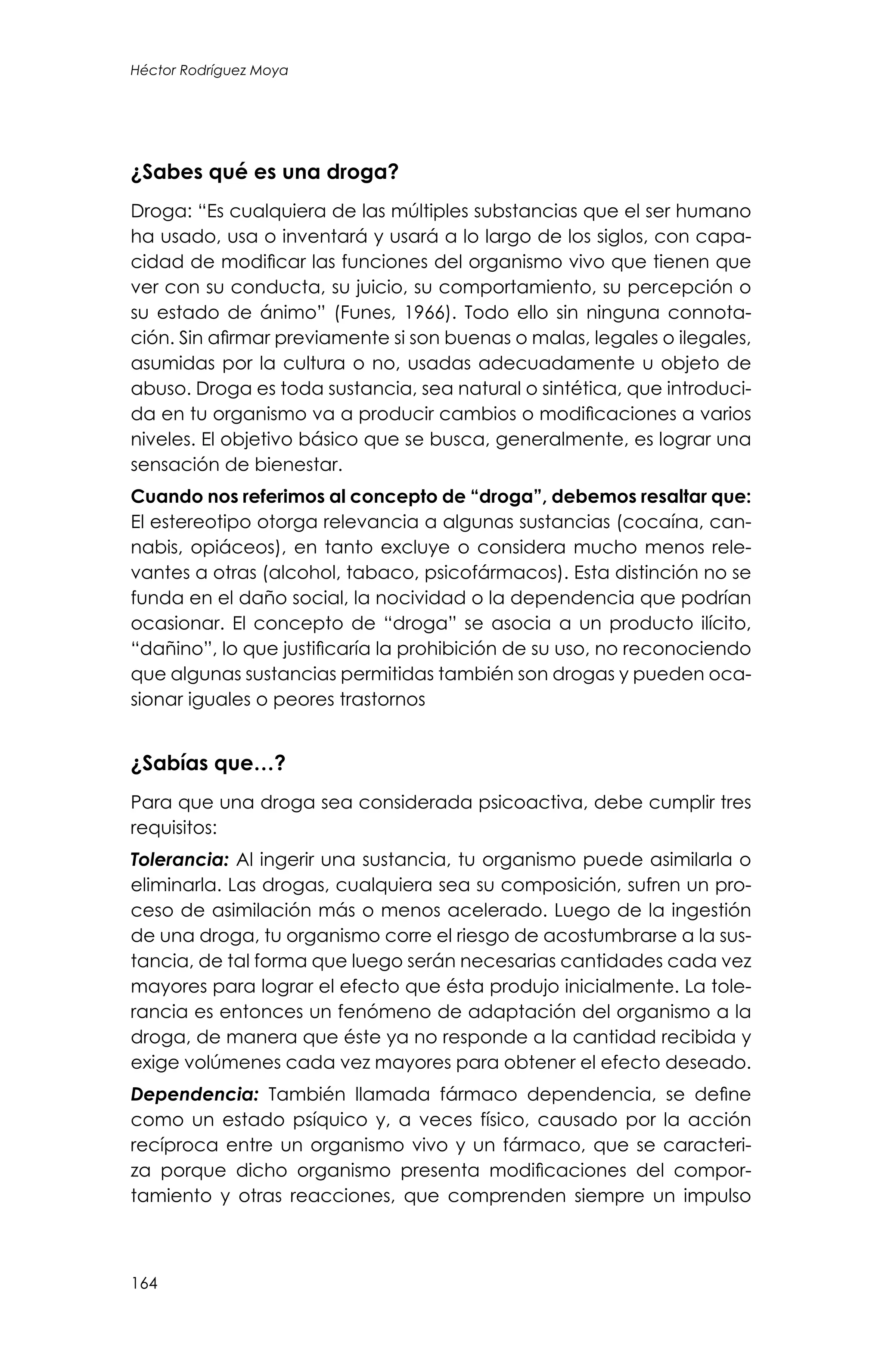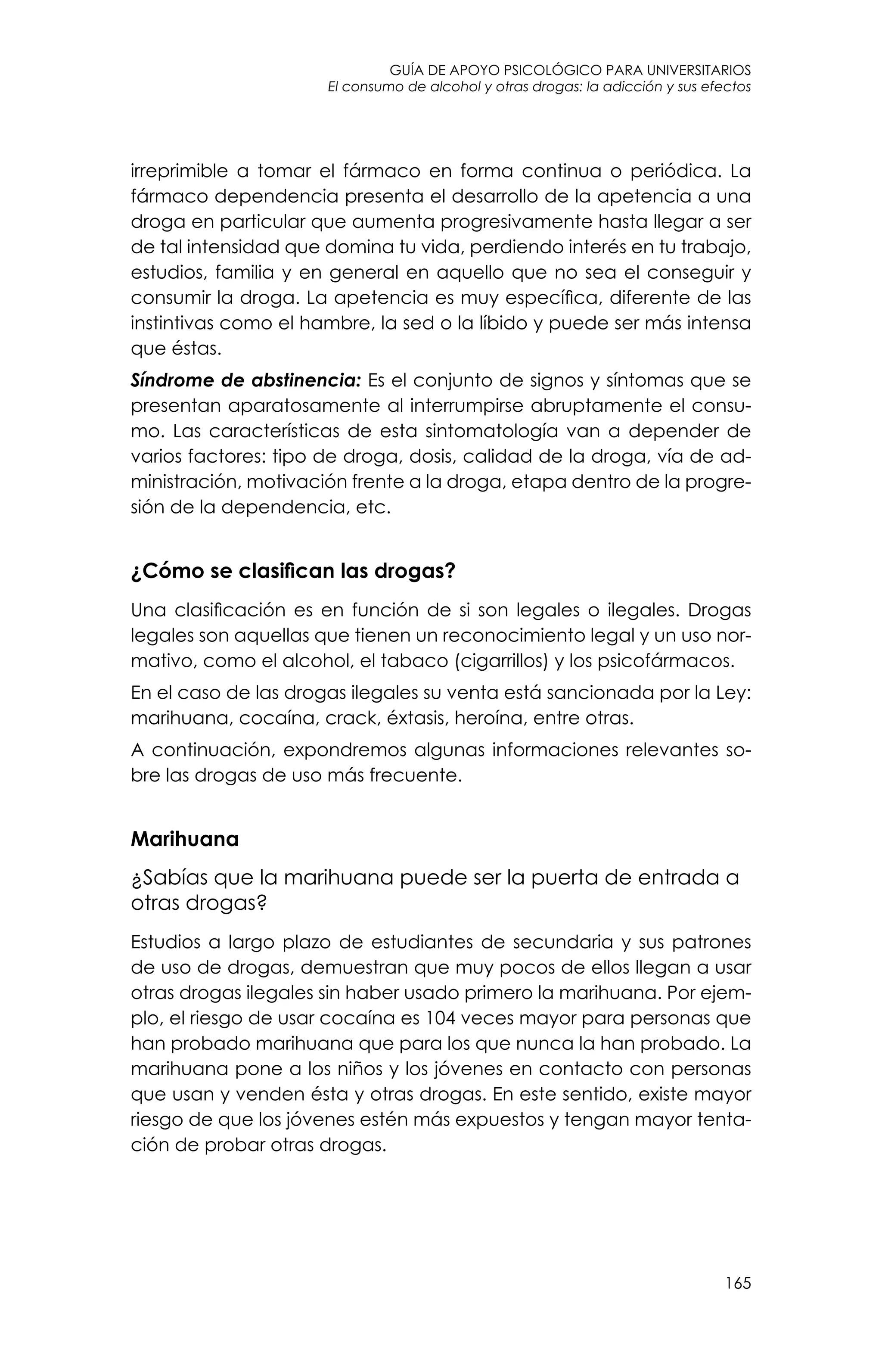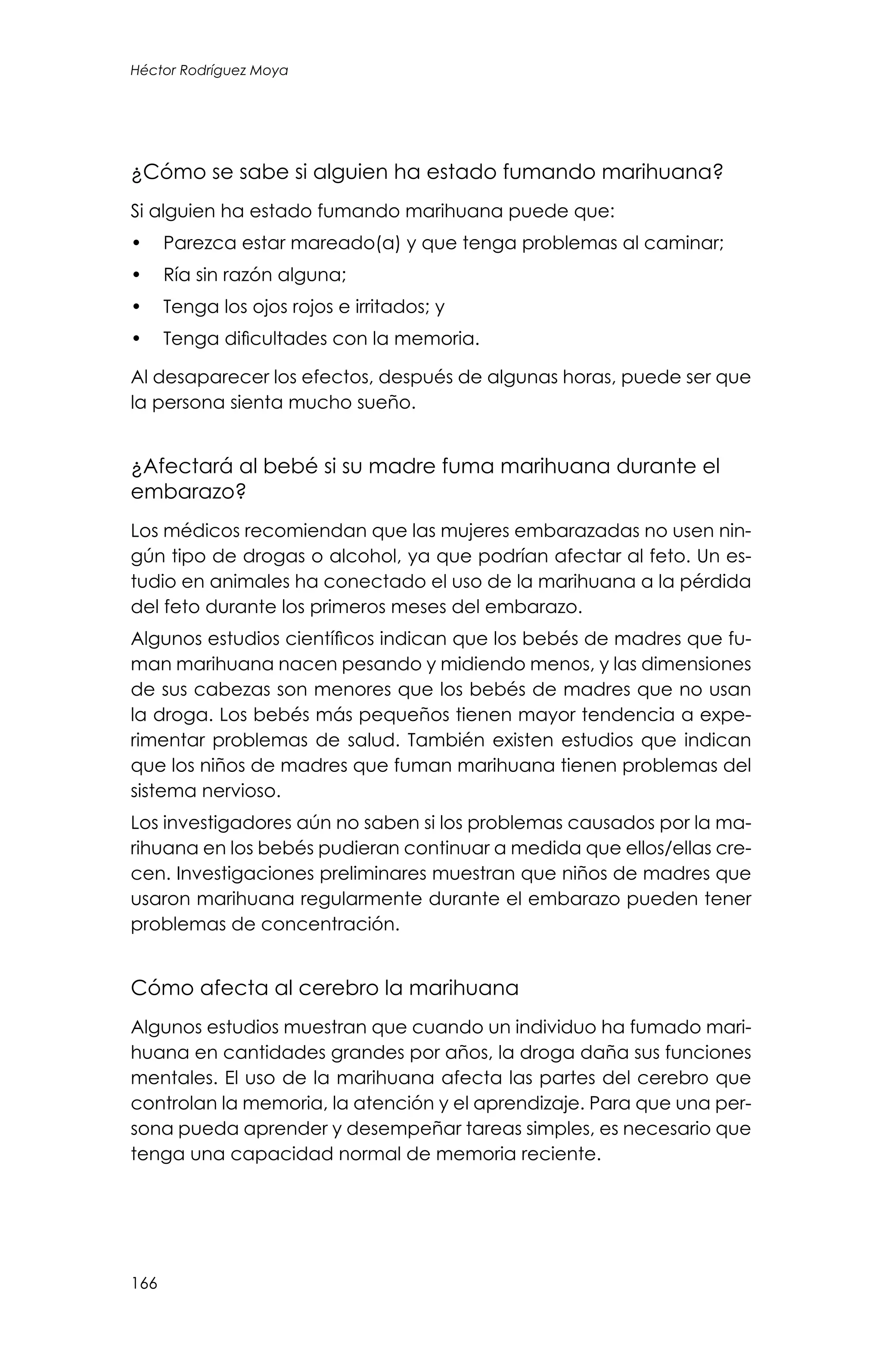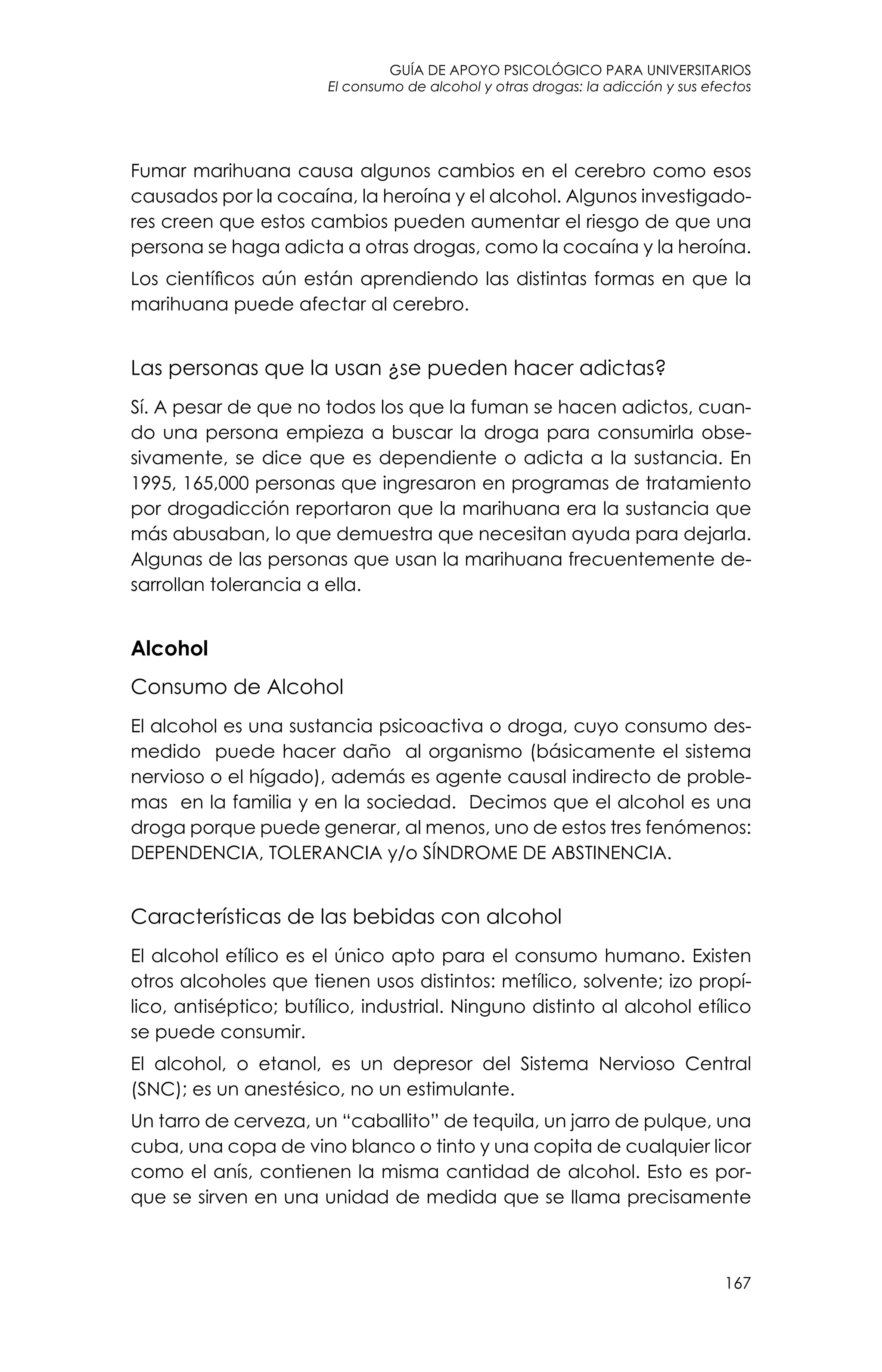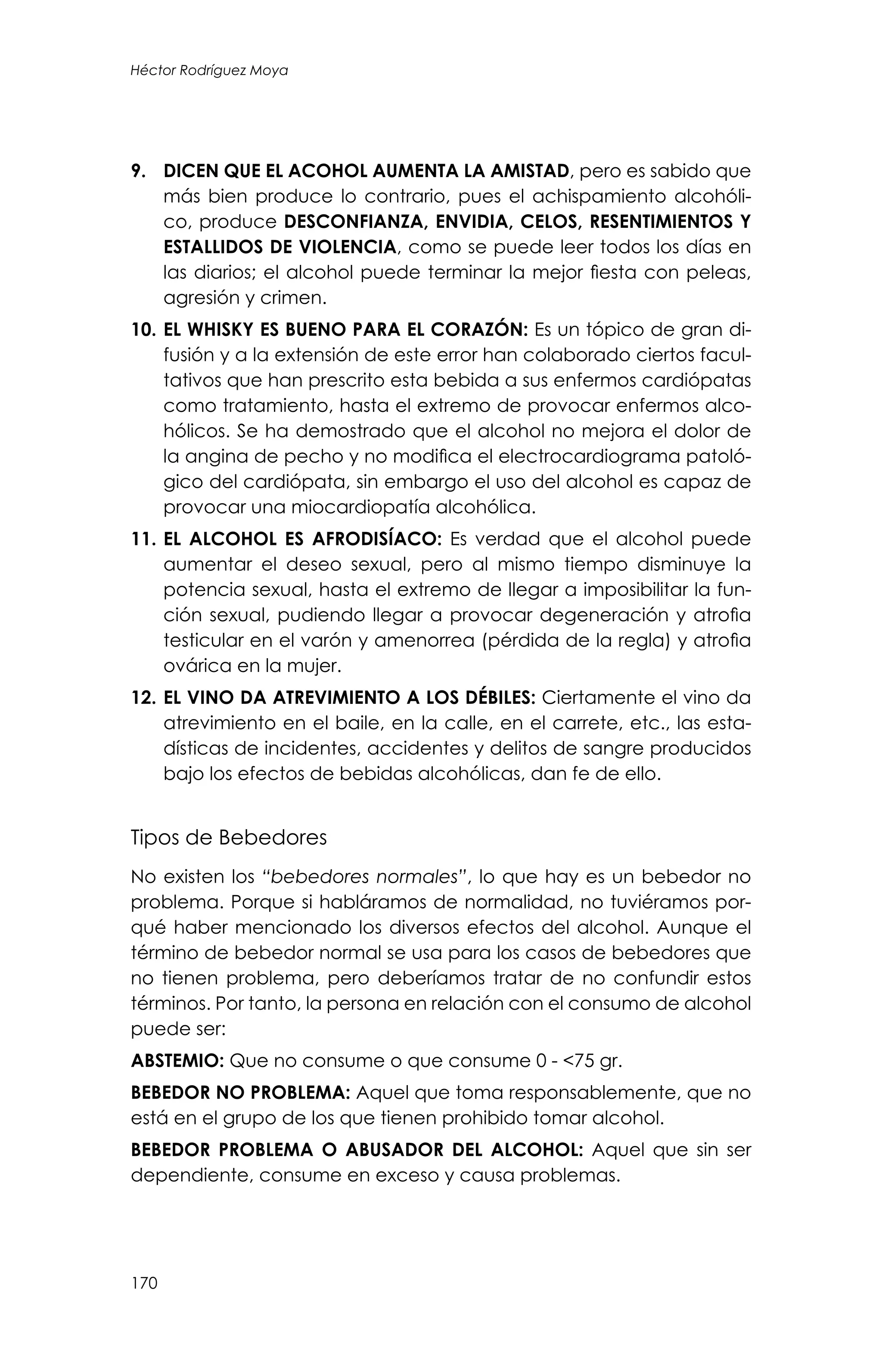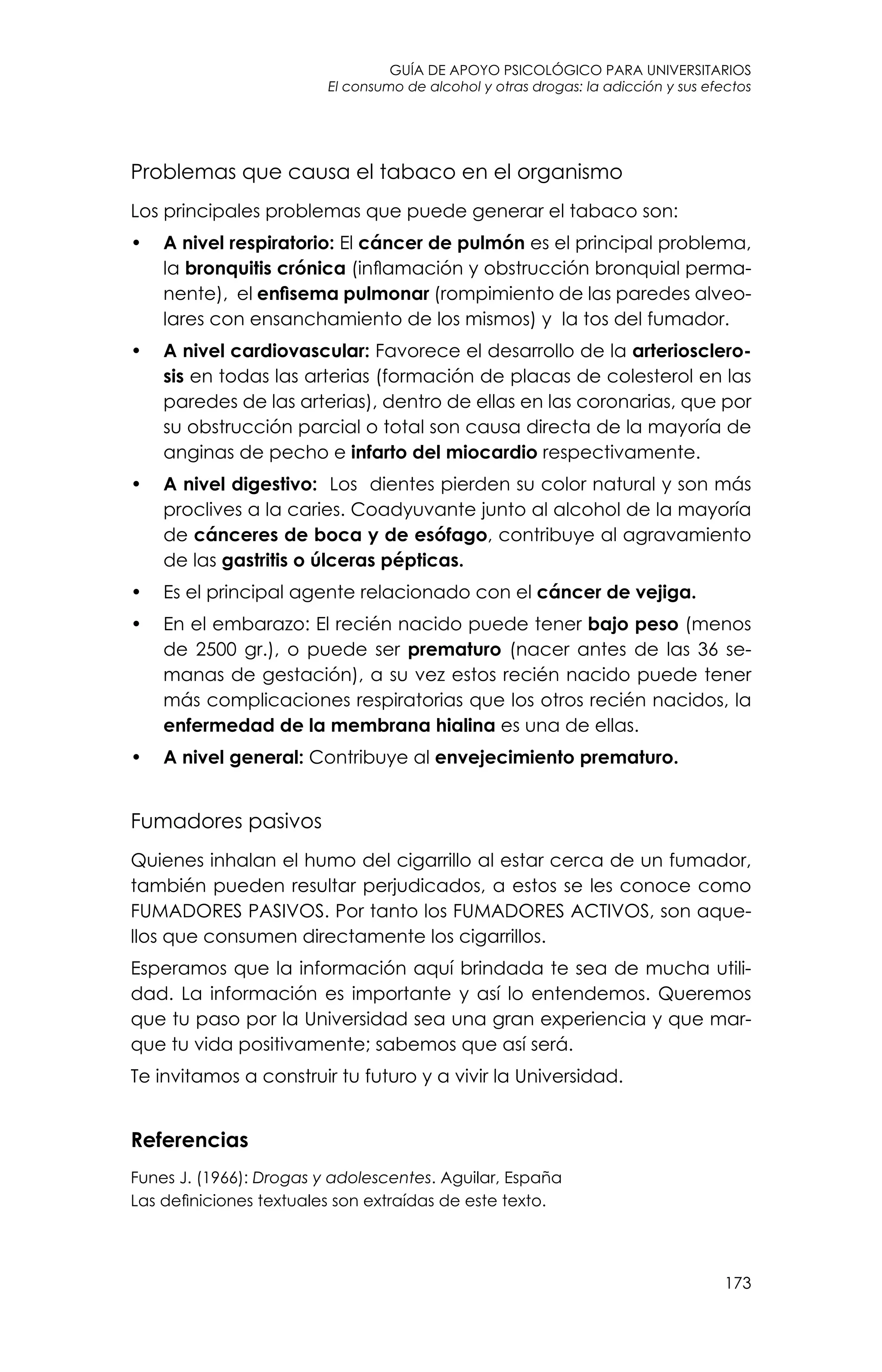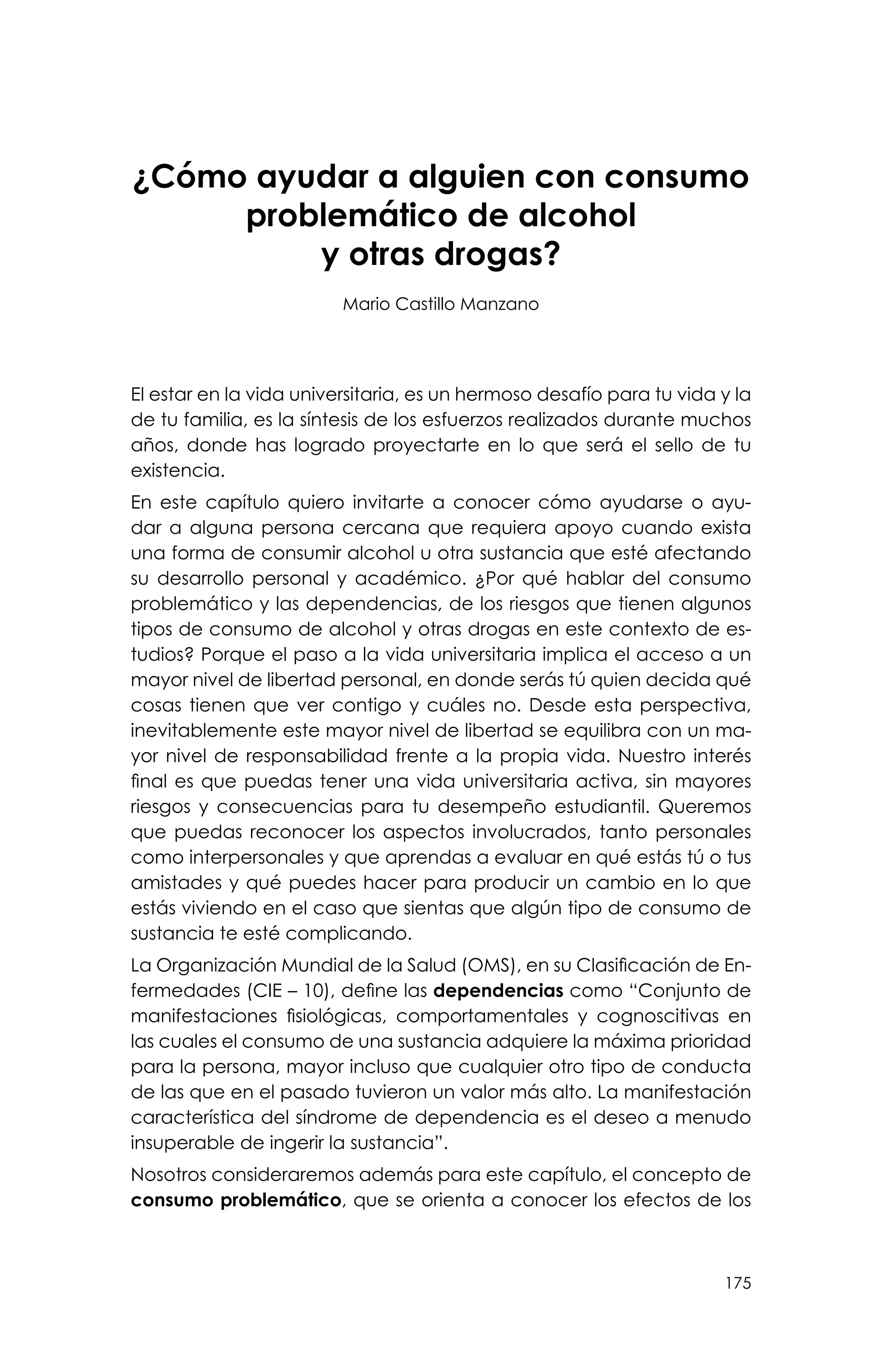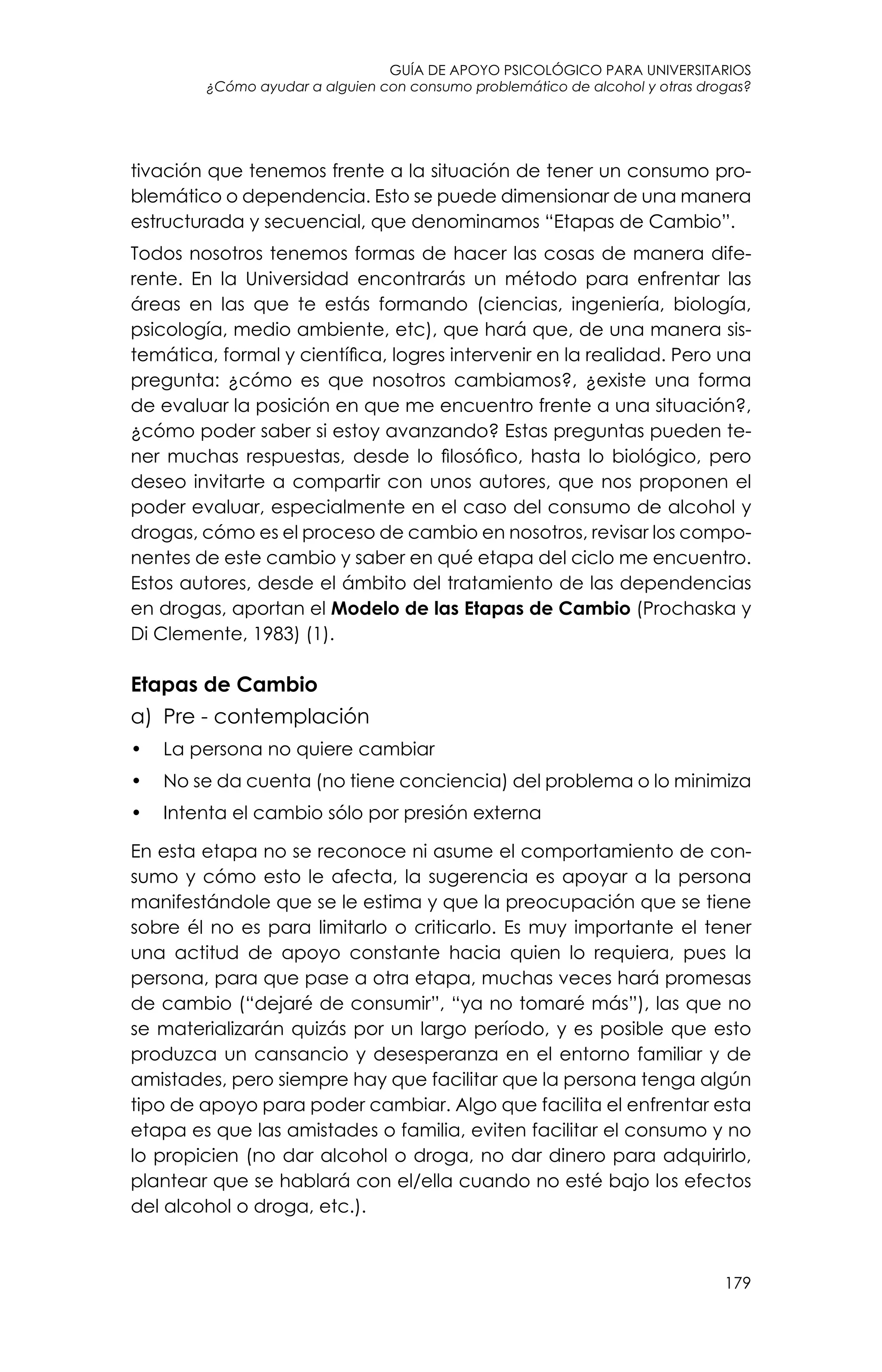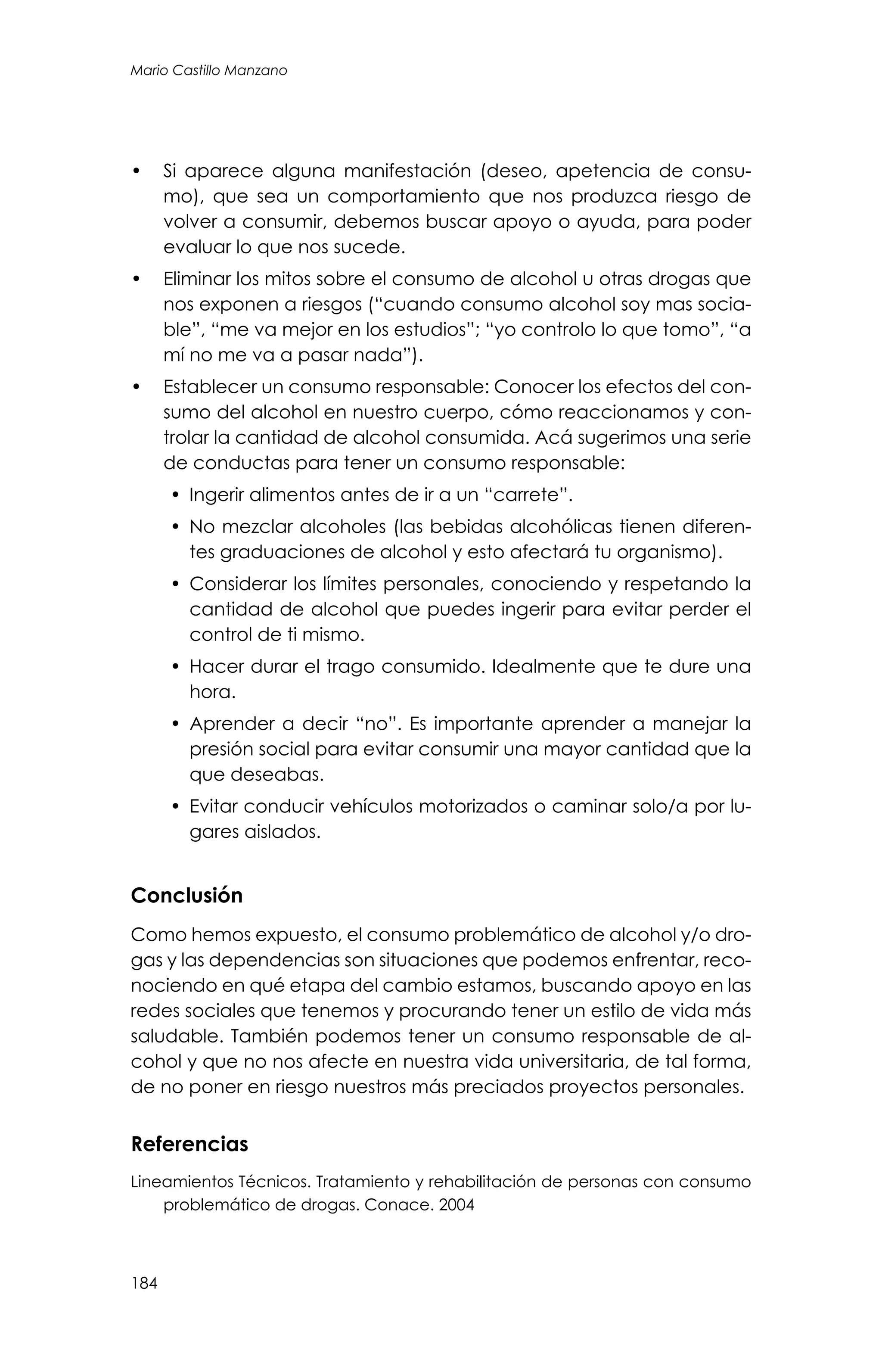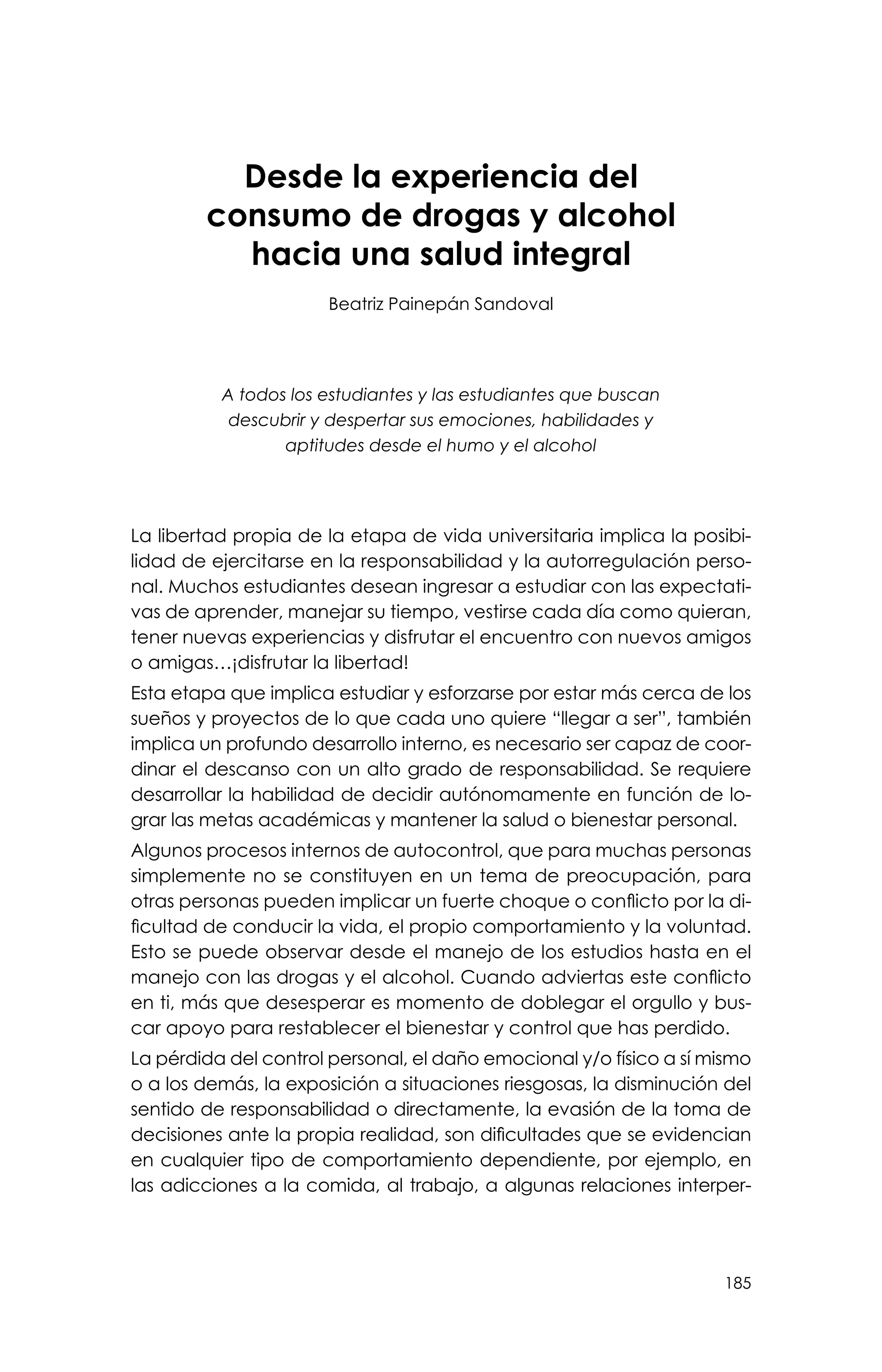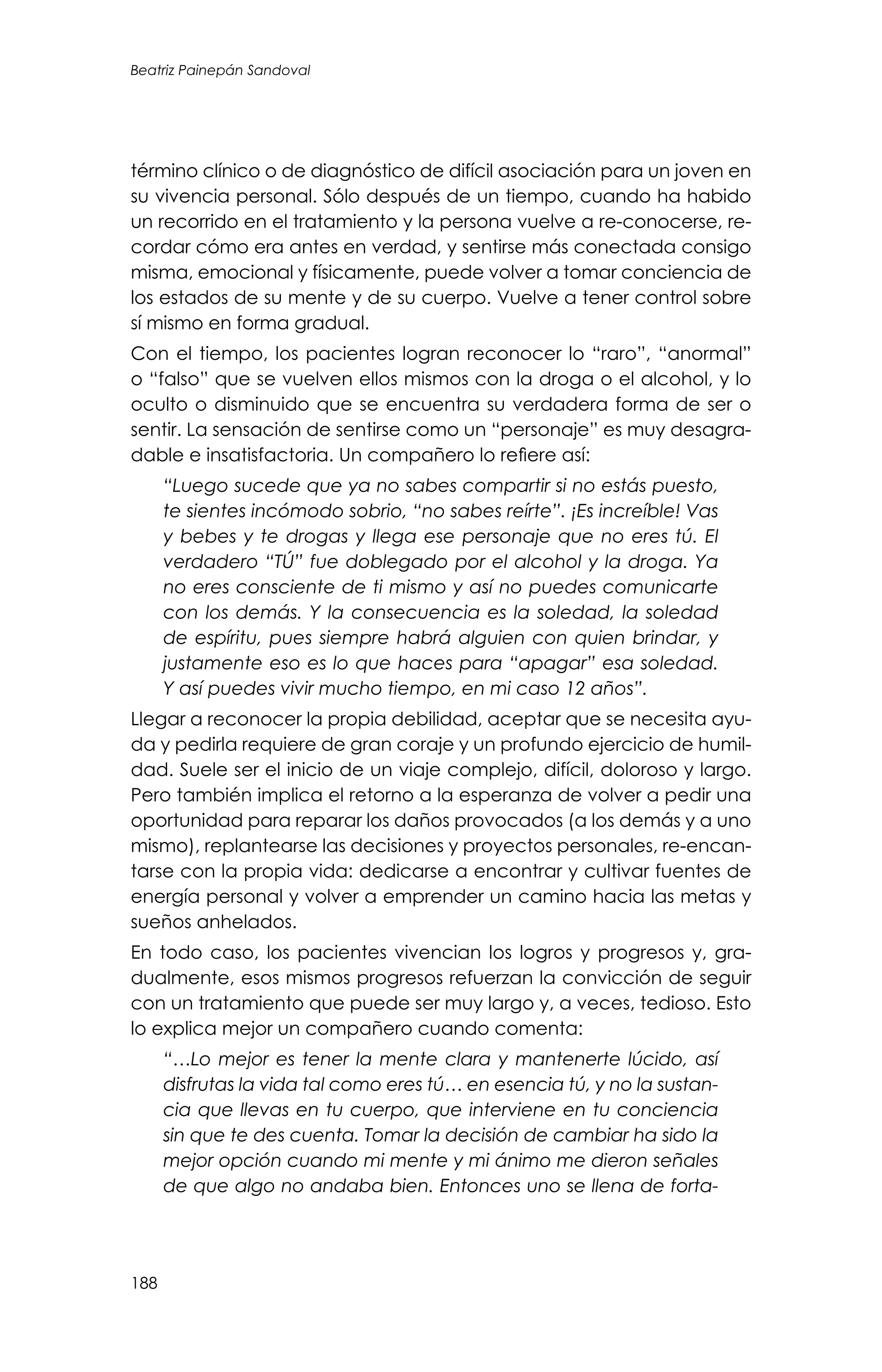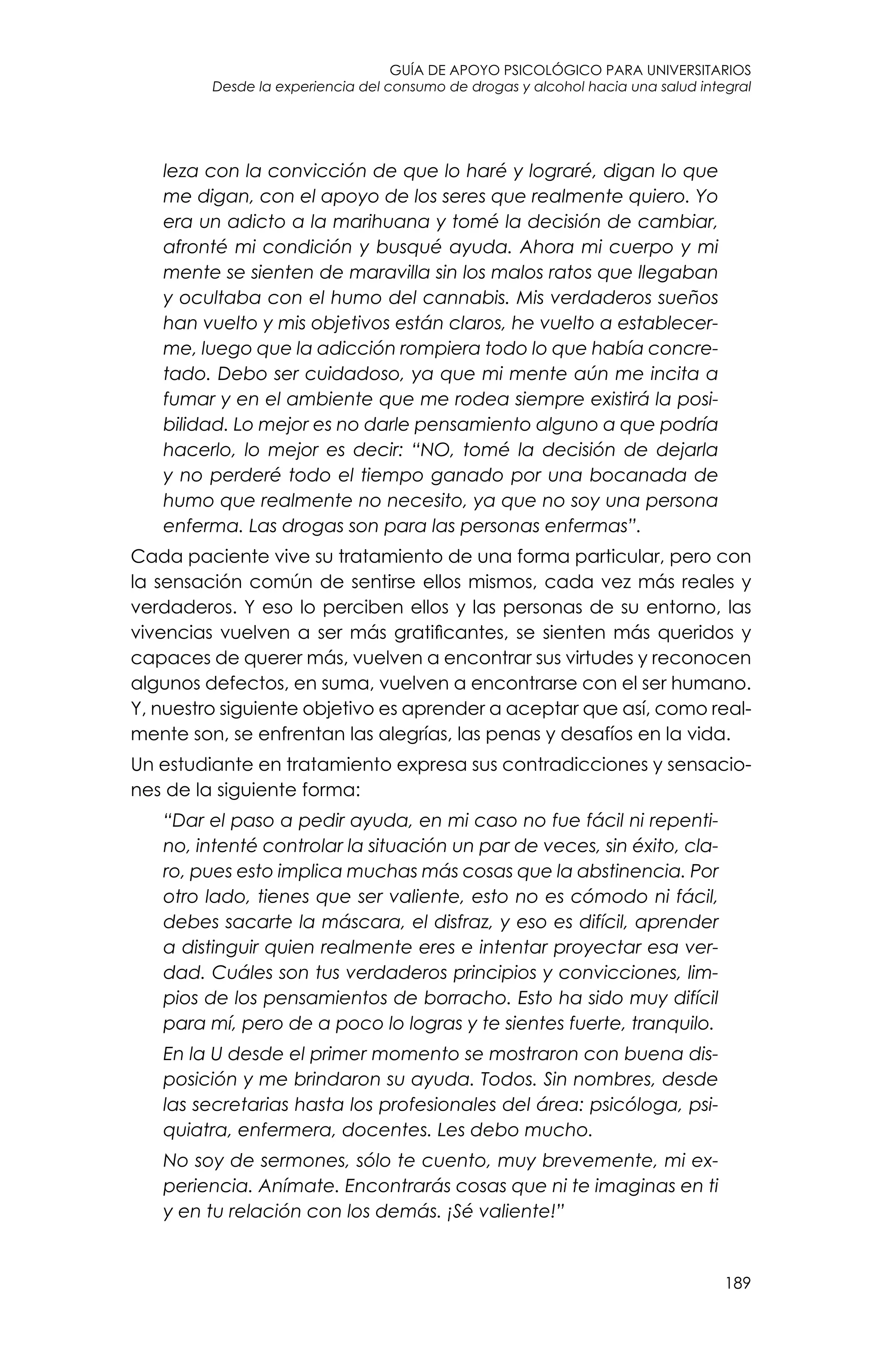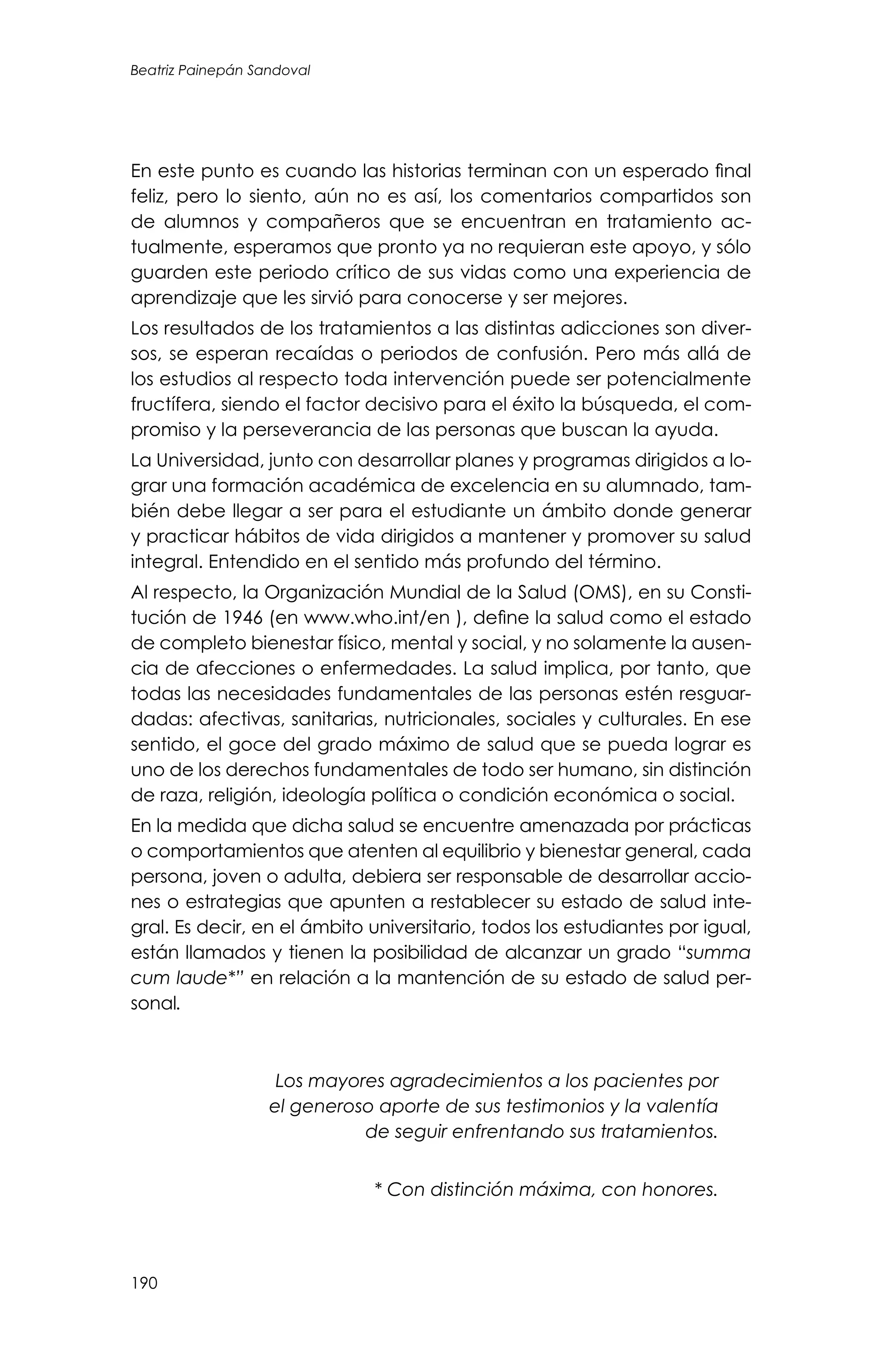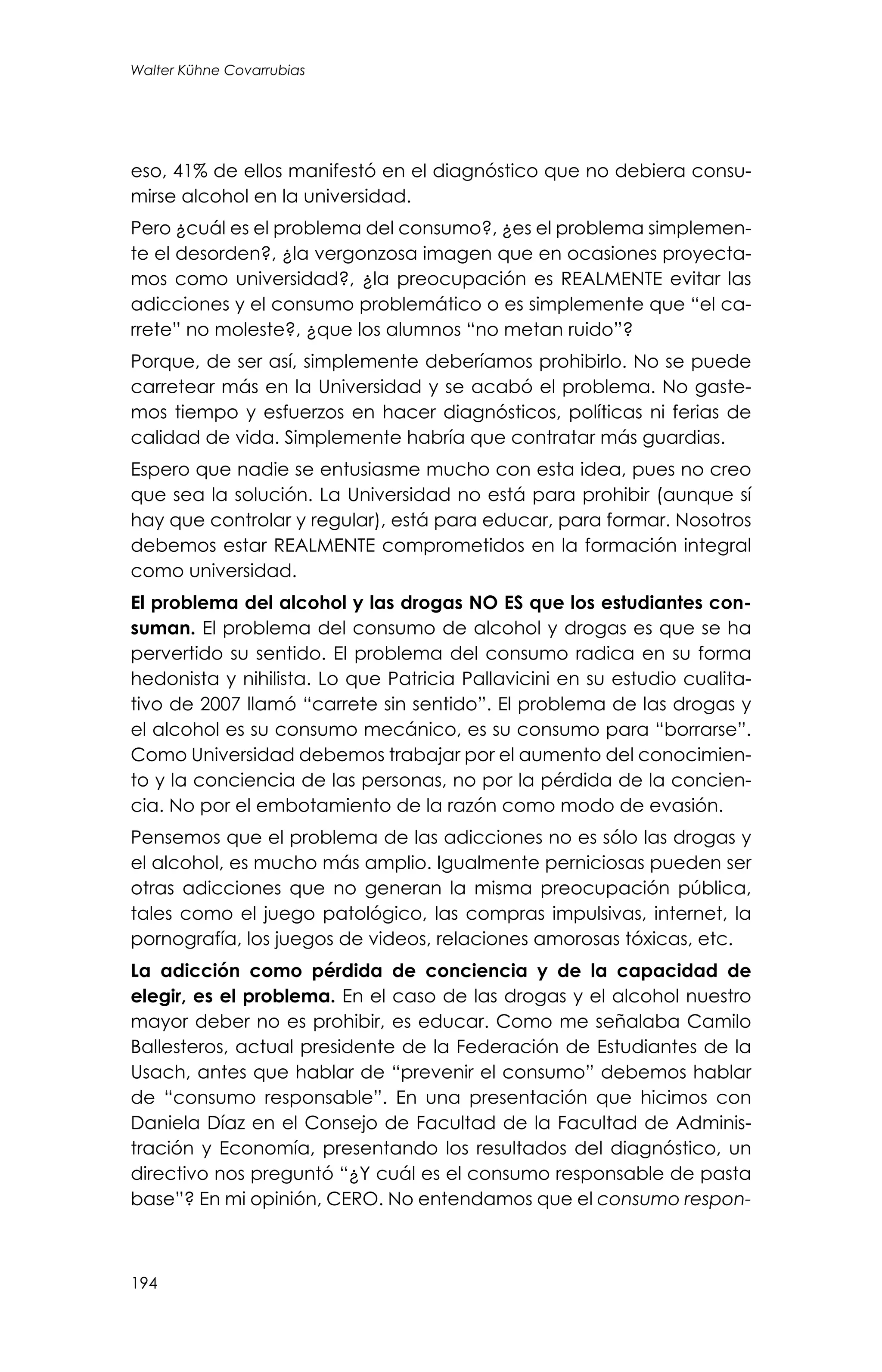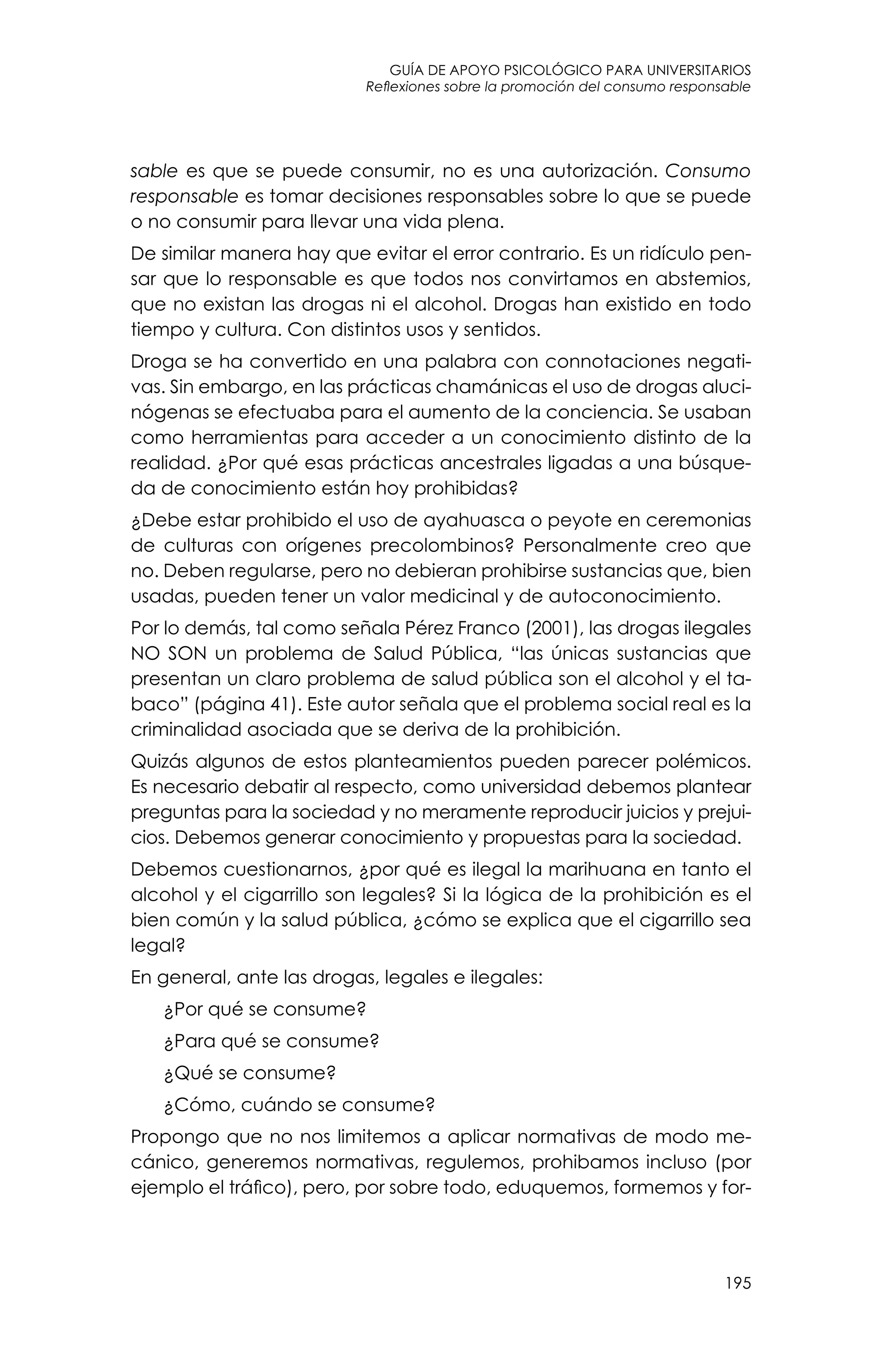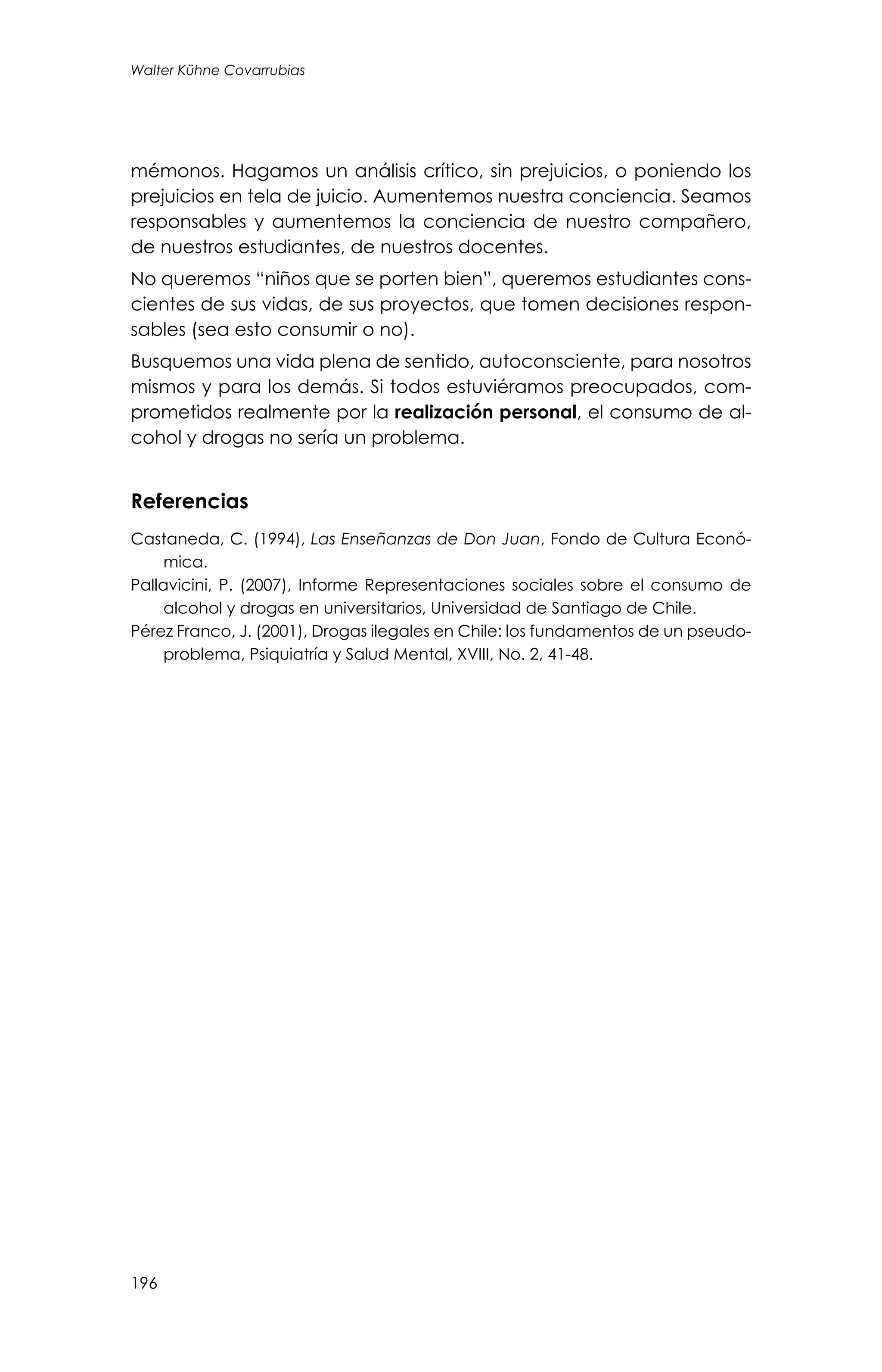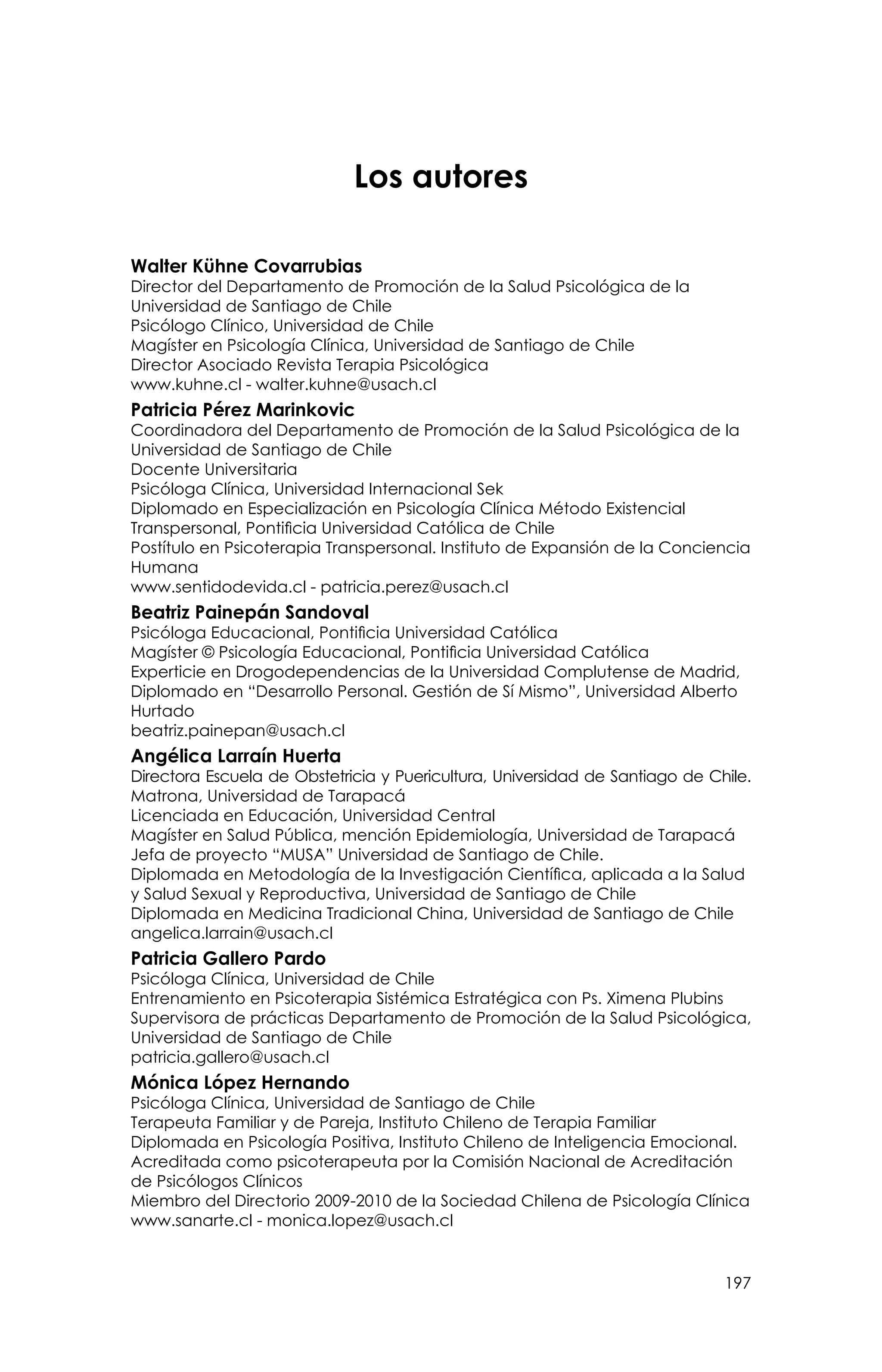Este documento presenta la segunda edición ampliada de la "Guía de apoyo psicológico para universitarios: formación integral y autocuidado" publicada por la Universidad de Santiago de Chile. La guía contiene capítulos escritos por psicólogos y académicos sobre temas como la adaptación a la vida universitaria, sexualidad, ansiedad ante el rendimiento, estrategias de estudio, autoestima, habilidades sociales, motivación vocacional, salud mental y consumo de drogas.
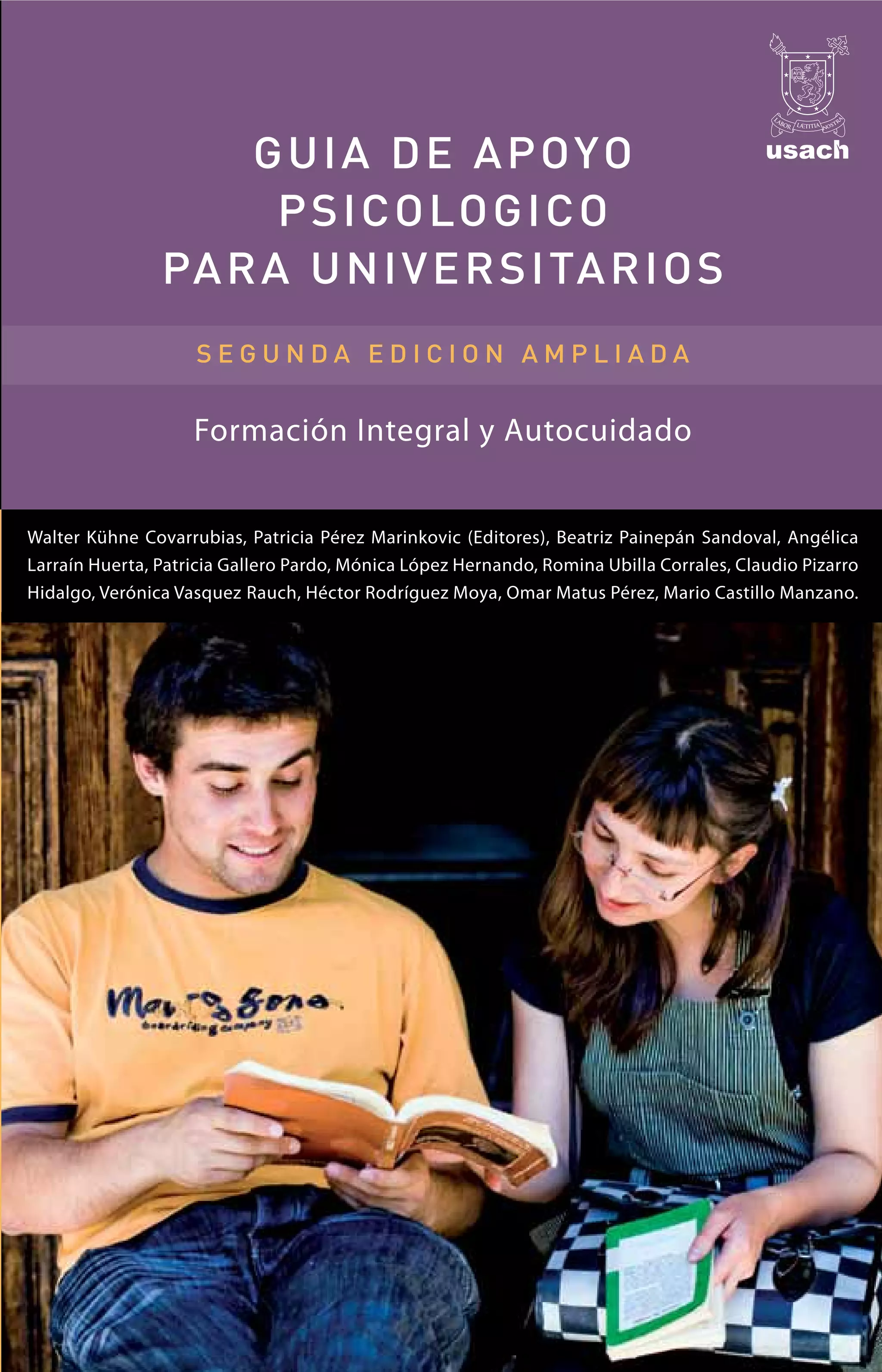

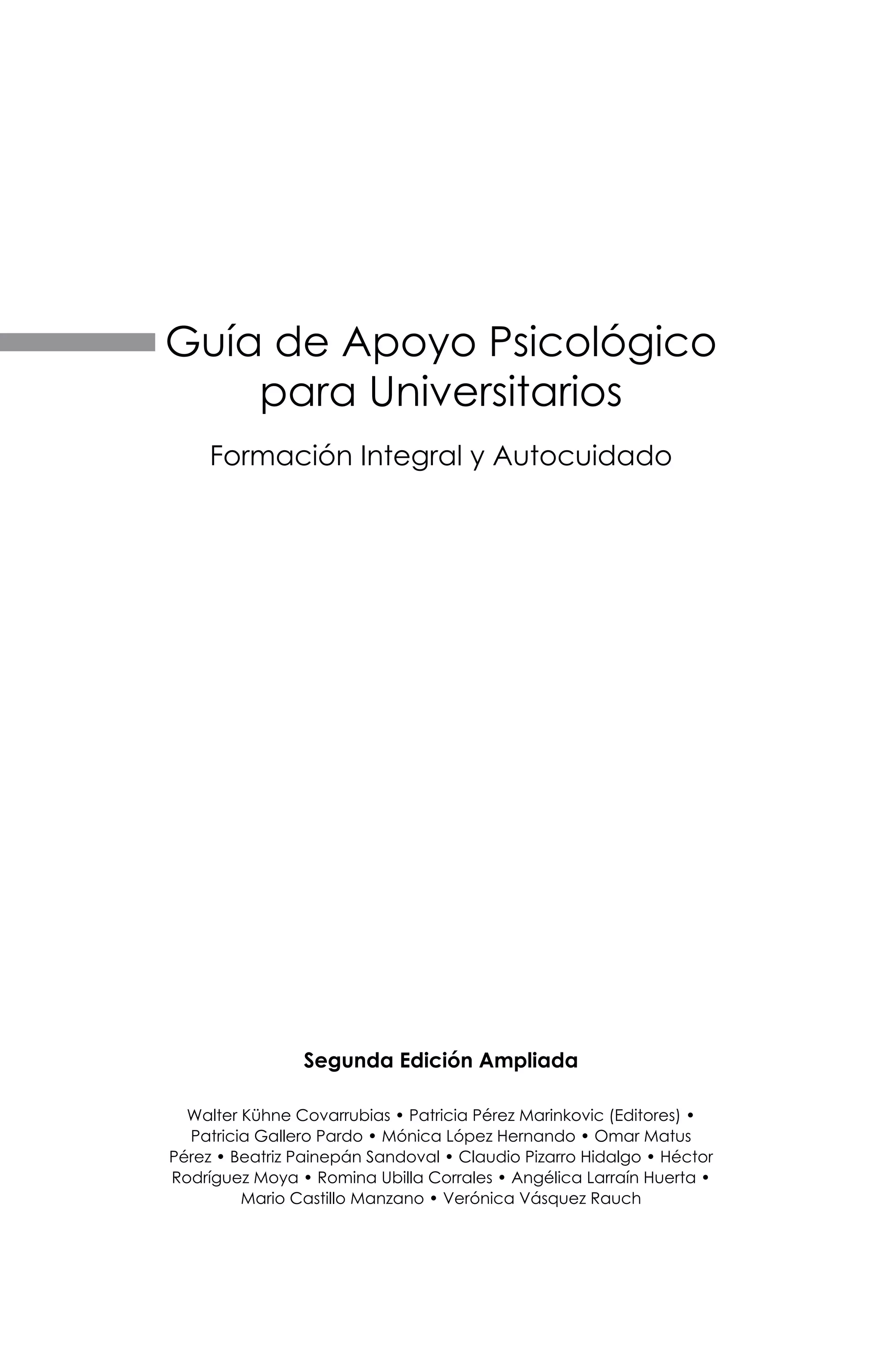
![2011 • Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Estudiantil,
Universidad de Santiago de Chile
Ecuador 3555, Estación Central, Santiago
Teléfono: 718 2525
E-mail: walter.kuhne@usach.cl y/o dps@usach.cl
Página web: www.dps.usach.cl
Registro de Propiedad Intelectual N° 199.679
ISBN: 978-956-303-112-6
Fotografía de Portada
Karina Severín del Canto
severinkarina@gmail.com
www.flickr.com/photos/karinaseverin
Fotografías contraportada y solapas
Dirección General de Comunicaciones y Asuntos Públicos
de la Universidad de Santiago de Chile
Diseño de Portada
María Rosa Rastello
rositarastello@hotmail.com
Diagramación e impresión
Gráfica Metropolitana
contacto@graficametropolitana.cl
www.graficametropolitana.cl
Tiraje
4.200 ejemplares
Los derechos intelectuales pertenecen a la Universidad de
Santiago de Chile.
El presente texto puede ser reproducido en otros medios sin
necesidad de pedir autorización, sólo es requisito citar la
fuente original.
Guía de apoyo psicológico para universitarios: formación integral y
autocuidado / Walter Kühne Covarrubias, Patricia Pérez Marinkovic (editores);
Beatriz Painepán Sandoval [et al.] – 2ª. ed. ampliada – Santiago: Universidad
de Santiago de Chile, Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Estudiantil, 2011.
200 p.; 21x13,5 cm.
ISBN 978-956-303-112-6
1.-Estudiantes universitarios-Aspectos psicológicos-Chile. 2.-Orientación
estudiantil en educación superior-Chile. I.- Kühne Covarrubias, Walter, ed. II.-
Pérez Marinkovic, Patricia, ed. III.- Painepán Sandoval, Beatriz.
CDD 378.190983](https://image.slidesharecdn.com/librousach2-160408171712/75/Ayuda-para-universitarios-4-2048.jpg)
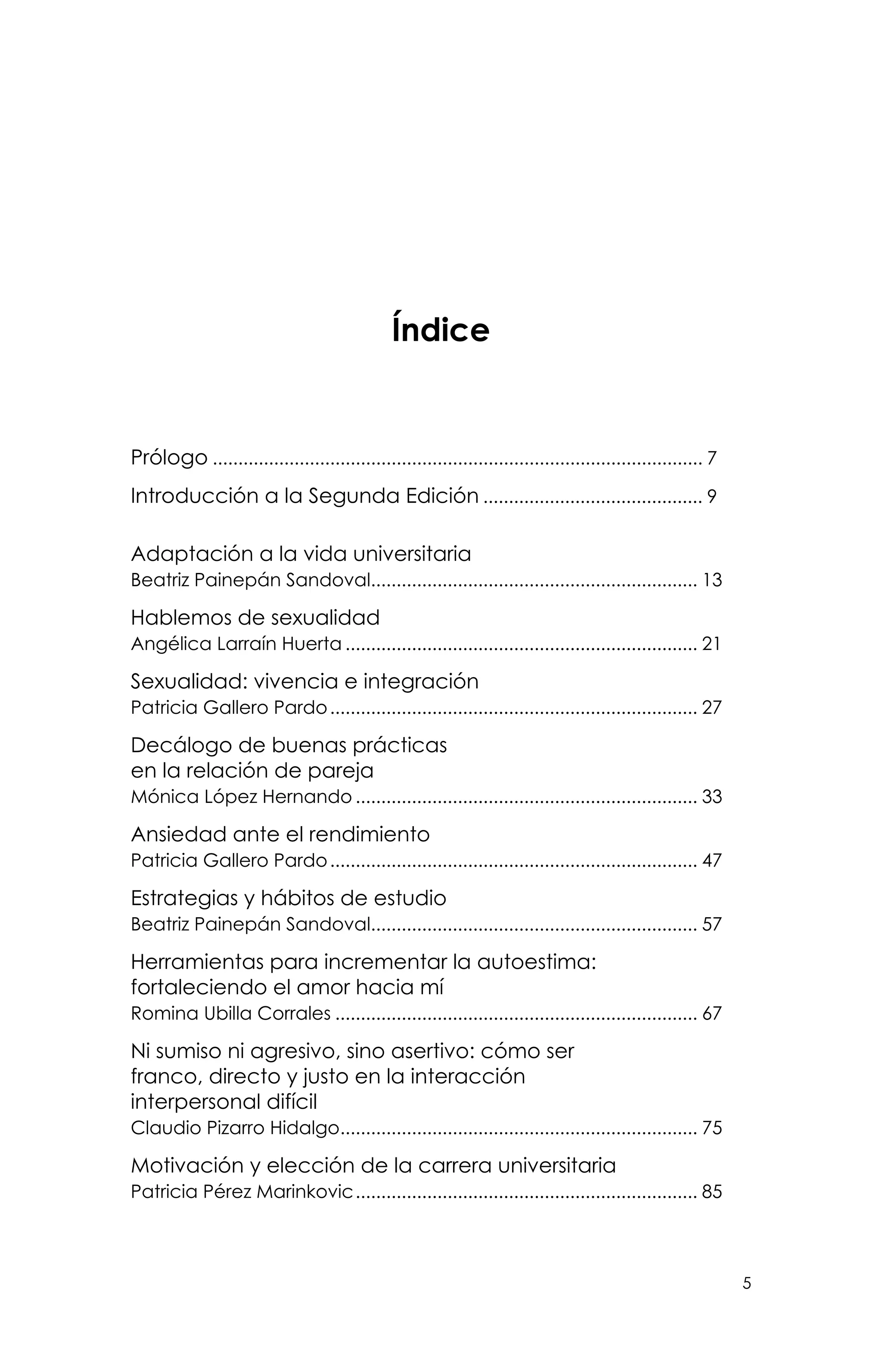

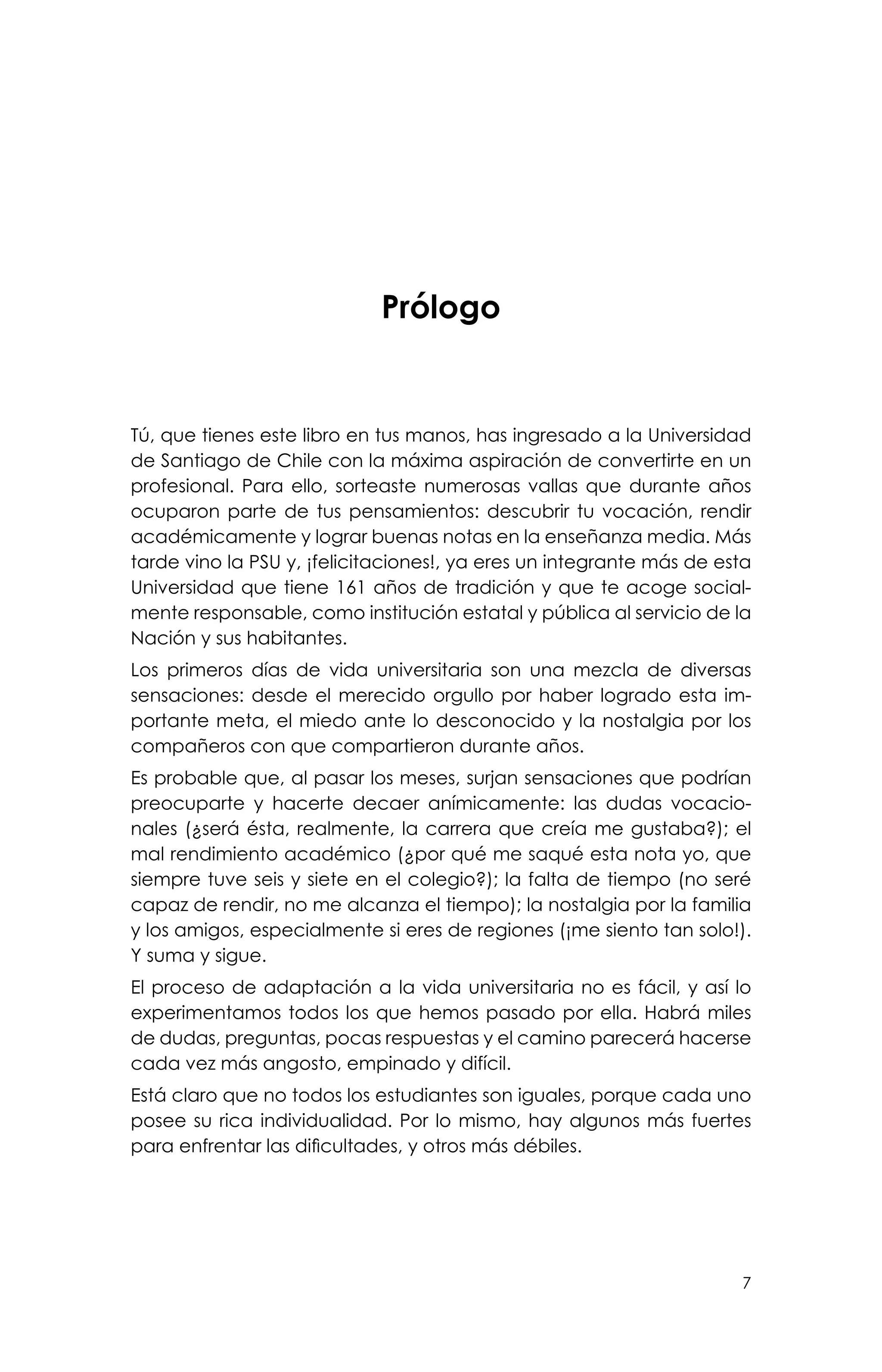


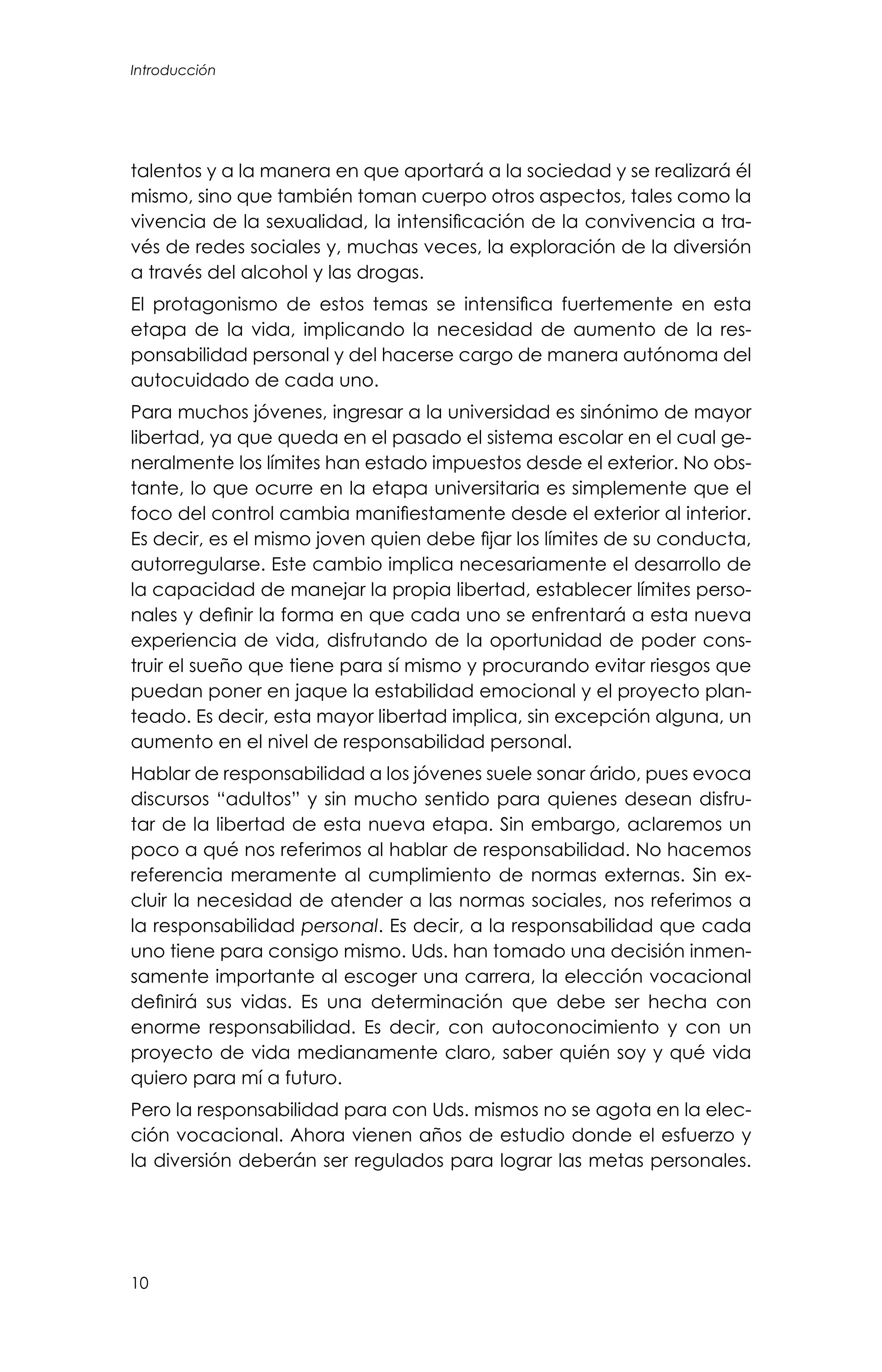
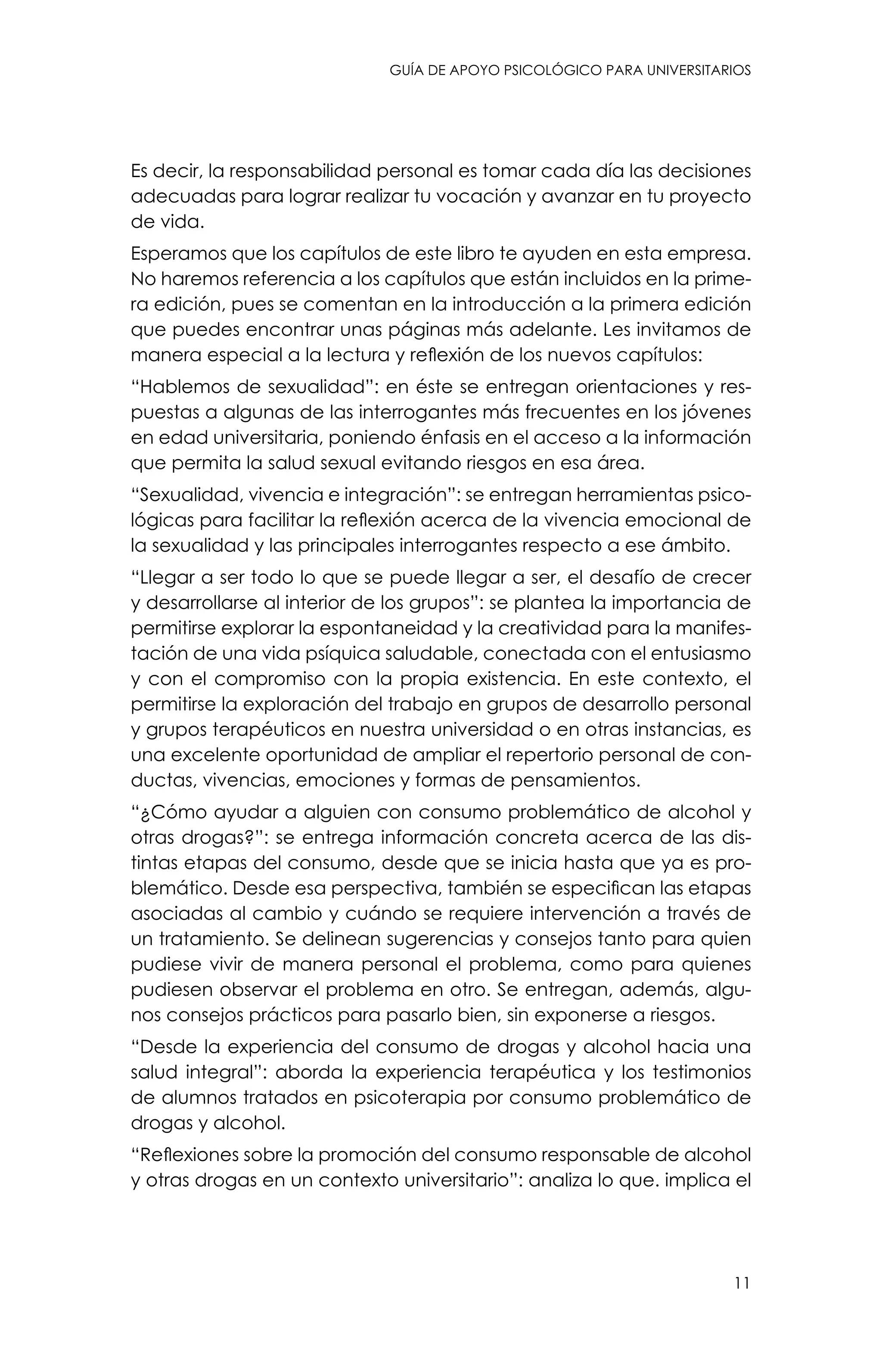





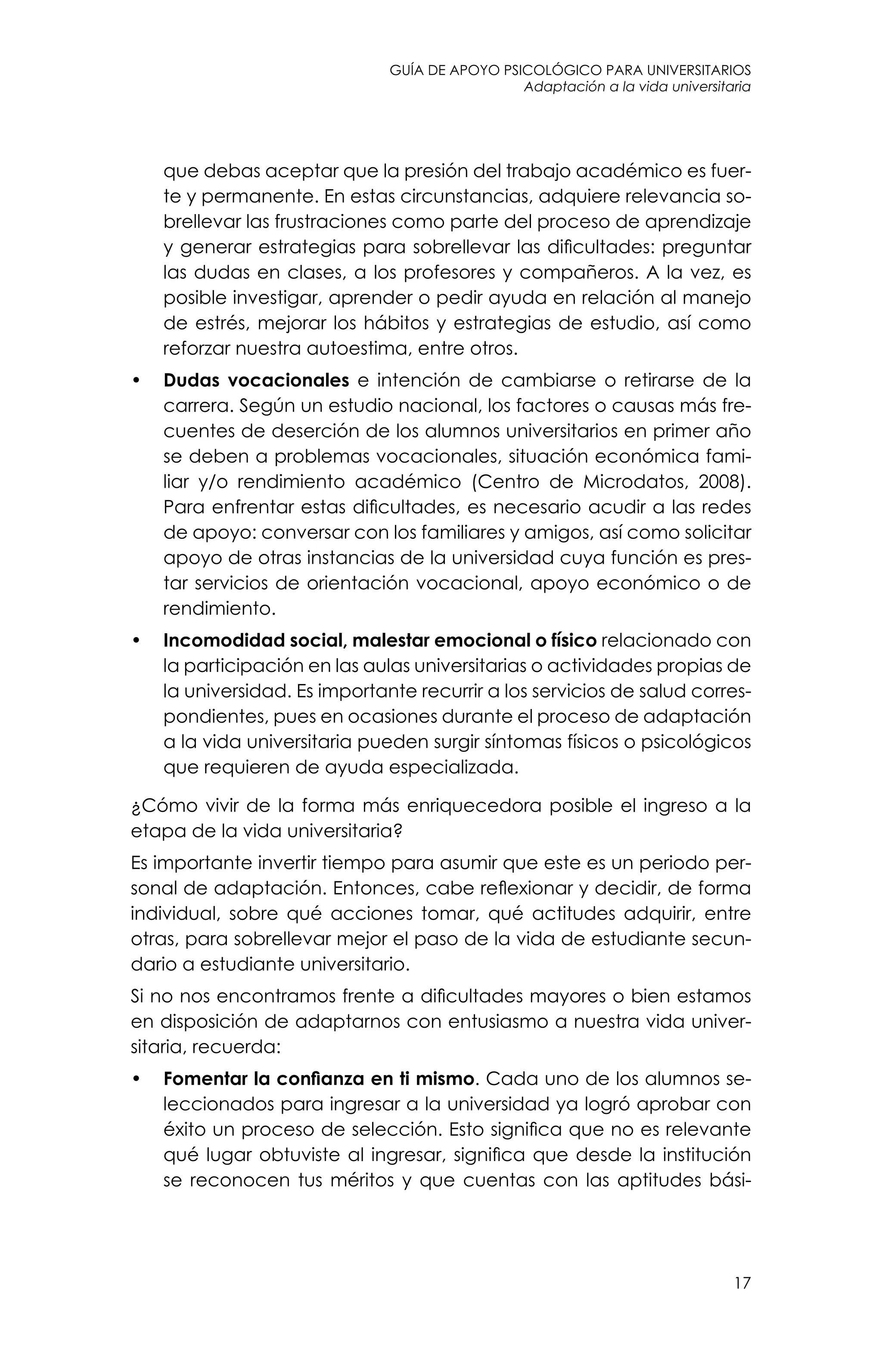


![Beatriz Painepán Sandoval
20
rio disponerse a que se pueden vivir crisis o periodos de confusión
como situaciones normales dentro del desarrollo humano sano y
que se encuentran en la familia, amigos y la universidad misma
alternativas de apoyo destinados a acompañarte en la clarifica-
ción de esas dudas.
• Enfrentar las experiencias nuevas con optimismo. La experiencia
universitaria suele ser un periodo de vida muy estimulante y satis-
factorio desde el aspecto intelectual y social, por ello la predispo-
sición debiera ser la más positiva posible. Muchos estudiantes uni-
versitarios son entusiastas estudiantes, deportistas, artistas o todo
ello a la vez. En la medida que se van adquiriendo compromisos
personales, se mantienen con perseverancia y se disfrutan los lo-
gros del esfuerzo personal, la universidad puede ser un universo de
posibilidades. El optimismo es gratis y básico en una personalidad
sana. Soñar también y es posible soñar con las mejores oportuni-
dades para ti desde el mismo lugar en que te encuentras.
La invitación, entonces, es a disponerse con apertura y optimismo a
conocer y disfrutar de un mundo nuevo por descubrir…
Referencias
Centro de Microdatos (2008). Estudio sobre causas de la deserción universitaria.
Departamento de Economía. Universidad de Chile.
Díaz Peralta, Christian. Modelo conceptual para la deserción estudiantil univer-
sitaria chilena. Estudios pedagógicos. [online]. 2008, vol. 34, nº. 2, pp. 65-86.
ISSN 0718-0705. (Consultado noviembre 2009).
Montaner. R. (2002) “Leonardo, el primero que se comió el queso”. Editorial Ges-
tión 2000. España.
Montes, H. (2002). La transición de la educación media a la educación superior,
Retención y movilidad estudiantil en la educación superior: calidad en la
educación, pp. 269-276. Publicación del Consejo Superior de Educación.
Santiago.
Tinto, V (1989). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. Revista de Edu-
cación Superior n° 71, ANUIES, México.](https://image.slidesharecdn.com/librousach2-160408171712/75/Ayuda-para-universitarios-20-2048.jpg)