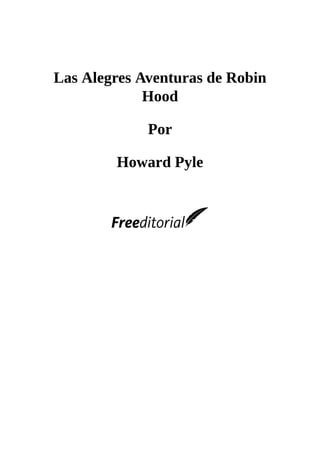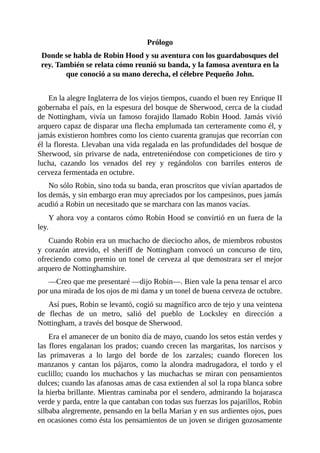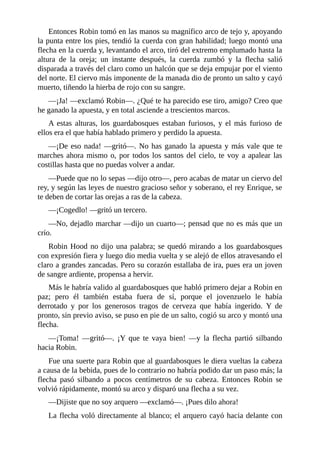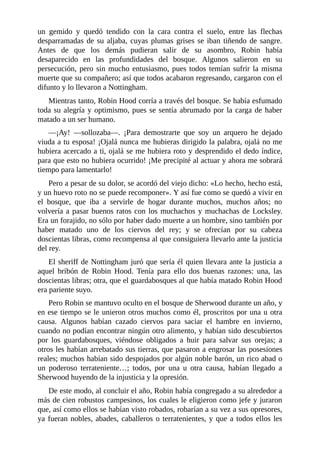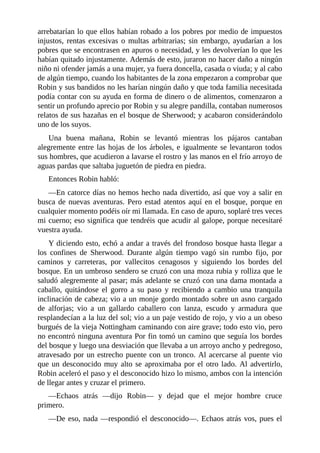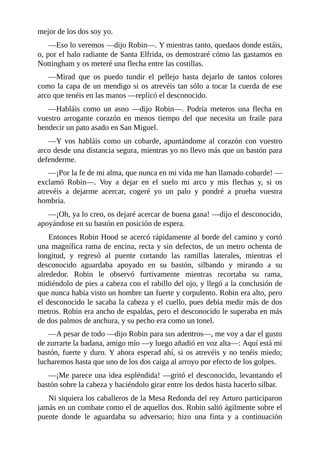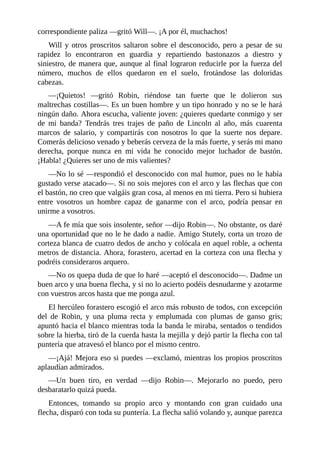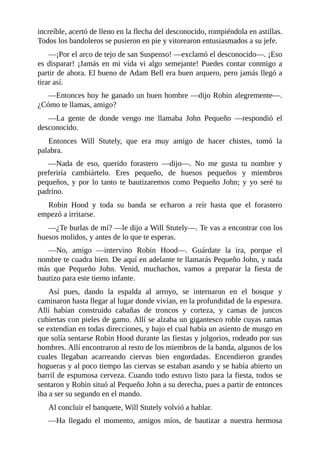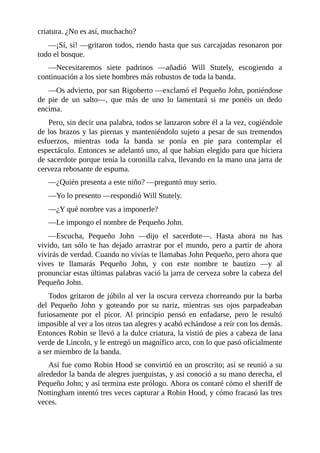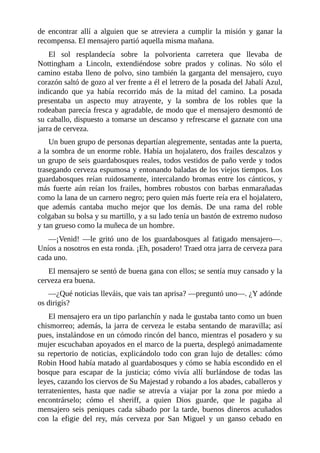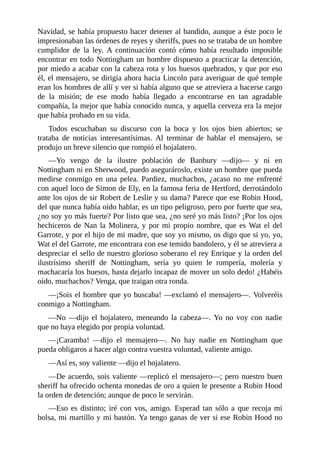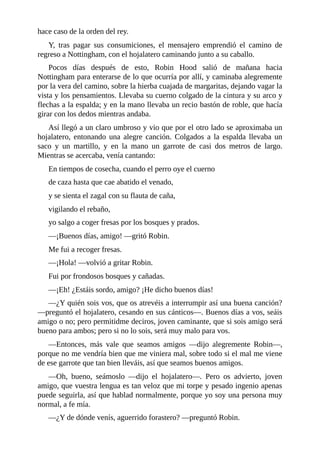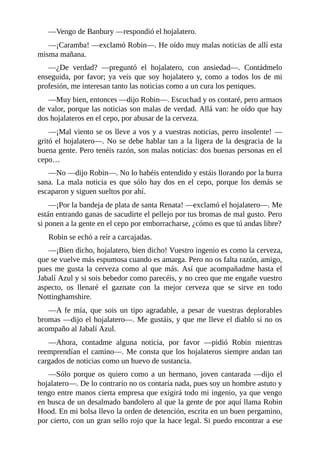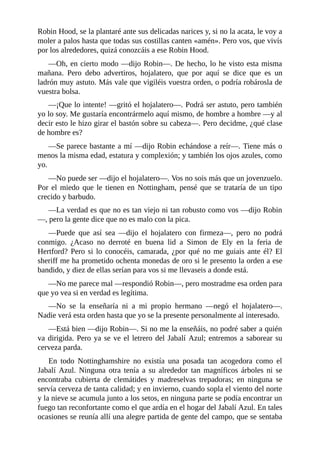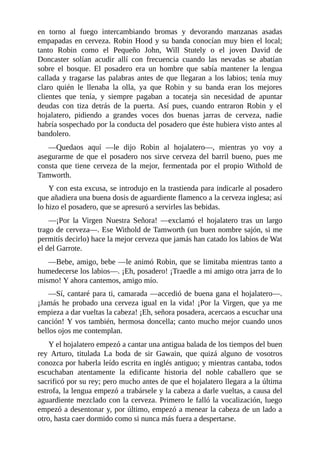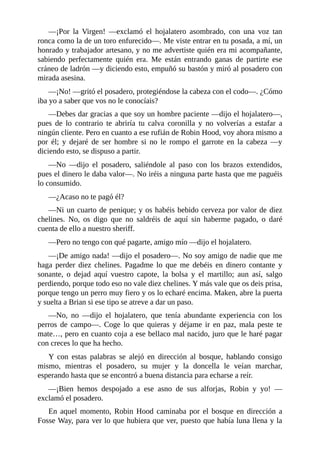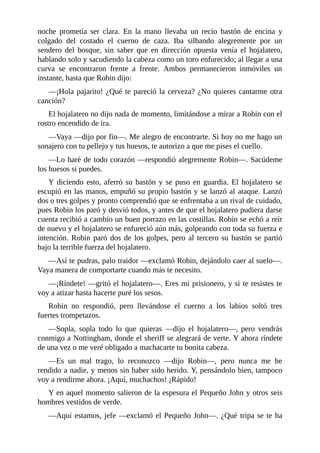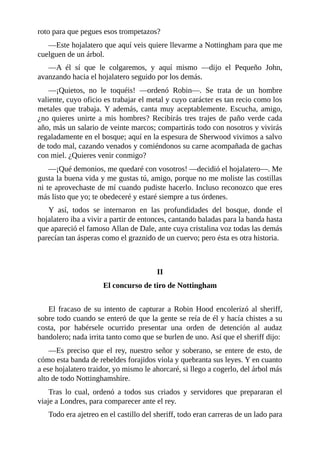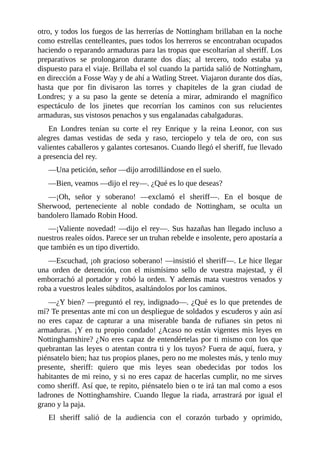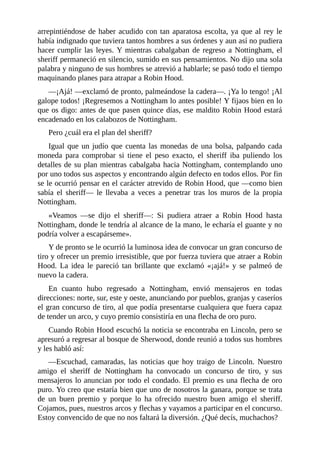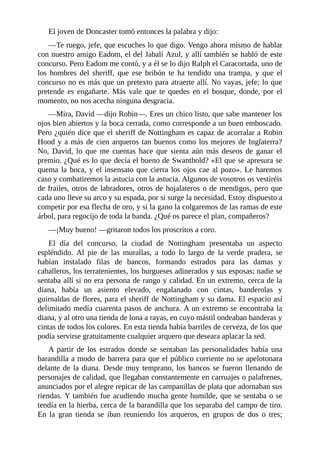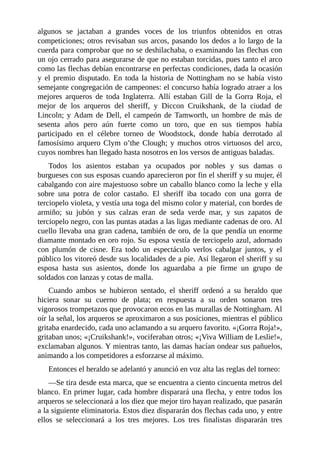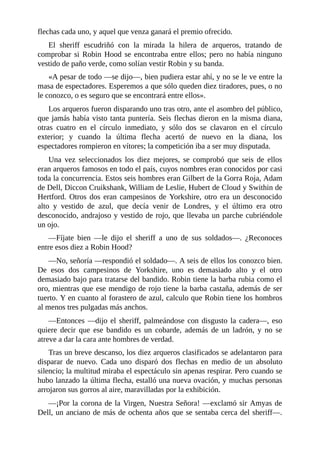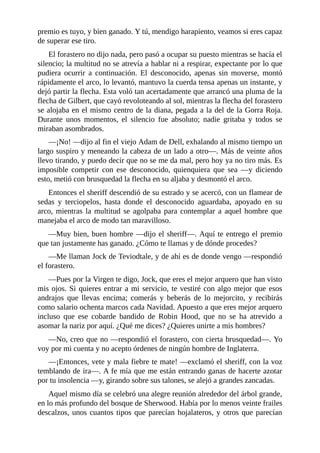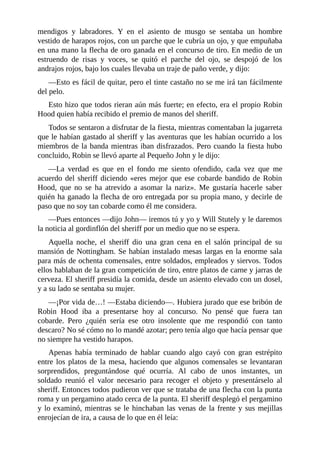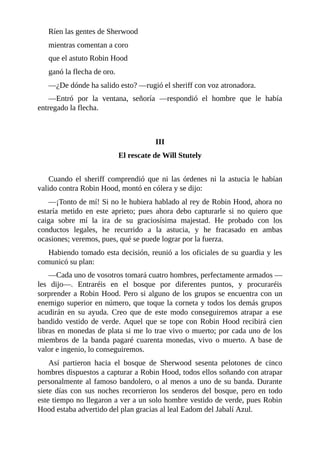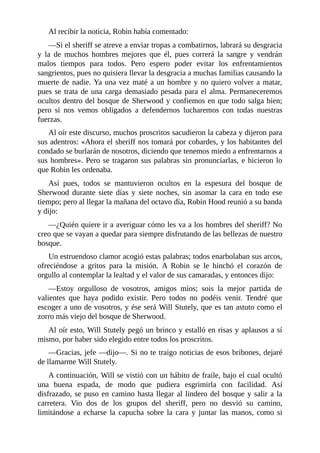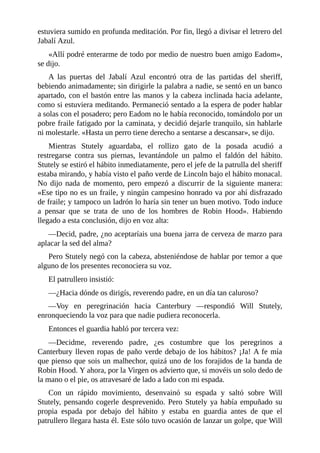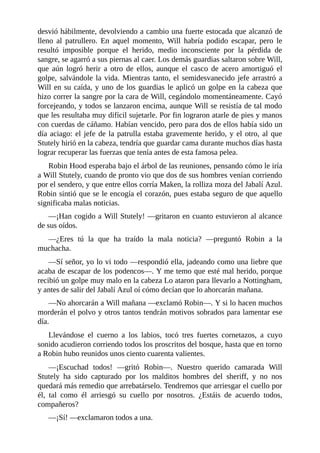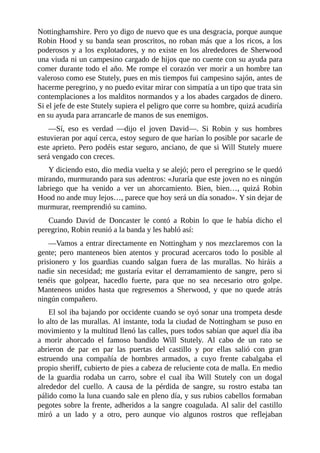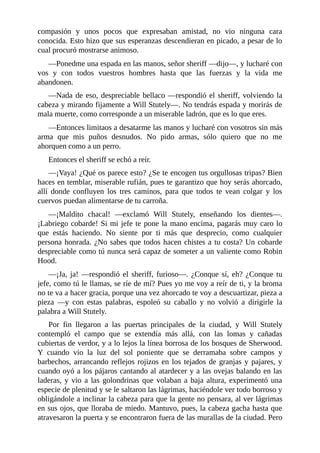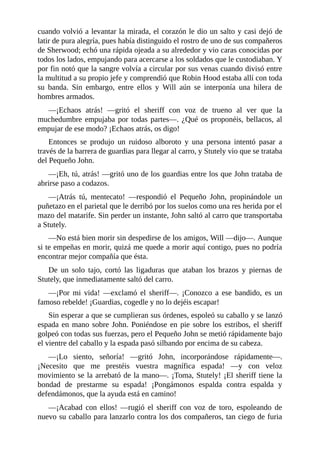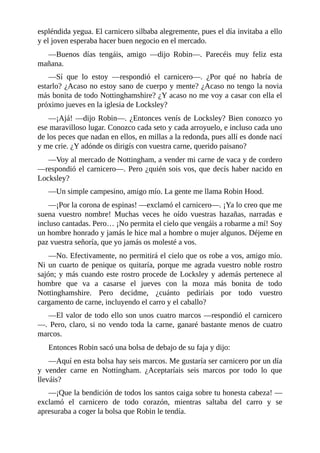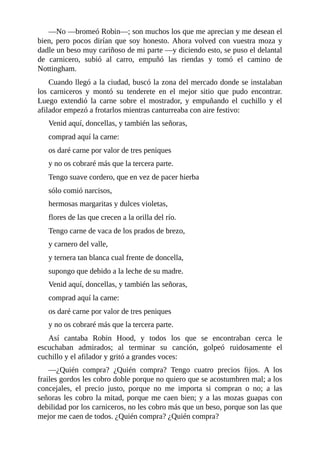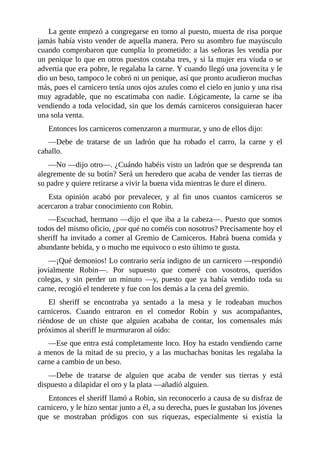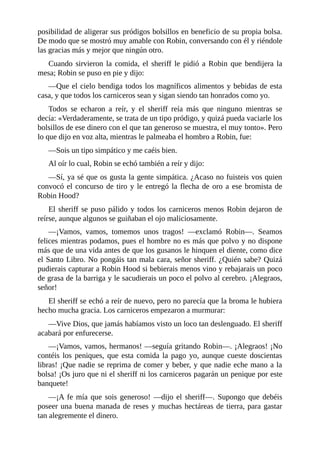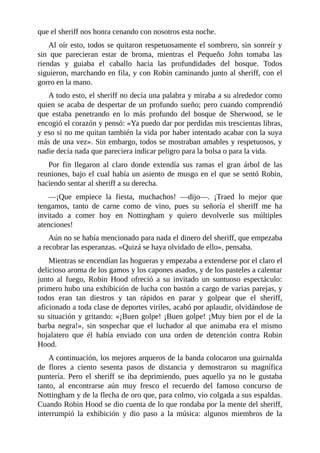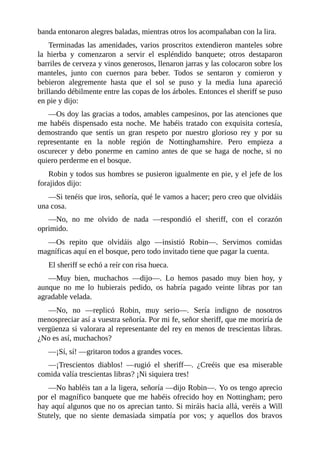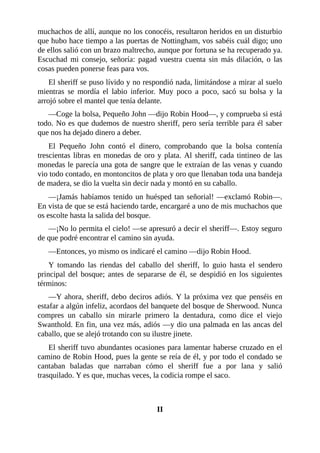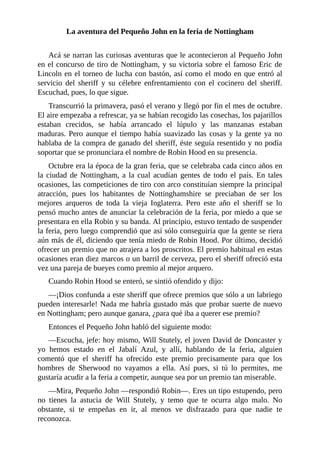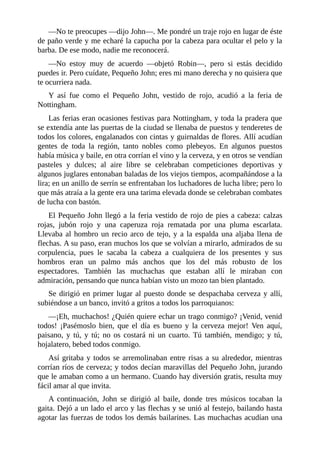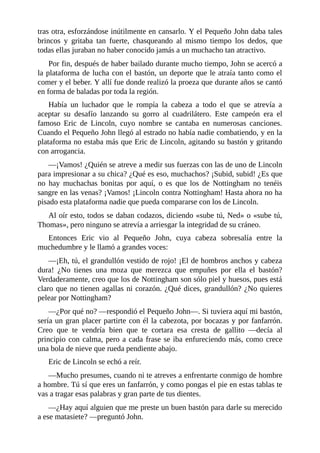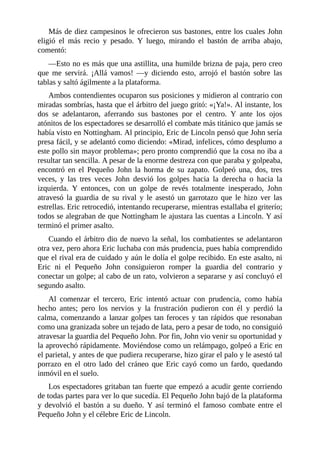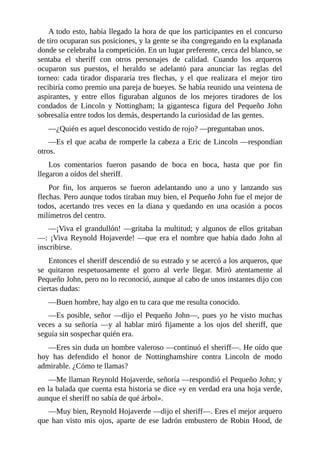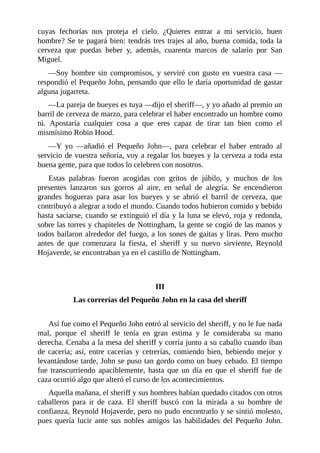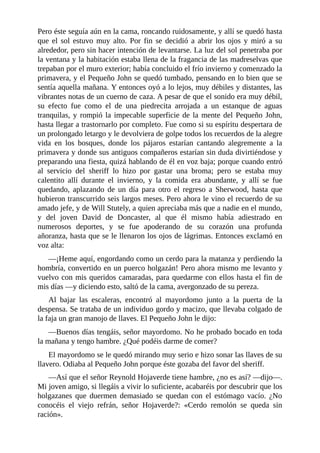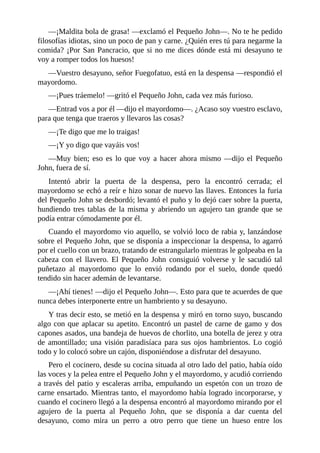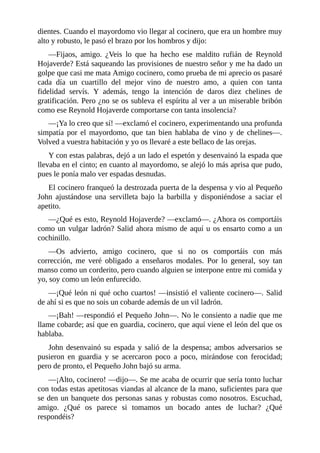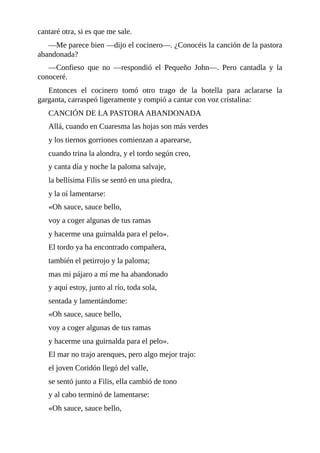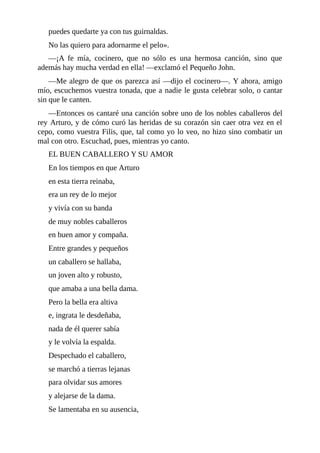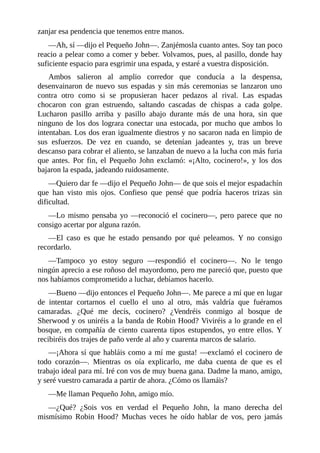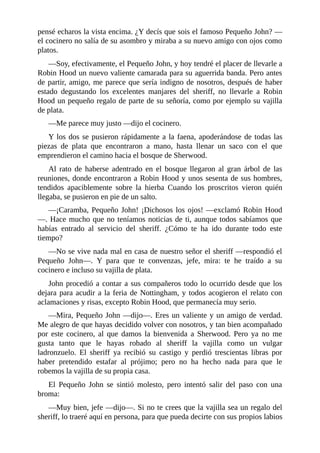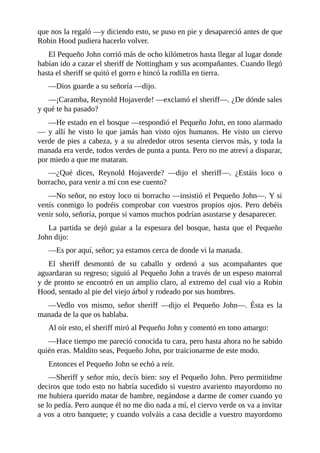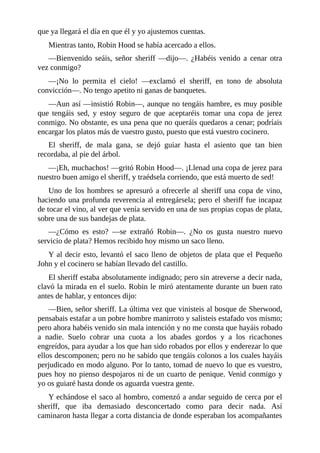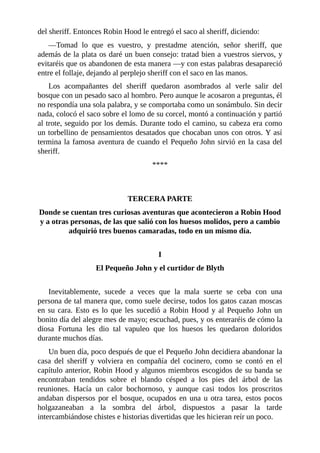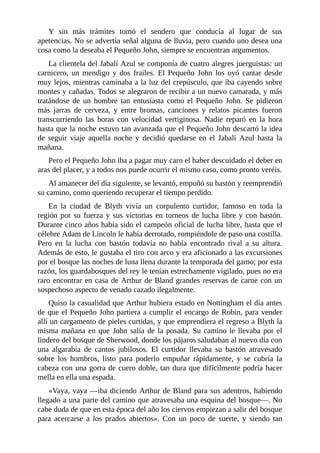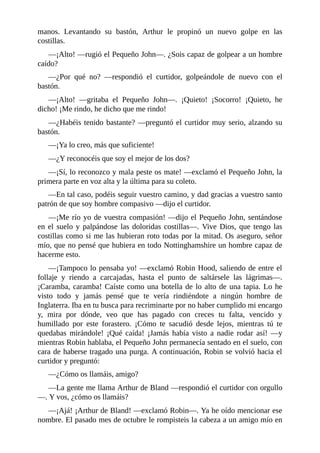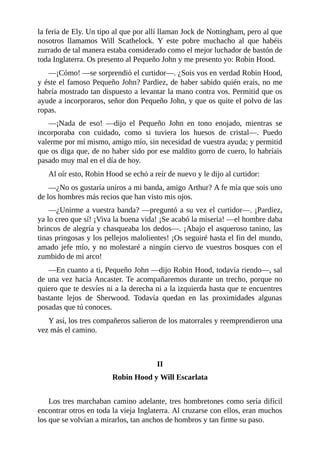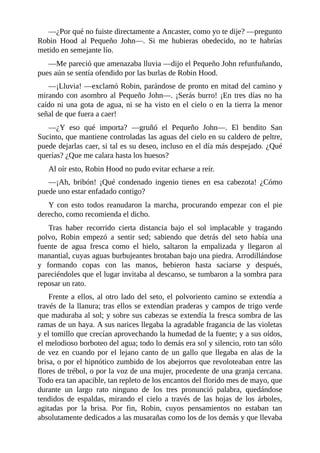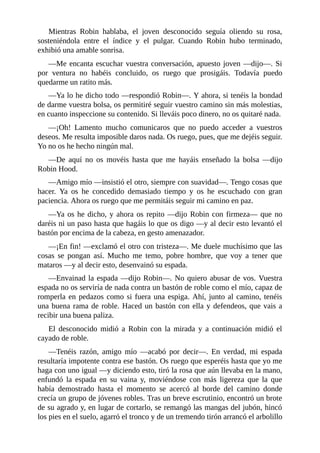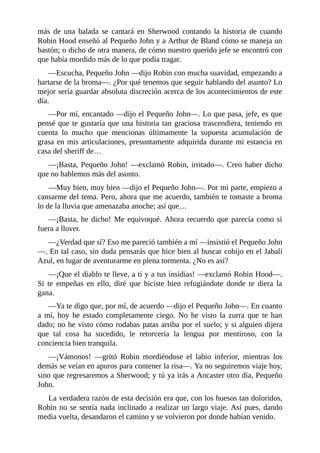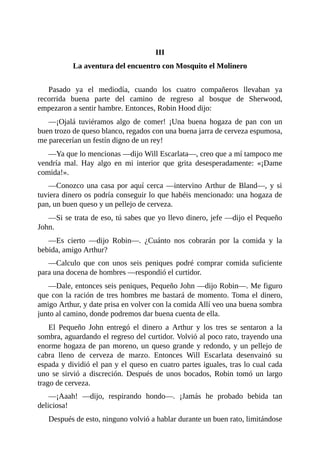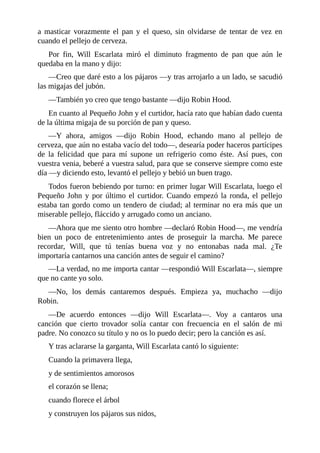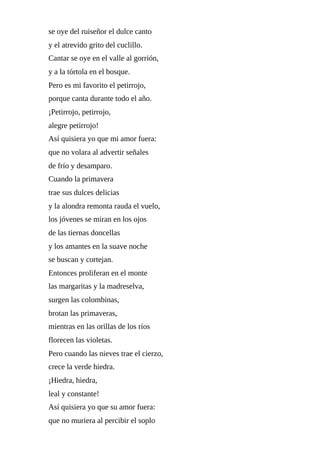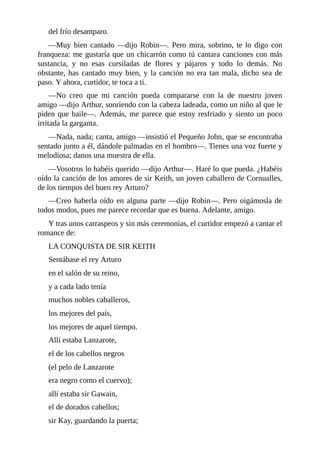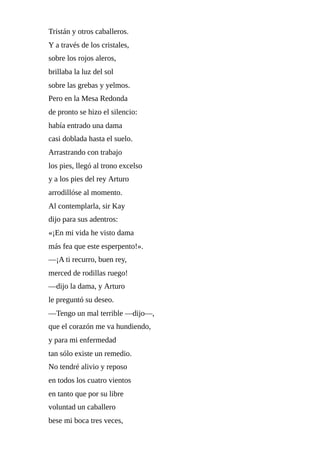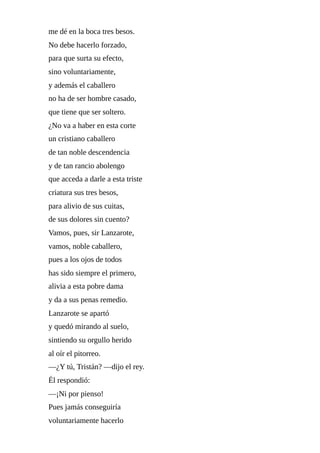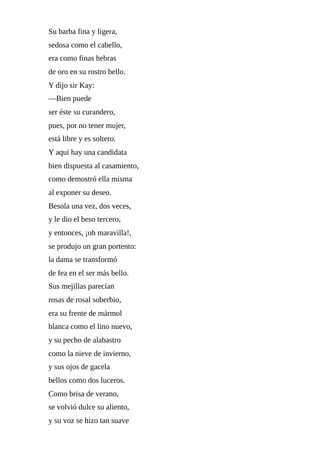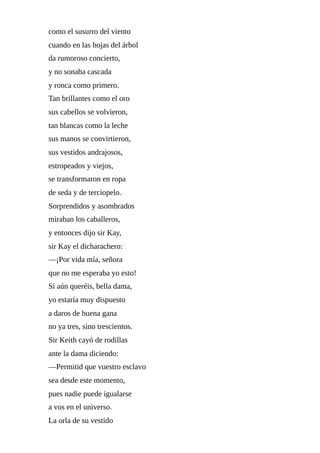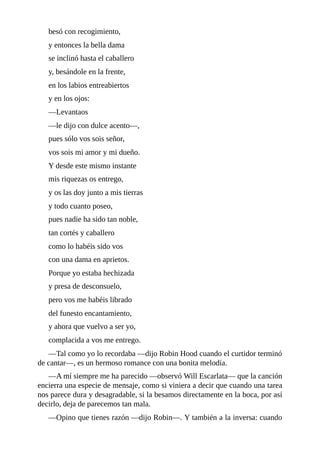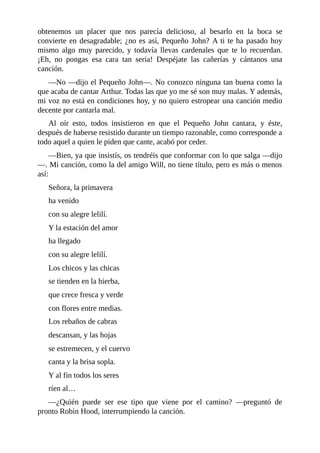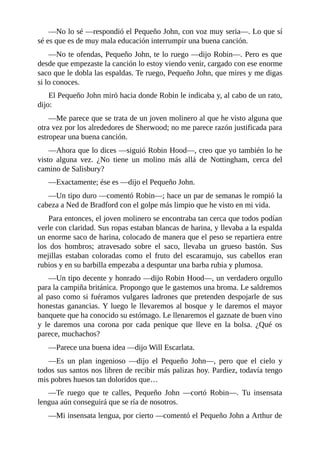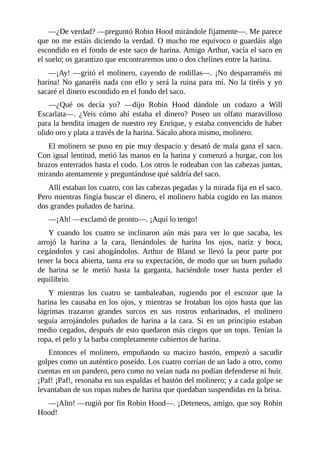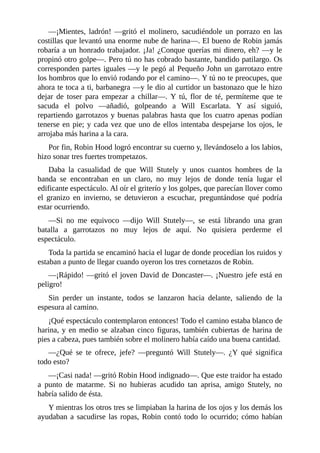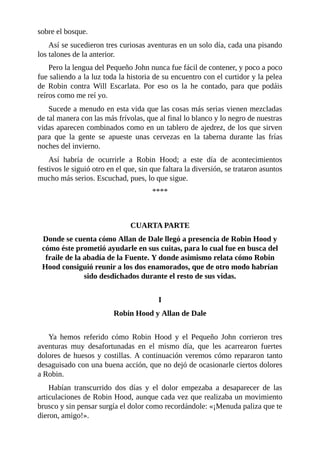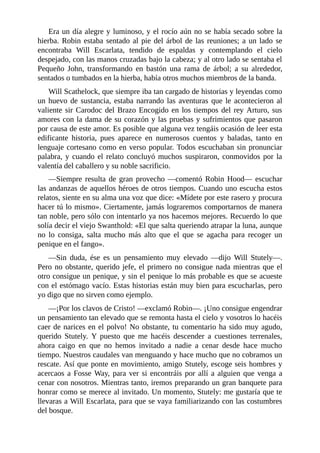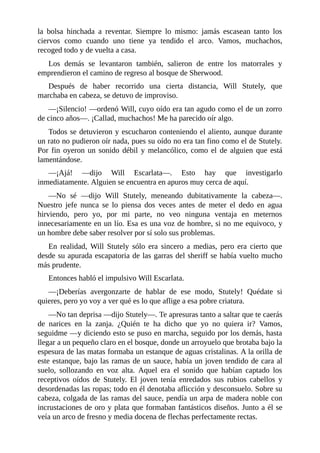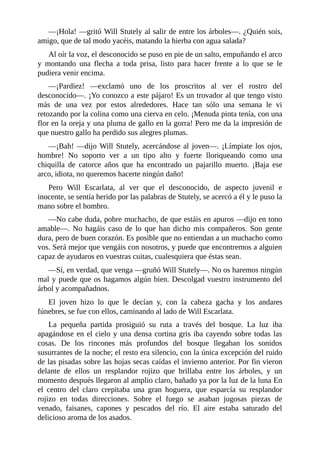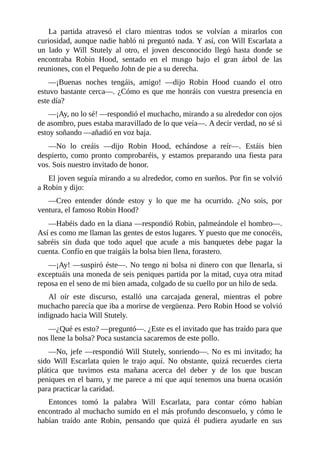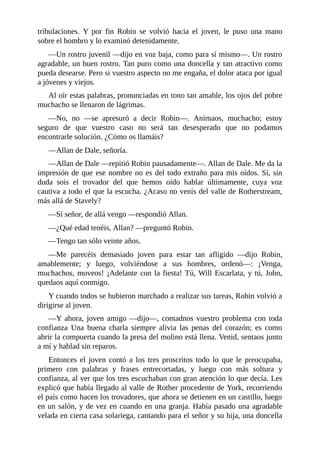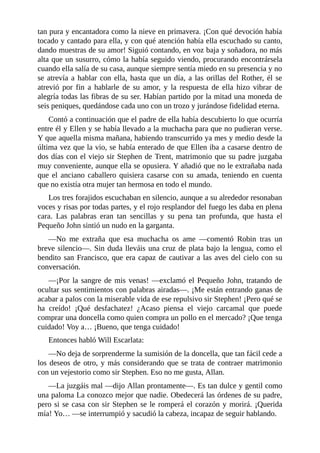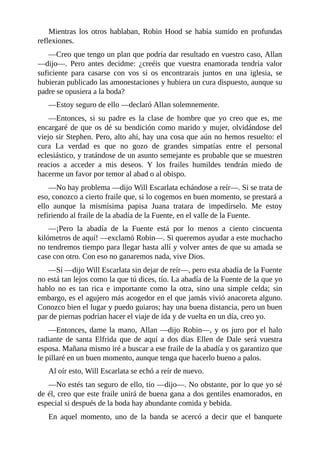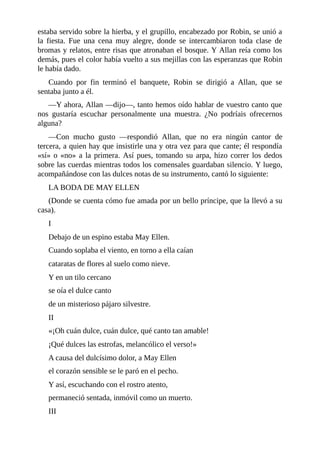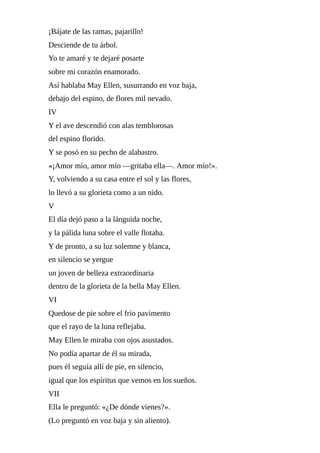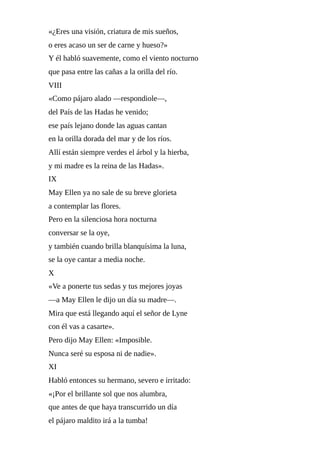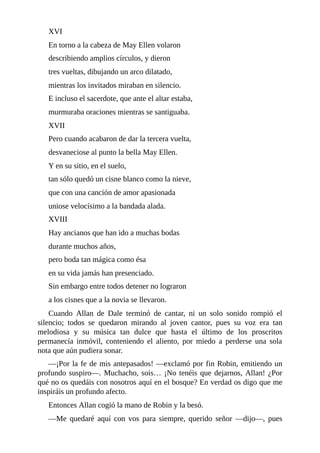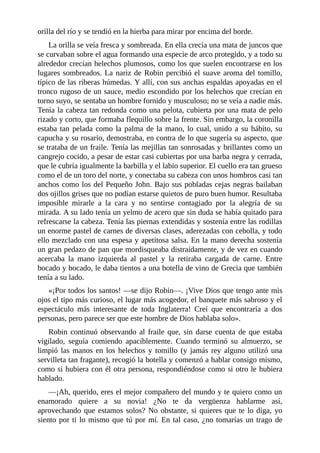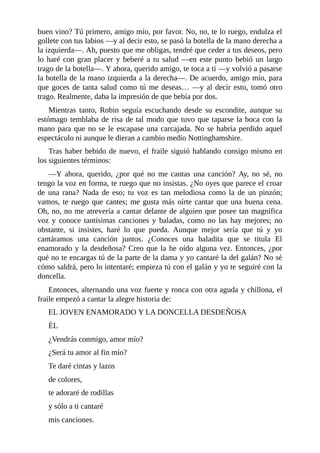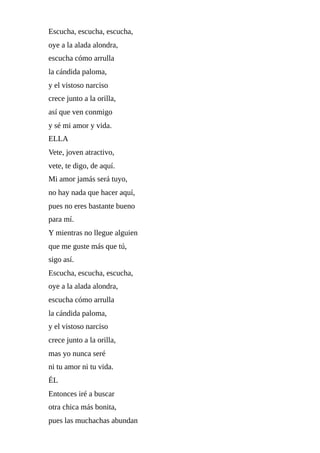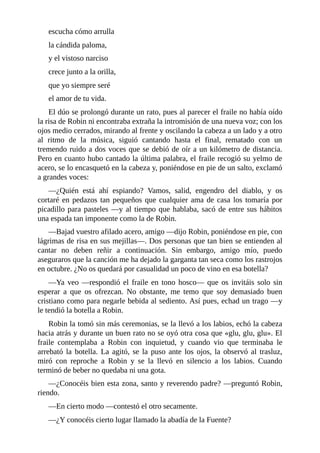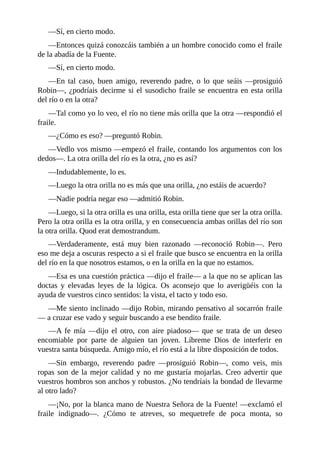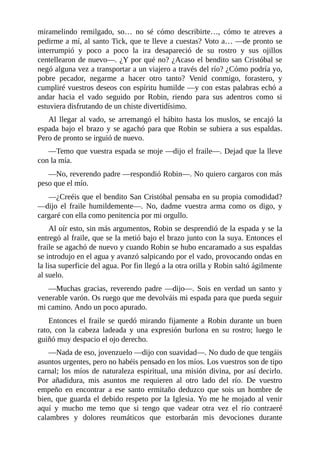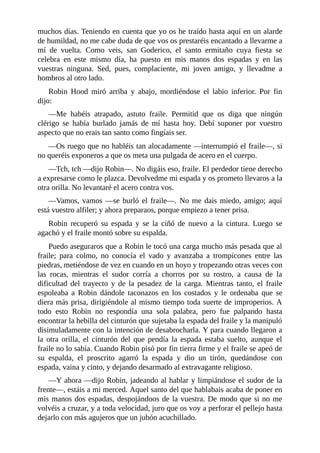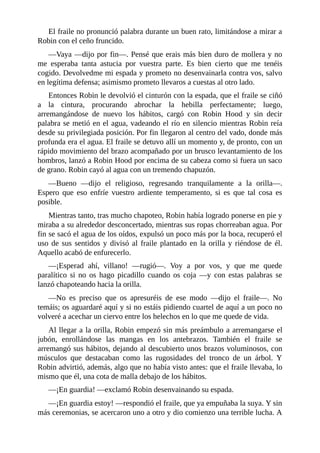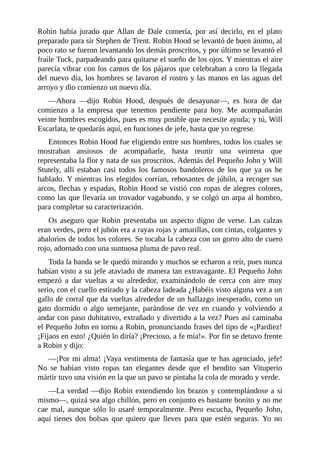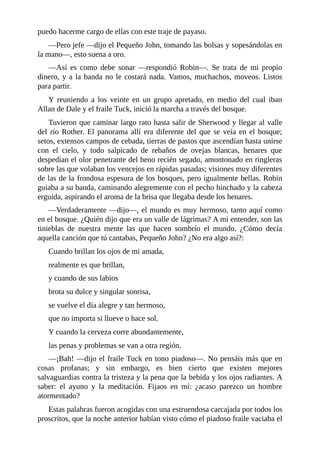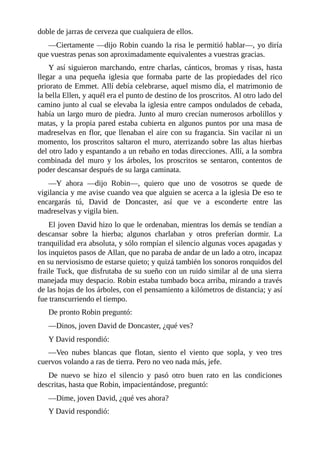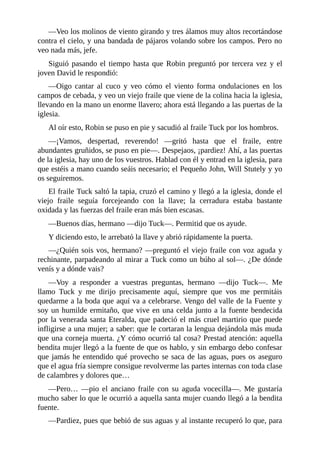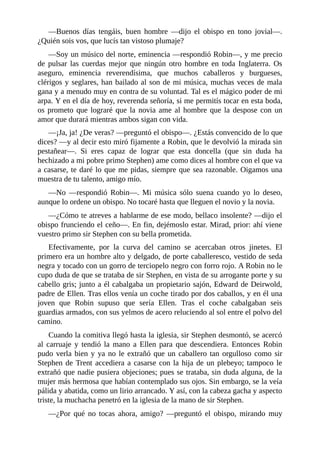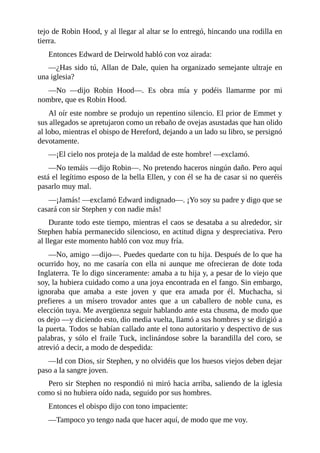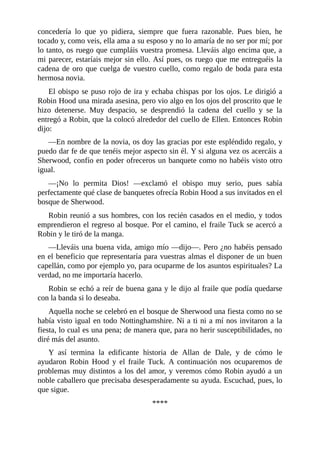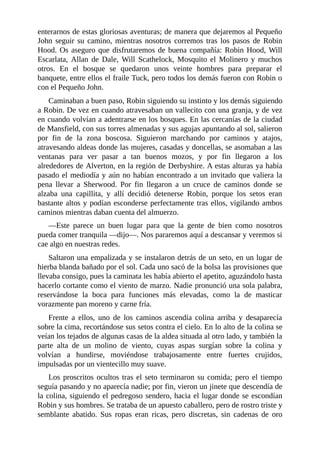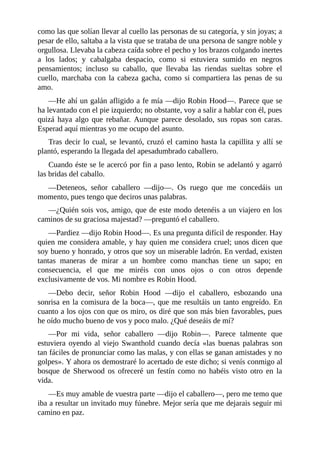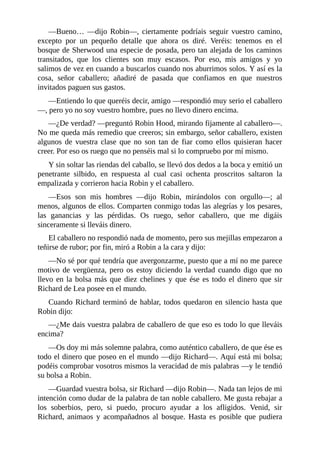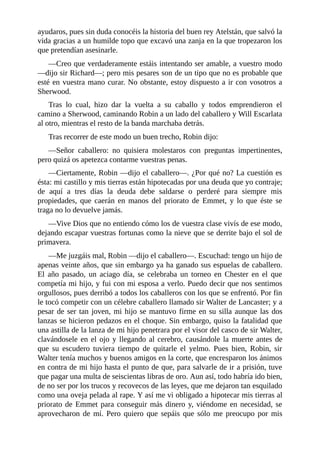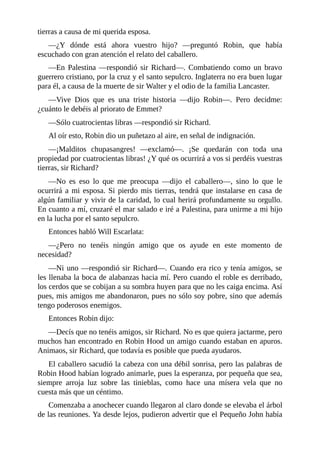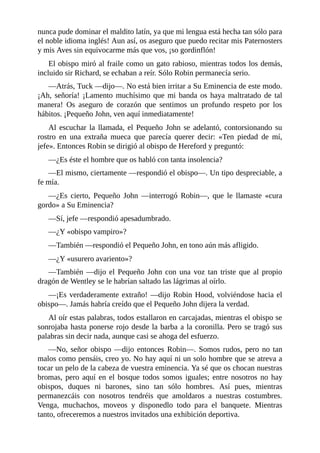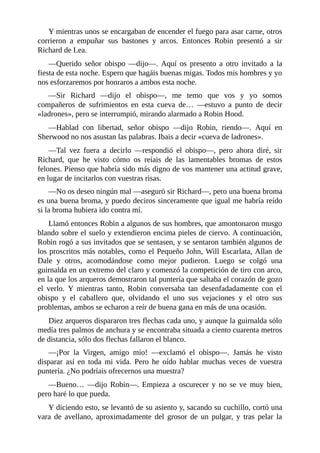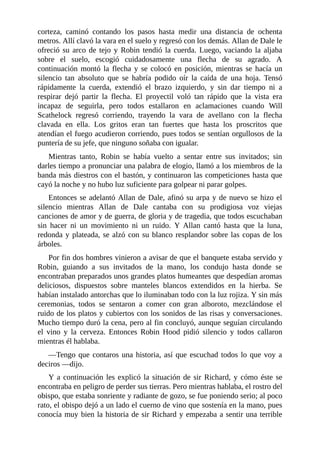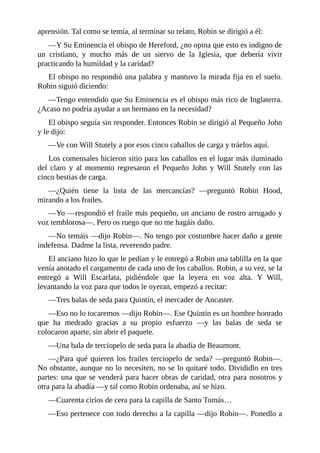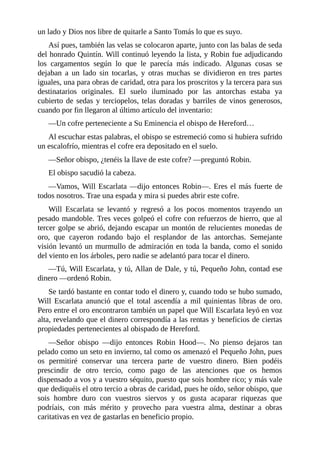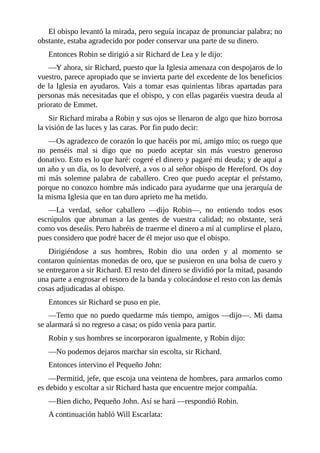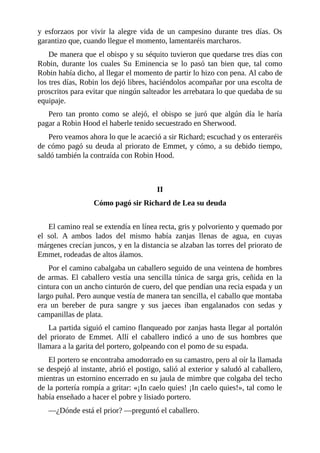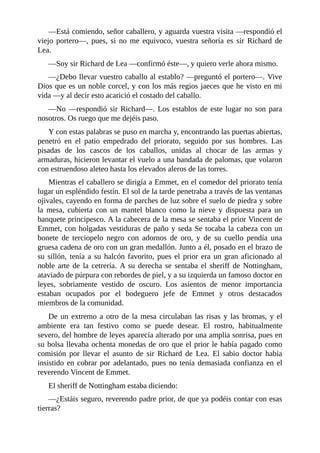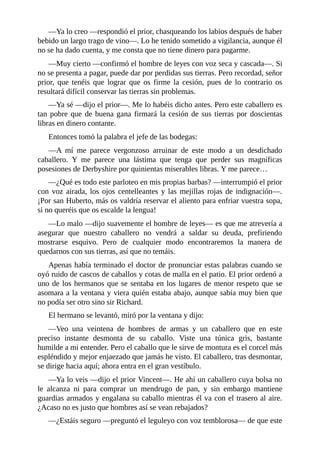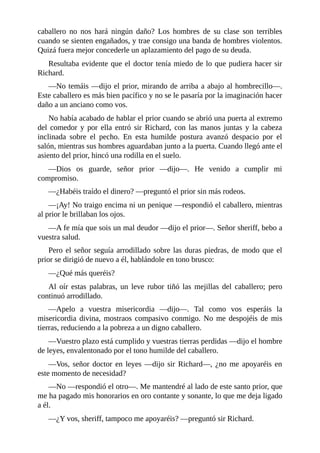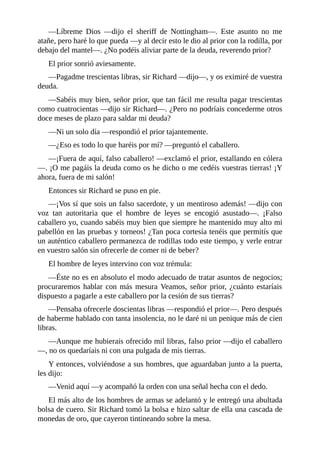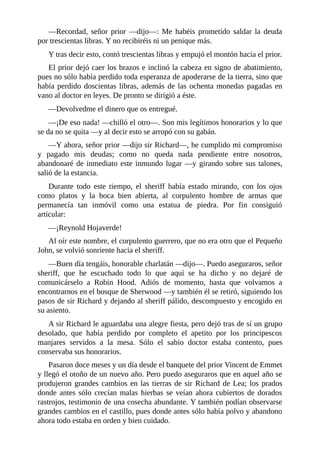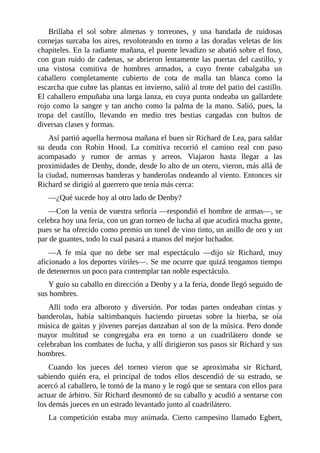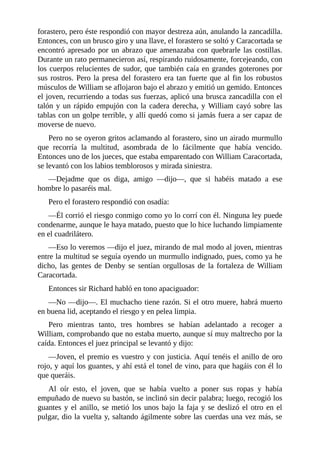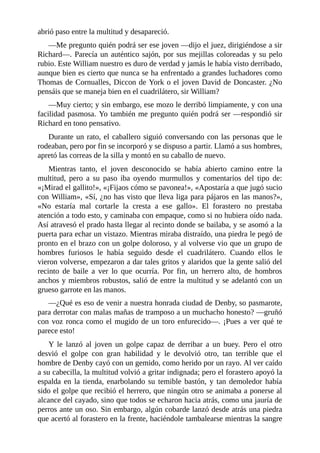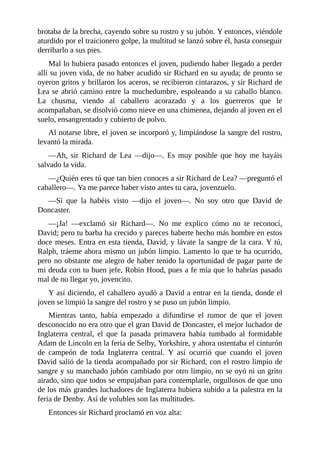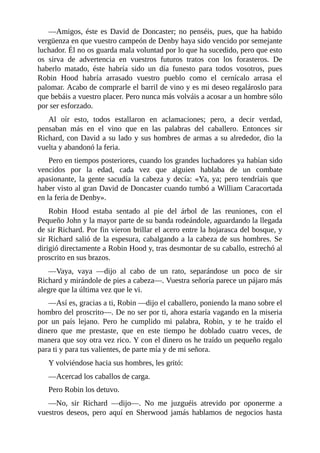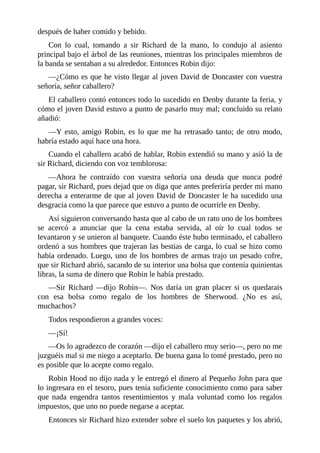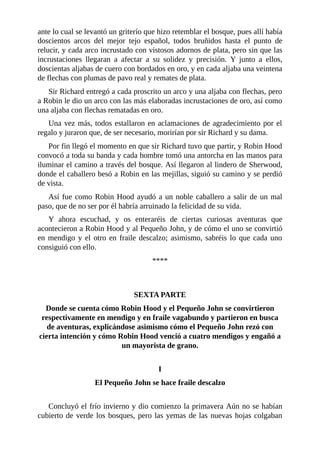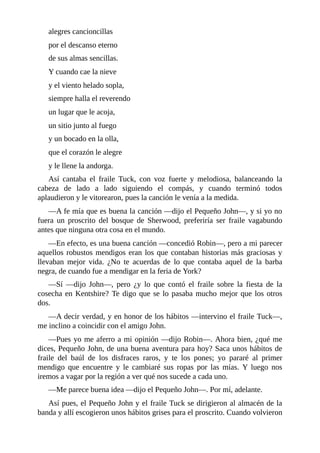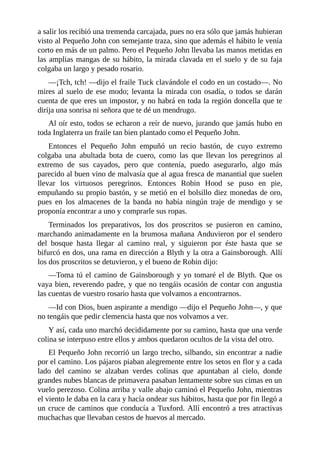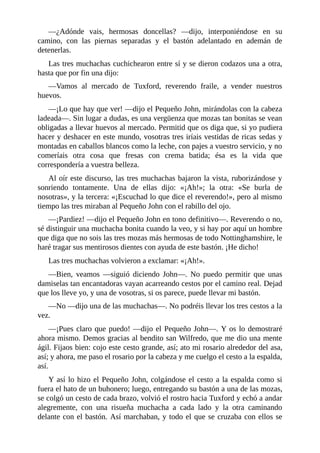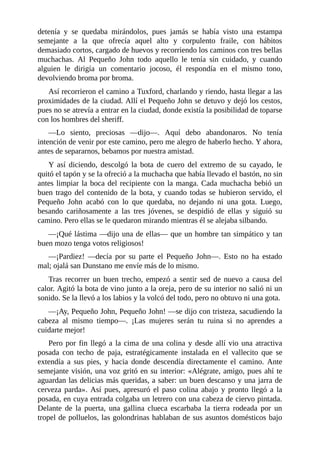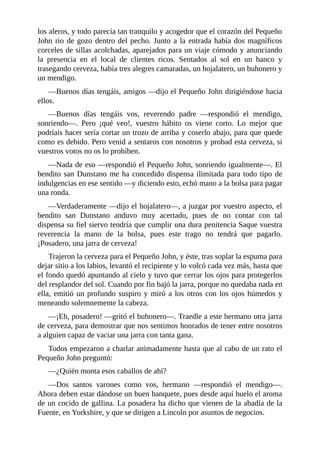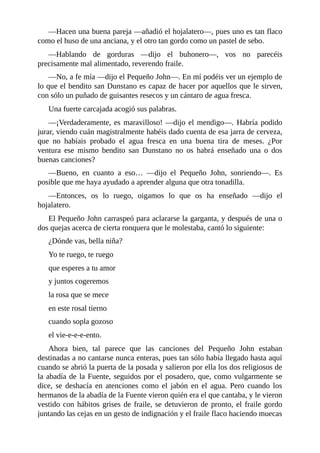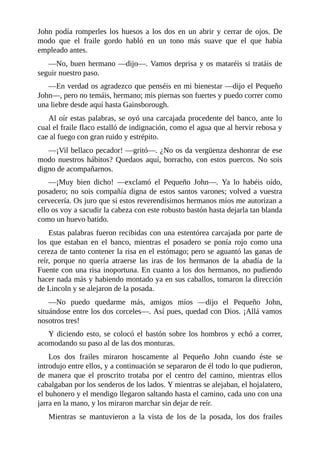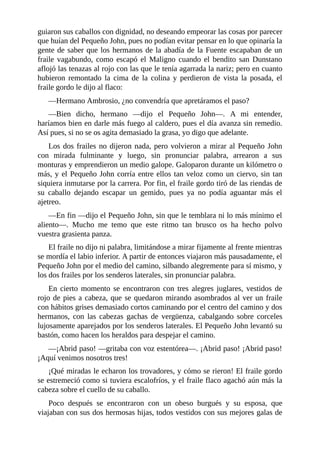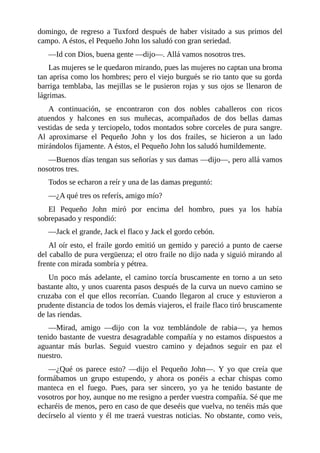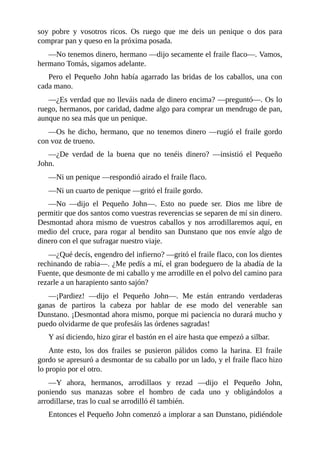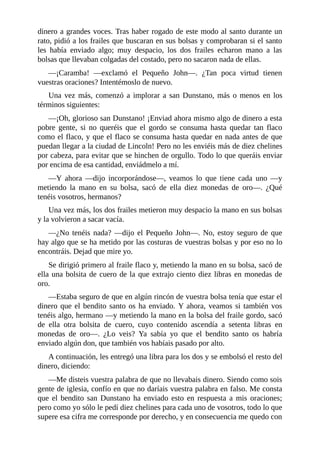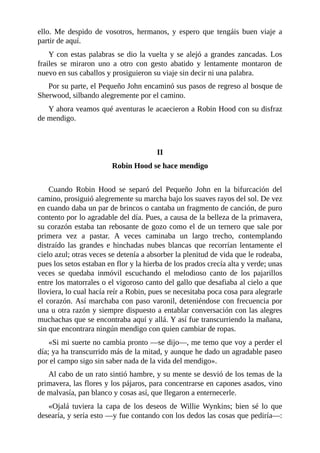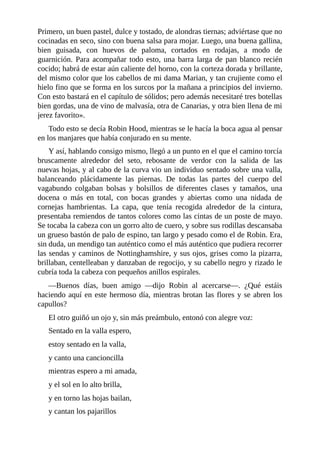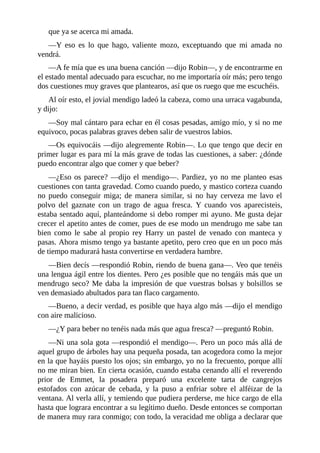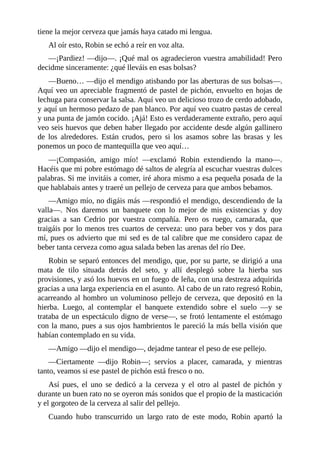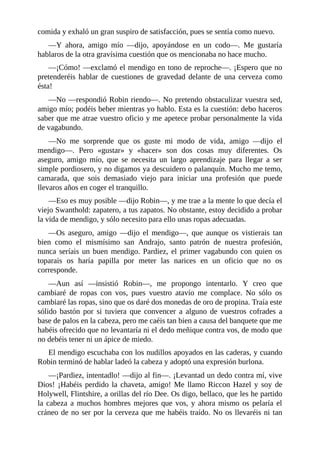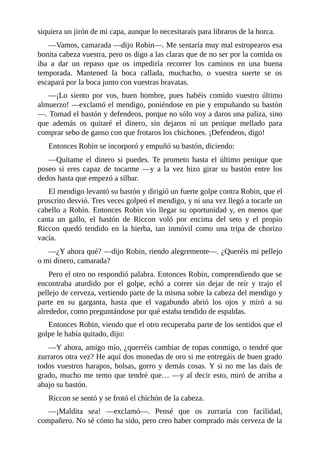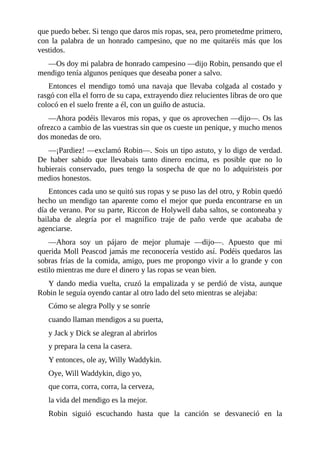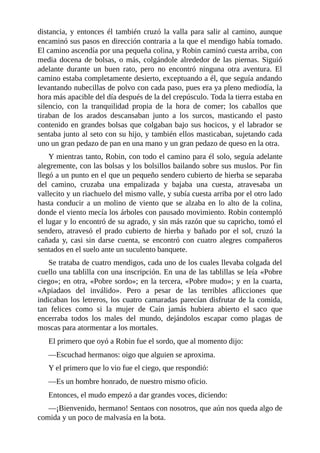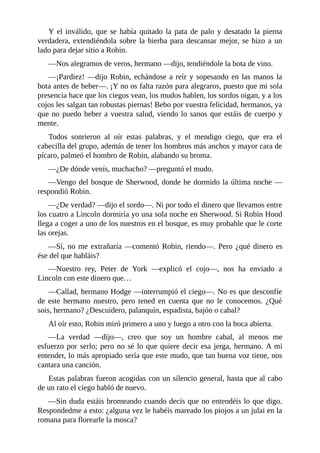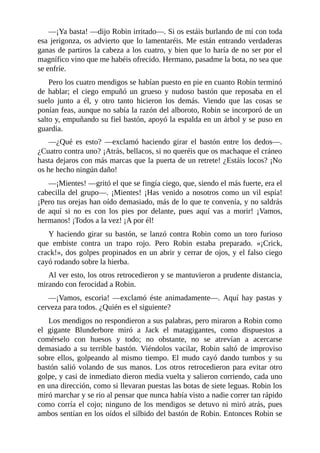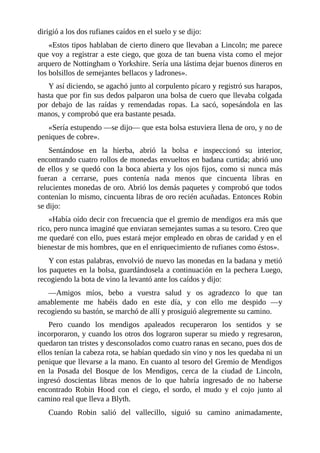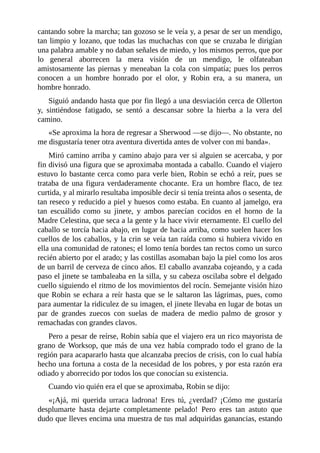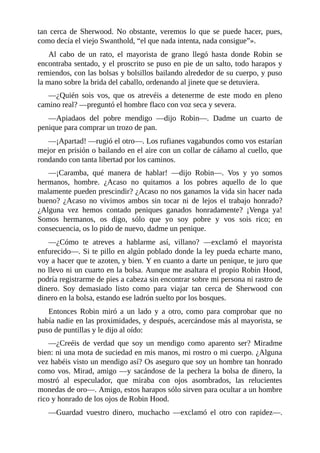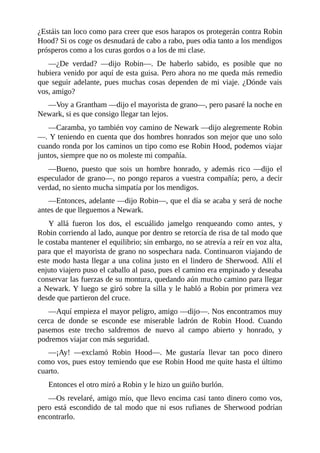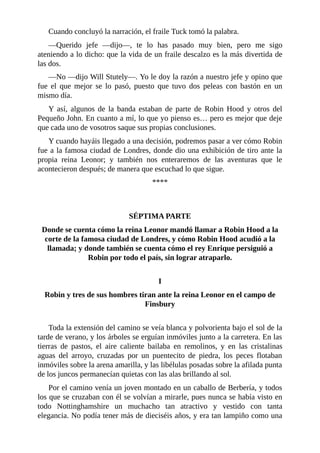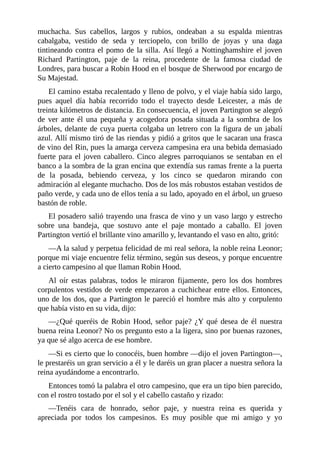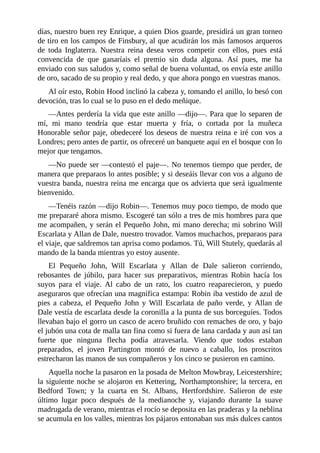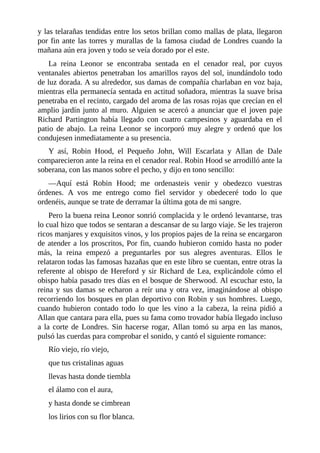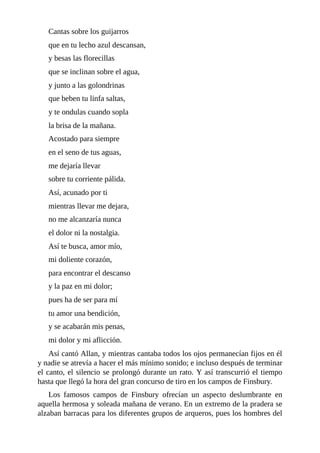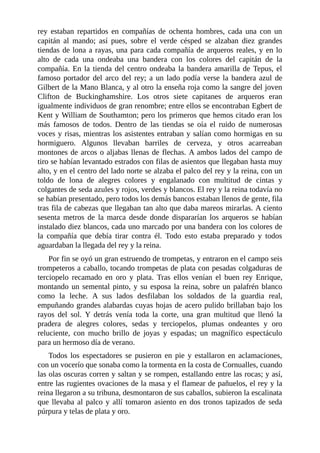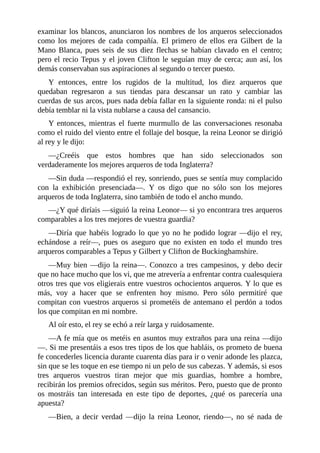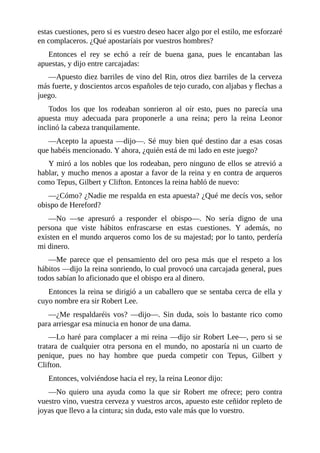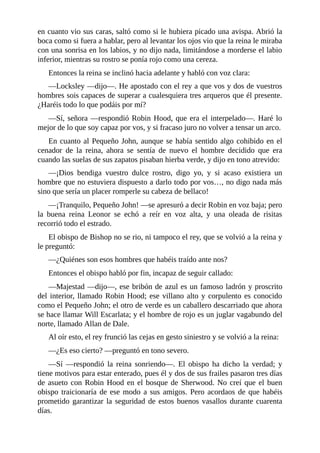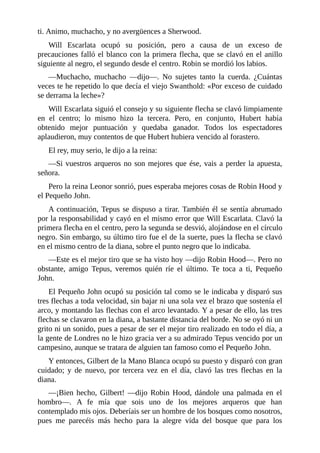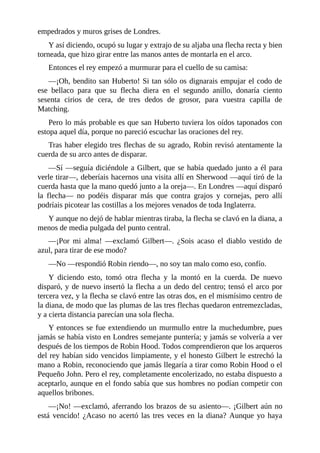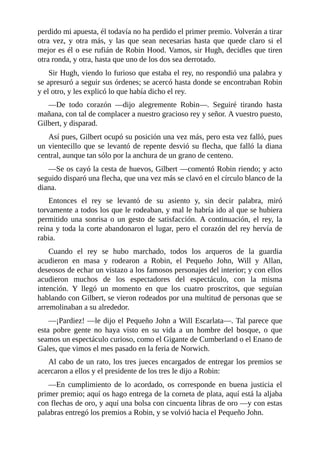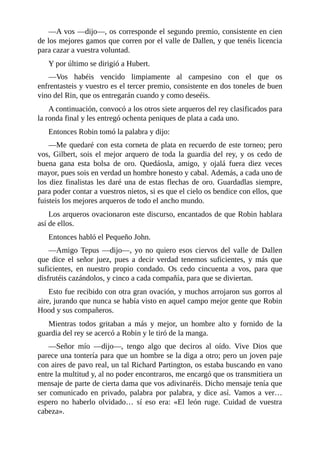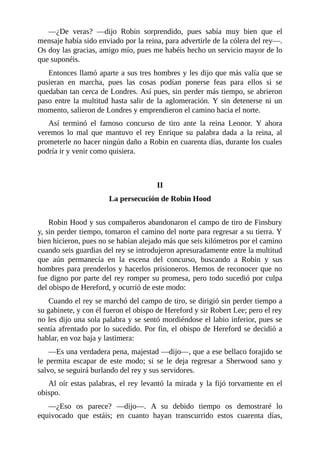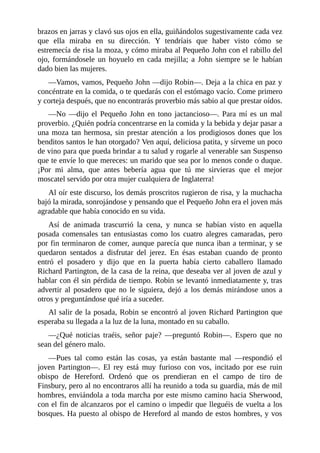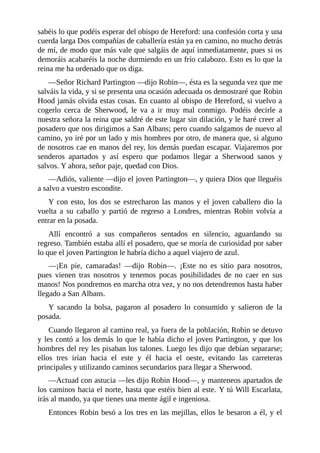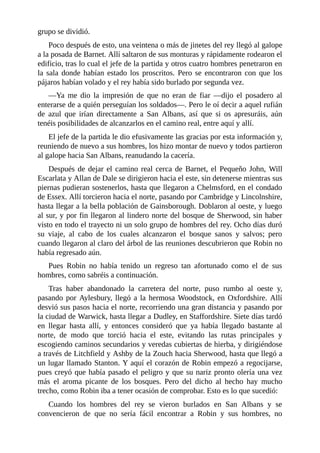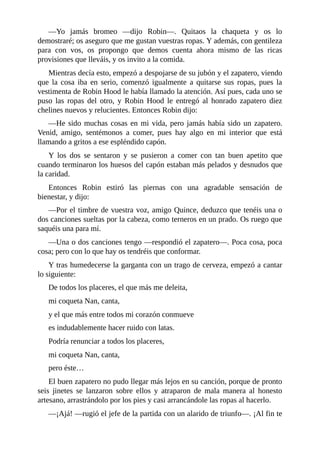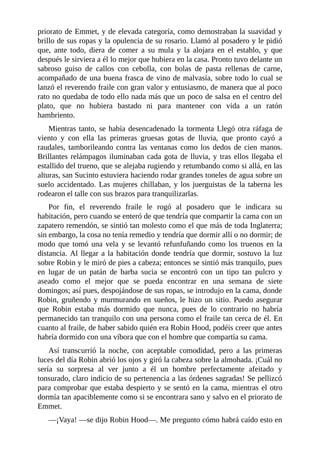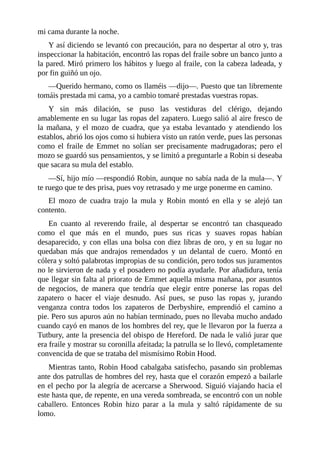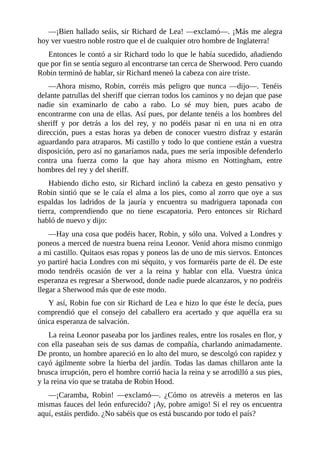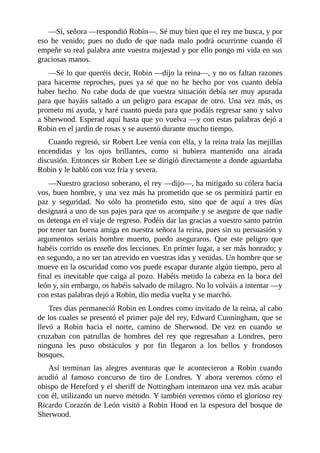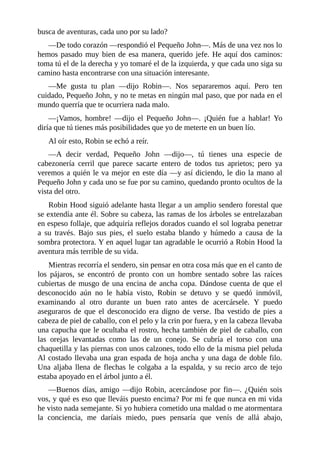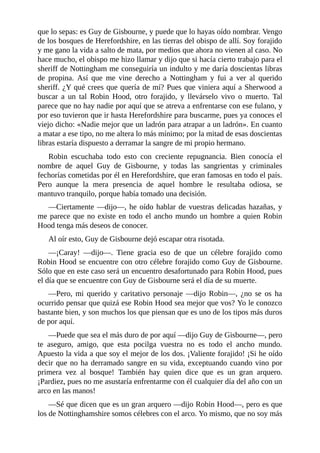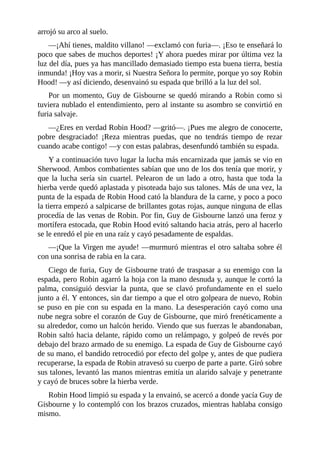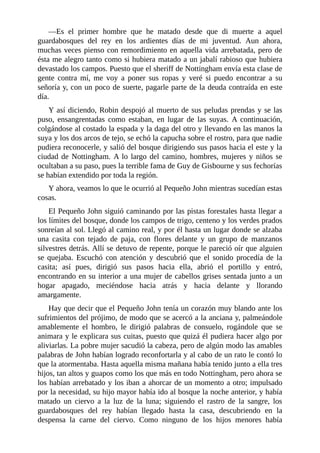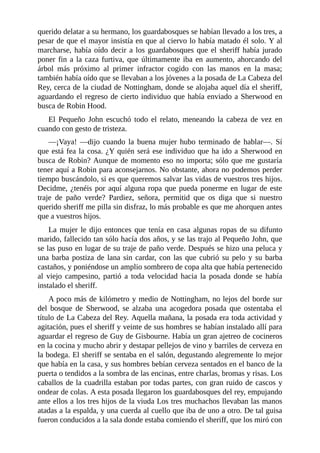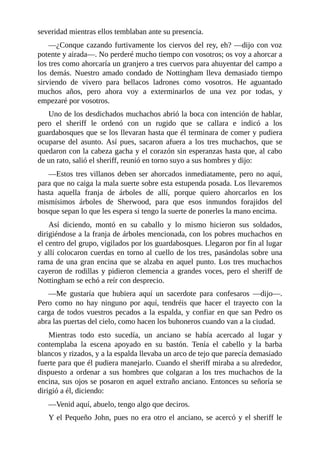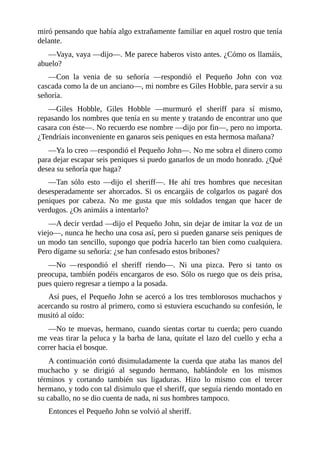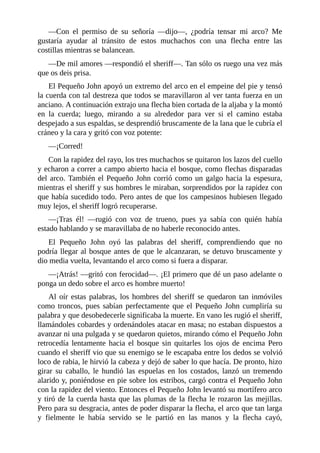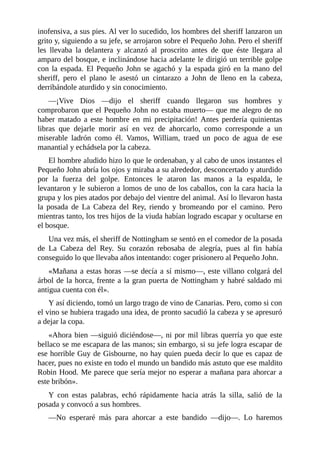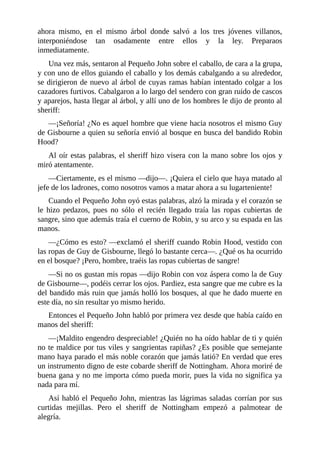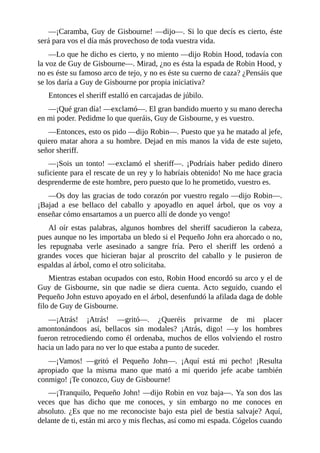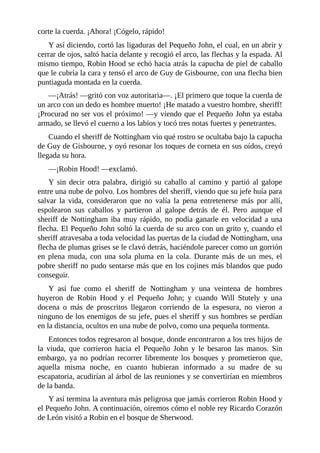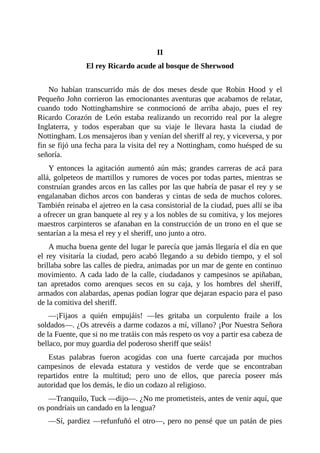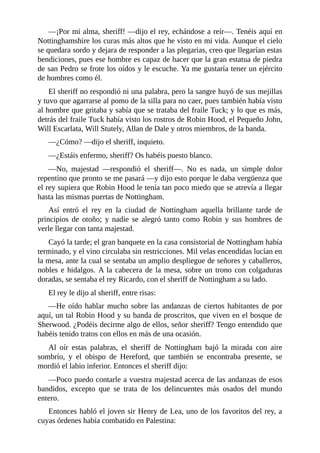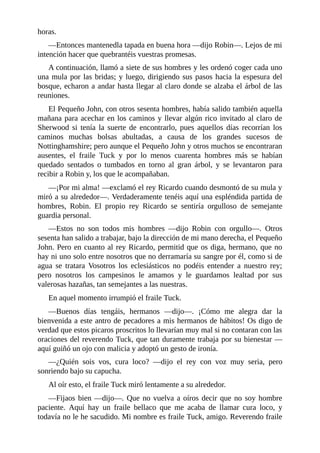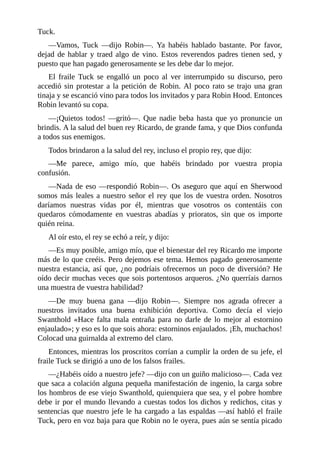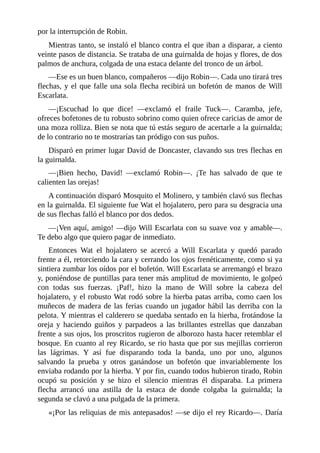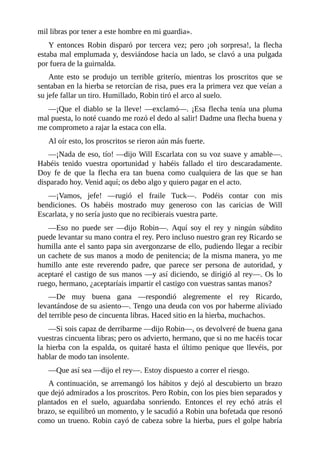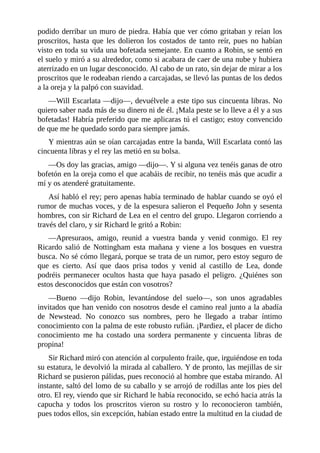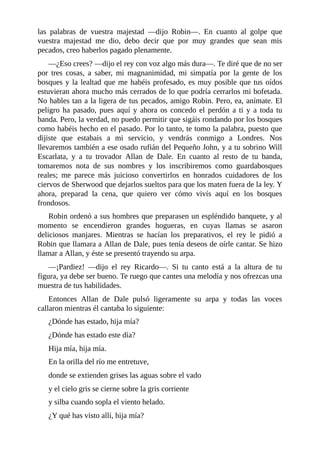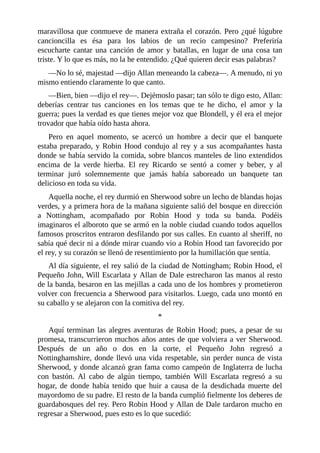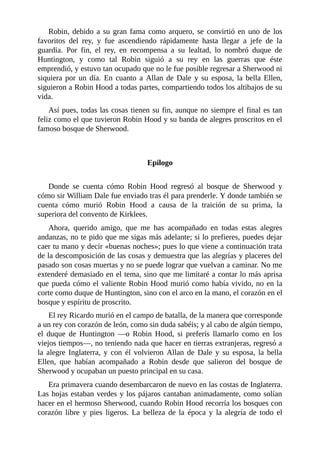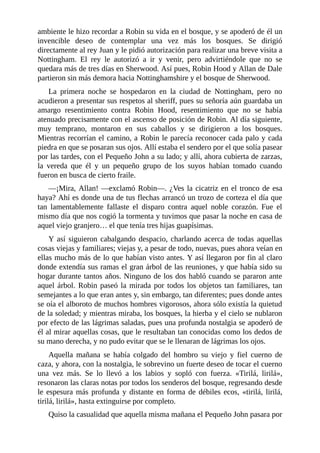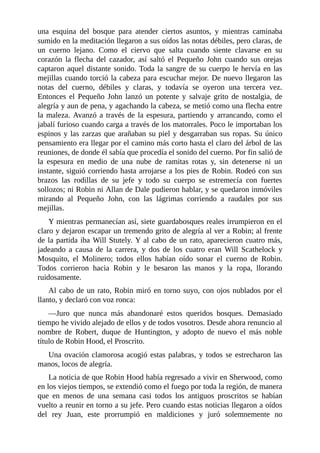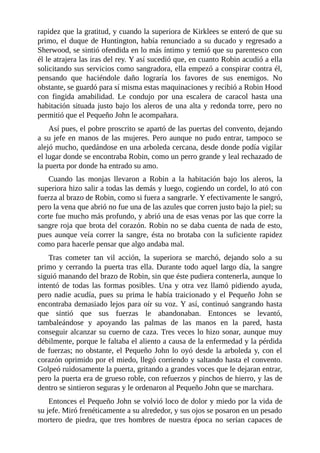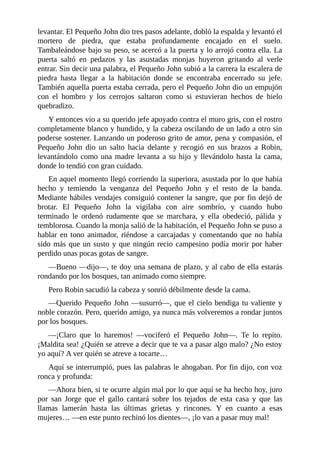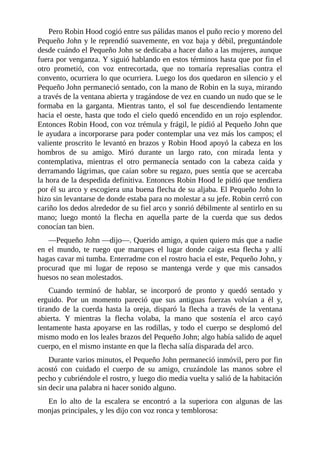Este documento narra cómo Robin Hood se convirtió en un proscrito. Cuando era joven, Robin participó en un concurso de tiro donde derrotó a unos guardabosques reales. Esto enfureció a uno de los guardabosques, quien disparó una flecha a Robin, pero lo erró. Robin contraatacó acertando al guardabosque, matándolo. Debido a esto y a haber cazado un ciervo real, Robin se convirtió en un fuera de la ley y tuvo que refugiarse en el bosque de Sherwood, donde vivir