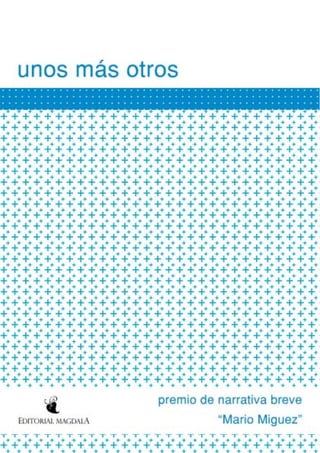
Unosconotros
- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3 EDITORIAL MAGDALA Premio de Narrativa Breve Mario Miguez UNOS MÁS OTROS GISELA VANESA MANCUSO ALICIA MARÍA ISABEL PRESTIGIACOMO ALBERTO NOGUEROL DELMAR NERIO BLASCO MARTA JULIA RAVIZZI ESTELA NOEMÍ ALIZERI RICARDO JOSÉ MONTENEGRO
- 4. 4
- 5. 5 Prólogo
- 6. 6
- 7. 7 C E GISELA VANESA MANCUSO Ganadora del segundo premio del certamen Premio de Narrativa Breve Mario Míguez Edición 2008 EDITORIAL MAGDALA c e
- 8. 8
- 9. 9 El progreso Desde el banco de la estación al que había recalado, exte- nuada después de esquivar personas y responder a pedidos de disculpas cada vez que me llevaban por delante -me habían hecho girar como a un molinete-, mis ojos eran una filmadora que captaba escenas de diferentes historias. Encuentros de pa- rejas, niños descalzos pidiendo monedas al lado de la boletería, discusiones en el andén de enfrente que quedaban en suspenso no bien pasaba el tren y se las llevaba. Hombres agobiados por el peso de sus maletines, por las horas muertas de la oficina. Mujeres que, con bolsas de supermercado, se detenían en la entrada de la estación frente al vendedor clandestino que ofrecía medias, bombachas y chillonas polainas a mitad de precio. Y ahí yo, en la estación. Ahí, aunque me habías dicho que te arrastraban a una reunión en el trabajo y que ibas a avisarme cuando anduvieras cerca. Porque esperarte a destiempo de tu venida me resultaba más entretenido que enloquecerme en casa con nuestro mobiliario surrealista: los canastos de tu mudanza, que aún permanecían cargados a reventar. Cuando encendí el quinto cigarrillo, ya habían pasado cien- tos de personas -cabezas calvas, espaldas minúsculas- idénti- cas a vos. Y se habían ido dos, tres, cuatro trenes. Al séptimo tren, harta, casi me subo para dejarte de seña, si no hubiera sido por ese monstruo de afecto que engendré con los años desde aquella noche de viernes, a pesar de que no me habías gustado. Porque había algo que no me cerraba de tu personalidad, además de que no tenías mucho pelo, de que eras apenas un poco más alto que yo, que caminabas como pisando baldosas
- 10. 10 rotas, y que te habías vestido muy relajado para una primera cita. Pero te escuché como quien decide quedarse en la butaca de un cine frente a una película que no le termina de desagradar. Ya habían bajado y subido cientos de personas del tren de Retiro, me había leído tres capítulos de Seda, había escrito una poesía. Y hasta me había propuesto concentrarme en una sola persona para adivinar quién o qué era -«deletrear gente», llamá- bamos a aquel juego con mi hermana-, en principio, a partir de la ropa que llevaba puesta. Entonces se sentó a mi lado un hombre. Un anciano, me- jor dicho. Un personaje digno -y fácil- de ser deletreado. Y empecé a conocerlo no por su ropa, sino por su mano izquierda. Una mancha marrón, un antojo; las venas sobresaltadas -ríos en un mapa escolar-; un bastón de madera, descolorido, tal vez sobado por el tiempo. ¿Qué sería? ¿Qué había sido aquel señor mayor -el Hombre de la Mancha en la Mano- en el mundo de los vivos? Pronto vino el quinto tren, y -cuando supuse que ahí ter- minaría el deletreo- me alegré de que él no subiera y que estu- viera atento, como yo, a la miríada de personas que bajaban y se perdían por el andén. Intrigada con ese antojo -algo en mí me decía que aquella mancha marrón del tamaño de una almendra no me resultaba desconocida-, le miré la mano más detalladamente. Él se mos- tró contrariado: sus ojos se escondían debajo de unos párpados flácidos y morados como pasas de uva, que se adormecían sobre ellos. Inclinó la cabeza, y yo no tuve más remedio que agachar- me ante él para buscarle la mirada. — ¿A quién espera? -le pregunté volviendo a sentarme, pero no me respondió.
- 11. 11 Puse los talones sobre el banco, me abracé las piernas. Y me quedé abstraída en los durmientes de la estación, en las latas de gaseosa aplastadas, en las piedras, en el extraño interés que me despertaba el viejo. — ¿Espera a alguien? -le insistí, esta vez sentada en cuclillas frente a él. — ¿Y a vos qué carajo te importa si espero o no espero a alguien? -respondió, sin alzar la vista- Pero, si tu curiosidad es tan grande, te cuento que sí: espero a la hincha pelotas de mi mujer. Me dijo que nos encontrábamos acá -hizo una pausa, me miró de arriba abajo- ¿Sabés qué? Igual que vos, me empezó a romper las pelotas bien de pendeja. — Disculpe, -le dije, incorporándome- sólo quería ser ama- ble. Supuse -seguí, esmerada en hacerle sentir remordimien- tos- que algo le sucedía. Lo vi preocupado, ¿sabe? Con un gesto gruñón. Y quería ayudarlo. Pero veo que usted es así - no entré en detalles para que su sensación de culpa fuese más grande. —Ya le dije -él, a la par que levantaba la mirada, la enfren- taba con la mía-: no me pasa otra cosa que la que debe sucederle a todos los hombres después de aguantar a una mujer durante tantos años. ¿Ve?: esto es lo que me pasa - alzó la mano y separó los dedos, y así me mostró su alianza. — No creo -le sentencié, temblorosa- que eso le suceda a todos los hombres, señor. A esa altura me había aprehendido su cara, y no había en ella nada grato: ni una sesión diaria de botox hubiera podido remendar aquellas depresiones negruzcas debajo de sus ojos. Le supuraban malignas constelaciones de verrugas que, como las estrellas, parecían imposibles de contar. De su boca fluían
- 12. 12 dos cataratas de baba. Y aun cuando se dignó a responderme, sus labios se negaban a separarse del todo, unidos por dos hilachas de engrudo. —Y acaso su mujer le dio hijos. El viejo asintió de mala gana. — ¿No es eso algo hermoso? -insistí. —La que quiso tenerlos fue ella. Ya le dije: toda la vida me rompió las pelotas. — ¿Pero usted no los ama? ¿Por qué sigue con ella, si no la quiere? —A mis hijos los quiero -dijo con seguridad-. Aunque por costumbre. ¿A ella, quererla? No me haga reír, sólo le obe- dezco. Si eso es querer… — ¿Usted le obedece a ella? -le pregunté espiando la hora en los dígitos de su Seiko. ¿Ya las 20:13? A este hombre le adelanta el reloj, pensé: todavía no ano- chece, y hay bastante movimiento en la estación. —Tanto como obedecer… -dijo el viejo con la cabeza ga- cha- Ella me sacó de la vida austera que llevaba. ¿Qué quiere? De eso se trata, ¿vio? Yo tuve la oportunidad, y decidí vender- me a su dinero. —Entiendo… -dije sin convicción- Si me permite -y em- pecé a buscar mi celular, que se había arrinconado en el fondo de la mochila. Un SMS tuyo: demorado, un compañero de trabajo te al- canzaba a casa. ¡Puta madre!: había recibido tu mensaje hacía un rato largo… y yo perdiendo el tiempo con este viejo.
- 13. 13 Y bien, ya no debía esperarte en la estación. Me levanté, apagué el cigarrillo y huí de aquel engendro. Para oír estupideces, mejor irme a casa a ver el Discovery: pasaban la segunda parte del documental sobre superposición de coordenadas espacio-temporales. Corrí tan rápido como pude, sin dejar de pensar en ese hombre que esperaba en la estación. Qué esperaba… ¿para qué? Cuando llegué a la puerta de mi edificio, tu mano se ex- tendía con un ramo de fresias. Se extendía hacia mí, a la par que se hacía más visible ante mis ojos la incipiente mancha marrón de tu mano.
- 14. 14 Sueños en una botella Hoy trajeron la biblioteca, Sara. Deberías verme: la tengo a mis espaldas y es como si se alzara enfrente de mí; de tanto lustrarla (compré una franela, un limpiador de muebles, y hasta un plumero) la fotografié y revelé en mis ojos y es como si ahora yo, ¡sí, yo!, viera con más nitidez, ¿viste que cuando se cumple un sueño la visión del mundo se modifica, y durante un tiempo, que puede ser un instante o una vida, hasta lo más amargo se vuelve llevadero?; durante estos últimos años, el brillo en mis ojos no fue sino el preaviso de una lágrima y, ahora, con la biblioteca a mis espaldas, yo misma adquirí sus dones: me muestro altanera, segura, infranqueable y, como ella, sostenedora de los libros que aún no escribí (ya reservé un estante) y de las obras que ratifican mi eterno enamoramiento con las palabras agrupadas. Vos entendés de qué hablo, a vos te pasaba con el mar; ya, de chiquita, mamá te gritaba desde la costa que no te fueras tan lejos, mar adentro. Y mirate, Sara, lejos, bien lejos de mí, con el mar enfrente, con el mar a tus espaldas. Y yo en mi paisaje, también de espaldas al horizonte del mono-ambiente, a la biblioteca, rodeada de cajas con libros, de palabras sueltas que no sé donde poner para decirte que en este momento, con todo mi egoísmo, maldigo la distancia, y el maldito cumplimiento de tu sueño. Maldigo que el resplandor del mío, del de la biblioteca, se esté apagando tan pronto porque no hace más que recrudecer la necesidad de verte, de poner en primer plano la imagen de un reencuentro que las excusas, los malos tragos y hasta el financiamiento mismo de la biblioteca han pospuesto. Porque necesito hablar de viejos recuerdos, de acontecimientos nimios de los que alguien pueda dar un
- 15. 15 testimonio diverso al mío. Para encontrarme el corazón de aquellos tiempos. Para que me brillen los ojos, para escribir limpio. Deberías verme. Deberías verlas: cuatro módulos de álamo barnizado, los cinco estantes, algunos vacíos; en tanto, doscientos, trescientos ¿cuatrocientos libros? adormecidos esperan embalados en cajas de cartón con el logo de una fábrica de alfajores, Havanna, ¿te suena?, ¡qué ganas de comerme uno sentada en una confitería en la rambla de Mar del Plata, con las patas arriba de una silla, mientras el sol baja anaranjado en el horizonte, el cielo rosado pronostica una jornada de calor para el día entrante, y la luna se alza entera!. ¡De chica se me ocurría cada cosa sobre la luna! Me parecían un misterio las imágenes sombreadas en su interior blanco, y jugaba a acercarla y descifrar el dibujo; casi siempre llegaba a la misma conclusión: adentro de la luna, una familia se sentaba a la mesa a cenar; un hombre, una mujer, un bebé extendiendo los brazos desde un babysit; qué loco, ¿no?; y vos, que estás a un paso del mar, ¿qué ves en la luna, Sara? ¿Y el silencio quebrado por el rompimiento de las olas?, ¿te acostumbraste a reemplazar el ruido constante de los motores de los colectivos y de los autos, los bocinazos, los tacos altos de la mina del piso de arriba de tu casa, el repiqueteo de las patas de su cama cuando se le ocurría hacer el amor salvajemente a las cuatro de la madrugada? Yo hoy en la luna no veo nada. La veo lisa, blanca; casi siempre, gris; y, a veces ni la veo, ni la imagino, ni me asomo por este balcón que no me deja verla cuando nace (el esqueleto de un edificio suntuoso también ha empezado a darme sombra). ¿No te sentís aislada, Sara? Yo, como puedo, sobrevivo; me resigné a pensar a la soledad como un estado permanente que el ser humano camufla para resistirla. Un disfraz, Sara, como la biblioteca que se alza –es distinguida, no te lo voy a negar- desde el piso hasta el techo sobre una de las paredes de mi comedor. Ya sé lo que me vas a decir, pero no tengo otro lugar. En el mismo ambiente
- 16. 16 podés ver tantas cosas: por ejemplo, a mi marido, con un calzón celeste estampado con corazones blancos (agujereado, por supuesto), poniendo a prueba su competitividad con un juego de tenis virtual que cargó en la notebook que me compré para escribir; la mesa y, sobre ella, la cartera, el cepillo, el edulcorante, las facturas de los impuestos que todavía no pagué, la taza donde tomé un café hace unas horas y, en cuyo fondo, apenas si quedó la borra suficiente como para presagiar los próximos segundos de mi vida; bollitos de pañuelos de papel (sí, estoy resfriada, como siempre; las vacunas que papá me obligó a darme una vez al año solo sirvieron para aprender a que algo me duela), ¡Cómo me gustaría que un estornudo fuerte me liberara de esta melancolía como hacíamos cuando, mientras te enseñaba la letra de El payaso plin plin, cantaba con vos que el susodicho se pinchaba la nariz -aunque me sentía grande «para esas cosas»- y nos bastaba un achís para que nos sonriéramos, para que en la luna hubiera dibujos y, en el mar, castillos irrompibles de arena. Yo, en este momento, te aseguro, quisiera ser chiquita, pero tener una cuota de sabiduría para enseñarte más cosas, para guiarte mejor, para que no estés estancada y sola jactándote de que te sentís bien así. ¿Querés que siga?, sobre la mesa hay de todo. Usurpada por los objetos de mi cotidianeidad, no refleja sino lo que soy por fuera porque, por dentro, Sara, por dentro, como la biblioteca cuando la trajeron, puro estante; o como la biblioteca, ahora que alberga muchos libros; mis células son palabras, quejidos, desilusiones y broncas. Y se reproducen como si fueran comandadas por una inédita infección. Algo las alivia, y es el amor y son las palabras (¿son lo mismo?); algo me estabiliza, y es el dolor sectorizado que reemplaza al de origen general e impreciso; algo me anestesia, y es la música. De eso te quería hablar también: en el mismo ambiente también está el piano de Hernán, que hoy no suena, pero suena seguido, cuando vienen visitas que le piden que demuestre sus dones. Toca con
- 17. 17 los ojos cerrados, mordiéndose el labio inferior con los dientes, y ¡no sabés cómo mueve la cabeza!, parece que dice que no, intermitentemente; pero tal vez suena un sí, un la, un mí, y hasta el bocinazo del tren, que se detiene en la estación, pasa inadvertido. Como cuando me siento a escribir, Sara. Sí, es como cuando éramos chicas y me hablabas mientras escribía frente a la computadora, y yo te asentía con la cabeza en señal de estar escuchándote, y después me preguntabas qué te había dicho y no tenía la más mínima idea. Extraño tu oído y tu odio, los extraño. Y ahora que un sueño se cumple (las bibliotecas son grandes y hay muchos libros que la tornarán insuficiente) qui- siera que estés acá conmigo, y me hables del mar y la arena gruesa, del frío y del viento, de los alfajores Havanna que vas comiendo de a trocitos cuando rompés la dieta. Sé que los impuestos, el alquiler, las obligaciones, pueden parecerte una excusa, pero algunos sueños se cumplen con plata y, como hacen los románticos que escriben un deseo y lo guardan en una botella que arrojan al mar, yo estoy juntando monedas de un peso en una grande, de plástico, y pronto iré a visitarte. Lo prometo.
- 18. 18 In fraganti Los hombres viajan como peces acurrucados que acaso aún no saben que lo propio de su especie es nadar. O correr entre trigos hacia el horizonte para alcanzar un sueño posible: plantar una bandera para declararse libres, ni siquiera en la luna ni en Tenochtitlán -no aspiran a ese poder mancomunado a costa de otros-, sino en sus propias guaridas nocturnas, en el living de sus casas. Los hombres viajan en el subte que los conduce - autómatas- a sus trabajos; y los arroja, al final de la jornada, en algún suburbio porteño donde hacen combinación con otro trans- porte para llegar a sus techos, y encender la luz para magnificar sus problemas (o para verlos ya magnificados). En la estación Uruguay, un niño, Tomás Méndez se esca- bulle entre las piernas de esos hombres a los que apenas si les alcanza a la cintura. Alerta frente a cada bolsillo descuidado. Procura quedarse firme, cerca de la puerta. Unas horas antes, el papá le había dicho que se aprende con la práctica, que ya le había explicado todo, y que ahora tenía que ejercitarlo en la calle. Que tuviera cuidado, sí, pero que si algo salía mal no se preocupara, que a lo largo de sus diez años de carrera, nunca lo habían pescado in fraganti, y que si lo agarraban a él, a la mañana siguiente lo liberarían. Actualizando en la memoria el eco de aquel consejo, To- más Méndez especifica su mirada en las distracciones de los pasajeros. Se concentra en el bolsillo de un señor de gafas negras, del que se asoma el extremo de una billetera de cuerina, y que no advierte la presencia de Tomás porque reserva su atención para La Razón. Los hombres a sus costados leen, con un dejo
- 19. 19 de envidia en los ojos, los titulares del último ejemplar del diario del que logró apropiarse el señor de las gafas. Las mujeres aferran las carteras a sus pechos; las unas, pendientes de que un asiento se libere para abalanzarse y simular después que algo importante debían buscar adentro de sus carteras; las otras, abstraídas con el mundo musical de sus mp3, o con el teclado de sus celulares. En Callao sube más gente. El último hombre que logra ingresar, lo hace de espaldas, presionando con la cola hacia adentro sobre los otros pasajeros como si fueran elásticos. Los ojos negros de Tomás Méndez se fijan en el bolsillo del señor de las gafas. Que dio vuelta la página, y lee, ahora más atento, que hacía unas horas tres jóvenes habían desvalijado un locutorio, y que los ladrones se dieron a la fuga. Excepto uno, Mauricio Estivel, quien había sido baleado por el dueño del local, y que yacía en coma en el Hospital Santojani. Se seca la transpiración con un pañuelo, se quita las gafas oscuras, se rasca los ojos, y se acerca a la noticia como si a esa distancia minúscula las palabras pudieran decirle otra cosa, o acaso pronunciarle otros nombres. No puede ser otro, es mi Mauricio, piensa. Quiere llamar a la esposa, busca el teléfono celular: no hay señal en el subterráneo. El subte se acerca a la estación Pueyrredón, Tomás Méndez une el índice con el pulgar derecho como le enseñó su papá, el señor de las gafas se abre camino hacia la puerta a los empujo- nes, Tomás lo sigue con la pinza preparada, y cuando se abren las corredizas, le birla la billetera, aligera el paso, y opta por la escalera mecánica. El señor arroja La Razón al cesto del subterráneo, sube corriendo las escaleras fijas, llega a la calle, se apoya contra una pared, y llama a su esposa que lo atiende llorando, que le dice que sí, que vos tenés la culpa, que vos le enseñaste, que nuestro Mauricio está muy grave, que lo insulta, y llora.
- 20. 20 Por su parte, ya en la esquina de Sarmiento y Pueyrredón, Tomás Méndez le entrega la billetera al papá, que lo felicita dándole palmadas en la cabeza, y arroja a la zanja el registro de conducir, la cédula y las tarjetas de Alberto Estivel que asiente con la cabeza al oír a su mujer y le dice que va para allá, pero se arrastra sobre la pared irregular, y se calza las gafas oscuras que, sin embargo, no logran ocultar sus lágrimas. Caen, calientes y pesadas, como las primeras gotas de una lluvia que desciende en cámara lenta.
- 21. 21 La abuela veía gatos negros alrededor de su cama: aseve- raba que se habían escapado del cuadro que durante años per- maneció colgado en la pared del comedor y que, tras la muerte de mi abuelo, había sido archivado sobre el techo del ropero. La abuela había intentado estrategias para engañarlos: cerraba los ojos y se dejaba ver sus cuatro o cinco pestañitas -el resto de las pestañas le crecían para adentro y, cada tanto, el oftalmólogo se las depilaba con una pincita-; o se vendaba los ojos, y se escondía debajo de la almohada. Los gatos no podían ojearla, pero aun así no conciliaba el sueño. Cada madrugada la encontraba sentada al borde de la cama presionándose la cara con las manos que se arrastraban desde la frente hasta el mentón. Imponiéndose una ceguera, tanteaba sonámbula la mesa de luz, después abrazaba la pared, y caminaba hasta la puerta de la habitación, salía rápidamente, y cerraba de inmediato la puerta para que los gatos quedaran encerrados. Liberaba la vista y se iba a la cocina a preparar el estofado o el relleno de las empanadas para el otro día. A la mañana siguiente de aquella confesión, me propuse visitarla, yo vivía en la planta alta. Bajé las escaleras, vi la luz encendida a través del trozo de vidrio de su puerta, y entré: dormía sobre la mesa de la cocina con el mate en la mano, a la par que el agua de la pava se evaporaba sobre la hornalla encendida. Se sobresaltó, como si le agarrara un repentino chucho de frío al verme. Y nuevamente, como si fuera una novedad, me contó: — ¡Te estaba esperando! Hay cinco gatos negros en mi Los ojos de los gatos
- 22. 22 habitación. Yo lo sé, nena: ¡vienen a llevarme con tu abuelo! - gritaba mi abuela lloriqueando- No pude dormir en toda la noche -decía acomodando su cabeza entre los brazos que cru- zaba sobre la mesa. Otras veces me había limitado a escucharla. Esa mañana, en cambio, le creí. — Pero, ¡no puede ser, abuela!, vos no tenés gatos. ¿Estás segura? -le preguntaba mientras dejaba correr el agua de la canilla adentro de la pava quemada- Voy a ir a la habitación, y nos sacamos las dudas. Vos quedate acá. Cerré la canilla, me sequé las manos, y me fui a la habitación. Al abrir la puerta, un olor intenso a orín —el olor propio de un gato o el de una muestra humana para analizar la posibi- lidad de una infección—. Me tapé la nariz. A un costado de la cama, gotas amarillentas —que habían carcomido el plastificado y la cera del piso del parquet— se propagaban como si fueran células en reproducción. Después, nada. Sólo los gatos negros pintados en el cuadro que me propuse bajar del ropero. Me acerqué a la cama de mi abuela. Con la nariz liberada, el olor a orín se agudizaba, y me atraía como una pócima. — La abuela se hizo encima, pensé. Saqué las sábanas manchadas, y volví a la cocina. — ¿Y? -preguntó mi abuela mientras usaba la mano como una escoba para arrastrar la yerba que se le había caído. — Nada. En la habitación no hay nada. -dije rotunda. — ¿Sacaste la sábana? ¡Pero si estaban limpias, nena! — No importa, ya las saqué. Las pongo en el lavarropas. — Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara, nena? -sus
- 23. 23 ojos verdes bien abiertos ahora se enclavaban en mi mirada. No le contesté. Me lavé las manos, y al ver caer desde ellas una catarata de agua negra, confirmé mi sospecha: me había manchado con la pintura negra del cuadro. Durante seis noches, mi abuela continuó invadida: veía gatos negros -más desteñidos cada vez- que le clavaban la mi- rada, y revoleaban los ojos. Y yo volvía cada mañana a su habi- tación: los gatos negros del cuadro, el pis en la cama, la mancha negra en mis manos. La séptima noche mi abuela durmió en el comedor. Cuan- do bajé a visitarla a la mañana siguiente, permanecía acostada sobre el colchón. Era un sueño profundo: no le latían los pár- pados, no movía un dedo, no se elevaban su panza y su pecho en la respiración. Tanto cansancio acumulado la dejó petrificada, pensé. Sin molestarla, proseguí con el recorrido diario. Cuando llegué a la puerta de la habitación, un maullido grosero me de- tuvo por un instante. Decidida a resolver el asunto, abrí la puerta enseguida: la ventana que daba al patio exterior estaba abierta, el viento soplaba sobre las sábanas limpias, y el cuadro sólo conservaba pintado su fondo de yuyos verdes y flores amarillas.
- 24. 24 La luz que vacila A la luz vacilante de la vela, la escena parece un cuadro viviente: en un rincón, la caja entreabierta de la pizza que nos comimos y de cuyo interior se asoma una aceituna verde, al- gunos carozos pelados y una mancha de tomate; los dos sentados frente a frente en el piso; vos, con el pantalón desabrochado, acariciándome el pelo que se me viene a la cara; yo, agarrándome la panza y deteniendo, una y otra vez, adentro de la boca, la fuerza de los eructos: me hago un buche con el aire gaseoso que propulsa mi garganta, y lo expiro de a poco, como exhalando el humo de una pitada. Pero la piel igual se me eriza y, de vez en cuando, como si un conglomerado de células saltara adentro de mi cuerpo para escaparse, siento un latido en mi intimidad. Te acaricio la frente y la mejilla; me pincha tu barba de dos días y si no me quejo es porque vas reclinando la cara hasta acostarla sobre mi mano, y eso disuade mis disgustos. Tus ojos verdes ahora me miran en horizontal y, acaso para no perderte cómo mis ojos se resisten y se cierran cada vez que retomás el camino de tu caricia, espaciás el pestañeo y me mirás fijo, y cada vez te animás a más. Tu caricia llega a las puntas de mis pelos que caen, como una catarata, sobre mis pechos vestidos; y a esta altura mi mejilla se adormece sobre mi hombro y te enfrenta en paralelo. Nuestras colas achatadas se levantan un poco de los almohadones macizos con que mi abuela había pretendido colaborar con tu nueva vida. Nos arrimamos; aunque incómodos, estamos más cerca. En las paredes de la habitación, despojada de ropas y zapatos tirados, se proyectan sombras que desfiguran nuestros cuerpos y emanan el olor de la última mano de pintura.
- 25. 25 Habíamos saciado nuestra hambre, pero ahora temblábamos de amor y de frío. Aunque sabíamos que temblaríamos menos de frío cuanto más expreso fuera nuestro amor. Y esos desafíos nos gustaban; acaso por costumbre, acaso porque nos divertía que nada fuera perfecto. De todas formas, no lo pudimos evitar e interrumpimos el toqueteo para quejarnos de la falta de cama y frazadas; de la falta de luz y de gas; del inodoro helado, sin tapa; de las servilletas de pizzería que habíamos reservado por sí acaso yo quisiera hacer pis o caca... Pero, al unísono, nos tapamos la boca, porque la experiencia compartida había demostrado que ya nos habíamos congraciado con ese rigor durante los primeros años de nuestro noviazgo. A pesar de las diferencias (yo era muy caprichosa, dramática e ingenua; vos, en cambio, ya habías noviado, estabas en la Facultad -por eso te admiraba, y habías perdido a tu vieja); en ambos, cualquier falta estimulaba nuestra creatividad y, le encontrábamos sentido a la vida en la medida que nuestras miserias no fueran otra cosa que materias primas de una gran obra. Nuestras salidas solían comenzar con un paseo en el que caminábamos pegados y yo, que había estado imaginando todo el día en soledad ese momento, provocaba el roce de nuestras manos sueltas, y esperaba que vos tomes la iniciativa para entrelazarlas. Hacía que te escuchaba (sí, tengo que confesarlo) porque la ansiedad me carcomía y un burbujeo en la boca de mi estómago no me permitía sostener la sorpresa que te había preparado. Entonces te detenía en alguna esquina y, pegando pequeños saltos en el lugar, te decía «hoy también tengo algo para vos», y sacaba de la bolsa, cuyo interior no te había dejado mirar, un poema transcripto en un afiche con letras de revista cortadas por los bordes; una carta de diez hojas con forma de avión de papel (nos habíamos dado nuestro primer beso en el aeroparque); o desenrollaba una lámina
- 26. 26 recubierta de pequeños bollitos de papel crepé violeta en la que sobresaltaban nuestros nombres en otro color y te mos- traba cómo se me habían puesto coloradas las yemas de los dedos de tanto bollito. Vos te sonreías, leías lo que te había escrito, explorabas mi collage, me decías «¡qué lindo, cuanto trabajo!», mientras yo estudiaba cada uno de tus gestos: a veces te sonreías, otras te rascabas los ojos, y otras veces los entrecerrabas como los chicatos, se te fruncían y arrugaban las mejillas, y entonces retomabas el texto poniéndote más cerca del papel, o me preguntabas que qué decía, que no me entendías la letra; y así, embriagada por la propia emoción de ese algo que te había dado, las piernas me temblaban, la boca no me alcanzaba para sonreír como quería cuando me asomaba para leer qué frase te había dado tanta risa, y esperaba que termines para preguntarte qué fue lo que más te había gusta- do. Venía, después sí, un abrazo fuerte que me sacaba las contracturas de la espalda y la tensión (frecuentemente te sor- prendías de cómo me sonaba el cuello) y, cuando yo empezaba a desprenderme para mirarte, besarte la boca y hacer rozar nuestras lenguas, vos me volvías a amarrar. Y seguíamos caminando. Cuando nos topábamos con una plaza, buscábamos un banco oculto por algún árbol frondoso donde la luz de los reflectores no llegara sino inmiscuida por en-tre los espacios de las hojas -como ahora llega, desde la puerta, la luz vacilante de la vela- y nos sentábamos, también como ahora, frente a frente, con las piernas colgando a los costados del banco aunque yo, con mis muslos sobre las tuyos para acercar nuestra intimidad. Enseguida, nos frotábamos las propias palmas, encerrábamos la boca en ellas y exhalábamos adentro del cuenco que se formaba y, como no era suficiente, nos abrazábamos y respirábamos en ese otro cuenco que se abismaba en nuestros pechos, y así el temblor
- 27. 27 disminuía. Pero el frío era incansable y, para paliarlo aún más, vos me metías una mano por debajo de la pollera y yo te desabrochaba el botón del jean (antes no tenías el vientre inflado recubierto de rizos canosos). Después, te bajaba el cierre así, de un movimiento, como en esta noche en tu de- partamento pelado, esta noche en la que la llama de una vela vacila por la corriente de aire que entra por el taparrollos; ahora, que amenaza con apagarse o con extinguirse porque la mitad se consumió en la cena y no tenemos otra. Y entonces, escabullía mi mano derecha por entre tu calzoncillo nuevo y, de pronto, temblabas como quien se pega un gran susto. Y seguía, seguía tocándote, descubriendo tu textura, hasta que amarraba esa parte de vos que te incitaba a besarme sin ofrecerme intervalos para tomar aire como no lo lograron ni las cartas, ni los collages, ni el pasacalles que te colgué en la puerta de tu casa cuando cumpliste veintiuno y que un camión de acoplado arrancó (eso me dijiste) dejando un hilo colgando de tu balcón. Y el invierno en la plaza era una noche de verano en la que la campera sólo servía para cubrirnos las manos y seguir toque-teándonos. Mirábamos a los costados, eso sí, porque a veces otra pareja pasaba cerca de nosotros, quizás también en la búsqueda de un banco privado. Otras, un patrullero de policía andaba merodeando la plaza y yo me ponía paranoica, entonces liberábamos las manos y nos volvíamos a abrazar; si se iban, todo podía pasar ahí mismo (todo, sí), pero como frecuentemente nos sentíamos observados, vos te parabas, te acomodabas el pantalón y me decías «¡vamos a un hotel, quiero estar tranquilo», entonces yo me reubicaba la bombacha, te agarraba de la mano, y corríamos hasta la avenida más cercana para parar un taxi. Hoy, en una habitación vacía, en un edificio que aún na-
- 28. 28 die habita, con la luz de una vela que se consume, no hay otro lugar mejor que éste para paliar el frío que entra por las hendijas de las puertas. En silencio entonces (porque aquí dentro una palabra hace eco y el eco grita), como en los hoteles de medio pelo después de aquellas intemperies heladas de julio en las plazas, yo te recuesto en un abrazo sobre los mosaicos fríos de tu departamento y, ya expandida sobre tu cuerpo, nuestras lenguas y nuestros órganos se entrelazan y, en tanto la llama vacila una última vez sobre un charco de cera, en la pared recién pintada se proyecta una sola sombra que la oscuridad finalmente absorbe.
- 29. 29 C E Ganadora del tercer premio del certamen Premio de Narrativa Breve Mario Míguez Edición 2008 ALICIA MARÍA ISABEL PRESTIGIACOMO EDITORIAL MAGDALA c e
- 30. 30
- 31. 31 No hay nadie en el espejo Salto. Pongo. Tongo. Saco. Saco. Pongo. Tongo. Salto. Y empieza otra vez, en ese divague mental que le evita pensar. A veces ni se da cuenta; apoyada en el vidrio de la ventana el aliento dibuja nubes efímeras, pequeños vahos que su boca deja escapar mientras repite: Salto. Pongo. Tongo. Saco. Lo dice en voz baja, temerosa que alguien la escuche. Siente el ruido de la llave en la puerta, pero no se mueve. Un timbrazo la sobresalta. Deja su lugar contra la ventana y abre. Ve el rostro poco amigable, el que alguna vez le pareció cálido y confiable: Te dije mil veces que no dejes puesta la trabex, un día me voy a quedar afuera. Ella no dice nada, piensa: ¿Qué diferencia habría? Lo ve subir las escaleras. Sabe que va al dormitorio. Se quitará los zapatos, los dejará tirados al lado de la ventana, y mientras afloja el nudo de la corbata y se tira en la cama, prenderá el televisor para ver el partido. Vuelve el silencio a su alrededor. Ella va a la cocina, abre la heladera y saca algunos platos fríos. Mientras coloca la carne sobre una tabla, para cortarla, vuelve a su murmullo, pero algo impulsa su lengua cada vez más rápido: Saltopongotongosacosaltopongotongosaco. De tanto decirlo se le traban las palabras: sacotongosacolongo y entonces ríe, ríe con una risa de antes, risa de patio de colegio, risa de amigas hablando por teléfono, risa de las primeras citas. No quiere, pero una lágrima se le desliza en medio del trabalenguas. La voz gruesa del hombre irrumpe desde arriba: ¡Mierda!, ¡No escuchás que te estoy llamando! Imagina el pedido, pero igual pregunta: ¿Qué necesitás, Ernesto?
- 32. 32 Deja la carne a un costado, prepara una bandeja con tres platitos y en cada uno de ellos salame, queso y aceitunas. Abre una lata de cerveza y la coloca sobre la bandeja con un vaso y una servilleta. Sube las escaleras despacio; encuentra la puerta cerrada y tiene que esforzarse en sostener la bandeja con una mano mientras intenta abrir. El volumen del televisor es parte de la escena repetida: él, tirado en la cama, le hace un gesto con la mano. Ella ya lo sabe, la apoya sobre la mesita de luz. Baja la escalera, Saltopongotongosacosaltopongotongosaco, vuelve a decir su mente. Y se sorprende de no haberse trabado ni una vez. Camina por el corredor hacia la cocina; entusiasmada por el logro no ve el espejo que la refleja de medio cuerpo, ve una ventana que sólo muestra la negrura de la noche incipiente. Se detiene asombrada: Nunca tuvimos una ventana ahí. No hay aberturas ni manijas para abrirla. Está a punto de ir a preguntarle a su marido, pero sabe que es inútil. Se acerca y pasa su mano sobre la superficie. Es suave y resbalosa. Como mi memoria, piensa. Se acerca hasta casi pegar la nariz para tratar de ver del otro lado. Y entonces escucha: Saltopongoton- gosacosaltopongotongosaco. Se aparta, asustada. ¿Me estaré volviendo loca? Acomoda el pelo detrás de las orejas, inquieta. Alisa el delantal con su mano derecha y está a punto de volver a la cocina, cuando un impulso la hace volver atrás. Acerca su boca a la superficie lisa, abre apenas sus labios y murmura: Saltopongotongosaco. Un coro de voces femeninas le responde Saltopongotongosaco. La sonrisa se le dibuja en los labios, los músculos se aflojan, animándola a más. Tres, cuatro veces repite su frase y las voces no fallan, le contestan con el mismo entusiasmo. Corre hacia la cocina, toma un trapo y el limpia-vidrios y vuelve al corredor. Está empezando a comprender... Limpia con desesperación la superficie lisa que de pronto parece áspera y
- 33. 33 rugosa. Le cuesta cada vez más pasar el trapo, pero insiste. Escucha como desde lejos la voz de Ernesto reclamando la cena. Sabe que tiene que apurarse. Fuerza su brazo todo lo que puede y de a poco ve aparecer una luz tenue. Borrosas figuras van viniendo a primer plano, lentamente. Las reconoce a cada una a medida que se hacen más nítidas. Una niña pequeña, ¿cuatro, cinco años?, otra con delantal del colegio, una joven delgada tomando cerveza de la botella con desparpajo, y la última, con toda la esperanza en el rostro, vestida de novia. Las cuatro la miran, sonriendo. Extienden las manos hacia ella. Saltopongotongosaco, dicen al unísono. Alicia no duda, y su cuerpo tampoco. Cuando Ernesto baja, malhumorado, ya no hay nadie en el espejo.
- 34. 34 El bar Al final, ¿qué era todo eso? Simplemente el paisaje de su frustración. Había esperado durante más de cuatro horas ver aparecer la roja cabellera de Natalia atravesando la puerta. Es- peró escuchar su voz ronca, seductora. Hasta imaginó el roce de su mano sobre el saco de tweed. Acortó la espera con un wisky, con dos, con tres, ya ni se acuerda... Y ahora el olor a lavandina le borra amargamente el resa- bio de ese perfume dulzón, provocador, que lleva impregnado en la piel. Los mira sin mirarlos: refriegan el piso cerca de él. En un rato le van a pedir que se vaya. Debería hacerlo, pero una mínima esperanza todavía lo retiene. Dibuja mentalmente la cara de Natalia, le pinta los labios de un rojo violento, la viste con ese trajecito que tanto le gusta, le pone los tacos más altos, esos de color bordó con tiritas doradas y entonces siente que algo le moja los pies. ¡A ver jefe si se corre! Se quiere correr pero no tiene silla. Están todas sobre las mesas, como silenciosos testigos de su noche vacía. Son marrones y vulgares, pero se le ocurre que pueden ser buenas amigas para la confidencia. Intenta bajar una, pero el mozo más corpulento, el de bigotes negros y espalda ancha, lo toma del brazo: Amigo, por hoy se acabó. Estás equivocado, piensa, todavía Natalia puede venir. Piensa pero no lo dice. La cara del hombre no parece amable, la cara del hombre se parece a la del padre de Natalia, la cara del hombre está crispada. El balde derrama espuma blanca. Espuma como la de aque- lla tarde, en la playa, ¿te acordás, Natalia? Acaso quiere limpiar todas las pisadas, todos los puchos, todas las blasfemias. Se
- 35. 35 queda mirando la espuma. Quiere sentir olor de mar, olor de vida, olor de cuerpos juntos, amándose. En la playa estaba todo limpio. Nosotros estábamos limpios. El mozo más delgado, el del rostro sufrido, apenas le su- surra: disculpe, señor, ¿me permite? Pasa la escoba que va y que viene ignorando los pies que se resisten. Inspira profundamente y llena los pulmones del salitre de aquel verano, tan distinto del jabón barato que lo rodea. Entre el mozo grande y el delgado lo van corriendo de lugar. Se apoya en una mesa, le parece lo único sólido para continuar la espera mientras alguien va apagando las luces. Queda sólo una, en el medio del salón. Mira el estropajo que quedó apoyado sobre la pared. Sus rulos mojados le traen la imagen, ahora nítida, del cabello mojado de Natalia aquella tarde en el hotel. Quiere tocarlo, quiere volver a sentir, y transmuta lavandinas por aroma de jazmines. Alguien lo levanta por los hombros. No importa quien. Sigue agarrado a la cabellera roja hasta que siente el doloroso impacto del empedrado.
- 36. 36 Crónica de Baldomir Fue un lunes bien negro. En el tranquilo pueblo de Mechita nadie quiso hablar, lo que hizo difícil para este cronista llegar a la verdad. Después de mi arribo, un sábado a la tarde frío y lluvioso, se fue corriendo la voz sobre mi presencia hasta instalar el silencio en respuesta a mis preguntas. No me rindo fácilmente. Repartí tarjetas y esperé con pa- ciencia. Sabía que en algún momento alguien filtraría informa- ción. Y no me equivoqué. Antonia, la encargada del correo, fue la primera que golpeó despacio en la puerta de mi habitación, a eso de las tres de la tarde. Le mentí, me dijo. Recordé que había ido a preguntarle sobre el domicilio de Baldomir. Negó cono- cerlo y me dijo que toda la correspondencia a nombre de esa persona había sido devuelta con el rótulo Domicilio Descono- cido. No se quedó mucho tiempo, pero lo poco que reveló fue el punto de partida hacia la verdad, en medio de tantas conjeturas que daban vueltas en mi cabeza. En Buenos Aires, mi jefe me despidió con las consabidas amenazas: poco tiempo, pocos gastos, mucha información, pero al final agregó: No te olvides que la principal hipótesis es que se trató de un…desde la calle, una maldita perforadora con su ruido atronador me impidió escucharlo. Él me empujó hacia la puerta y despareció por el pasillo con el paso rápido y nervioso que siempre lo acompañaba. La dirección que me dio Antonia llevó mis pasos casi hacia las afueras del pueblo. Una casa humilde, con todas sus ventanas cerradas, parecía haber sido el último domicilio de Baldomir. Intenté abrir la puerta, pero fue imposible. Alguien se había
- 37. 37 asegurado contra los curiosos y ni siquiera pegando mi nariz contra las deterioradas persianas pude vislumbrar lo que había adentro. Fue en ese momento que sentí una presencia a mis espaldas; al dar la vuelta, la cara redonda y colorada del tipo de la ferretería me sorprendió. No es lo que usted supone, dijo sin saludar. Dígamelo usted, contesté con rapidez. Baldomir era un buen hombre, no merece que usted esté aquí, husmeando entre sus cosas…No contesté nada. Lo dejé hablar. Todos comentan sobre el cuartito del fondo, pero nadie sabe la verdad sobre el cuartito del fondo. ¿Y usted?, lo interrumpí. Yo sé muchas cosas que no le incumben, lo mejor que puede hacer es volverse por donde vino. Me dejó solo, con más interrogantes que certezas. Y entonces supe que únicamente la suerte podía mejorar mi situación. La buena estrella llegó de las manos de Micaela, junto a una fuente generosa de ravioles con salsa. Sobre el mantel a cuadros dejó un papelito: Esta noche a las diez, en su cuarto. Supuse que no era una cita amorosa, rogué que no lo fuera. Mientras saboreaba la pasta, seguí con la mirada el andar incesante de Micaela, sirviendo las mesas del único restaurante del pueblo. Y noté también, la mirada furtiva de algunos comensales, que cada tanto se dirigían hacia mí. Con la boca llena, opté por saludarlos con la mano. Pero no me respondieron. Llegó puntual. La ansiedad por escucharla hizo que olvi- dara las formalidades, y sin ofrecerle nada, le acerqué la única silla del cuarto. Yo me senté en la cama; algo me decía que esta mujer iba a develar el misterio de tantos días infructuosos. Todavía era atractiva, tendría algo más de cuarenta años, cabellos rojizos, mirada profunda, y un cuerpo armonioso, con algún kilo de más. El anillo en su mano izquierda me reveló que era casada, obstáculo que en otra ocasión habría desafiado cómodamente. Pero no era mi objetivo, por eso, sin contenerme,
- 38. 38 pregunté: ¿Qué me puede decir sobre el cuartito del fondo? ¿Qué relación tiene con la muerte de Baldomir? Se quedó callada unos instantes, hasta que con voz suave y emocionada comenzó a decir: Yo lo amaba, lo amaba como nunca quise a alguien. Hacía más de tres años que nos veíamos dos o tres veces por semana. Pero el destino de Baldomir… No sé qué hubiera pasado si él no hubiera muerto ese lunes, creo que más de uno en el pueblo sospechaba de nuestra relación. Mi marido, entre otros. A veces pienso que quizás él, por celos…La interrumpí ¿Pero, usted sabe algo del cuartito del fondo? Miró hacia el techo, como buscando las palabras: Es algo que se comenta, pero yo no lo creo. Dicen que Baldomir se encontraba con alguien en un cuarto que está al fondo de la posada Las Margaritas. Y que era otro hombre. Se echó a llorar, no pude calmarla por un buen rato. No se me ocurrió más que abrir la gaseosa que tenía sobre la mesa y servir dos vasos. Molesto, como me pasa siempre que las mujeres lloran, me puse a mirar por la ventana. Cuando di la vuelta, ella había tomado la mitad del vaso. Decidí hacerlo yo también, lo necesitaba Le acerqué un pañuelo y sin considerar sus sentimientos, insistí: ¿Sabe quién es? Negó con la cabeza. Supe que era todo lo que iba a decir, pero sin embargo me sentí satisfecho. Mi rompecabezas se iba acomodando. Cerré la puerta, me tiré en la cama y fui escribiendo mental- mente el mail para mi jefe: El extraño crimen de Baldomir Pereira puede ser un caso más de venganza homosexual… Quise conti- nuar, pero un sueño pesado y profundo bajó mis párpados. Cuando desperté, el asombro me recorrió el cuerpo. El viejo asiento del ferrocarril había endurecido mis huesos y yo viajaba, sin quererlo, de nuevo hacia Buenos Aires. Mi hermana, me dijo después el guarda, había tenido la gentileza de darle una buena propina para que cuidara mi sueño.
- 39. 39 El canto del cisne Avanzan majestuosos, surcando el agua con paso de vals. El paisaje se transforma con la pincelada de su belleza. Van jun- tos, ella y él, la pareja de cisnes que han jurado amarse hasta la muerte. Cuando uno de los dos muere, su compañero emite un sonido desgarrador, un misterioso canto que enlaza sus corazo- nes, y que sólo se silenciará cuando también él parta junto a ella. No habrá otra pareja. La fidelidad los compromete hasta ofrendar la vida, y los humanos, ajenos a la eternidad, desvían la mirada hacia los placeres efímeros en vano intento de adaptarse a la moda descartable. Ya nadie muere por amor, actitud de por sí excesiva, pero tampoco se acepta el sufrimiento de una posible pérdida. Todo debe llevar al placer; el dolor, cuando es inevitable, se esconde tan profundamente que desaparece. Desaparece de la conciencia. Quizás por eso, está de moda no velar a los muertos. Ya no hay velorios. No se llora en compañía por que no hay con quién. Todos respiran aliviados. El muerto queda solo, en un rincón de la sala velatoria hasta que se convierte en ceniza, ceniza que libera de cualquier signo de su presencia. Quizás por todo esto, cuando la mano de María quedó sin vida entre los dedos nerviosos de Martín, los pocos amigos pre- sentes presagiaron que no sería la última visita de la muerte. No quiso compañía, quedó solo en la pequeña casa con jardín, iluminada todavía con la presencia de ella en cada detalle. Flores, portarretratos, cuadros de marcos esbeltos, plantas que derramaban alegría en los rincones, todo parecía confirmar la continuidad de su existencia.
- 40. 40 La hosquedad le vino a la cara y la lengua pareció trabarse en un silencio desagradable. Todos notaron el cambio, y aun- que lo esperaban, no dejó de sorprenderlos el modo en que se manifestó. Ni teléfono, ni celular, ni timbre de la puerta de calle fueron atendidos. Martín los dejaba afuera de su vida, sin posibilidad de compartir la dureza del momento. Decidieron ir a buscarlo a la salida del trabajo; esperaron más de una hora, con las piernas y la inquietud cansada, hasta que decidieron preguntarle al encargado del edificio que desde hacía rato los miraba con curiosidad. ¿Martín Pisani? Hace mucho que no lo veo por acá, más de un mes, seguro. En el duro pozo de la desesperación, Martín hundía su rabia separándose. No había entre él y los demás ni el más tenue hilo que los uniera, el dolor se enroscaba en su cuello asfixiándolo poco a poco en una terquedad de noches oscuras. La casa empezó a perder la jovialidad de María; las flores secas destilaban olores desagradables y las plantas morían len- tamente en rincones donde no llegaba el sol. Y fue entonces que su mente garabateó los primeros impulsos, despacio, se fueron metiendo en medio de su dolor como un analgésico. Le dieron alivio, para su sorpresa, y comprendió que estaba demorando la única salida. Tenía que planificar todo cuidadosamente, no podía fa- llar, debía asegurarse de llegar al único destino que le impor- taba. Ocupó varias tardes en el estudio del método más ade- cuado, para eso Internet resultó ser una herramienta de gran utilidad proporcionándole información suficiente como para no equivocarse. Un atardecer, cuando la noche empezaba a caer sobre las ventanas, Martín se recostó sobre el sillón del living. A
- 41. 41 oscuras, sin otro sonido que su propia respiración, borrosas imágenes acudieron lentamente y lo llevaron más allá de su conciencia. El pequeño objeto de vidrio, que ella tanto amaba, apareció entre sus manos. Pudo tocarlo, sentir su suavidad, admirar la elegancia de su contorno. Como una cábala, María solía ponerlo sobre su corazón antes de dormir. Era un pequeño cisne, naturalmente modelado, con algunas manchas blancas sobre el cuerpo celeste grisáceo. Se levantó de golpe. ¿Cuánto hacía que no lo veía? ¿Dónde estaba? Subió rápidamente los escalones que lo llevaban al dor- mitorio. Quería encontrarse con ese objeto, sentía que era como tener a María nuevamente. Buscó en los cajones, vació el placard, miró debajo de la cama. Impotente, levantó frazadas y sábanas. Y entonces lo vio. Debajo de la almohada donde ella dormía. Con emoción, lo tomó entre sus manos. Un canto dolorosamente agudo partió de su corazón, su cuerpo se vol- vió plumaje y un cuello largo y conocido lo enredó para siem- pre. Sólo una estela en el agua quedó del paso de los dos.
- 42. 42 Confesión ¿Qué hacía él, en esa soleada mañana, encerrado en la aburrida oficina? Miró por la ventana, la belleza de Barcelona bajo los rayos del sol seducía la mirada. Tiempo después, Gabriel Santillán llegó a declarar que el encuentro fue en un día de verano. Pero ahora estaba en esa redacción, con el in- conveniente o el beneficio, no lo sabía bien, de encontrarse solo. El director, antes de irse de vacaciones, le había dejado el encargo de ocuparse de la página cultural del diario. Menudo problema, pensó, ocuparse de organizar la información cuando su mente estaba en otra cosa. Porque Santillán, en ese momento, pensaba en la muerte. Una desagradable sensación de distancia con las cosas co- tidianas lo llevaba a quedarse así, paralizado, sin conmoverse por la invitación de la vida. Acaso la semipenumbra de la redacción lo ayudaba a sostener el sentimiento que cargaba sobre la espalda desde tanto tiempo atrás. Sobre el escritorio, la foto de Sofía le recordó mejores tiempos. Todavía el alma dibujaba una sonrisa en su rostro, todavía caminaba... El viejo reloj marcó las diez con su perturbador sonido, era hora de hacer algo, se dijo preocupado. Desparramó informes sobre su escritorio, resaltó algunas notas, tiró al cesto otras, intentó escribir sobre la vieja máquina con los dedos tensos pero apenas llegó a la tercer línea. Afirma Santillán que en ese momento alguien abrió la puerta. ¿Era Santillán un hombre atractivo? A juzgar por quienes lo conocían, no pasaba del común de los mortales a cierta edad.
- 43. 43 El pelo escaseaba sobre su cabeza, y unos gruesos anteojos dela- taban su vista débil. De poca estatura, había permitido que un abdomen prominente levantara su corbata, no siempre a tono con la ropa. Podemos suponer que compensaba ciertas deficien- cias con la personalidad de un periodista inteligente. Podemos, aunque no es seguro. El hombre que pensaba en la muerte vio frente a él una mujer. Sin invitación, la vio acercarse a su escritorio con una sonrisa. Corrió uno de los sillones y se sentó, dejando al descu- bierto un par de atractivas piernas. Ella habló, pero Santillán asegura no recordar nada de lo dicho. Afirma que quedó con la vista fija sobre esas piernas, piernas que hubiera querido darle a Sofía, como en los tiempos en que se enredaba en las de ella sobre las sábanas arrugadas. Pensó que a esta hora estaría frente a la ventana, escuchando su programa de radio, segura que él haría un tiempo para llevarle el almuerzo. Rutina de más de diez años, rutina que lo envuelve desde que un automóvil la atropelló como a un fardo allá en el cruce de la avenida. Creyó que no sobreviviría. Todos los creyeron, pero Sofía se aferró con bronca a la vida y a él. Hoy no está seguro de que haya sido lo mejor. Cuando le preguntaron si deseaba la muerte de su esposa, no quiso responder. Gabriel, alcanzame una manta / Gabriel, ¿ya está el té? / Necesito tomar los remedios / Siento frío, Gabriel. ¿Me cerrás la ventana? / Gabriel, apagá la luz / Te dejé la lista de las com- pras, no te olvides / ¿Llamaste a mi mamá? Tiempo opaco desde el accidente. Tiempo de espejos en- gañosos con la cara de Sofía bella y horrorosa. Tiempo de pesa- dillas en la cama fría, distante de placeres, hundida en resortes muertos.
- 44. 44 Santillán mira a la mujer que le pide algo, podría ser una nota en el diario o algo así, en realidad cree que eso no tuvo ninguna importancia. Confiesa que las piernas de ella cambia- ban de posición constantemente, como si quisieran irse de ese cuerpo que las aprisionaba. Su mirada estaba fija en ellas: largas, delgadas, de tobillos marcados, sutilmente envueltas en delica- das medias de red. Se movían frente a él, atrapándolo cada vez más en un denso mareo. Afirma que fue entonces cuando las piernas se lanzaron contra él, apretándole el cuello hasta casi asfixiarlo. Ambos rodaron chocándose con los muebles, enre- dándose en la alfombra, golpeándose contra las paredes. Nece- sitó mucha fuerza para quitárselas del cuello. Luchó contra ellas hasta que quedaron inertes sobre el piso. Acepta, sin embargo, que el exceso de trabajo en el diario y las exigencias de su esposa podrían haberle provocado un estado mental confuso.
- 45. 45 Artículos de limpieza Apenas las seis de la tarde, y el día oscuro, casi de noche. La gente deambulaba como sombras perdidas, apurando el paso por la tormenta anunciada. Alerta meteorológico, peligro de granizo, fuertes ráfagas de viento. ¿Cuántas veces habían fallado los pronósticos? Vivimos en un país donde nada es seguro, el blanco puede ser negro y las tormentas pleno sol. Comprendo ahora la serenidad que me llevó a sentarme, ajeno a todo, en aquella confitería de la calle Rivadavia. No les creí, nunca les he creído; sobre el final de mi vida puedo decir con orgullo que ninguno logró engañarme. Pedí un café en la vereda desierta, me atreví a desafiar al clima y al mozo que me atendió con fastidio. Extraña sensación vivir la noche en el día, algo melancólico se cuela en el alma, más allá de la voluntad. Preparado para resistir el ataque de los recuerdos, no noté que alguien estaba a mi lado. Apenas el susurro de una voz chiquita me reveló su presencia. Ofrecía es- ponjas, trapos de piso, jabones. Puso todo frente a mis ojos con el temor en las manos. Decir No Gracias ya era costumbre, pero algo esta vez me impidió hacerlo, y creo que fue su mirada, una mirada vieja en un cuerpo de niño. Los ojos marrones, comunes, parecían hundidos por la fuerza de ojeras prematuras, dibujadas con violencia vaya a saber por qué circunstancias. Esperó alguna palabra de mi parte; su mercadería había ocupado la mesa y el mozo se acercaba con el café. No me interesa, pero puedo darte una moneda, me oí decir, al tiempo que corría sus cosas para hacer espacio. Sin contestar, se quedó a mi lado. Y fue entonces, que al bajar la mirada, descubrí que estaba descalzo. Gastados pantalones azules de gimnasia que le llega- ban hasta los tobillos dejaban ver los pies desnudos. Pensé en el
- 46. 46 pronóstico: marcado descenso de temperatura. Él apenas si ten- dría diez años y ya era víctima de un marcado descenso de huma- nidad. De baja estatura, morochito, triste, el pequeño ser me enredó en su tragedia. No necesitó decirme nada, apenas se le- vantó la remera gastada para mostrarme su torso lastimado. Crue- les líneas rojas marcaban su piel infantil con el estigma de la impotencia. Mi pasado melancólico quedó atrás, la urgencia del presente me comprometía con ese necesitado visitante que caía en mi vi- da sin pedir permiso. Era un minúsculo grano de arena en la inmensidad de la pobreza, pero estaba frente a mis ojos, ¿podía ser indiferente? Cayeron unas gotas sobre mi calvicie; corrí la mesa, apresu- rado, para protegerme bajo el techo. Acerqué una silla, y con un gesto, le indiqué que se sentara. Había guardado su mercadería en una bolsa negra de plástico; la puso sobre sus piernas y se quedó quieto, mirando al suelo. ¿Quién te lastimó?/¿Dónde vivís?/ ¿Y tus padres?/ ¿Vas al colegio?/ ¿Comiste?/¿Tenés hermanos?/¿Qué hacés con la pla- ta? Catarata de preguntas que quedaron sin contestar, salvo una. Le pedí, entonces, una hamburguesa completa. Comió lentamen- te, ajeno al frío que ya nos incomodaba. Cada mordida dejaba al descubierto sus dientes abandonados, con espacios vacíos, per- didos en la lucha diaria de un adulto hecho niño. Busqué en su rostro el placer que dan los buenos sabores, pero comía con la mirada perdida, hincando las uñas sucias en la esponjosidad del pan. Cuando tragó el último pedazo, se levantó de repente, con una urgencia imprevista que me sorprendió. Gracias, señor, ape- nas dijo antes de irse a paso rápido. Quedé casi bajo la lluvia que ya arreciaba; lo seguí con la mirada. Caminaba con un buen par de zapatillas blancas.
- 47. 47 C E Ganador de la primera mención del certamen Premio de Narrativa Breve Mario Mìguez Edición 2008 ALBERTO NOGUEROL EDITORIAL MAGDALA c e
- 48. 48
- 49. 49 Leonardo Lince Sordeaux, llevaba un largo par de horas observando con mirada fija los ojos impávidos de Ana Luz, no había albergue para palabra alguna, ni tenía sentido que lo hubiere. Los espacios y los tiempos se llenaban con la vista y las visiones de Leonardo y la serena quietud de la mujer Ya era de noche y, los atriles desparramaban sus sombras elongadas sobre las paredes y el piso de maderas entablonadas del atelier. Un audífono colgaba de la cadena que ponía adecuada distancia entre las patas delanteras y la trasera del segundo atril, era la señal inequívoca que Leonardo se disponía a pintar, siempre lo hacía, pues con ese gesto ahuyentaba todos los sonidos, y así se allanaba el tránsito a su aguda mirada; cautivaba al lienzo, lo convertía en un ser amigable, dócil y sus manos fundidas con los pinceles plasmaban la réplica exacta, ya sea del desafío que tenía por delante o bien capturaban a los seres imaginarios que rondaban los laberintos de sus pensamientos. Y así quedaban estampados en las telas. En el barrio era tema de comentario frecuente la vista de Lince, su velocidad y profundidad, capaz de captar lo que para los demás era imperceptible y hacerlo con el vértigo de la luz, su mirada era como una ráfaga; y en esa capacidad se basaba la calidad de sus pinturas. Pero ahora, había algo en esa mujer que le impedía pintar, Leonardo recorría con su mirada aquel afinado rostro, sus gruesos labios, la esbeltez de su cuello, esa nariz aguileña, sus Ana Luz
- 50. 50 lacios y renegridos cabellos, y el reflejo del conjunto, esa transmisión de tristeza mezclada con mansedumbre, con un dolor contenido. Pero todo lo volvía a Leonardo a ese par de ojos, a su hondura pero a la vez a su vacío, esos ojos provocaban frío, mirarlos era como encontrarse al borde de un abismo. Ayer Leonardo Lince Sordeaux había vivido un día jubiloso, recibía el primer premio de un concurso internacional de pintura y una catarata interminable de frases elogiosas, entre las que no faltó aquella que lo definía como un «visionario» del arte y la pintura figurativa. Y hoy se encontraba delante de aquella mujer que le planteaba un enigma: como expresar esos sentimientos que fluían de su rostro y particularmente de sus ojos. En un segundo plano un lienzo en blanco aguardaba por una segunda y genuina Ana Luz, mientras que en el primero enfrentando a Leonardo Lince estaba aquella con la que cruzaba las miradas, una Ana Luz impostora, enmarcada en pino canadiense laqueado y con un chapón en bronce que decía: «ANA LUZ» PRIMER PREMIO CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA FIGURATIVA- AUTOR LEONARDO LINCE SORDEAUX Atrás había quedado aquel día, en que se plasmó la obra premiada y el momento cumbre cuando Leonardo se colocó su audífono y dijo: «Ana Luz, hemos terminado…, buscaré una botella de vino para brindar». Al regresar la mujer ya no estaba, el pintor no pudo advertir que Ana Luz tomó de su cartera una varilla blanca, la desplegó y al contacto con el marco de la puerta partió, nunca supo que Leonardo había regresado al mundo de los sonidos con su mirada extraviada.
- 51. 51 El tiempo es siniestro Llegó a los consultorios, el día estaba desapacible, todo se había teñido de tonos grises, de a ratos ráfagas de viento provo- caban remolinos de hojas amarillas. Eran tempranos presagios que se cumplirían más tarde, al salir de la consulta ya llovía a raudales, las hojas antes resecas, se despedazaban empapadas sobre las baldosas de la calle. Una muchacha morena de cabellos lacios que rondaría los veinticinco años, con un rictus de tedio rutinario denotando milenarios cansancios, le preguntó con palabras estrelladas en el aire: — ¿Tiene turno? Y al instante agregó: ¿Con qué médico? ¿En qué horario? — A las 17:30 con el doctor Dante Durante — ¡Nombre, apellido, y número de afiliado! — Renato Caminos, 39—83, socio plenario. Una paciente de gerontología, señora entrada en años impacientemente mataba el tiempo como queriendo tomarse revancha, y cambiar el resultado pensó: 39 «la Lluvia», 83 «Mal tiempo» de acá me voy a la lotería de don Eladio El reloj lo miró a Renato anunciándole que eran las cinco menos cuarto. Previsiblemente al tercer bostezo llegó el llamado:
- 52. 52 —¡Sr. Caminos, consultorio 4! La semana anterior Renato cumplía 60 años, la reunión fue austera, su esposa, un puñado de amigos, poco festejo, un teléfono y un hijo que saluda desde lejos. El recordatorio duró menos de cuatro horas, incluida la torta y el café expreso. El temblor de su mano derecha era cada vez más intenso, e impedía apreciar la envergadura del evento. —¿Amigo Caminos, que lo trae aquí? Renato en otros tiempos le hubiese dicho: ¡línea B del Metro!, pero no era el momento mas apropiado, como si el tiem- po se detuviera en intervalos la voz tambaleante con relato entrecortado, era cómplice de su inquieta mano. Obedeciendo a Durante, en forma de cruz suspendió sus brazos por unos segundos los extendió hacia adelante como hacen los sonámbulos. Con los ojos cerrados se tocó la punta de su nariz con el índice derecho y después con el izquierdo en el mismo exacto ángulo. Luego de hablar con el practicante, le sonrió a Renato y con cierto aire de suficiencia elegante, quizás por la presencia del residente, dijo: Bueno Don Renato, no hay de qué preocuparse, esto no tiene nada que ver con Parkinson. (En otra ocasión la consulta hubiera sido ¿entonces es Morrison?, pero no venía al caso) Este temblor es sólo al escribir, no es nada grave, aguar- demos un tiempo, porque suelen desaparecer… son temblores esenciales. El día era soleado, propio del pleno verano, el sólo
- 53. 53 transcurso del tiempo no llevó el temblor al rincón de los recuerdos ni a ninguna otra parte, ahora Renato recomendado por Durante, tenía al neurólogo Tránsito Lentini por delante —Caminos, ¿Cómo anduvo con los medicamentos? —Igual, el temblor sigue, es intermitente, pero sigue —¡Vamos a aumentar la dosis, de 5 a 10 mg! Era miércoles y el tercer día de clases, en el cuaderno de comunicaciones venía adherida con «pegalotodo» por su solapa una cartita, para Caminos, Aurora y Peregrino. —¡Viejo, la señorita Clotilde nos cita mañana al colegio… dice que Tito es siniestro! —¿Pero un niño de primero inferior, qué pudo haber hecho para decir que es un siniestro? —Bueno, les agradezco que hayan venido, quiero darles un consejo: Renato es zurdo y es por eso que necesito que mis esfuerzos por corregirlo sean acompañados por los vuestros, hay que neutralizarle la mano izquierda, que no le cause ya más daño, acostumbrarlo al uso de la derecha, y es justo ahora que tiene 5 años. Renato Caminos hastiado hasta las muelas pasó la lapicera de la diestra a la siniestra, para su asombro notó que ahora no temblaba que su caligrafía era bastante buena, sólo la horizontalidad le jugaba alguna que otra pasada mala. El semblante de Renato había cambiado, sintió algo así como un renacimiento había descubierto que 55 años no fueron suficientes para nada y menos para «darle la derecha». El Dr.Tránsito Lentini, receta en mano, le dijo: — ¡Aumentemos la dosis a 20 mg!
- 54. 54 Según cuentan los antiguos, el zorro colorado es un animal del demonio,deesosquesonhabitadosporeldiablo,sucarnenoescomes- tiblenisupiel sirvedeabrigo,yesunferozasesinodegansosygallinas. Allá lejos en el tiempo andaban por los cerros unos ratones que peleaban todo el tiempo y se arrancaban sus largas colas a mordiscones, a aquellos roedores que quedaban sin sus rabos les empezaron a crecer alas y a sus viboreantes colas les salieron cabezas y así fue que nacieron los murciélagos y las serpientes. El diablo se apoderó de ambos, pero no conforme con estar encarnado solo en un animal volador y en otro rastrero, fue entonces que recordando a aquellos antiguos ratones los convirtió en zorros colorados. En los cerros y los valles sólo habitaban hombres y animales buenos, pero con la llegada del Imperio del Hombre Blanco, llegó también el zorro colorado. Kantuta descreía del relato de sus mayores, y buscó ser amiga de los zorros, una tarde en los tiempos en que los cardones se visten con moños blancos y el sol juega a las escondidas más tardíamente a las espaldas de los cerros, la niña cazó un zorro colorado en cercanías de «Lacuevadelsuri»ylocolocóenunajaula.Todaslasmañanasleacariciaba suavemente las orejas por largo rato como un gesto inequívoco de su cariño,hastaque unamañanaimprevistamenteelzorrodesapareció,la jaula estaba intacta y nadie pudo explicar como escapó. Al instante a Kantuta comenzaron a dolerle intensamente los oídos, la quemazón que sentía se hacía insoportable. El chamán que vivía en El Divisadero, Don Prodigio Santos le dió de beber un té mezclando diferentes hierbas y hablándole al oído en voz muy baja al tiempo que le frotaba las orejas con sus manos aconcavadas como un cuenco, le quitó todo el aire abrasador que ardía en el fondo de los oídos de Kantuta y le dijo: — ¡te he quitado al diablo! Cabrito y el zorro colorado
- 55. 55 Hace ya quince años que Rodrigo vive pendiente cada tanto cuesta arriba cuesta abajo otras veces Rodrigo Pedroso frunce el seño cuando convocan su nombre «el cabrito» ese es su mote del bautismo lugareño sabe calchar alimentos proteger a sus carencias fundir la mica en el fuego y espejarse en las cenizas Rodrigo es astronauta su nave es de piedra madre sentado mirando al valle Cafayate es más pequeña Cabrito baja a la escuela entre pensamiento y piedra si hay escarcha lleva yegua o en invierno cuando nieva asistente del maestro que sabe enseñar historia Rodrigo le cuenta a los changos cuentos, mitos y leyendas, hoy en su clase temprana les narró a sus hermanos la herencia de los ancestros sobre el zorro colorado cuando arriba regresa en su cielo de paja y caña contenida en puro adobe hay otra maestra sabia la bisabuela materna Doña Rudecinda Serrano al borde de la centena teje las lanas a mano criado a leche de cabra ahora retorna favores pastorcito en las alturas cuida rebaños y amores la mirada en los chivatos la mente puesta en la escuela sueña con ser profesor de un historia verdadera a la caída del sol trepa hasta la cornisa la vista emulando al cóndor a su ganado divisa la lejanía traiciona opaca la muscavita hace a las llamas cardón y a las cabras , rocas lisas madera y mineral dejan sus almas en paz hay que observar nada más ¡si camina es animal! Cabrito en la punta del cerro juega en calesa de estrellas el cielo le es aledaño y tiene sus sueños más cerca. Kantuta: En quechua «flor sagrada de los Incas»
- 56. 56 Física cuántica y grande de muzarela Había que calcular los gastos y hacer el reparto habitual para que cada uno pagara su parte equitativa , fue entonces cuando Roxana anticipó la propuesta. — ¿Cuántos somos? -interrogó — ¡Ya empezamos Roxy! Todos somos qúantos o, mejor dicho, todos podemos ser reducidos a qúantos -dijo Ezequiel, apoyando el libro de Isaac Asimov sobre la mesa. — Yo creo que no podemos ser resumidos a considerarnos una sumatoria de partículas elementales, somos algo más -acotó Nahuel, y sorprendió dejando ahí el comentario. Mientras todos esperabanquesureflexióncontinuara,élprefirióescucharlas reacciones de sus amigos. — Somos agua, la mayoría de nuestro cuerpo es agua y en definitiva todo es agua, en diferentes estados líquidos, gaseosos o sólidos -irrumpió Annabella- ya lo dijo Thales de Mileto. Con una sonrisa socarrona Thiago acotó: — Justamente de eso se trata, Roxana quiere hacer las cuentas de lo que costaron las aguas, las gaseosas y los sólidos, o sea las pizzas y las empanadas que trajo Ezequiel, asi repartimos los gastos.- hizo una pausa y agregó - Ah, a ése tal Mileto no lo contemos porque no debe tener un mango. — Bueno a mi modo de ver, es más exacto señalar como sosteníaEpicuriodeSamos,queentodasustanciahayunacombinación de tierra, agua, fuego y aire -retomó Nahuel. — ¡Pero eso lo dijo Lucrecio Caro! - corrigió Roxana — ¡Caro amichi, ese romano era un ateo recalcitrante! -Thiago atacó con voz enérgica y al tiempo agachó la cabeza para ocultar su ancha y pícara sonrisa.
- 57. 57 — Y bueno, por lo menos el tipo buscó una explicación sin recurrir a ningún creador divino y a mí me gusta reivindicarlo. - Ezequiel daba su opinión — Bravo Eze, yo comparto, al fin y al cabo hay que darle la derecha a Demócrito… -Annabella se plegaba — ¿E pur cua? - preguntó Thiago — Las únicas realidades son los átomos y los espacios vacíos, lo demás es pura fantasía. — Pará, pará flaca, que vas muy ligero, ¿de dónde sacaste eso? - Nahuel se sorprendió — ¿qué, no leíste el «Sistema de Filosofía Química» de John Dalton? — Y sí, además los átomos son increados e indestructibles. - reforzó Roxana. — Filosofía y Química, que mezcla extraña, ¿no? Thiago se puso serio y preguntó: — Muchachos, este Dalton, ¿estaba bien de salud, o su visión era de un daltónico? A su tiempo Roxana, Ezequiel y Annabella comentaron cómo J. J. Thomson, Faraday, Einstein. Bohr y Planck, entre otros, experimentaron con las propiedades eléctricas y magnéticas de las partículas; con la emisión de la energía electromagnética a través de ondas; y con la longitud, frecuencia y energía de éstas. De este modo transcurrió la velada .Y a medida que chorreaba el jugo de las empanadas y la muzzarela, Planck incorporó el quanto a la teoría de la luz de la mano de Ezequiel. NahuelpermitióqueBohrlointrodujeraenlaestructuraatómica, yAnnabellasugiriójuntoconEinstein quelaluzpodíaestarcompuesta por partículas en lugar de ondas clásicas, con lo cual le dio nacimiento a los fotones y obtuvo el premio Nobel. Así consumieron la cena y la noche. Inevitablemente los sorprendió el amanecer junto a la conciencia que no sólo los fotones
- 58. 58 y electrones, sino todas las partículas son al mismo tiempo ondas y que todas las ondas son al mismo tiempo partículas. Sehermanaronconlateoríacuánticayconelátomo,eseuniverso minúsculo, insignificante donde las cosas no se comportan como lo esperamos, poseedor de características que nuestro sentido común no sirve para entenderlas. Sobre el cartón grasiento, sólo quedaron dos aceitunas negras aplastadas, que a la distancia parecían cucarachas. Los amigos se despidieron. EncimadesuremeraconelrostrodeGuevara,Roxanasecolocó el buzo de repositora externa y partió rumbo al implante de las latas de tomate en la góndola central del hipermercado. Ezequiel, sacó el casco y los guantes de la caja cúbica que le servía de respaldo, con la segunda patada puso en marcha su moto y se fue, en penumbras se alcanzaba a leer: Pizzería «El Atómico» - entregas a domicilio. Annabella llegó a la esquina del semáforo, con su equipo de campera y pantalones de neoprene color violeta, abrió su bolso marinero y sacó un manojo de volantes de la gomería. Nahuel,consuarnéscalzado, fuealencuentrodelpardeclientes nuevos, una pareja de fox-terrier que sumaría al paseo de la jauría. Thiago apagó la luz, en la oscuridad le resonaba la última frase que se escuchó en la reunión… el átomo, ese universo minúsculo, insignificante donde las cosas no se comportan como lo esperamos, poseedor de características que nuestro sentido común no sirve para entenderlas… Y de pronto pensó… ¡Hiroshima y Nagasaki!
- 59. 59 C E Ganador de la segunda mención del certamen Premio de Narrativa Breve Mario Míguez Edición 2008 DELMAR NERIO BLASCO EDITORIAL MAGDALA c e
- 60. 60
- 61. 61 El regreso El sol ya casi besaba la punta de los pastos. La mirada, escondida por el ala del sombrero, se perdía entre las orejas del caballo ¿Quién sabe? si adelante o detrás de sus pensamientos. Sus ojitos, bajos, la obligaban a ver el bamboleo rítmico de las ancas del animal. Las manitos, sobre el pecho, apretando los bordes de la camperita como no queriendo sacársela nunca. Nunca más. No vio la última curva, la sintió en la presión de su cadera contra el guardabarros de chapa. La única calle del paraje se insinuaba más adelante. Para los cartógrafos del gobierno y en los mapas, era una ruta provincial de brillante color amarillo. Para los que la recorrían a diario era sólo una calleja polvorienta en verano y embarrada en invierno. Ni que cruzarla había. Para llegar adónde. Con una mano enguantada, palpó el ala de su sombrero, el nudo de su pañuelo, y se estiró el chaleco hacia abajo, con una mirada rápida se aseguró de su bragueta. Todo estaba en orden. Apoyó la bota sobre el pescante, acomodó su espalda en el respaldo y se acodó sobre el otro guardabarros. Como para parecer más dueño. La mirada arrinconada advirtió todos los cuidados. El labio de abajo fue martirizado por los dientes y una oleada de pena, asco y algo más, recorrió el cuerpo. Y recordó el primer jueves que subió a ese sulky. El olor a cuero, la blandura del asiento, el ruido de suela contra suela de los aperos, el
- 62. 62 trote parejo del tobiano, la alegría de los rayos de las ruedas y el camino tan abajo, tan abajo. Con la otra mano enguantada sacudió las riendas y un pe- queño sacudón avivó la marcha, las primeras casuchas ya se insinuaban y había que demostrar diligencia. Con el tiempo que faltaba ya se vería, alguna herradura floja, una cincha mal atada. Y si no qué. No tenía por que demostrar ni justificar nada. Le ardió abajo y le ardieron las mejillas. El primer día. El sulky que frenó de golpe a la sombra del monte de eucaliptos y la sombra que se le vino encima y la besó en la cara y …¡hijunagranputa!… Desde ese jueves. Cada jueves. Todos los jueves. Antes deseaba pasar por ese monte para esconderse un ratito del sol y mirar los dibujos celestes entre las sombras ver- des. Ahora, a la vuelta, no quería llegar. Primero, limpiar la casa grande. Después, las ganas del patrón. Un olor a orines le recordó la parada de este jueves. Toda- vía se resistía la chinita. Ya le iba a gustar. Le tenía que gustar. El boliche se asomó por la derecha, como siempre, escondido bajo unos paraísos. Atados al palenque, unos matungos flacos esperaban resignados la hora de la vuelta. Ahí hinchó un poco más el pecho y levantó un poco más la cabeza. Como para parecer más dueño. Uno de los parroquianos se distrajo del mostrador y se acercó al sulky. Ni la ayudó a bajar. Fue por el lado del señor, se sacó la boina y recibió los billetes de cada jueves. De todos los jueves. De la vida.
- 63. 63 Yo no soy Es un hecho muy cierto mi naturaleza, aunque nadie pueda dar fe, ya que no figuro en ninguna biografía. Sólo se refiere a mí un libro de una desconocida editorial bonaerense, el cuál nunca se llegó a imprimir porque las letras de mi nombre, siempre olvidado, no pertenecen a ningún idioma conocido. Eso, porque nadie tampoco se molestó en investigar en una pequeña aldea ubicada a ochocientas millas al sur (¿o era al norte?) del impositivamente célebre paralelo 42, ubicada con delicada es- trategia en el límite donde se dividen dos grandes cielos. Desde luego, a ninguno tampoco le hubiera servido descubrir esta (¿ha- bía dicho pequeña?) gran aldea porque sus habitantes viven en un estado tan avanzado que hasta el día de ayer (que hablé con ellos) no han necesitado inventar otro medio de comunicación que su mudo y divertido lenguaje. Desde cuándo estoy cumpliendo esta voluptuosa órbita, creo que ya nadie lo puede recordar (que me perdone el maestro por usar su verbo prohibido). Sinceramente yo tampoco puedo y, si lo hubiese hecho, a estos momentos ya lo olvidé. Quizá mi madre guarde algún recuerdo de ese día. Las madres siempre se encargan de sacar a la luz hechos que desearíamos olvidar y también algu- nos que nunca ocurrieron. Las madres siempre tratan de marcar- nos un destino al que, indefectiblemente, nos oponemos pero que seguimos igual, con el resultado de que llegamos a metas que no eran las ansiadas ni por ellas ni por nosotros. De mi padre poco puedo hablar, lo conocí de grande, ahora que yo soy él. Cada tanto me asombro cuando alguien me reconoce por la calle. Piensan que me conocen. Es que por fuera soy tan
- 64. 64 parecido a tantos que vi en tantos espejos... Y me confunden con el niño de guardapolvo almidonado, con el estudiante de uniforme verde, con el soldado de tiempos de paz, con el esposo de tal o con el hijo de mis padres. Y yo asiento con una mueca que se me antoja estúpida, envuelto en mi ignorancia, mientras sacuden efusivamente mi mano o me dan palmadas en el hombro o me miran con cara de pocos amigos. Hay días en que me gusta experimentar y me detengo en la esquina del Banco Provincia, siempre muy concurrida, y tomo nota de los que creen conocerme y me saludan. Yo también los saludo y a la mayoría me aventuro a llamarlos por los que adivi- no que son sus nombres. Tengo una gran facilidad para eso, miro a alguien y pienso: «Este tiene cara de llamarse Pedro Gherardi» y, efectivamente, Pedro Gherardi sigue su camino contento después de darme un apretón de manos y llevar encarecidos saludos para su esposa, de la cual hasta hace instantes yo ignoraba su existencia. Pasa una señora encanecida y regordeta y deduzco que un rostro así sólo le podría pertenecer a alguien llamado Rosa Ricotta. Nos saludamos con sendos besos en ambas mejillas y doña Rosa se aleja dejándome empapado de saludos para toda mi aparente familia. El problema mayor es cuando, por influencia de un extra- ño magnetismo, llego a la que se supone que es mi casa y me encuentro con mi supuesta familia o cuando voy al lugar de trabajo del pobre desventurado con quien me confunden. En esas ocasiones me someto a una fatigosa actividad mental y emocional recordando hechos, fechas y obligaciones. No me gustaría, por un error mío, dejar mal parado a ese desconocido, que insisten en llamar con las mismas letras de mi nombre.
- 65. 65 Los palomares Con Bendi habíamos nacido con pocos meses de diferen- cia. Habíamos nacido con pocos metros de diferencia. Había- mos nacido con un padre de diferencia. Lo llamaban Bendi, por Benedicto, y vivía en una casucha miserable. Su casa estaba a los fondos de la mía, casi en las afue- ras del pueblo. Éste era un amontonamiento de casitas ubicadas en un zigzag de pocas callejuelas de distintas alturas. Cuando la comadrona lo recibió y le preguntó a la madre cómo lo iba a llamar, ésta no lo nombró, lo escupió: -Benedicto, como a quién más odio en el mundo. Paradójica vida. Paradójico amor. Paradójico odio. Llamar- lo Benedicto para maldecirlo por siempre... Benedicto se crió como pudo y, en cierto modo, como qui- so. En el pequeño villorrio todos nos conocíamos y siempre había, a pesar de la pobreza, alguna doña generosa que le pasara alguna ropa, algún calzado y hasta algún lugar en la mesa, aunque tarde o temprano siempre volvía a la suya. Él siempre andaba vagabundeando, subiendo y bajando por las callejas angostas, trepando y descendiendo de las colinas y, a pesar de las piedras ardientes o de las espinas bravías, siempre descalzo. Cuando su madre lo necesitaba se escuchaba su voz par- tiendo desde el hueco negro de la humilde vivienda y resonando por las laderas, el valle y el río:- ¡Bendi, Bendi, Bendi! Era un aullido lastimero, cadencioso, desde aquella casa, desde aquella ventana, desde aquella mujer. Los chicos de la villa, desafiantes
- 66. 66 y burlones, también gritábamos aquel nombre desde donde estu- viésemos: -¡Bendi, Bendi, Bendi! Creo que Benedicto, a solas, también lo hacía e íntimamente nos agradecía ese gesto; era su forma de vengarse de esa mujer, de ese llamado y de esa correa que despellejaba sus espaldas flacas. Pese a las pocas pero enormes diferencias, con Bendi com- partíamos muchos momentos en los cuales me llamaban la aten- ción sus escasas palabras cargadas de pensamientos profundos, casi adultos. Yo, para compensar, siempre me encargaba de desta- car la calidez de mi madre, lo ejemplar de mi conducta y la satis- facción que daba el ser un hijo obediente. Él sonreía mostrando sus grandes dientes (como de león) y me decía: -Vos no sabés. Un atardecer de verano nos encontrábamos sentados a ori- llas del río y Bendi me invitó a un viaje que iba a hacer al día siguiente, pero al que debíamos mantener en secreto. Escupitajo en las palmas y apretón de manos sellaron la promesa de silencio. Unas toscas pinceladas anaranjadas eran las nubes bajas cuan- do partimos de la aldea. Minutos después, el horizonte era devora- do por un ciclópeo ojo rojizo que presagiaba un día abrasador. La figura patética de Bendi parecía aún más desamparada con una bolsa de tela arpillera colgando sobre su espalda. Dentro de ésta se adivinaba la forma de una vasija conteniendo –seguro- un pesado vino tinto que le habría robado a algún patrón ocasional. Desconté, desde luego, una generosa porción de queso de cabra y una horma de pan. Ese día habíamos decidido llegar caminando hasta un case- río de las llanuras, por lo que yo también cargaba un saco con provisiones: leche, algunas galletas secas y un frasco con duraznos en almíbar. Emprendimos la marcha a campo traviesa para ahorrarnos los kilómetros que suponía recorrer el zigzagueante camino en
- 67. 67 bajada y además para evitar el encuentro con algún conocido. Si nos supieran en esa ruta, al regreso, mi espalda quedaría como la de Bendi, hecha un mapa. Los primeros kilómetros la pasé hablando, pero ante las respuestas cargadas de monosílabos, sólo superados por silen- cios, opté yo también por callar. El mutismo mejoró mi resisten- cia para seguir el apretado paso de mi socio. Recuerdo nítidamente su cuerpo esmirriado siempre de- lante de mí, enfundado en una camisa varios talles más grandes y en unos inmensos pantalones cortos que supieron ser largos, aferrados a su cintura por un cordel anudado. Como siempre, sus zapatones, colgados del hombro izquierdo, se hacían burla con sus enormes lenguas por debajo de la axila. Como siempre, sus pies despreocupados desandaban mansos el suelo agreste. Pasado el mediodía nos detuvimos a orillas de un arroyo. Bajo unos fresnos compartimos nuestras viandas. El sobrante lo escondimos debajo de unas piedras y seguimos viaje con las bol- sas ya vacías. La meta propuesta distaba varios kilómetros de nuestra al- dea –si hoy volviese, serían muchos menos-. Era un pequeño pueblo rodeado de llanuras. En unas fincas de sus alrededores tenían unos imponentes palomares. Ese era nuestro destino. Íba- mos a conseguir pichones para criar. Estas construcciones eran de forma tubular, de seis metros de diámetro por unos cuatro o cinco de altura. Semejaban chi- meneas gigantescas surgiendo de la tierra. Sus paredes del lado interior tenían en todo su contorno, cada treinta centímetros, ladrillos apoyados de canto, en posición radial; sobre éstos repo- saban otros de plano formando celdas. Así desde el metro y medio de altura hasta el borde superior, por lo que calculo que debían contener unos doscientos nichos que hacían de nidos.
- 68. 68 Por supuesto que no teníamos intenciones de pagar por los pichones, así es que debíamos rodear las propiedades y elegir aquel pabellón que estuviese en contra del viento para que los perros no nos olfateasen. Elegido el que nos abastecería, entramos por una pequeña puerta de chapa, única entrada que contaba, salvo la enorme boca superior que usaban las palomas. Al ingresar, nuestros ce- ños se fruncieron por el olor ácido de los excrementos, y el calor se hizo más insoportable. Cientos de sombras parpadeantes pro- dujo el revuelo de las aves ante nuestra presencia y una suave lluvia de plumitas nos cayó encima. Bendi trepó ágilmente usando cada fila de nidos a modo de escalera; se me antojó que sus dientes parecían de mono, no de león. Subimos hasta lo alto con las bolsas atadas a nuestra cintu- ra, una vez allí comenzamos a desplazarnos hacia los costados y dada una vuelta, hacia abajo. Seleccionamos los pichones y colo- camos los elegidos en las bolsas ante decenas de ojos redondos, algunos rojizos, otros amarillos y unos pocos intensamente ce- lestes. Las pasivas aves aceptaban sumisas el robo de sus hijos desplumados. Con los sacos llenos emprendimos la huída. El arrullo lastimero que se escuchaba a nuestras espaldas me recordaba al llamado de la madre de Bendi; estoy seguro de que a él también, pero nunca lo admitiría. Transpirados, con los cuellos irritados por el roce de las bol- sas cargadas de tibias vidas, llegamos nuevamente al arroyo, don- de nos refrescamos y dimos cuenta de los víveres escondidos. Festejamos muy animados el éxito de nuestra empresa, nues- tros rostros estaban encendidos, producto del vino, la excitación y el sol. A partir de ese día un pacto secreto, tácito, nació entre noso- tros. Ninguna actitud me serviría ya para hacerme el niño bueno.
- 69. 69 C E Ganadora de la tercera mención del certamen Premio de Narrativa Breve Mario Míguez Edición 2008 MARTA JULIA RAVIZZI EDITORIAL MAGDALA c e
- 70. 70
- 71. 71 Marcha triunfal Los árboles mueren de pie. Alejandro Casona Cuando me dijo te veo como a un padre, me quise morir. Yo, que había imaginado entrar montado en un alazán con largas crines al compás de la Marcha Triunfal de Aída, tenía que buscar en al baúl de la memoria la mejor canción de cuna. No podía ser cierto y le dije que yo no la veía como una hija. Nada más lejos. Ella hizo un gesto casi de vergüenza y apo- yando su cabeza en mi hombro me repitió eso de te quiero mu- cho. Fui lento, es cierto. Ahí nomás le tendría que haber partido la boca con un beso para reafirmar lo que decía y que no le quedaran dudas. Hija ya tenía, y no era precisamente ella, pero me enterneció su fragilidad, su dulzura, y, sobre todo los veinti- cinco años que había entre nosotros. Fue un segundo nada más, pero el suficiente como para sentir que estaba perdiendo el partido. A pesar de ser más joven, ella estaba dando nuestras de una maestría asombrosa. Dejó que le acariciara el pelo, aceptó que la alcanzara con el coche hasta la casa y durante el viaje me habló de Pablo, el chico que le había reparado la computadora. Es ese, ¿no?, le pregunté sin preám- bulos, pero no contestó, evadió la respuesta. ¡Justo me vengo a enamorar de alguien que me ve como un padre! ¡Qué ironía! Si yo nunca fui tan prolijo en estas lides, y ahora sentía la estocada a fondo. No supe qué decir, como reba- tir, en ese momento, lo que ella, con mucha dulzura me calvaba en el pecho. Nos seguimos viendo en el trabajo casi todos los días y era un verdadero suplicio. No sé si por saberla lejana e inalcan-zable yo me sentía tan mal, o porque simplemente me dijo que no. lo
- 72. 72 cierto es que mi ánimo estaba por el suelo, valía menos que una escoba usada. La noche era un tormento. Pensaba donde estaría, con quién, si ese Pablo ya se habría instalado en su cama y me torturaba durante horas, casi hasta el amanecer, cuando lograba dormirme. En la oficina notaban mi cambio, nada me caía bien, estaba nervioso, alterado y todo me costaba un huevo. Pensaban que tenía líos en casa, y no se equivocaban. Con Lidia las cosas esta- ba de mal en peor, reproches de los viejos y otros recientes, como siempre. Compartir una cama , solo eso, que ya no significa nada para ninguno de los dos. Hace años que dejamos de abrazarnos, de hacer el amor. Cada uno esta´ en su propio universo y prescin- de del otro. Seguimos juntos por los chicos, nada más, pero eso también pesa a la hora del balance. Una noche decidí mi estrategia. Desde mañana Laura, me dije, te frizzo y chau. Listo, basta de bola, si te intereso vas a volver mansita como una paloma. Solamente hablar de trabajo y lo necesario. Tampoco ser grosero o desconsiderado, simplemen- te cordialmente distante y que lo notes. Pensar así me tranquili- zó, como si hubiera descubierto la pólvora. Esa noche, dormí de un tirón, mañana sería otro día. Cuando llegué a la oficina, saludé a todos asmablemente, pero a ella le dediqué un hola, frío y despersonalizado que nada tenía que ver con el Marcelo que ella conocía. Se sorprendió, auqnue no dijo nada, yo sé que sorprendió. ¡Bien Marcelo! ¡Uno a cero! Igual hice a la tarde, cuando terminábamos el laburo. Un chau displicente y nada de querés que te alcance o algo por el estilo. Nada de nada. Otra vez su cara de asombro pero ni una palabra. Bien Marce, dos a cero. ¡El juego, hoy es mío!
- 73. 73 Cuando pasaron más de quince días de esta nueva estrate- gia para relacionarnos, una tarde se acercó a mi oficina. — ¿Puedo pasar? -me preguntó. — Si, -le dije- ¿qué necesitás? — Quiero hablar con vos, ¿se puede? — Claro, como no se va a poder. ¿Tenés problemas con el balance de la Cooperativa? ¿Hay algún cheque devuelto? ¿Qué pasa? -pregunté como al descuido. Cuidando de que la voz no me traicionara. En ese momento, mi corazón quería escaparse del pecho. — No se trata de la oficina. -me dijo bajito. — ¿Ah, no? ¿Y qué pasa entonces? A ver, decime. -le con- testé sonriendo y dándome vuelta, la cara podía venderme y era lo que no quería. — Sos vos. -atinó a decir y los labios le temblaban. — ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? -me dí vuelta y la miré fijo. En ese momento no podía saber como iba el marcador. No me atrevía a anotar un tanto a mi favor. — Si, vos, o mejor dicho nosotros. Estás raro Marce, no sos el de antes, que se yo, te noto lejos, como si no estuvieras aquí. — Pavadas, te parece, yo soy el de siempre, son ideas tuyas. -le dije con una sonrisa que me costaba sostener. Mientras tanto, yo no dejaba de pensar: El freezer, el freezer. No aflojes ahora Marcelo, ¡tené cuidado! —No son ideas mías, desde la tarde que me llevaste a casa, cuando te hablé de Pablo, vos cambiaste y no entiendo… — Pero Laura, no tenés nada que entender, en todo caso el que entendió fui yo, listo, todo aclarado. No te preocupes más,
- 74. 74 todo bien entre nosotros. -me animé a decir irónicamente. Ella percibió el tono y me volvió a mirar sorprendida. — No entiendo. -dijo y se fue, cerrando despacio la puerta. Yo me quedé parado en medio de la oficina, enterrando estas ganas de abrazarla, de gritarle cuanto la quería, cuanto la necesitaba, pero me tragué las ganas, me puse el saco, tome las llaves y salí. En el estacionamiento, cuando entré al auto en- cendí un cigarrillo y me dí cuenta de que estaba temblando. ¡La pucha!, me dije, ¡esto es lo más fuerte que me pasó en la vida, qué macana! Le dí marcha y salí por Libertador hacia el bajo. No quería volver a casa. Todo lo que había pasado en el trabajo (en realidad fueron unos pocos minutos) me desarticulaba por completo. Laura había acusado mi indiferencia, pero también me habló de Pablo. ¿Qué estaba pasando, entonces? Otra vez, deje el marcador en cero a cero. Después de esa tarde, pasaron muchas más en que ninguno de los dos intentaba hablar con el otro, pero nuestras miradas se cruzaban más de una vez y desviábamos la vista. El día en que por casualidad nos encontramos en el bar de la esquina de la oficina, aproveché la oportunidad y la invité con un café, de paso, como quién no quiere la cosa, trataría de hablar. Aceptó con una sonrisa, parecía que el tiempo volvía hacia atrás. A no engañarse, Marcelo, me dije. Acordate: ¡freezer, freezer! Debo confesar que a esta altura, yo quería tirar el freezer por la ventana. Los acordes de la Marcha Triunfal volvían a mi cabeza, que daba vueltas como un trompo. Me sentía un boludo, a mi edad, perdiendo el equilibrio con una chica de menos de treinta, y sin embargo, era cierto. — Marcelo, -me dijo- antes que empecemos a hablar quiero decirte algo. -dijo acariciando mi mano-Vos sabés cuánto te quiero
- 75. 75 y lo importante que sos en mi vida, ¿no? — Sí, creo que sí. -atiné a contestarle al mismo tiempo que, por precaución retiraba mi mano. No era momento para ilusio- nes, me dije. Pedí dos cafés. — Bueno, no quiero que pienses que soy una mala persona, que no me importa lo que hubo entre nosotros… — ¿Perdón? -le dije- ¿Y qué hubo entre nosotros?... — Si, no sé, bueno vos sabés, no sé como empezar… — Por el principio, siempre es más fácil, -le dije con acento monocorde. Si esto era el final, no quería que se notara mi ansiedad ni mi tristeza. Los árboles mueren de pié, me dije y la miré sin sonreír. — ¡No seas malo! ¿Pensás que es fácil para mí? Es injusto que me contestes con sarcasmo, yo no te hice nada... —Es cierto, no hiciste nada, solamente dijiste. Tenés ra- zón, soy un bruto -le dije de un tirón y me preparé para recibir derecho la estocada más dura de mi ¿vida?... no, no de mi vida, pero sí de la última oportunidad. Mis dedos tamborileaban en la mesa, mientras el café se enfriaba. —Vos sabés que te quiero, lo que no imaginas es cuanto… —en ese momento la miré a los ojos. Las lágrimas estaban a punto de borrarle el maquillaje. Tuve ganas de acariciar su cara, gritarle que no importaba, que no sufriera, pero me contuve. — Si, es cierto, te quiero mucho, pero esto no es ni fácil ni posible... —y se largó a llorar. Yo no pude contener mis ansias y le acaricié la cabeza. — Pero, ¿qué decís? No seas tonta, no pasa nada. — Sí que pasa, vos no sabés. Me duele el vacío que me haces todos los días, que no me mores, que ni me hables. Yo quiero ser leal con vos que siempre me escuchaste, que siempre
- 76. 76 estuviste a mi lado -dijo ya sollozando- nada va a ser igual des- pués de hoy, te lo aseguro… — ¿De qué hablas? Creéme, no te entiendo, pero no llores más, todo va a estar bien, te lo prometo, no te vas a tener que preocupar más por mí, juro que voy a dejarte en paz, no… -me tapó la boca con su mano, y acariciando mi mejilla y luego pasan- do sus dedos por mis labios, continúo: —Yo te hubiera dado mi vida, es cierto, pero no puedo. Te hubiera amado como lo merecés, pero es imposible, te juro… —Pero, ¿por qué?, por favor explicáme -dije con un hilo de voz.- Si sabés cuánto te quiero, ¿por qué no podemos ser felices? -ya sin aliento. —Te quiero mucho, mucho, pero hay cosas que nos sepa- ran. Cosas que no tienen arreglo, que lo hacen imposible, auque yo te quiera mucho y vos me ames, hay razones más poderosas... -Se levantó y salió del bar a toda prisa. Me quedé ahí sentado, sin saber bien ni siquiera quién era. Todo me daba vueltas. Por un momento creí tener la felicidad al alcance de la mano y en cambio se me escurría como la arena entre los dedos. Hace cuatro meses pidió licencia sin goce de sueldo. Nadie sabe nada, salvo yo, que no puedo sacarme de la cabeza a Pablo, el ténico de la PC. La semana pasada, un empleado de legales pasó por mi oficina con una lista en la mano y me preguntó: —Señor, Laura Morales falleció anoche, ¿lo contamos para las flores?
- 77. 77 C E Ganadora de la cuarta mención del certamen Premio de Narrativa Breve Mario Míguez Edición 2008 ESTELA NOEMÍ ALIZZERI EDITORIAL MAGDALA c e
- 78. 78
- 79. 79 La espera Siempre odió las esperas. Tal vez, porque su madre esperó dos días para alumbrarla. Mucho tuvo que esperar desde entonces. Años para una cama caliente, para una conducta digna. — Madre, necesito lápices para el Colegio. — Debes esperar a que cobre, niña. — Padre, se rompieron los zapatos... — Debes esperar niña, a que cobre. Y se sucedían las esperas… Algunas no lo fueron tanto. No esperó mucho para traba- jar, menos para enamorarse. ¡Oh, su Juan! Ojos azules, pelo negro, risa fácil. Cuando dijo que la quería, tocó el cielo con las manos. ¡Cómo brillaba el sol! Ya no era tan tediosa la espera del colectivo para ir al trabajo. Una hora de viaje, hasta llegar a la fábrica donde cosía a máquina por ocho horas. Sus piernas iban y venían. Los muslos jóvenes se movían al compás de los pedales que no daban tregua. Todo, por unos pocos pesos. El magro sueldo también se hacía esperar. El patrón les
- 80. 80 pagaba cuando quería y según él, cuando podía. En fin, había que aguantar. Peso a peso, ahorraba para casarse con Juan. — ¿Cuánto tienes Clara? — Poco Juan, poco. Pero... ya llegaré, no te aflijas... Y así, día a día, una espera más. Esta no resultaba tan terrible, pensando en lo feliz que sería con Juan. Soñaba con la mesa tendida y un florero sobre el mantel blanco. ¡Por fin! Una espera que valdría la pena… — Clara, me voy. — Me ofrecen un trabajo muy bien pago en la Capital. ¿Sabes? —Será buen dinero. Podremos casarnos antes… Encandilado con el sueldo y el trabajo, partió. Clara pensó: odio las esperas y ahora sí que debo esperar. Tengo miedo. Su miedo no fue en vano. Pasaron días, pasaban meses… Juan, no volvía. Cada carta, una nueva excusa. Cada llamado, una nueva mentira. Cansada de esperar, fue a buscarlo. ¡Otra vez, la espera! Diez horas inacabables para llegar. El único consuelo era sentirse en los brazos de Juan… La tragó la Estación Central con un mar de gente tironeándola.
- 81. 81 Le faltaba el aire. —(¡Madre, cómo te extraño! Juan no vino a buscarme) Buscó un taxi. Le indicó la dirección escrita en un arruga- do papel, casi mojado de tanto estrujarlo. —Acá es, señorita. Pagó y bajó. Oscurecía. (o a ella le parecía todo más oscuro) Tocó el timbre. Una mujer gorda, con anteojos y de voz ronca, la recibió. — ¿Qué desea señorita? — Busco a mi novio, Juan Ferrada. — ¿Juan Ferrada? No lo conozco. — No es posible (Clara no entendía…) Me dio esta direc- ción... mire... lo anoté para no perderla. Le mostró el papel, ya muy arrugado. La mujer ajustó las gafas y leyó. Es correcto, pero no co- nozco a ningún Juan Ferrada. — Pero... él, él dijo que vivía acá, trabajando de sol a sol para poder casarse conmigo. ¡Que lo esperara! — ¿No me diga? — Entonces, espérelo. Clara se sentó en el umbral. Sintió que sería la espera más larga de su vida.
