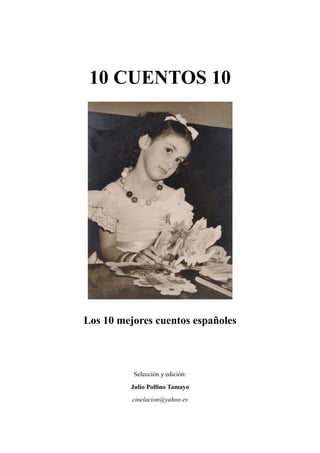
10 CUENTOS 10 (Antología) (10 mejores cuentos españoles)
- 1. 10 CUENTOS 10 Los 10 mejores cuentos españoles Selección y edición: Julio Pollino Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 ÍNDICE 1- “Mujer” (1905) Ángela Barco……………………………………………...…………….5 2- “La resucitada” (1908) Emilia Pardo Bazán……………………...…………..………….7 3- “Escenas junto a la muerte” (1931) Benjamín Jarnés…………………………….…….11 4- “Ese niño gordo a quien sus padres compraron un balón” (1954) Manuel Pilares…….23 5- “Niña distinta” (1954) María Jesús Echevarría…………………………………..……..25 6- “La mortaja” (1957) Miguel Delibes……………………………….......................…….45 7- “El boyero mudo” (1958) Manuel San Martín………………………………….……….65 8- “Final de jornada” (1958) Eulalia Galvarriato……………………………………...…..71 9- “En el balcón vacío” (1961-62) María Luisa Elío…………………………...………….81 10- “Ella, él, el bosque y la casa de tejas marrón chocolate” (2011) Laura Rivas Arranz……………………………………………………………………...….83
- 4. 4
- 5. 5 MUJER (1905) —Adiós, mon cheri,... ¡Ah! No te olvides de llevarme los apuntes ¿eh? Él se inclinó y distraído la besó en una mejilla; fue un beso frío que resonó en el Pasaje encristalado de un modo estridente. Después un vigoroso apretón de manos y se separaron. Cada uno marchó en distinta dirección y, tal vez, con muy distintos pensamientos. El estudiante, un buen mozo que llevaba con elegante descuido la boina de terciopelo negro adornada con la cintita amarilla, salió del Pasaje lentamente, sin volver la cabeza ni siquiera una vez. Pero ella retrocedió, quedándose inmóvil ante el escaparate donde habían estado juntos y lo siguió con la mirada, una mirada intensa, hasta que le vio salir. —¡Es extraño! —murmuró en alta voz, sin preocuparse de que pudieran oírla. Se estremeció visiblemente, como si despertara, y echó a andar muy deprisa. Jamás habíase fijado en si causaba alguna curiosidad su paso por la calle, pero aquel día, sin saber por qué, sin poderse dar ella misma una explicación, notó que hombres y mujeres, acostumbrados todos ellos a ver en la población cosmopolita todo lo más raro y todo lo más opuesto, volvían la cabeza para mirarla: los unos con tierna simpatía; los otros, los más, con cierta hostilidad que se traslucía en una mueca. Con la cabeza baja caminaba precipitadamente, como si huyera, más que de las gentes y de la curiosidad de las gentes, de ella misma. Inconscientemente, como si alguien o algo invisible la manejase a su antojo, se paró delante del gran espejo que cerraba el comercio elegantísimo como un estuche. Levantó la cabeza y asustada, vio su imagen como un borrón, en la luna clarísima. Dos lágrimas involuntarias nublaron sus ojos excesivamente abiertos, y, sin un movimiento quedó absorta en contemplación dolorosa de sí misma. La verdad es que resultaba un ser extraño sin poderse comprender a primera vista a cual de los dos sexos podría pertenecer.
- 6. 6 Vio su cuerpo endeble y desmedrado, en el que ni una redondez insinuaba el sexo a que realmente pertenecía, envuelto sin coquetería ninguna en el amplísimo gabán negro de forma bastante anticuada y con más de un poco de forma masculina. Una pechera de hombre con cuello alto hacía resaltar de una manera vigorosa su brillante blancura por el lacito negro que servía de corbata. Luego aquel sombrero flexible, de hombre también, que cubría su cabeza rapada donde brotaba, sin que ella se cuidase de él, un pelo negrísimo y ensortijado, fino y lustroso, como si fuera lo único femenino y con coquetería instintiva en su personilla desmedrada, la acabó de desilusionar de algo que, corno chispazo divino, germinaba en su alma. Nerviosa, oprimió contra sí la cartera de piel negra, repleta de libros y cuadernos, como si aquello fuera lo que podría únicamente consolarla de amarguras sin fin. Nunca se le había ocurrido detenerse ante ningún espejo, siempre preocupada por textos y lecciones dificilísimas que la abstraían de todo lo que no fuera su carrera de medicina. Volvió a mirarse y su cara inteligentísima viva se cubrió de una infinita tristeza, desconsoladora... Un suspiro hondo, desgarrador, hizo estremecer sus entrañas y, violentamente, se echó para atrás con la cara contraída por una expresión cruel y con los ojos muy abiertos en los que se leía un reproche a alguien que, tal vez, no existía ya... ¿Por qué, por qué la habían destruido haciendo de ella un ser estéril, ambiguo, deformando su cuerpo donde ella sentía ahora en el fondo, muy en el fondo, algo que gritaba hasta enloquecerla?... Una oleada de perfumes y un frú-frú ligerísimo que le llegó al alma, la hizo volver la cabeza para deslumbrarse con la exquisita elegancia de la gentilísima mujer que pasó vertiginosa y alegre. —¡Es extraño!—repitió huraña y tristísima, huyendo precipitadamente por la calle espléndida de sol y de risas… Ángela Barco
- 7. 7 LA RESUCITADA (1908) Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta; pero un velo de plomo, un candado de bronce le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía –como se percibe entre sueños– lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo, y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido, y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios…, y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar, y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo, y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria, no era capaz; en la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena… Tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo. Era suya: pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente, con rica lámpara de plata, a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. ¡Señor! ¡Que encontrase puestas las llaves! Y las palpó: allí colgaban las tres, el manojo; la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó… Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. Diez pasos hasta su morada… El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. «¿Esta casa es mi casa, en efecto?», pensó, al secundar al aldabonazo firme… Al tercero, se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralvar, el escudero, que refunfuñaba:
- 8. 8 –¿Quién? ¿Quién llama a estas horas, que comido le vea yo de perros? –Abre, Pedralvar, por tu vida… ¡Soy tu señora, soy doña Dorotea de Guevara!… ¡Abre presto!… –Váyase enhoramala el borracho… ¡Si salgo, a fe que lo ensarto!… –Soy doña Dorotea… Abre… ¿No me conoces en el habla? Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralvar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse; el terror del escudero corrió al través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó, al fin, el claveteado portón entreabriendo sus dos hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida, y lo dejó caer de golpe; se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito… Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea–ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones, al pie del ventanal–, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla; chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto… De espanto, sí; la resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de once años; don Félix de nueve, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban… ¡Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad! Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias; cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados; cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre… Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos le huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan… Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición…
- 9. 9 Por su parte, el esposo–guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla–, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura… En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de Oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea; alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia; quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente; pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu; en aquellos ojos un tiempo galanes atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. –De donde tú has vuelto no se vuelve… Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera, que nunca se supiese nada; secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto; se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo, y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara; abrió la mohosa puerta, cerró por dentro, y se tendió, apagando antes el cirio con el pie… Emilia Pardo Bazán
- 10. 10
- 11. 11 ESCENAS JUNTO A LA MUERTE (1931) I De pronto el corazón, mi roja víscera olvidada durante muchos años, quiere cambiar de postura: busca dentro de mí un nuevo emplazamiento. Tengo que llevarme a él las manos, apartar la atención del libro, levantarme, sentarme de nuevo, ensayar posturas dramáticas a lo Bertini… Debía soltar la carcajada ante mi propio gesto, pero el dolor es terrible: borra en mí todo sentido del ridículo; desaparecen de mí todos los matices eruditos, sociales… Soy una pobre bestia herida. De todo mi desdén hacia la carne, de toda mi petulancia libresca, ¿qué me queda? Ahora mi único libro es un espejo. Me ahogo. Abro la ventana. Estoy muy solo en medio de este poco de aire confinado. Quisiera complicar en mi ataque a todas las estrellas, a todos los hombres; gritar mi agonía; pero arriba y abajo todo queda indiferente. Esta ventana de rascacielos hace perder a los hombres que pululan allá abajo todas sus individuales dimensiones. Todos están nivelados, sin gesto, sin garbo original, con la misma edad, con la misma cantidad de materia: son unos entes diminutos que van de aquí para allá, peones de ajedrez que se deslizan por las cuadrículas urbanas, con trayectorias paralelas, oblicuas, diagonales. La ciudad volcó sobre el tablero millares de estas figurillas articuladas que sólo se diferencian en la prisa, que se filtran por los zaguanes, entre los árboles despavoridos por el viento. Un muestrario de acentos, de relieves, por donde ha pasado el ácido corrosivo de la distancia, capaz de borrar, de aniquilar todo matiz. Estos puntitos negros y aquellos otros de luz sólo podrían ser reconocidos por su ruta. Abajo se produce un remolino, algún choque brutal entre las figurillas. Van formando enjambre. Acude un casco, dos tricornios. El enjambre fija exactamente su eje de atención, se abre una menuda pista. Se espesa el anillo, hierve; unas manos logran precisar su blancura… En el ruedo, algunas figurillas desarrollan su argumento dramático, del que no se percibe el jadeo, del que sólo me llegan algunos ademanes. El círculo, el segmento circular adquiere plenamente su calidad de coro. Pero el drama lo corta en pedazos, lo dispersa otra vez por la cuadrícula. Un drama geométrico, mudo, rapidísimo, que dentro de poco, convertido en prosa legal, circulará por este paisaje intermedio, por esta red nerviosa ciudadana tendida entre la calle y mi ventana… ¡Si yo pudiera también hacer correr por toda la ciudad mi tragedia! ¡Que hiciese temblar todo el innumerable tejido eléctrico; y vibrar en todos esos juguetes que almacenan —un poco broncas— las voces queridas; y prenderse en todos los pechos que ahora, desnudos, aguardan el dulce peso de otro varonil que no acaba de llegar! ¡Si mi angustia pudiera, como ese choque geométrico de ahí abajo, recorrer algunos kilómetros hasta sacudir los nervios de Ruth, de Carlota, de Isabel, de Susana!
- 12. 12 Me ahogo, me muero. Ésta no es la falsa, es la verdadera angina de pecho. Isabel me engañaba. El dolor es más violento que nunca. Irradia, se extiende por el hombro, por la espalda… Vuelvo al espejo. Aquí estoy fijo en este espejo que implacablemente va señalando los grados de mi miedo. El pulso se acelera… Es inútil, es inútil que haya abandonado las toxinas del café; es inútil haberme sometido a un escrupuloso ascetismo. El dolor me aplasta brutalmente, me hace adoptar de nuevo los gestos ampulosos de un tenor en fin de romanza. Este desdeñado corazón quiere brincar hacia otro pecho. Tendré que salir a buscar un calmante. No quiero despertar a mis compañeros de pensión, ni a la muchacha, ni al dueño: me mirarían espantados, con el temor de verme convertido en un espectro. ¡Un hombre que irrumpe trágicamente en el sueño de unos seres indiferentes! Si alguien no me desdeña, a pesar de mis necios logaritmos, está muy lejos de aquí. Saldré a la calle, iré a una farmacia, a una casa de socorro, a algún café. Porque el dolor no cede. Parece que voy a entonar definitivamente mi adiós a la vida. En silencio voy deslizándome hacia la calle. ¡Morir allá arriba, desde donde sólo se ve de los hombres sus heladas trayectorias, sus choques, sus enjambres monótonos, como se ven las monótonas estrellas! ¡Morir, al menos, en un lugar público donde gentes desconocidas me rodeen, donde pueda yo asirme —náufrago total— a la fugaz mirada de un espíritu; donde las gentes recobren su color y su relieve; donde sean algo más que geometría! Porque, en la pensión, mis ataques sólo son un tema científico. Mi corazón es un jinete loco que, de pronto, pierde los estribos. —¡Histeria, sólo histeria! —me dice un camarada. Y comienza a hojear a Parry, a consultar a Romberg, a Troube. Yo sólo soy un problema técnico. —¡Una dilatación ventricular! ¡No tiene importancia! —dice Juan—. Toma diuretina. —¡Hiperestesia del plexo cardíaco! —añade Pedro. —¡Oclusión de las arterias coronarias! —concluye, enfáticamente, Diego. —¡Me muero, me muero! —repito yo, mientras los demás cierran sus libros, contoneándose envanecidos de su ciencia. Por eso no quiero, no quiero decirles nada. En vez de traerme un calmante, me encontrarían una definición.
- 13. 13 II La calle está desnuda. La luz de los faroles, la barroca electricidad de un cinema, de un bar, va agrupando las sombras, ahuyentándolas hacia las calles negras, transversales, donde también se alojan —movedizas, serpentinas— algunas otras sombras más compactas: rateros, meretrices. Aún quedan portales entreabiertos: alguna farmacia, algún prostíbulo. Y los lujosos vestíbulos en los teatros, y los mezquinos de las casas de socorro. La vida se simplifica ahora hasta el punto de no ofrecer más que dos de sus caras. Aquí se ríe; allí se llora. Aquí se vive; allí se muere. Dentro de mí todo está resquebrajado. Mis manos contienen el vuelo del corazón, de este corazón que tan brutalmente da hoy fe de su presencia. Mi pecho, mis manos son su doble y frágil muro a punto de ser desmoronado. De pronto, esta máquina de sentir, en donde yo había escamoteado su primer motor, de la que yo había exaltado su movediza superficie, sus caprichosas antenas receptoras, se amilana, se acoquina ante un brusco trallazo del tirano dormido. ¡Corazón, feo manantial de vida, con qué crueldad quieres vengarte! Quise repudiarte; quise brincar del turbio deseo a la clara idea sin pasar por tus dominios, y ahora, con una sacudida titánica, anulas todo imperio que no sea tu imperio. Proclamas tu triunfo soberano; te ríes de la presumida inteligencia y del deseo oscuro; los fundes en tu inexorable caudal, cogidos de las greñas, como rebeldes cachorros. ¡Corazón, informe renovador de energías, cómo saltas desde ese mármol de clínica, donde aprendí a menospreciarte, a ocupar el foco de toda mi vital máquina ambulante! ¡Cómo todo dentro de mí se acurruca despavorido, esperando que cese tu cólera, tu desquite! —Una puñalada…, ¿verdad? Se me acerca misteriosamente. Es una de las sombras rechazada por la luz del cinema. Una muchacha de ojos profundos donde aún cabe el melodrama. —¿Dónde? ¿Dónde? —Aquí. Mis manos abiertas sobre el pecho; mis ojos asombrados sobre la meretriz. —¡Yo te acompaño, yo! Se sitúa rápidamente en la escena, en una escena que supone cruenta, silenciosa, iniciada en un zaguán, bajo el patético resplandor de una carne de mujer codiciada por dos.
- 14. 14 —Por una mujer, ¿verdad? Quiere abrazarme, teñirse con mi sangre, recibir en sus brazos al héroe caído en esta hipotética batalla pasional; desgarrar su trajecillo crema para maldecir, para blasfemar. Quiere incrustarse en la acción, ser su personaje episódico más saliente. Gritar ante el juez: —¡El amor, el amor! ¡Vea usía las bromas que gasta el corazón! ¡Vea un castizo que sabe dar y recibir puñaladas porque le sale de muy hondo! Aparta mis manos; busca el caliente olor de la sangre; acerca sus ojos, su boca, para embriagarse de tragedia. —¿Dónde? ¿Dónde? —¡Me muero! —Apóyate en mí. Esta escena no puede prolongarse. Debo destruir este falso melodrama, apartar de mí este imprevisto personaje de folletín, que me cree un héroe vencido. Sin retirar las manos, fingiendo una sardónica sonrisa, derribo todo el escenario: —No es una puñalada. Es un ataque. Mi sonrisa de níquel es contestada con un gesto de olímpico desdén. —¡Idiota! ¡Un enfermo donde cree hallar un asesinado! Me vuelve la espalda, silbando; me abandona. —Pero oye… ¡Es que me muero! —¡Anda ya, pelmazo! ¡Te vas a reír de tu madre! Y allí me deja, en medio de la calle, encorvado sobre mi mismo corazón, humillado, roto. ¡No soy pasional, soy un neurótico! La muchacha conoce el valor de la sangre y del ímpetu. Sabe clasificar bien a los noctámbulos. Su desprecio es inapelable. Desaparece. Y el dolor arrecia. Corro desesperadamente a una farmacia; caigo derrumbado en una silla. —¿Qué desea? —¡Me muero!
- 15. 15 El farmacéutico me contempla, receloso. Acaso teme una broma. —¿Qué le pasa? Sigue empaquetando sus pastillas. No se inmuta. —Aquí… Un dolor espantoso. —Eso no es nada. ¡Nada! ¡Y tuve que abandonar mi cuestionario de oposiciones, la esperanza en un próximo reposo económico, mis teoremas, mis textos, por venir a buscar un poco de valeriana, un sinapismo, éter, un poco de fe en la continuación de mi vida! —¡Me muero, señor! ¡Deme alguna cosa! No me escucha. Vuelve a su faena sin darse cuenta de que junto a él se afila una guadaña… Le increpo. —¡Deme alguna cosa! —¡Váyase a la casa de socorro! —¡Es que no puedo! —Tampoco yo puedo servirle nada sin receta. Quisiera aniquilarle con un insulto, con una mirada furibunda. Pero una nueva punzada destruye en mí todo propósito de venganza. Soy un esclavo de mi propio corazón, que ahora exige un diagnóstico, no un insulto. Reanudo mi peregrinación a lo largo de la calle, donde el cinema se ha apagado y han crecido fugazmente los transeúntes. Algunos me contemplan guiñándose el ojo. Sí, sí. Me toman por un ebrio. Esta noche soy todas las cosas, menos un pobre enfermo.
- 16. 16 III 2852852852852 852852852 852852852852852852852852852852852 85285285285285285285285285285285 salpicado de dudosas interjecciones. Al volver una esquina veo un hombre contemplando un cartel de toros. El parlamento es de Echegaray, y trata del honor, de un honor ahora pregonado por un hombre en equilibrio inestable. Su centro de gravedad se le ha subido de la pelvis a la cabeza. Se dirigía a un público pintado en el muro; pero, al llegar yo, desdeña aquella silenciosa muchedumbre y me dedica a mí su parlamento. Se apodera de mi brazo izquierdo y me invita a beber. —¡Déjeme; estoy enfermo! No me suelta; se le enredan los pies en los míos; estamos a punto de rodar los dos. —¡Va usted bueno, amigo! —me dice, riendo estúpidamente. Protesto; me desprendo de él. Huyo de su contacto pegajoso, y me lanzo de nuevo en dirección de la casa de socorro, que parece también huir de mí. Aumenta mi congoja. La ciudad se ha lanzado a bailar al corro alrededor de mi tortura. Una ciudad muerta: cegadas sus ventanas; hostiles sus umbrales. En una esquina solitaria me detengo a tomar aliento. Puedo prorrumpir en quejidos, en blasfemias, en apóstrofes: nadie me escucha. Ni aun el hombre del ombligo luminoso, que siempre se conserva a la distancia del oído irresponsable. No puedo andar. Me acomete un hipo doloroso. Un preludio de vómito. De nuevo en busca de un hombre que desmienta mi terror: recorro la ciudad como un fantasma en busca de otro. Ahora mi sombra se cuaja, se solidifica; va perdiendo su contacto con mis pies; retrocede unos pasos; vuelve a acercarse a mí. Ignoro de qué zaguán diabólico habrá robado ese cuerpo tan torvo, ese andar que no es el mío. No puede ser la propia tortura que me acosa, porque la llevo aquí bien oculta bajo mis manos; no puede ser un espectro creado por mi efervescente imaginación, porque dentro de mí sólo hay en estas horas un pobre trozo de carne estremecida. La sombra se me acerca. Yo, infeliz moribundo ambulante, que corro hacia un médico sin hallarlo nunca; yo, hecho un guiñapo dolorido, oscilante como un ebrio, totalmente desmoronado, ¿cómo podré resistir la acometida de esta sombra que, sin duda, va acechando en mí una supuesta embriaguez incapaz de reacción peligrosa alguna? ¿Me cree un alcohólico indefenso? ¿Un truhán que acaba de apoderarse de alguna pingüe cartera? Precipito el paso. Procuro corregir en lo posible mi equívoca sinuosidad. Acentúo el ademán más dolorido de mis manos. ¿Cómo decir a esta sombra que esta noche nada hay en mí cotizable? ¿Que sólo mi corazón es mi tesoro, y en éste se ha iniciado una desoladora herrumbre?
- 17. 17 No me comprendería. Ahora acorta la distancia. Dos pasos más, y su brazo rozará el mío. Tengo que disponerme a una lamentable defensiva. Recuerdo precipitadamente mis parcas nociones de boxeo. Reavivo la memoria de aquella inexperta bofetada que puso en peligro el rostro apacible de mi amigo, de aquel puñetazo en el estómago que dio fin a alguna de mis peleas infantiles… ¿Utilizaré la noble estrategia, o improvisaré, aun con peligro de efusiones de sangre? ¡El enemigo está aquí! Es preciso decidirse. Este miserable corazón que tantas veces se inhibió en escaramuzas de amor ¿acudirá hoy a darme alientos en tal emboscada? No vuelvo la cabeza. Abandono mi propio pecho; dejo vagar mis manos; me yergo; adopto un dinamismo indiferente; silbo, abrevio el paso… Me muero de terror, pero quiero que mi superficie externa finja una olímpica serenidad. En vano mi corazón da gritos pidiendo el abrigo de mis manos; en vano mis pies se rebelan contra el despotismo de la razón: ellos querrían volar hacia un sereno, ¡pobres pies, tan poco acostumbrados a ponerse en guardia! La sombra avanza paralela a mí. Yo también avanzo entre ella y la pared. Tres pasos… Ha llegado el momento. La casa de socorro está a la vuelta de una aún lejana esquina. Hay tiempo para que estalle el conflicto, para un atraco alevoso, para una absurda improvisación mía. Diez pasos más, paralelo a una sombra, de la que puedo ver —de reojo— el perfil. No ladeo la cabeza. Estoy temblando. Si ahora resbalo, si ahora tropiezo con un cañamón, soy hombre perdido. De entre mis recuerdos extraigo una sólida estampa de fanfarrón, y, mal o bien, la reproduzco. Me engallo, crezco, soy un gigante; mis brazos son aspas de molino; una bofetada mía provocaría un desorden facial en mi empedernida sombra. Que, al fin, inicia un sabio ataque. Sabiduría, es decir, debilidad. Desplegar las reservas de astucia es señal de haber quedado inservible la vanguardia. —¿Me da usted un pitillo? La sombra me pide un pitillo, ¡ella que buscaba mi cartera, quizá mi vida! —Tome. La casa de socorro ¿está cerca? ¿Está lejos? Mi corazón da los últimos saltos; mis manos vuelven a detenerlo, todo el cuerpo se relaja, se ovilla alrededor de su agonía. ¿Para qué haberla prolongado unos minutos? Por fin, desesperadamente, logro detener un coche loco. Me liberto de mi sombra. O la enrosco y la arrojo bajo el asiento, como un guiñapo. Cierro los ojos, no quiero ver sus últimos gestos de aprendiz de ratero. —A la casa de socorro. El coche avanza más despacio, se detiene al fin ante un zaguán iluminado.
- 18. 18 IV ¿A qué venir aquí con esta leve carga de un corazón revoltoso, impaciente por evadirse de su caja? ¿A qué venir aquí, a esta clínica implacable donde una pierna tronchada, donde un hombre partido en dos, donde una deliciosa mujer acuchillada no provoca la menor inquietud? Mi pobre corazón será aquí recibido con el máximo desdén. Un ataque, recrudecido por mi impaciencia, será aquí examinado con ojos de acero, con incisivos y metálicos ojos; acaso con palabras hostiles. Pero mi pobre corazón, que nunca aprendió a latir líricamente, hoy, de improviso, ha emprendido un galope desconocido por todos los enamorados del mundo. ¿Qué sinapismos, qué ventosas, qué valeriana, qué hierbas y reactivos lograrán detenerlo? ¿Habrá que someterlo a esos terribles productos de nombre falsamente musical, nitrito de amilo, tetranitrol, trinitrina? ¡Justo castigo a tanta inhibición, corazón mío! Desde hoy, toda mi vida estará pendiente de tus menudos caprichos, de tus coqueterías. Tú, a quien ninguna pasión de las volcánicas supo hacer cambiar de postura, recogerás desde ahora las menores oscilaciones del barómetro. Los médicos más huraños se inclinarán para auscultarte, a ti, que desdeñabas la caricia de un verso cuando rondaba tus cercanías, la flecha de una mirada cuando quería tomarte por blanco. ¡Corazón, corazón fracasado! La química está preparándote sus frascos, ya que no quisiste vibrar ante los bosques y las nubes y las hadas. —Espere usted ahí. Mi pobre corazón tendrá que aguardar aquí largo tiempo, mientras curan a ese mozo apuñalado por defender a una amante de las iras del marido. Tendrá que aguardar el advenimiento al mundo de un rapaz que había resuelto nacer en la piadosa escalinata de un templo. El amor, en sus dos fases más patéticas, se me ha adelantado. ¡Anónimo corazón inquieto, humíllate ante ese pecho ensangrentado por una navaja, ante ese fecundo vientre que añade un individuo al mundo! He aquí el amor verdadero, el que deja huellas en la carne, el que la rompe y la destruye, el que la multiplica y reflorece en el curso de los tiempos. He aquí la vida turbulenta, sabrosa, rezumante. Pero mi tortura no cesa. Acudo a un practicante: —¡Señor, me muero! —Espere usted ahí.
- 19. 19 Tendré que seguir oyendo los gritos de la madre, los menudos chillidos del rapaz, las maldiciones del asesinado, la charla interminable de dos guardias. Mi vida sin sentido, nutrida de un poco de viento de biblioteca, se ovilla cada vez más ante los dos espectáculos paralelos que me ofrece la pista de la noche. He ahí dos epílogos dramáticos de otras tantas vidas entregadas a la aventura. ¿Cómo acudir yo con mi vida sin relieve, con mi inquieto corazón inhábil para desarrollar momentos trágicos, a sufrir un examen de inquietud ante los ojos helados del médico de guardia? —Entre. ¡Por fin! En otro departamento, la monotonía de una voz: —¿Nombre? —¡Señor, le aseguro a usted que me muero! —¿Edad? —¡No puedo más! —¿Naturaleza? —¡No puedo respirar! —¿Domicilio? —Unamuno, 15. —Tiene usted que ir al paseo de los Cisnes, 20. Éste no es su distrito. —¡Que me muero, señor! No me escucha. Comienza a leer un periódico, indiferente. Salgo dando traspiés, entre las risas de los guardias que subrayan mi paso diciendo: —¡Va bueno! —¡Hecho una cuba! Y el coche me conduce al paseo de los Cisnes. Me acurruco en el asiento, abrumado, inerte. Mi corazón comienza a sentirse aniquilado. Sus sacudidas son más débiles. Parece querer renunciar a dar fe de su presencia. Veo desfilar —por la ventanilla— una larga procesión de chimeneas sin penacho, de fragmentos de cielo sin una nube, de largos muros sin sombras. La noche se evapora en la gran caldera de la ciudad, el humo se va prendiendo arriba, en las redes telefónicas, hasta que los pájaros, a picotazos, lo desgarran. Un fresco temblor prende en la avenida: el de las estrellas que se despiden disparando bombones de hielo. Ha cesado el viento de tormenta de media noche, y en medio de un gran silencio helado se abren las puertas del día.
- 20. 20 —¡Me muero! Repito estas palabras como una pobre letanía sin sentido. Mis manos siguen abarcando el pecho, ya dormido, reposado, cronométrico. La escena ha perdido su intensidad, pero las manos y la boca persisten en seguir representando sus papeles. Alternativamente, se van asomando por una y otra ventanilla Ruth, Carlota, Susana, Isabel… Me saludan, me sonríen, me felicitan por haberme tropezado con la víscera cardíaca. Yo les muestro, alborozado, el corazón, todo rojo, rezumante, frenético; el corazón que dejaba siempre olvidado cuando se juntaban nuestras bocas. Un autocamión azulenco me despierta, una esquila verde me torna a dormir… Por los desfiladeros de la ciudad asoman rostros recién teñidos de rosa, cántaros blancos de lecheras, tranvías amarillos, noctámbulos de plomo, mujercillas negras. Otro camión azulenco me despierta, otra esquila verde me torna a dormir… —¡Me muero! Ahora es Ruth —Carlota, Susana, Isabel— quien me lo dice, guiñándome el ojo alternativamente, una por cada ventanilla. El coche se sumerge en el desfiladero más angosto, donde la noche se dispersa y disputa algún rato con el día intruso. El coche sale de nuevo a la luz húmeda, lechosa… —¡Señorito, señorito! —¿Qué? —La casa de socorro. ¿Cuánto tiempo hará que salimos en su busca? ¿No fue aquella noche en que me vi frente a la muerte, peleando heroicamente con fantasmas? ¿Aquella noche interminable en que toda la ciudad me contempló indiferente? Un puñal lo hizo temblar todo, y en medio de aquella zozobra mi pobre corazón fue desdeñado por histérico, por presumido. Sí, fue aquella noche. Aún conservo mis manos sobre el pecho, ya tranquilo, indiferente. Si dejo vagar a su placer a mis labios, en seguida modularán su monótono: —¡Me muero! Pero dejo libres mis manos, echo un candado a mi boca, restituyo su dosis de razón a cada uno de mis miembros. Contemplo, sin inmutarme, el chófer. —¡La casa de socorro!
- 21. 21 Me había acercado al borde de la sima. Corrí desesperadamente a lo largo de la orilla fúnebre, conozco el horror de asomarme a la nada. —¿Qué hacemos, señorito? Me mira burlón, como quien está en el secreto. Como a quien vuelve de una juerga en vez de venir de la misma eternidad. Me cree despejado —el airecillo de la mañana disuelve la embriaguez más espesa—; me invita a encasillarme de nuevo en una hoja oficial. —¡No, no! Estoy mejor. —¡Claro! ¿Por qué no insulto, por qué no abofeteo a este mozo impertinente? ¡Esta horrible escaramuza con mi desenfrenado corazón, convertida en una pringosa aventura de cabaret! ¡Mi heroica marcha al través de la ciudad, junto a mi propia sombra asesina, convertida en un pedestre episodio báquico! ¡Estas solemnes escenas junto a la muerte, trocadas en la normal evolución de una bacanal! Doy las señas de mi pensión.
- 22. 22 V En el comedor, horas después. —Salud, profesor. Conocida es ya de todos su preciosa aventura nocturna. Solapadamente se evadió usted de esta pacífica mansión y, en compañía del amor efímero, surcó usted los procelosos mares de la ciudad. —¿Yo? —No lo niegue, y reciba nuestros plácemes. Un coche recogió sus despojos, y lo reintegró a esta pensión con huellas inequívocas en el rostro. Salud, profesor. Sed admitido en la ilustre cofradía donde se rinde culto a los efímeros dioses: Baco, Venus y demás risueños camaradas. El opositor número 132 prosigue impertérrito su plática. ¿Cómo detener tanta elocuencia? Logro insinuar: —¡Bromas del corazón, amigo mío! Ya lo conoce usted. Fui a buscar un calmante… —Todo, amigo mío, son bromas del corazón. Y cada una de nuestras salidas nocturnas —infrecuentes ¡ay! por deficiencias de caja— sólo obedece a una u otra inquietud, a la necesidad de un calmante. Se conoce el viaje de usted a una casa de socorro, medroso, quizá, ante las consecuencias de una libación demasiado copiosa… No me sorprende. ¡Está tan poco acostumbrado! En vano pretendo hacerle salir de su error. Le hablo de mi ataque, y sonríe, mefistofélico; le hablo de mi angustia al borde del sepulcro, y vuelve a sonreír. —¡Ya! Cultiva usted la falsa angina de pecho para realizar sus aventuras cordiales. Es un procedimiento que nunca utilicé, pero que encuentro magnífico. ¿Acabó todo por una pesada somnolencia, por una depresión mental? —Sí. Hoy no puedo estudiar. Mi corazón… —Vuelvo a felicitarle. Puesto que ha tropezado con ese órgano desusado, utilícelo desde ahora como elemento de combate. Y para que no le moleste en el desarrollo de sus fructíferos teoremas, evite el uso del café, del tabaco y del alcohol. Evite asimismo los enfriamientos. Así está descrito en mi manual. De esta manera, su corazón se conservará en perfecto estado para sus nocturnas batallas pasionales. —Pero… —No finja, profesor. Le han visto… —y acerca su boca a mi oído—. Esta noche le han visto declarar su frenética pasión a una muchacha. Lo hacía usted maravillosamente. —¿Dónde? —En medio de la calle. Su corazón es una hoguera. Le auguro un campeonato en las carreras del amor. Benjamín Jarnés
- 23. 23 ESE NIÑO GORDO A QUIEN SUS PADRES COMPRARON UN BALÓN (1954) Ese niño gordo a quien sus padres compraron un balón es el único niño aburrido que hay en el grupo. Sus amigos se han dividido en dos bandos, han puesto las chaquetas en montones para señalar las porterías y se han liado a dar patadas al balón. Ese niño gordo no tiene otra misión que la de vigilar las chaquetas. No puede distraerse con las incidencias del partido; no puede merendar mientras los demás juegan; ni siquiera puede aplaudir una jugada. Si aplaude, o protesta una jugada, los que van perdiendo le zumbarían. Y si les dice: «¡El balón es mío!», le pegarían también los que van ganando. Ese niño sabe que aun en el caso de que no le pegasen, jamás podrá decir: «¡El balón es mío!» Sus amigos le volverían la espalda, y él se quedaría solo, con el balón bajo el brazo, sintiendo un peso tremendo en el estómago, como si el aire del balón se hubiera convertido en plomo, como si encima de la barriguita le hubiera crecido otra. Los niños gordos a quienes sus padres compran balones son niños condenados a sonreír beatíficamente y a callar. —Ve a casa y tráete el balón. —Lárgate con el balón y déjanos en paz. —¡Pues guárdate el balón donde las gallinas guardan el huevo! Yo he visto a un niño gordo acercarse al Viaducto. Miraba receloso, como si quisiera cerciorarse de que nadie le seguía. Cuando vi que llevaba un balón sospeché en un posible intento de suicidio. Me acerqué corriendo. El niño me miró ruborizado. —Voy a tirar el balón —me dijo con voz grave y dulce—. Estoy de balón hasta aquí. —¿Es que no te gusta jugar al balón? —Sí. Me gusta. Pero no me gusta jugar solo. —¿Y por qué no juegas con tus amiguitos? —No quieren. El niño desató la correa del balón y lo desinfló. —¿Para qué lo desinflas? —No quiero que baje vivo; no quiero que vuelva de un bote otra vez a mí; no quiero.
- 24. 24 El niño tiró el balón como quien tira una alpargata. El balón hizo «¡plaf!» allá abajo, pero el niño no tuvo pena, porque le había desinflado para que bajase muerto, y así, no sintiera el golpe. —Tenía que deshacerme de él. —Comprendo. —No. No comprende usted. Yo estaba dispuesto a no jugar en mi vida al balón. Pero mis amigos no consentían que me quitase la chaqueta ni para vigilar las suyas. Decían que me la quitaba para que la gente creyese que estaba jugando. Decían que… El niño rompió a llorar. Nos rodearon unos transeúntes. —¿Qué le pasa a ese niño? Yo contesté: —El balón. Y para no mentir, señalé a la calle de abajo, como dando a entender que se le había perdido en ella. Los transeúntes comentaron a coro: —No llores, niño. Tu papá te comprará otro balón. No llores, niño. Tu papá te comprará otro balón… El niño lloraba inconsolable. —¡No llores, niño! ¡Tú papá te comprará otro balón! Bañados de lágrimas, rodeados de lágrimas, los ojos del niño me miraban espantados. Estuve por decirle: «Vamos, tranquilízate; a lo mejor tu papá no te lo compra.» Pero el grupo de transeúntes había aumentado de manera peligrosa. Y un señor de aire arrogante y decidido, proponía en voz alta: —¡Compremos inmediatamente un balón para este niño! ¡Pongo cinco duros! ¡A ver! ¡Comprémosle entre todos un balón! Manuel Pilares
- 25. 25 NIÑA DISTINTA (1954) I SUBIERON los rapaces a la torre de la iglesia a tocar a nube y retumbaron en el pueblo los din-dan del campano grande echado a volteo. La nube avanzaba muy gris, casi negra, al ras de los tejados de las casas, asustando a los labradores con el anuncio de las centellas. Los niños, allá dentro del comedor de la abuela, hacía rato que se aburrían sin saber qué hacer ni a qué dedicar las horas de aquella tarde horrible. –¿Me dejas salir, abuela? –No, que te va a pillar la nube. ¿No te acuerdas ya del hijo del ti Máximu, al que mató una centella? Se sentaron a aburrirse por los rincones sin saber qué hacer en la tarde gris, igual. Irritante. Y ni siquiera estaba Pilar para animarlos: había marchado a la ciudad, y, ya anochecido, no había vuelto. Cuando ella estaba, aun se podía jugar a algo divertido. Ahora, no. A la abuela, metida en la cocina, no se le podía pedir sino la merienda a eso de las cinco. Luego, ya nada. Poco a poco la niña pequeña se iba durmiendo encima de las piernas de Pedro, hasta que Lina se daba cuenta y la sacudía un poco bruscamente. –Vamos, Mary, que te vas a quedar dormida. Pero ella se amodorraba en cualquier rincón, incapaz ya ni de jugar siquiera. –¡Que venga Pilar! ¡Yo quiero que venga Pilar! Pero Pilar no venía. Ella en seguida sabía ocupar los ocios de los niños con algún quehacer. Hasta entendía de tiradores y pajareras. Con ella se les hubiera olvidado la tarde gris que les impedía salir hacia la libertad de los prados. La noche triste y sucia se echaba encima como la niña sobre las rodillas de Lina. Y Pedro, sentado en un rincón del comedor, se impacientaba pegando fuertes patadas en el suelo con las botas bien provistas de tachuelas. –Estate quieto, Pedro. Vas a despertar a la niña. –¡Que venga Pilar! ¡Que me dejen ir a casa de Nímides! Nímides era hijo de ti Juan. Entraba en el huerto saltando por la cancela de troncos, sin abrirla, y conocía, sólo con verlas, las mejores acederas, las de sabor más fuerte y agrio. Juntos cogían agabanzas rojas, que no se podían comer, pero que servían para hacer collares que luego le llevaban a Pilar: uno, dos, diez, veinte… Y se quedaban amontonados encima de la cómoda de la habitación grande, hasta que las agabanzas se ponían arrugaditas y negras y la abuela las tiraba.
- 26. 26 A veces venía con él Sila, una hermana más pequeña, especie de renacuajo moreno y astroso, triponcilla y hambrona, amiga incondicional de Mary. Se instalaban los cuatro al lado del palomar y allí se hacían posibles todas las empresas. Pedro ayudaba, en actitud respetuosa, a construir la pajarera o la caseta para los conejos. Con Sila y Mary siguiéndoles como sombras vagaban por el huerto y por los prados del pueblo. Lina –la mayor de todos– era el cerebro de la corporación. A las cinco recogían la merienda que les daba la abuela, y en el verano era de ver a Silina comerse los perucos hasta con rabo, silenciosa y ritual. Hoy nada de esto era posible. Por eso otra vez la murga de Pedro. –¡Que venga Pilar! Era tarde. Muy tarde. –¿Cenamos, abuela? Pero la abuela también dormitaba en una silla de la cocina. –Esperad a Pilar. Aunque el tío no venga, cenaremos. Pero Pilar tiene que venir. –¿Por qué no cenamos nosotros solos? Volvía a dormirse sin contestar. Y Pedro, de vuelta del comedor, continuaba pegando patadas a todos los muebles. Por el suelo andaba una vieja corneta de hojalata, cortante por los bordes. El niño empezó a tocar con ella estridentemente. Lina se había encaramado al viejo alfeizar de la ventana y leía historias de hadas en un libro con estampas de colores. Muchos años después ni siquiera recordarían de qué discutieron entonces. Algo de juegos, de niños, de… Pero estaban irritados y la tarde era desapacible. Además, no estaba Pilar. Sí, debió de ser por eso. Por eso por lo que de repente Pedro tiró su corneta de hojalata en dirección al alfeizar de la ventana y el cortante borde vino a dar en la carita que se inclinaba sobre los colorines de un castillo pintado. Se oyó un grito y luego el golpe de un cuerpo al caer contra el suelo. En aquel momento entró Pilar corriendo, asustada. –¿Qué habéis hecho? Y casi en seguida: –¡Lina, niña mía! ¡Lina…! La alzó del suelo con la carita llena de sangre, frente a Pedro, que se apretaba contra la pared. ¿Se acordarían de reñirle? Pero no; ni siquiera le riñeron. Se llevaron a Lina en brazos hasta la cama. Mary se había despertado y lloraba a gritos en el suelo llamando a Pilar. Pilar intentaba localizar a don Indalecio, el médico. La abuela –¡ay, Virgen del Camino!– colocaba compresas en la cara de Lina. Un rumor doloroso se extendía por la casa. Llegó el tío. Luego, don Indalecio. Habló con Pilar… Y Pedro seguía allí, apretándose contra la pared, mirando la corneta caída, tan sólo un poco manchada de sangre.
- 27. 27 II Después de comer vino don Indalecio con el carro de Meterio. Entró en la cocina dando voces –como siempre– y la abuela le dio almendrucos de los que guardaba para el tío. Un rato se entretuvo en partirlos con sus gruesos puños encima del tajo de la carne y bromeando con Pilar, que acababa de venir de la ciudad en el coche de las tres; luego se levantó y fue con ella hacia el huerto. –¡Lina! La llamaron desde la puerta del corral y vino corriendo hacia ellos con el vendaje manchado de tierra. Doce años largiruchos, morenos y asustados. Don Indalecio le tiró de la nariz y entre Pilar y él se la llevaron de la mano. Allí se quedaron Pedro y Nímides viendo cómo desaparecían. –¿Qué la va a hacer, don Dalecio, a la tu hermana, di? –No sé… –¿Está ya güena? –Sí… –Dice la madre que menudo golpe. Que casi la dejas seca. Pedro se sentía ofendido por aquella intromisión extranjera en sus asuntos privados. –¡Mejor!, pa eso es mi hermana. –Si le hago yo eso a la mi hermana me arrastra el mi padri. Y el niño sentía que la conciencia se le ponía de punta y le salía de frente por la boca de Nímides. Optó por tomar la ofensiva. –Tu padre es sucio. –Y el tuyo no está contigo. –Mi padre tiene coche. –Y piel de mujera. –Y tú ni siquiera medras. –Y tú tienes cara de niña. –Y tú…, feo y negro. –¡Niña…! Estaba cogido. De repente recordó que Nímides, días antes, probando un tirador, había matado, de un impacto en la cabeza, a la más hermosa gallina de doña Jacinta, la maestra. Y tuvo una inspiración: –¡Cobardica! ¡¡¡Matagallinas!!! Ya no hubo posibilidad de diálogo. El resto lo dilucidaron a puñetazos, rodando entre las matas de tomates y las lechugas del tío. Combate indeciso si se considera la llegada de la abuela en el preciso momento en que Nímides comenzaba a ganar. –¡Rapaces, rapaces del demonio! ¿Ya os estáis zurrando? Se levantaron rápidos, sacudiéndose los calzones. –¡Hala, hala para dentro! Miá el desmedrao éste lo que sabe hacer… Y los entró a empujones por la puerta del corral, hasta la cocina, donde les refregó los hocicos y les dio la merienda. Allí estaba Lina, la causa de todo el duelo, de rodillas en un taburete, dibujando algo sobre un papel, cara a la pared. Y ni siquiera volvió la cara al sentirles.
- 28. 28 Poco después, cuando Nímides fue a meterle cariñosamente un palo por el escote, se echó a llorar y salió disparada de la cocina. –¡Atiza! Está de mantequilla. –Le han quitado ya la venda; ¿no, abuela? –Sí. Sí, hijo, sí. ¡Déjame en paz! Le han quitado la venda, y buena, ¡buena la has hecho! ¡Buena le has dejado la cara a tu hermana…! ¡Virgen del Camino! Perdieron el sabor los perucos. Nímides seguía comiendo tan tranquilo. Pero Pedro dudaba de que Nímides fuera capaz de sutilezas. Lo era de hacer pajareras y tiradores como nadie, pero de sutilezas, ¡nada…! En cambio él, casi ni se atrevía a preguntar. –¿Qué le ha pasado? –Ya lo verás, hijo, ya lo verás… ¡Ay, Dios! Y tu padre por esos mundos, sin enterarse. Se fue a ranas con Nímides inmediatamente. No quería saber. Al pasar frente a la habitación grande sintió llorar a Lina. Se le encogió el corazón y salió corriendo a la carretera. –¡Vamos a la laguna de las eras, aguanta! ¡Vamos allá! Fueron a la laguna de las eras y luego a la que está más allá, cerca de la casilla del caminero. No fue una tarde de suerte. Pedro, que estaba nervioso, asustaba a las ranas cuando estaban más a punto, y en un tris estuvo que no se volvieran a pelear por esto. Nímides rugía y aseguraba que no volvería a ranas con Pedro; ¡buena diferencia había de lo bien que las cogían Manolo “Morinches” y él cuando salían juntos! Hasta Sila resultaba un ayudante preferible. Volvieron con dos ranas por todo botín y se las llevó Nímides en la lata que habían soñado traer repleta. Pedro sólo se daba cuenta de que se acercaba la hora de entrar en casa, de sentarse a la mesa… frente a Lina. Le temblaban las piernas y la frente le ardía. En el portalón encontró a Pilar. –¿Qué te pasa, niño? –Nada… –Nada, no; te pasa algo. –No… –¿Has visto a Lina? Negó con la cabeza. Pilar se la acarició con sus manos fresquitas, tan distintas de las de todo el mundo en el pueblo, y al niño se le saltaron dos lágrimas gordas como puños, que resbalaron hasta el borde de la boca. –No debes decirla nada cuando la veas. Está un poco rara con la cicatriz, pero se le quitará y quedará bien del todo. El resuello le volvió al cuerpo. –¿Lo ha dicho don Indalecio? –Sí, y otro médico. –¿Y ya no tendré yo la culpa? Era un alivio saber aquello. Al fin y al cabo, tuviera lo que tuviera, se le iba a quitar. Aunque fuera tan grande como la herida que tuvo el choto del tío Fustino. Aunque fuera tan grande.
- 29. 29 III La cicatriz de Lina no era muy grande. Pero el ojo salía de entre la tirante piel con una expresión extraña –semicerrado, semiabierto–, y trocaba todos los gestos de la niña en muecas. Una mueca su risa o su cara triste. Un visaje continuo su mirada. La primera cena con Lina así, enfrente, a Pedro se le antojó interminable. Nadie hizo ninguna observación. Ni siquiera Mary; pero los ojos de la chiquitina eran una continua exclamación ante la cara de la hermana. Fue una cena triste, a pesar de las historietas del tío y de las seguridades de Pilar. La abuela, en los viajes que hacía a la cocina trayendo y llevando cosas, suspiraba fuerte por el pasillo: –¡Virgen del Camino! Y el plato de Lina se marchó lleno casi todas las veces hacia la cocina. Pero días después se consoló, porque los niños se consuelan pronto y porque Pilar le dijo que sólo serían unos meses, quizá algo más, y “aquello” desaparecería. Mientras tanto, debía de correr, y saltar, y reír. ¿No se acordaba, acaso, de Milagrines, la hija de Emigdio, que nació mal hecha; lo contenta que estaba? Pues eso era peor, infinitamente peor, porque lo otro no se quitaba y esto sí. Lina recordó, pues, el garabato de la figura de Milagrines y se sintió reconfortada. Volvió a la carretera, a los prados, al río. Era verano y no había escuela. Jugaban a trabajar con los otros chicos del pueblo que tenían que hacerlo por obligación. Llevaban a pacer las vacas cuando en la torre de la iglesia la campana daba la señal de la becera. El vecino de turno conducía a los animales con un palo hasta el prado comunal, y allí les dejaba. Los chicos corrían a los lados de la manada torturando a las más pacíficas. Pedro sabía distinguirse por su habilidad en colgarse de los cuernos. –¡Quita di´ahí, rapaz! ¡Anda a ver si se te mete una topada! Pero salía indemne y aun hostigaba con un palo a las últimas. –¡Hala, “Galana”! ¡Hala, tú, “Rubia”! Desaparecían las vacas, enmudecía la campana de la iglesia y sólo seguía oyéndose durante un buen rato el cansino repiqueteo de los esquilones. Los rapaces polvorientos, de pie en el centro del camino, buscaban bajo el sol de las dos de la tarde algo en qué ocuparse. Pasaba Emigdio en el burro y Meterio en el carro, camino de San Miguel, donde iba a llevar pan. Luego, Adela, hacia las eras. –¿Me llevas en el burro, Emigdio? –Déjame subir en el carro hasta que lleguemos al pozo de la vía. –Adela, si voy contigo, ¿me dejas trillar un poco? A veces había suerte y montaban en el carro y en el trillo. Otras veces se contentaban con seguirse achicharrando en el silencio de la siesta leonesa. Saltaban la cuneta mil veces, solos los tres, porque los demás rapaces estaban en la era, en el prado, en el monte, ayudando. Lina, como sus hermanos, iba de acá para allá sin ocuparse demasiado de su aspecto. También Pedro y Mary le hacían más fácil el olvido. Sólo de vez en cuando las mujerinas del pueblo, indiscretas, le recordaban la marca de su cara.
- 30. 30 –Buena te puso la cara el tu hermano, rapacina. O bien: –¡Pobrina! Vel´ahí cómo la dejó. ¡Bien que sufre la tu agüela. La enfurruñaban y la entristecían estas cosas, pero menos que cuando, casualmente, se veía la cicatriz brillante, por en medio de la cual salía aquel ojo desconcertado. Sólo Pilar era capaz de entonces de animarla, de sacarla de la sombra del lilar de la huerta y de hacer que tomara interés por las cosas. Lina adoraba a Pilar. A Pilar, que sabía la palabra justa, que era alegre, guapa y generosa. Más que adorarla, la admiraba. Con sus doce años largos y desgarbados, veía con admiración la figura sin tacha de Pilar. Por las mañanas, cuando ella iba carretera arriba, camino de la plaza a coger el coche que la llevaba a la ciudad, los mozos morugos la miraban con unos ojos especiales. Y hubo un día que ella misma escuchó a Horacio el del ti Fustino, a Arsenio y a Meterio decir -¡Dios qué deslenguaos!- unas cosas horribles del cuerpo de Pilar. Pilar sabía moverse con libertad, con elegancia. Hasta el tío quedaba mirándola muchas veces embobado. Y desde que ella vino, los niños se portaban de distinta manera. Pilar era, en cierto modo, lo inaccesible, sobre todo desde que le ocurrió lo de la cara. Se dejaba llevar por ella con una mezcla de admiración y de envidia. Le molestaba verla tan segura, tan sonriente, tan esbelta y, sin embargo, la defendía en cualquier lugar del pueblo donde se la atacara. Los lunes la abuela mandaba a Lina a casa de Adela a llevar harina para masar el pan de la semana. A la niña le fastidiaba ir, porque Adela era chismosa y antipática y siempre quería saber cosas de Pilar, pero iba porque no le quedaba otro remedio. –¡Hola, mocina! ¿Cuánta harina me traes? –No sé. Ha dicho mi abuela que le mase tres hogazas grandes y lo demás de pequeño…, y luego vendré por las tortas dulces. –¿Marchas ya? –Sí. –No tengas prisa. ¿Quieres chorizo? –Bueno… En seguida empezaba la información. –¿Y la Pilar? –Bien. –¿No sale novia? –No sé… –No será por su gusto, porque ella bien que trata de enganchar al tu tío. –… –La tu agüela, ¿qué dice? –Nada. –¡Lo que sufre la pobri; y ahora, con lo tuyo, más. Era de las que más compasión sentía por Lina. –Yo no sé cómo tiene a la Pilar en casa… siendo ella como es…
- 31. 31 –No es de ninguna forma. –¡Pobrina! Tú no entiendes, rapaza. Y eso que dentro de poco serás moza, ¿qué años tienes? –Doce. –A los doce años ya llevaba yo sayas largas y no andaba con rapaces saltando por los prados. Salía Lina arqueada y de mal humor. En la carretera, Pedro y Nímides la veían pasar sin que les dirigiera la palabra. Un poco más abajo, Mary cruzaba hacia la casa grande en el carro de Meterio. El mismo Meterio en persona la ofrecía subir. –¡Anda!, y así te llevas luego a la tu hermana en ca´tu agüela. Yo voy hasta el final del pueblo, hasta el atajo de Celadilla. Subió porque Mary se empeñó en seguir y en no bajarse del carro, y por el camino, Meterio le preguntaba otra vez por Pilar; se le vino, sin quererlo, a las mientes la frase que escuchara una vez del mismo mozo cuando éste hablaba con Arsenio y con Horacio el del ti Fustino. Fue como un ahogo intenso y luego una oleada de sangre. Sin levantar la cabeza se quedó mirando el camino amarillo y polvoriento, el atajo desdibujado y recto que se bifurcaba rodeando dos colinas, allá en la cuesta de la iglesia. Desde entonces, cada vez que veía a Pilar no podía evitar el recordar las palabras de Meterio. Y si ella, sentándola en sus rodillas, la atraía sobre su seno, volvía a experimentar la misma sensación de ahogo que sintiera en el carro ante las palabras del hombre.
- 32. 32 IV Antes de que sonara el primer toque de campana de la iglesia ya estaba la abuela levantada. Las veces que Lina se despertaba desvelada podía sentir el arrastrar de sus zapatillas por el piso de la cocina, el golpe de la puerta del corral al abrirse, y su voz llamando bajo a las gallinas para darles su comida. Luego, otra vez el golpe de la puerta y un trajinar silencioso por toda la casa. De vez en cuando –¡ay, Virgen del Camino!–, la abuela suspiraba. Recordaba cosas y seres que se fueron. Los hijos, a los que el dinero del padre fue alejando al facilitarles otros derroteros en sus estudios. Pedro, el mayor, el más gracioso y gordito cuando pequeño, se casó en seguida. Nada supo ella de la mujer hasta que, casados, fueron de paso por el pueblo. La mujer del hijo era seca y adusta. Mujer leída y entendida, que la pobre mujer de campo no se atrevió a juzgar. El matrimonio durmió en la cama grande y se marchó a los tres días. Por Navidades y en Pascuas llegaba una tarjeta con dos firmas. Eso era todo. Luego empezó a saber que el matrimonio no marchaba bien. Escribieron si podían enviarle a Lina, la nieta primera, y aceptó. Fue Pedro en persona quien la llevó, gordita y graciosa como él mismo de pequeño. Muerto el abuelo, la familia dispersa comenzó a reunirse en torno de ella como en torno a una vieja haya protectora. Volvió Antonio, el hijo menor, soltero todavía y destinado en su trabajo a la capital más próxima. Invadieron la casa los nietos un verano caluroso, que en Madrid se hacía insoportable, y allí quedaron, sin que nadie volviera a hablar de su marcha. Luego llegó Pilar –¡pobrina!–, sobrina en tercero o cuarto grado del abuelo. Se quedaron. La abuela vio otra vez la casa llena de niños, de risas. Otros hijos de ella misma, más desconocidos, más incomprensibles que los primeros…, y tan necesitados de cuidado como aquéllos. Ella, que no había tenido hijas se desconocía en aquella Lina delgada y sensitiva que gustaba de jugar con los chicos en la carretera. Aquella Lina que se rebelaba ante el trapo de costura, ante la paz casera. ¡Virgen del Camino! Estos eran otros tiempos, y los niños, de otro modo. Verdaderamente, ¡qué lejano pensar en la infancia! También Pilar era distinta. Tan alegre, con aquellos vestidos tan cortos, sin medias en el verano… En su tiempo el cura no lo habría consentido. Pero ahora el mismo don Manuel el que hablaba de Pilar como de una joya y contaba con ella para muchas cosas. Y a pesar de esto –¡válgame el cielo!–, aun discutía Pilar de Teología y aun Antonio la coreaba y no le parecía mal que una muchacha juzgase de Dios y del cielo. La abuela dejaba hacer, y pasar, y acontecer. Porque ya había adquirido una filosofía dulce de la vida, y porque nunca le gustó discutir, ¿para qué?: bastaba con rezar a la Virgencita de la iglesia, para la que bordaba mantos y hacía flores de trapo, sentada en la silla baja de la cocina, mirando la huerta y los prados y saludando a los paisanines que pasaban. –¡A las güas tardes, señá Petra! –¡Buenas nos las dé Dios!
- 33. 33 V Iban Pedro y Nímides a regar patatas al huerto que el ti Juan, el padre de Nímides, tenía junto al camino de la laguna. –¿Vienes, Lina? –No. Intervino Nímides: –Anda, aluego hacemos una hoguerina y asamos patatas. –No, no voy. Se quedó sentada en la hierba viendo cómo se iban los rapaces. Detrás de ellos, Mary y Silina arrastraban entre las dos un cubo inmenso. Por el camino, Nímides hizo una observación a Pedro: –La tu hermana se está amozando. –¿Amozando? No se le había pasado por las mientes el pensarlo siquiera. –Ha medrado mucho, y dice la de mi madre que pa pronto será ya moza. Pué qu´a la vez que la Isina, la molinera, y que la rapaza de Estebina. Ganas se le pasaron de decir que su hermana era distinta, que no tenía nada que ver con la Isina, aquella chicota morena que le sacaba la cabeza a Lina, ni con la rapaza de Estebina. Pero comprendía que Nímides tenía razón, porque sabía más que él de aquellas cosas y las decía naturalmente, no como a él, que le escocían siempre un poco y no hablaba porque le daba vergüenza. Lina, allá en la huerta, miraba la tarde. No, no tenía ganas de jugar con los chicos. Ni con nadie. Una melancolía dulce, sin razón posible, se había apoderado de ella. Miraba, queriendo sacarles el sentido, el sol, los prados divididos por las seves y, más lejos, los árboles del río dándose coscorrones suavemente. Saboreaba el regusto de la primera melancolía. Volvían las vacas de la becera. Por el camino, hacia la casa, venía Pilar, con un palo, charlando y riendo con don Severino, el maestro. Ya en la puerta, se cruzó con el carro de Meterio. –¡A la paz de Dios, señorita! –¡Buenas tardes, hombre! Lina enrojeció cuando los vio encontrarse. El mozo miraba a Pilar, que se apoyaba en la pared, sonriente. En el fondo del cerebro de la niña, resonaba la frase que un día escuchara del mismo mozo: “Quizá deba decírselo a Pilar.” Pero el solo hecho de pensar en expresarse así frente a ella, le hacía estremecerse de vergüenza. Crujieron a la vez las ruedas del carro y la voz de Meterio: –¡Arri, burruuu! Lina echó a correr hacia el interior de la casa antes de que Pilar llegara hasta ella. Por el portalón salió a la carretera y corrió, corrió hasta la cuesta de la fuente, hacia la laguna de las eras y, quizá también, hacia la que está más allá, cerca de la casilla del caminero. Corrió desesperadamente con una angustia nueva y opresora dentro del pecho. A su paso iba dejando astimágticas cosas: una parva, el trigo, la máquina del tren rubricando de humo una nube. A lo lejos, el sol jugaba geometrías nuevas con la laguna. A su orilla se fue a tirar, entre un concierto de ranas irritadas, porque el frescor de la hierba la consolaba.
- 34. 34 Y echada se quedó mirando el zig-zag de su imagen rota en chorros. Su imagen larga y niña, su figura larga, su tez negruzca, el desplanchado mandilito… y, a la vez, como una doble verdad, el ojo apareciendo entre la piel tirante y el recto delantal. “Y luego, como Pilar.” Sí. Como Pilar sería. Y la voz de Meterio sonaría por ella. Vendrían los hombres del pueblo y los mozos a mirarla a la cuesta, al ir a la iglesia, al ir a la plaza. Sonarían por ella – ¡Dios, qué deslenguados!– las voces broncotas de vino y de campo. ¡Y luego aquel ojo…! “¡Pobrina! –dirían–. ¡Ya no saldrá novia!” Lloraba bajito, porque era pecado llorar por aquello. Un día se lo dijo a don Manuel, en la iglesia: “Padre, por las noches siento que quiero ser como Pilar ahora, como ella de alta, d guapa, de segura. Yo no quiero este ojo, ni la frente tirante, ni el mandilín tan recto.” No debía pensar en aquello. Rezó luego un ratito un lento padrenuestro, pensando por qué sería aquello tan malo. Hasta que oyó a Meterio y a Horacio el del ti Fustino, y a Arsenio hablar aquel día: Sí que era pecado. Lo era en la boca de los mozos grandes; pero… ¡era tan distinto de lo que ella sentía…! Lloraba bajito ahora en la laguna. ¿Sabría Pilar? Ella… ¡tan alegre! Lloraba… ¿Sería por eso por lo que lloraba? ¿No tendrían un poco la culpa el sol tan bonito, la laguna quieta, los patos, las ranas, las eras de oro? Desde ellas, el aire traía pajas pequeñitas, voces… –¡Hala, tú, “Galana”! –¡Ooooh, caballu, paraaa! ¡Para condenau! Ahora, Emigdio y Arsenio y Horacio eran nombres nuevos, rectos en el trillo como capitanes de barco. –No m´estroces la parva, hombri, ¡que está ya p´acambonar!
- 35. 35 VI –Ha dicho Pilar que la noche corre entre los árboles llevando en la mano un globo, que es la luna. Y Nímides se quedó mirando a Pedro, espantado. –¡Anda, que mentirera! –Mentidero tú, ¡Nimidón! ¡Matagallinas! El insulto era base de inesperados éxitos y no estaba dispuesto a olvidar sus efectos así como así. Nímides se amansó y llevó la conversación hacia otros derroteros. –Ven p´al mi huertu, que tengo que hacerli el trabajo al mi padri, que marchú pa Celadilla. Entró Pedro en la cocina para coger la merienda antes de ir al huerto del otro rapaz, y allí estaba el tío, que aquel día no había salido del pueblo. Nímides, morugo, cazurrón, no quiso pasar de la puerta al verle. –¡Pasa, hombre! ¡Que aquí no nos comemos a nadie! Pasó, con la mugrienta boinina en la mano, sin mirar ni hacia el suelo ni hacia el frente. –¿Y el padre? –Bien…; marchu con la burra pa Celadilla… a ver al veterinariu. –¿No está mejor el jato? –No, señor, no. –¡Vaya, hombre! Y… ¿tú no medras? –Ya usté ve, don Antonio. Comía de prisa su merienda, dando al pan unos mordiscos enormes y presurosos. Momentos después entraba Lina trayendo a Mary, que se había caído en la cuneta de la carretera y venía con las rodillas despellejadas y rojas. –¡Ay, Señor! ¡Siempre estamos de averías! Porque la abuela, que era buena, se apuraba en seguida con los males de los nietos. –¿Qué fuiste a hacer? Entró Pilar, y el tío trajo vendas y alcohol para curar a la niña. Nímides, liberado de miradas, comía todavía apresuradamente, decidido a terminar el pan y el queso antes que el tío la cura. –¡Hala! Ya está. Y Nímides metía en la boca el último trozo del cantero de la hogaza. Cumplido el cometido, tiró de la manga a Pedro. –¿Vienes u no p´al mi huertu? –Ahora va… ¿Vienes, Lina? –No. –¡Vete, niña –era el tío–, que llevas unos días que pareces un fantasma! –No tengo ganas. Nímides se aventuró a hablar en público. –Está allí la Silina. Y entonces fue Mary la que, al oír nombrar a su amiga del alma, gimoteó que quería ir al huerto de Nímides.
- 36. 36 –¡Pero si ni puedes andar! –¡Me´eva, niño! Protestó Pedro. –No, yo, no; que pesa mucho y es una quejica. Y luego, si terminamos pronto, aun tenemos que ir a las eras a ayudar a cambonar al ti Fustino, que ha dicho que nos va a dar una cosa para la fiesta si le ayudamos. Hubo una moción general para que fuera Lina quien llevara a la niña. Se negaba, entre malhumorada y caprichosa, hasta que Pilar dijo que iría ella misma con Mary hasta el huerto de Nímides. –No, no…; deja, Pilar, la llevaré yo. Con lo que el tío rezongó un poco entre bocado y bocado de chorizo. –¡La edad del pavo! Con lo simpática que eras de pequeña y lo patosa que te estás volviendo. No sabes ni lo no que quieres. Fue detrás de Pedro y Nímides, con Mary en brazos, pensando en las palabras del tío, con unas ganas horribles de sentarse en cualquier sitio a llorar sin saber por qué. Detrás de los chicos siguió toda la tarde, porque Mary no quería volver a casa, sino jugar con Sila y con los niños; de casa al huerto, del huerto a casa de Nímides, de casa de Nímides a las eras. En las eras se sentó a descansar en el suelo, sobre la hierba cubierta de polvo dorado, como purpurina, mirando las parvas y el volver y revolver lento de los trillos. Mary, subida en el trillo de Nímides, quería volverse loca de alegría. –¿Subes al mi trillo, Lina? –No, gracias, Adela; estoy bien aquí. También Horacio la gritó, amable, que subiera. Pero ya el ti Fustino paró el trillo para acambonar la parva, operación en la que figuró Pedro en primer término. Se aburría… Lina se aburría de una manera solemne. Sin saber por qué, cosas que le habían agradado durante mucho tiempo, tenían ahora un sabor de infinito hastío. Antes también sabía volverse loca de alegría como Mary o como Pedro. Ahora… “patosa y pava”, “patosa y pava”. Eso era ella ante los demás. Ante el tío, que lo había dicho. Y quizá también ante Pilar. Quizá lo era ya desde hacía mucho tiempo, puede que desde lo de la herida… ¡Y luego estaban aquellas cosas que la habían revolucionado! Todo lo que no podía contar a nadie. Todo aquello de Meterio y lo que le dijo a ella don Manuel, el cura. Era todo aquello lo que no la dejaba jugar tranquila. Era todo aquello lo que la impedía aceptar cuanto sospechaba debía venir. La doble amenaza del ojo tirante y del recto mandil. –¡Formalina estás, Linina! Sonreía, porque no sabía qué contestar a Horacio. –¿Viniste con la tu hermana? –Con mi hermana y con mi hermano también. –Ayudonos a acambonar. –Ya lo he visto, ya. El mozo grandón la asustaba. Era de los que miraban a Pilar con más insistencia, de los que comentaban con Meterio.
- 37. 37 –Ahora haces tú de madri pa los rapaces. –No, no. ¡Los traje de casualidad! –¡Bah! Dentro de poco serás tú la madri. Los pobres están solines y la tu agüela está ya pa descansar. No. No quería ser mayor así. No quería ser mayor como debía haberlo sido la abuela. Querría ser mayor como Pilar: andar ligera y tener el pelo rubio y bonito; y el talle fino; y ser descuidada; y tratar con los mozos como Pilar lo hacía, dejándoles el regalo de la sonrisa en la boina que sostenían las manos nerviosas. ¡Así sí merecía la pena ser mayor! Y no para ser como la abuela o como las otras mozas del pueblo y coser trapajos en la cocina, soportando el olor de los hombrones cuando venían a casa, o su abandono durante las horas de “mus” en la taberna de Esteban, rezando, para matar el tiempo, un rosario rutinario en las horas que mediaban entre el trabajo y el sueño.
- 38. 38 VII Rondaba ya la Virgen de agosto cuando pasó, y en seguida lo supieron la plana mayor de las mujerinas del pueblo. Aquel lunes, Lina sintió miedo y vergüenza a la vez cuando tuvo que ir a casa de Adela a llevar la harina de masar. –¡Pasa, pasa…! ¡Vel´ahí la moza! ¡Ya me lo dijo la agüela, ya! Lina, sin responder, dejaba la harina encima de la mesa, roja de vergüenza y de ira. –Ya te habrá dicho la tu agüela que tienes que ser formal. ¿Todavía llevas las piernas al aire? ¡Medias, medias debes de llevar desde ahora, mocina! ¿Ya no saldrás ahora a la carretera con los rapaces, ni irás a ranas o a grillos? Se le sublevó la sangre. –Sí que iré. Lo dijo secamente con ganas de pelea, con ganas de decir barbaridades, aunque no fueran ciertas. Ella, que durante toda aquella temporada había renunciado voluntariamente a jugar por el pueblo con los chicos, sintió ganas repentinas de ir junto a ellos, subidos los tres en un burro, trota que te trota camino de cualquier parte. Adela se quedó parada ante la contestación. –¡Vaya con la mocina! Hará mal tu agüela si te lo consiente. –No es mi abuela quien me lo tiene que consentir. Está Pilar que me deja en libertad de hacer lo que quiera. –Vas a parecerte a ella. –Eso quiero. –Si oyeras a los mozos hablar de la Pilar, se te quitarían las ganas de andar como ella por el pueblo. –Bien que reventaría cualquiera de ellos si Pilar tan sólo le mirara al pasar. –¡Pobrina…! La pobrina, ¡claro! Tú no sabes. Mira –bajó la voz para decirle el secreto–, no se lo he querido decir a la tu agüela, pero hay quien dice… Lina no era capaz de reaccionar, no era capaz de discutir, porque tenía la garganta llena de sollozos. Sólo miraba a la mujercita con ojos secos y rencorosos. Sabía que Pilar no era capaz de aquello, que ella, que olía siempre a gloria, a colonia, no hubiera podido resistir ni siquiera la proximidad de los sucios mocetones. Y era difícil suponer valentía suficiente en aquellos cazurros para acercarse a Pilar a menos de metro y medio. Que la mirasen…, eso sí. Pero más… ¡no! Adela seguía hablando con voz misteriosa: –Ahora te lo puedo contar, porque tú ya puedes saber estas cosas. Y debes saberlas, no creas. ¡Ahora, ahora es cuando tienes que ser buenina y no salir de la casa a todas horas, y cuidar de los tus hermanos, que para eso están separados de los tus padris! –¡Yo no quiero casarme con ningún mozo! Adela la miró con compasión por centésima vez en aquel rato. –¡Ay, pobri! Pero ya Lina se había animado a protestar. –No, no quiero casarme con ninguno, porque todos son sucios y gochos. ¡Y no me importa que se lo digas a todo el mundo!… Y porque hablan mal… y mienten, como tú, todo el tiempo. Yo seré como Pilar.
- 39. 39 –¡Virgen, Virgen, Virgen! ¡Ay, la tu pobri agüela! ¡Ya decía yo que esa lagartona no hacía nada bueno en vuestra casa! ¡Mal ejemplo, mal ejemplo! A Lina le produjo regocijo el susto de la mujer, y no se arrepintió un ápice de lo dicho. Salió a la carretera, sin decir adiós, corriendo con todas sus ganas. Como siempre, allí estaban Pedro y Nímides en un grupo grande de rapaces desocupados que jugaban a saltar la cuneta. –¡A la una, a las dos, a las tres…! Y se caían en el fondo, poniendo pringados de barro alpargatas, calzones y camisillas. Se introdujo en el grupo. Su pelea con Adela le había puesto un deseo de rebelión en el alma, y las continuas advertencias de la abuela durante aquellos últimos días la habían vuelto chicazo por espíritu de contradicción. –Cose esto, que es lo que debes hacer. –No quiero. –Tú, aquí, en casa, que es donde están las mozas de Dios. Se escapaba por la parte del huerto. –No cruces las piernas. La compostura y la modestia le son propias a la mujer. –Y se montaba a caballo sobre la tapia, retadora. Por eso este día sintió deseos de mezclarse entre los rapaces, ella, la melancólica Lina de una temporada atrás. –Dejadme a mí, chicos, que no sabéis saltar. Y saltó. Y se pasó la tarde saltando, llenándose de barro, peleándose con los chicos como un rapaz más. Era feliz. Se sentía plenamente feliz de creerse niña, de olvidar advertencias. ¡Qué bien! ¿Cómo creían que se podía cambiar, así de golpe, una niña en mujer? Los saltos eran cada vez mayores. Con sus piernas largas, ágiles, ganaba a los chicos, saltaba más seguido, mejor y cayéndose menos veces. Saltó. Jugó luego a las canicas, y más tarde fue a ranas, como en sus mejores tiempos. Se encontró con medio pueblo: con don Manuel, el cura; con don Severino y doña Jacinta, los maestros. Doña Jacinta, sobre todo, la miró severa. Lina pensó que, seguramente, también sabría la novedad. La abuela se lo había dicho a todo el mundo en su inconsciencia de mujer vieja, de mujer de campo, a quien las cosas de la Naturaleza nunca la extrañaron ni le hirieron. Se lo había dicho a todo el mundo, muchas veces delante de la niña. –¿No sabe…? Y se enfadaba al comprobar la ira de Lina, el aborrecimiento de la niña por toda aquella cuestión, llevada como un duro castigo. Para colmo de males, Pilar llevaba unos días fuera del pueblo, en la capital, arreglando cosas que Lina no sabía. ¡Pilar! ¿Qué hubiera hecho Pilar con ella? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Querría ella también que dejara sus ocupaciones de niña? ¿Querría imponerla, de repente, un pudor que no sentía, que le parecía hipócrita y que no comprendía? Y se le pasaba el tiempo pensando, deseando y temiendo la vuelta de Pilar, huyendo de sí misma en los juegos con los rapaces, más entregada que nunca a la vida que hasta entonces había llevado y de la que sin razón comprensible la querían arrancar.
- 40. 40 VIII La abuela llamó a don Manuel, y poco después de rosario ya estaba el cura en la casa. Lina, que estuvo toda la tarde atropando hierba para los conejos, no le vio hasta el momento en que volvía a casa con Pedro, y ya don Manuel iba cuesta arriba, de espaldas a ellos. –Mira, Lina, don Manuel ha estado en casa. Hacia tiempo que Lina no hablaba con don Manuel, del que antes era muy amiga, porque le daba de vez en cuando caramelos y rosquillas. Él fue quien le explicara muchas cosas bonitas cuando hizo la primera comunión, y con su voz bronca le fue contando cosas del cielo y de los ángeles, ayudándose para hablar de sus manos rudas de labrador. Hacía lo menos tres años ya de aquello, y siguieron siendo buenos amigos, bonísimos amigos. En el huerto de don Manuel estaban las mejores peras del pueblo, amén de unas fresas riquísimas como no se podían encontrar en muchos kilómetros a la redonda. Los niños eran felices cuando don Manuel les obsequiaba. Pero en esta última temporada, Lina huía, sin confesárselo a ella misma, de don Manuel. Veía venir la sotana negra por la carretera, ondeando al viento los manteos, y escapaba a correr hacia donde podía. Los domingos también le veía de lejos, en la iglesia. Entonces, don Manuel era otro, lleno de dorados y de majestad. Sólo una vez desde lo de Meterio había tenido que ir a confesarse, y fue con miedo de contar aquellas cosas otra vez. ¡Si don Manuel no le hubiera dicho que aquello eran tan malo! Pero como lo era, ella lo contó como pudo, diciendo escuetamente las cosas y sin querer confiarse totalmente. Esto fue por Santiago, cuando todas las niñas del pueblo tenían que confesar con la maestra al frente. Ahora, al acercarse la Virgen de agosto, temblaba Lina al pensar en otra comunión general. ¿Cómo ir a don Manuel otra vez? ¿Cómo contarle aquella rebelión, aquel deseo de saltar y correr y de hacer al revés todo lo que le mandaban? ¿Cómo decirle que odiaba el que le dijeran que era ya una mujer, que la fastidiaba, que sentía asco de tener que fingir lo que no sentía? ¿Comprendería don Manuel su odio por la paz casera, por la costura, por las mujerinas del pueblo, humildes, resignadas, anuladas bajo las grandes faldamentas y los pañolones negros? Y otra vez tendría que repetirle que le gustaría ser mayor como Pilar, únicamente como ella –libre y alegre–, a la que parecían no llegar las malicias de las mujeres envidiosas y de los mozos llenos de deseo. Y, por otra parte, ¿cómo dejar de asistir a la comunión general? ¿Cómo? Todo el pueblo estaría presente, la misma doña Jacinta la zarandearía a solas para que la explicase por qué no había comulgado. Y todo el mundo se fijaría cómo en la sobrina de don Antonio se había quebrado la línea de niñas que iban al comulgatorio. Por eso huía de don Manuel tan lejos como podía, y por eso se le encogió el corazón cuando le vio salir de la casa. En seguido supuso qué era lo que la abuela le había estado contando entre sorbo y sorbo de chocolate y mojada y mojada de torta dulce.
- 41. 41 Le habría relatado ce por be su rebelión, sus huidas de la casa con los rapaces. Ahora sería el mismo don Manuel quien vendría a buscarla, a escarbarle en el alma. ¿Sería de verdad ella una niña distinta? Pasaron dos largos días entre temores y sobresaltos. Pilar no había vuelto aún de la ciudad y Lina esquivó con éxito el encuentro con el párroco. Pero en la víspera de la fiesta ya no tuvo escape. Convocó doña Jacinta a todas las crías del pueblo y, de dos en fondo, se dirigieron cuesta arriba hacia la iglesia. Lina, ya en pleno caos de conciencia, pedía a Dios que la protegiera ante don Manuel. Pero mucho mejor pasó la cosa de lo que ella había supuesto. Y cuando le llegó el turno: –Ave María Purísima. –Sin pecado concebida, Lina. Se lo fue contando todo, paso a paso. Tanto miedo tenía de sí misma y de sus sentimientos, tan graves le parecían, medidos con los aspavientos de la abuela y de Adela, que tuvo un arrepentimiento ruidoso de lloros e hipó allí mismo, en el confesionario. Salió de la iglesia lentamente, más tarde que nadie, hacia la escuela, donde ya debía de estar hacía rato doña Jacinta con todas las chicas. Los campos olían a paz. Una sensación de alegre, de nuevo, la fue bailando por el cuerpo, hasta llegar a la escuela. ¡Dios santo! ¿Por qué se habría estropeado todo tan pronto? Porque allí mismo, a la puerta de la escuela, ya la estaba esperando doña Jacinta, y desde allí la condujo hacia dentro, hasta el último banco de la clase, donde quiso sonsacarla sobre sus horribles faltas. –¿Por qué has llorado en la iglesia? Allí mismo también la tal doña Jacinta estuvo hablando a Lina de cosas que a la niña nunca se le habían pasado por la imaginación, monstruosidades peores que sapos y más asquerosas que ellos. ¿Sería posible que la doña Jacinta supiese aquellas cosas? ¿Sería posible que creyera que ella, Lina, las sabía y las sentía? Allí estaba su voz irritante interrogando: –¿Haces tú eso, di? Y Lina ni siquiera quería mirarla, ni siquiera quería saber cómo relucían los ojillos de la vieja. Se le estaba clavando en el fondo del cerebro el confuso bulto de doña Jacinta, y, años después, le seguía teniendo allí, en la misma postura. Bastaba con rebuscar un poco para que le fuera posible volver a ver el subir y bajar de las deformidades de la vieja señora y sentir de nuevo el nauseabundo olor que desprendió durante aquel rato. ¡Si por lo menos le hubieran dicho las cosas de otra manera! ¡Si por lo menos no hubiese sido doña Jacinta, a quien ella tenía tanta rabia! Pero las cosas eran así y no se podían cambiar. Por eso no tuvo ella la culpa del violento acceso de odio que le inundó, de la racha de ira que se le desató por dentro contra doña Jacinta. Allí, en la misma escuela, sin darse cuenta de que las chicas escuchaban atónitas, por la puerta, ni de que las palabras las podían oír las gentes que pasaran por la carretera. –¡Bruja, bruja! ¡Cochina! Y más cosas. ¡Muchas más! Porque ya no podía aguantar, porque esta harta. ¡Era como Meterio, como Adela, como los otros mozos deslenguados, como los hombres malolientes! Era igual.
- 42. 42 La pellizcaba la bruja con pellizcos retorcidos para que se callara; pero no lo consiguió. Siguió insultándola, mientras, en volandas, la sacaban de la clase entre unas cuantas chicas y la misma maestra, y ya fuera, en la calle, la soltaron como si estuviera endemoniada Lloró, empujó a las rapazas y… se calló con el fresco que venía de abajo, desde la laguna. Desapareció doña Jacinta persignándose y quedaron las rapazas con ella, mirándola, mirándola, como si nunca hubiesen visto llorar a una niña. –¡Ay, pobri, lo que hicisti! –¡Ay, pobri, que pecau! ¡Ya verás, ya verás! Apoyada contra el sol mortecino que doraba la pared la niña ni siquiera las oía. –Ya me dijo la mi madri que no la ajuntara. –Es como la otra moza, la Pilar. –Señalola el mesmo dimonio la cara. Entonces echó a correr. Cuesta abajo, hacia donde la cuesta de la iglesia se une con el atajo de Celadilla. Y desde allí, como una posesa, hacia donde Dios quiso, aunque en aquel momento no creyese que Él la guiaba. Niña solitaria, con el pecado de ser diferente, se creyó un monstruo. ¿Tendrían razón las rapazas? ¿Sería la cicatriz una señal para que el mundo la conociera? ¡Qué mala había sido! Pero, ¿y la doña Jacinta? ¿Sabría don Manuel las cosas que ella sabría? ¿La sabría Pilar? Reconoció que si todo volviera a pasar, ella hubiera hecho exactamente igual… ¡En fin! Ya no podría comulgar mañana. El pueblo entero lo sabría aquella noche. ¡Y todo esto después de haberle dicho todo a don Manuel; después de haberse arrepentido. ¿Quién se arrepentía ahora de lo de doña Jacinta, si allá, en el fondo, se regodeaba pensando en su cara de susto cuando el primer insulto se le escapó de la boca? Era imposible. No había solución. Lina, la niña maldita, la niña paria, la niña distinta… Su desgracia la supo el lilar del huerto, bajo el que se refugió, y, por parrafadas, el cerdo, que se paseaba por el corral, al otro lado de la cerca. Se quedó dormida allí mismo, bajo el peso de su disgusto. Y de allí se la llevó en brazos Pilar hasta la cama, contemplando la carita llena de lagrimones untados de barro. Pilar, sí, Pilar, que había vuelto. La misma Pilar que había accionado mucho y muy fuerte hacía un rato, allá en el comedor, ante doña Jacinta y don Manuel mientras éste sonreía, detrás de la vieja irritada, bonachón como un San Cristobal. La misma Pilar que le explicara a doña Jacinta cosas que la vieja maestra no entendía. Cosas de niñas sensibles, de niñas que amaban la belleza, la forma. Cosas intolerables sobre una Lina sensitiva y artista. De una Lina inteligente. –Pero ella me ha faltado al respeto. –¡Vamos, vamos, doña Jacinta! Las frases, a veces resultan demasiado exageradas para su contenido, y si hacemos otro, usted habría golpeado antes un alma, ¿no le parece? –En mi escuela no quiero a esa niña. –Esa niña, como usted dice, estará ya muy poco en este pueblo. Don Manuel, apenado, interrogaba: –¿Se van ustedes? –Sí, padre.
- 43. 43 Arriba, en su cuarto, Lina soñaba que escupía a Meterio y a doña Jacinta, y que se parecía tanto a Pilar, que era ella misma; ella, con sus vestidos airosos y su cara achinada, sin aquel costurón en la cara que tanto la atormentaba. Por la carretera, Pedro, que volvía tarde a casa, cantaba a voz en cuello con su inseparable Nímides un estribillo poco conocido: Arroyo claró, fuente serená, dónde lava el pañuelo la mi morenaaa… Y al llegar al portalón, tirando ya de Mary, medio dormida, a manera de despedida: -¡Nimidón! ¡¡Matagallinas!! María Jesús Echevarría
- 44. 44
- 45. 45 LA MORTAJA (1957) El valle, en rigor, no era tal valle sino una polvorienta cuenca delimitada por unos tesos blancos e inhóspitos. El valle, en rigor no daba sino dos estaciones: invierno y verano y ambas eran extremosas, agrias, casi despiadadas. Al finalizar mayo comenzaba a descender de los cerros de greda un calor denso y enervante, como una lenta invasión de lava, que en pocas semanas absorbía las últimas humedades del invierno. El lecho de la cuenca, entonces, empezaba cuartearse por falta de agua y el río se encogía sobre sí mismo y su caudal pasaba en pocos días de una opacidad lora y espesa a una verdosidad de botella casi transparente. El trigo, fustigado por el sol, espigaba y maduraba apenas granado y a primeros de junio la cuenca únicamente conservaba dos notas verdes: la enmarañada fronda de las riberas del río y el emparrado que sombreaba la mayor de las tres edificaciones que se levantaban próximas a la corriente. El resto de la cuenca asumía una agónica amarillez de desierto. Era el calor y bajo él se hacía la siembra de los melonares, se segaba el trigo, y la codorniz, que había llegado con los últimos fríos de la Baja Extremadura, abandonaba los nidos y buscaba el frescor en las altas pajas de los ribazos. La cuenca parecía emanar un aliento fumoso, hecho de insignificantes partículas de greda y de polvillo de trigo. Y en invierno y verano la casa grande, flanqueada por el emparrado, emitía un «bom-bom» acompasado, casi siniestro, que era como el latido de un enorme corazón El niño jugaba en el camino, junto a la casa blanca, bajo el sol, y sobre los trigales, a su derecha, el cernícalo aleteaba sin avanzar, como si flotase en el aire, cazando insectos. La tarde cubría la cuenca compasivamente y el hombre que venía de la falda de los cerros, con la vieja chaqueta desmayada sobre los hombros, pasó por su lado, sin mirarle, empujó con el pie la puerta de la casa y casi a ciegas se desnudó y se desplomó en el lecho sin abrirlo. Al momento, casi sin transición, empezó a roncar arrítmicamente. El Senderines, el niño, le siguió con los ojos hasta perderle en el oscuro agujero de la puerta; al cabo reanudó sus juegos. Hubo un tiempo en que al niño le descorazonaba que sus amigos dijeran de su padre que tenía nombre de mujer; le humillaba que dijeran eso de su padre, tan fornido y poderoso. Años antes, cuando sus relaciones no se habían enfriado del todo, el Senderines le preguntó si Trinidad era, en efecto, nombre de mujer. Su padre había respondido: –Las cosas son según las tomes. Trinidad son tres, dioses y no tres diosas, ¿comprendes? De todos modos mis amigos me llaman Trino para evitar confusiones. El Senderines, el niño, se lo dijo así a Canor. Andaban entonces reparando la carretera y solían sentarse al caer la tarde sobre los bidones de alquitrán amontonados en las cunetas. Más tarde, Canor abandonó la Central y se marchó a vivir al pueblo a casa de unos parientes Sólo venía por la Central durante las Navidades.
- 46. 46 Canor, en aquella ocasión, se las mantuvo tiesas e insistió que Trinidad era nombre de mujer corno todos los nombres que terminaban en «dad» y que no conocía un solo nombre que terminara en «dad» y fuera nombre de hombre, No transigió, sin embargo: –Bueno -dijo, apurando sus razones-. No hay mujer que pese más de cien kilos, me parece a mí. Mi padre pesa más de cien kilos. Todavía no se bañaban las tardes de verano en la gran balsa que formaba el río, junto ala central, porque ni uno ni otro sabía sostenerse sobre el agua. Ni osaban pasar sobre el muro de cemento al otro lado del río porque una vez que el Senderines lo intentó sus pies resbalaron en el verdín y sufrió una descalabradura. Tampoco el río encerraba por aquel tiempo alevines de carpa ni lucios porque aún no los habían traído de Aranjuez, El río no sólo daba por entonces barbos espinosos y alguna tenca, y Ovi, la mujer de Goyo, aseguraba que tenían un asqueroso gusto a cieno. A pesar de ello, Goyo dejaba pasar las horas sentado sobre la presa, con la caña muerta en los dedos, o buscando pacientemente ovas o gusanos para encarnar el anzuelo. Canor y el Senderines solían sentarse a su lado y le observaban en silencio. A veces el hilo se tensaba, la punta de la caña descendía hacia el río y entonces Goyo perdía el color e iniciaba una serie de movimientos precipitados y torpes. El barbo luchaba por su libertad pero Goyo tenía previstas alevosamente cada una de sus reacciones. Al fin el pez terminaba por reposar su fatiga sobre el muro y Canor y el Senderines le hurgaban cruelmente en los ojos y la boca con unos juncos hasta que le veían morir. Más tarde los prohombres de la reproducción piscícola, aportaron al río alevines de carpa y pequeños lucios.Llegaron tres camiones de Aranjuez cargados de perolas con la recría, y allí la arrojaron a la corriente para que se multiplicasen. Ahora Goyo decía que los lucios eran voraces como tiburones y que a una lavandera de su pueblo uno de ellos le arrancó un brazo hasta el codo de una sola dentellada. El Senderines le había oído contar varias veces la misma historia y mentalmente decidió no volver a bañarse sobre la quieta balsa de la represa. Mas una tarde pensó que los camiones de Aranjuez volcaron su carga sobre la parte baja de la represa y bañándose en la balsa no habla por qué temer. Se lo dijo así a Goyo y Goyo abrió mucho los ojos y la boca, como los peces en la agonía, para explicarle que los lucios, durante la noche, daban brincos como títeres y podían salvar alturas de hasta más de siete metros. Dijo también que algunos de los lucios de Aranjuez estarían ya a más de veinte kilómetros río arriba porque eran peces muy viajeros. El Senderines pensó, entonces, que la situación era grave. Esa noche soñó que se despertaba y al asomarse a la ventana sobre el río, divisó un ejército de lucios que saltaban la presa contra corriente; sus cuerpos fosforescían con un lúgubre tono cárdeno, como de fuego fatuo, a la luz de la luna. Le dominó un oscuro temor. No le dijo nada a su padre, sin embargo. A Trinidad le irritaba que mostrase miedo hacia ninguna cosa. Cuando muy chico solía decirle: –No vayas a ser como tu madre que tenía miedo de los truenos y las abejas. Los hombres no sienten miedo de nada.
- 47. 47 Su madre acababa de morir entonces. El Senderines tenía una idea confusa de este accidente. Mentalmente le relacionaba con el piar frenético de los gorriones nuevos y el zumbido incesante de los tábanos en la tarde. Aún recordaba que el doctor le había dicho: –Tienes que comer, muchacho. A los niños flacos les ocurre lo que a tu madre. El Senderines era flaco. Desde aquel día le poseyó la convicción de que estaba destinado a morir joven; le sucedería lo mismo que a su madre. En ocasiones, Trinidad le remangaba pacientemente las mangas de la blusita y le tanteaba el brazo, por abajo y por arriba: –¡Bah! ¡Bah! – decía, decepcionado. Los bracitos del Senderines eran entecos y pálidos. Trino buscaba en ellos, en vano, el nacimiento de la fuerza. Desde entonces su padre empezó a despreciarle. Perdió por él la ardorosa debilidad de los primeros años. Regresaba de la Central malhumorado y apenas si le dirigía la palabra. Al comenzar el verano le dijo: –¿Es que no piensas bañarte más en la balsa, tú? El Senderines frunció el ceño; se azoró: –Baja mucha porquería de la fábrica, padre -dijo. Trino sonrió; antes que sonrisa era la suya una mueca displicente: –Los lucios se comen a los niños crudos ¿no es eso? El Senderines humilló los ojos. Cada vez que su padre se dirigía a él y le miraba de frente le agarraba la sensación de que estaba descubriendo hasta sus pensamientos más recónditos, La C.E,S.A, montó una fábrica río arriba años atrás. El Senderines sólo había ido allá una vez, la última primavera, y cuando observó cómo la máquina aquélla trituraba entre sus feroces mandíbulas troncos de hasta un metro de diámetro con la misma facilidad que si fuesen barquillos, pensó en los lucios y empezó a temblar. Luego, la C.E.S.A. soltaba los residuos de su digestión en la corriente, y se formaban en la superficie unos montoncitos de espuma blanquiazul semejantes a icebergs. A el Senderines no le repugnaban las espumas pero le recordaban la proximidad de los lucios y temía al río. Frecuentemente, el Senderines, atrapaba alguno de aquellos icebergs y hundía en ellos sus bracitos desnudos, desde la orilla. La espuma le producía cosquillas en las caras posteriores de los antebrazos y ello le hacia reír. La última Navidad, Canor y él orinaron sobre una de aquellas pellas y se deshizo como si fuese de nieve. Pero su padre seguía conminándole con los ojos. A veces el Senderines pensaba que la mirada y la corpulencia de Dios serían semejantes a las de su padre. –La balsa está muy sucia, padre -repitió sin la menor intención de persuadir a Trinidad, sino para que cesase de mirarle. –Ya. Los lucios andan por debajo esperando atrapar la tierna piernecita de un niño. ¿A que es eso?
- 48. 48 Ahora Trinidad acababa de llegar borracho como la mayor parte de los sábados y roncaba desnudo sobre las mantas. Hacía calor y las moscas se posaban sobre sus brazos, sobre su rostro, sobre su pecho reluciente de sudor, mas él no se inmutaba. En el camino, a pocos pasos de la casa, el Senderines manipulaba la arcilla e imprimía al barro las formas más diversas. Le atraía la plasticidad del barro. A el Senderines le atraía todo aquello cuya forma cambiase al menor accidente. La monotonía, la rigidez de las cosas le abrumaba. Le placían las nubes, la maleable ductilidad de la arcilla húmeda, los desperdicios blancos de la C.E.S.A., el trigo molido entre los dientes. Años atrás, llegaron los Reyes Magos desde el pueblo más próximo, montados en borricos, y le dejaron, por una vez, un juguete en la ventana. El Senderines lo destrozó en cuanto lo tuvo entre las manos; él hubiera deseado cambiarlo. Por eso le placía moldear el barro a su capricho, darle una forma e, inmediatamente, destruirla. Cuando descubrió el yacimiento junto al chorro del abrevadero, Conrado regresaba al pueblo después de su servicio en la Central: –A tu padre no va a gustarle ese juego, ¿verdad que no? – dijo. –No lo sé -dijo el niño cándidamente. –Los rapaces siempre andáis inventando diabluras. Cualquier cosa antes que cumplir vuestra obligación. Y se fue, empujando la bicicleta del sillín, camino arriba. Nunca la montaba hasta llegar a la carretera. El Senderines no le hizo caso. Conrado alimentaba unas ideas demasiado estrechas sobre los deberes de cada uno. A su padre le daba de lado que él se distrajese de esta o de otra manera. A Trino lo único que le irritaba era que él fuese débil y que sintiese miedo de lo oscuro, de los lucios y de la Central. Pero el Senderines no podía remediarlo. Cinco años antes su padre le llevó con él para que viera por dentro la fábrica de luz. Hasta entonces él no había reparado en la mágica transformación. Consideraba la Central, con su fachada ceñida por la vieja parra, cono un elemento imprescindible de su vida. Tan sólo sabía de ella lo que Conrado le dijo en una ocasión: –El agua entra por esta reja y dentro la hacemos luz; es muy sencillo, Él pensaba que dentro existirían unas enormes tinas y que Conrado, Goyo y su padre apalearían el agua incansablemente hasta que de ella no quedase más que el brillo. Luego se dedicarían a llenar bombillas con aquel brillo para que, llegada la noche, los hombres tuvieran luz. Por entonces el «bom-born» de la Central le fascinaba. Él creía que aquel fragor sostenido lo producía su padre y sus compañeros al romper el agua para extraerle sus cristalinos brillantes. Pero no era así. Ni su padre, ni Conrado, ni Goyo, amasaban nada dentro de la fábrica. En puridad, ni su padre, ni Goyo, ni Conrado «trabajaban» allí-, se limitaban a observar unas agujas, a oprimir unos botones, a mover unas palancas. El «bom- bom» que acompañaba su vida no lo producía, pues, su padre al desentrañar el agua, ni al sacarla lustre; el agua entraba y luego salía tan sucia como entrara. Nadie la tocaba. En lugar de unas tinas rutilantes, el Senderines se encontró con unos torvos cilindros negros adornados de calaveras por todas partes y experimentó un imponente pavor y rompió a llorar. Posteriormente, Conrado le explicó que del agua sólo se aprovechaba la fuerza; que bastaba la fuerza del agua para fabricar la luz. El Senderines no lo comprendía; a él no le
