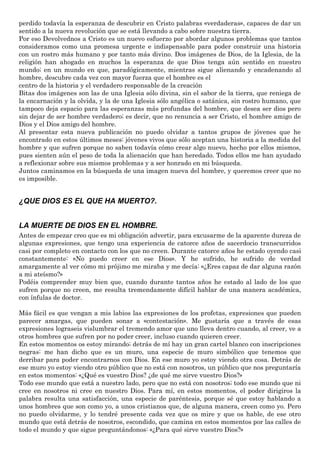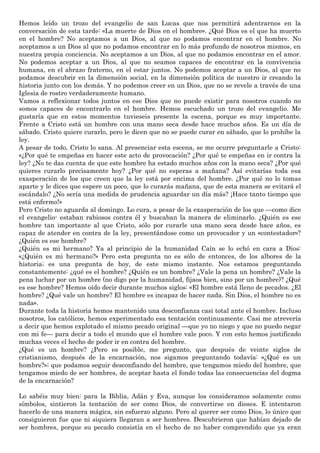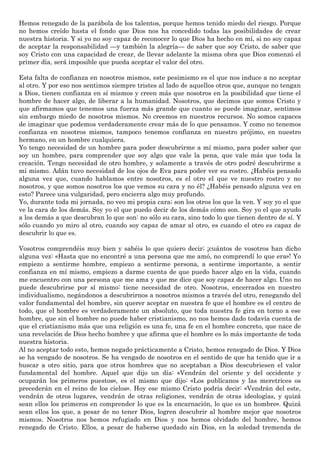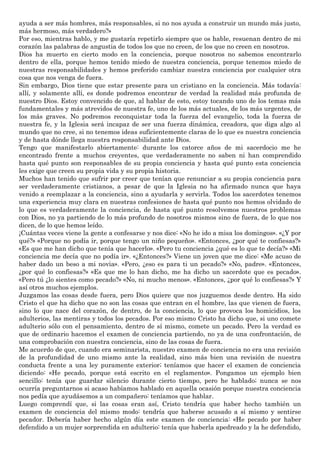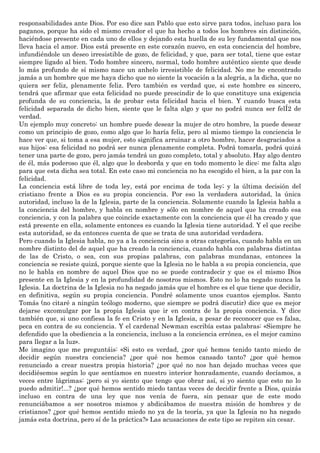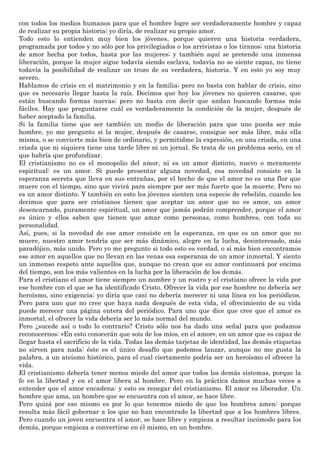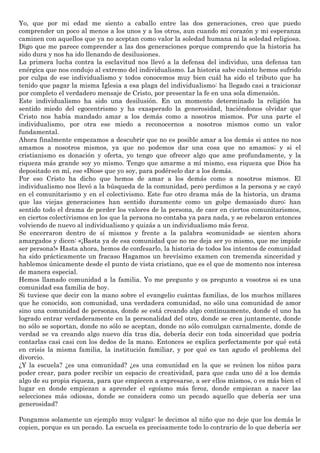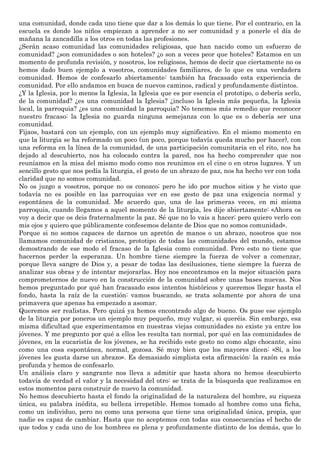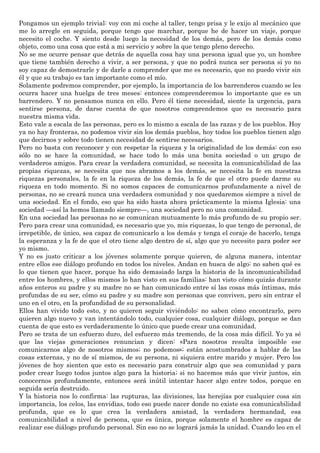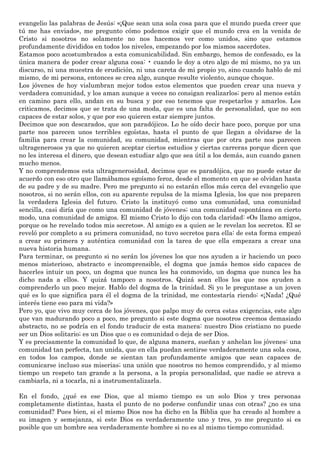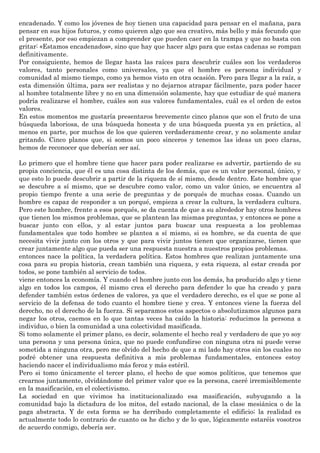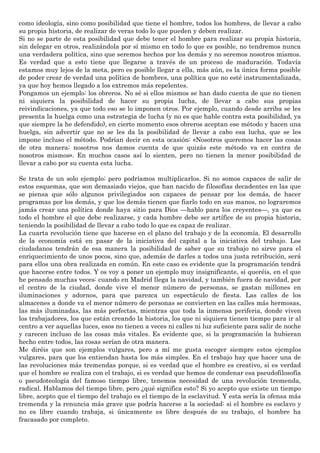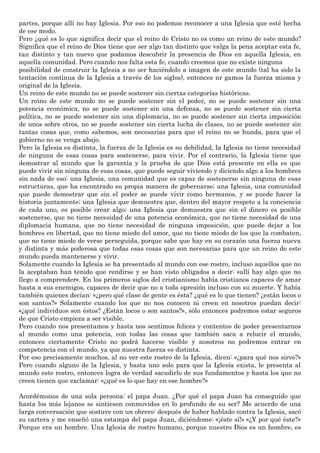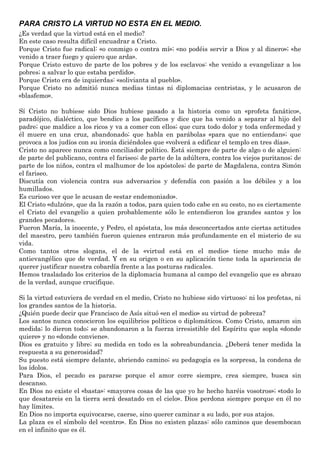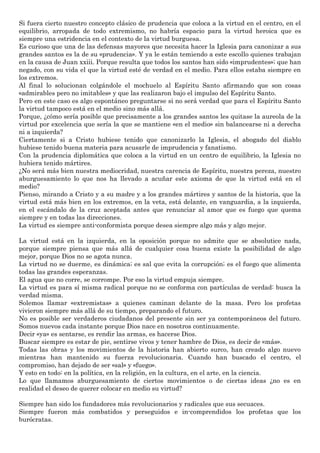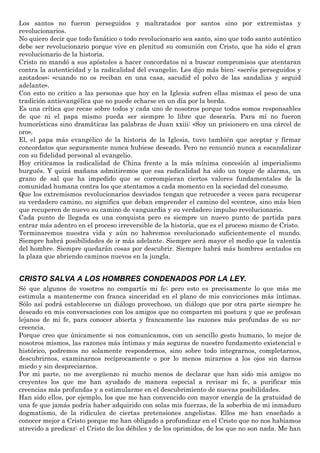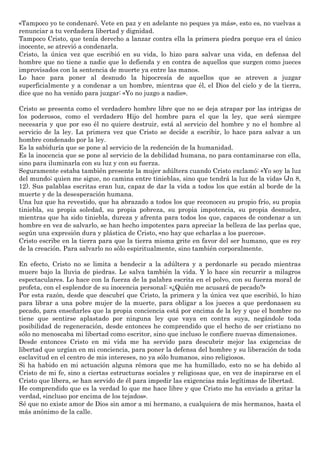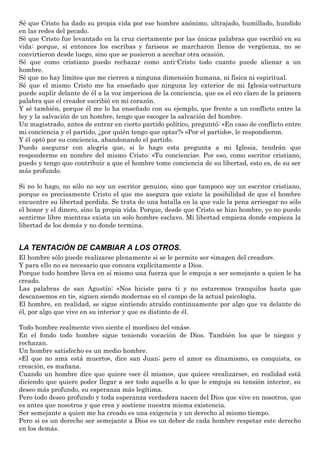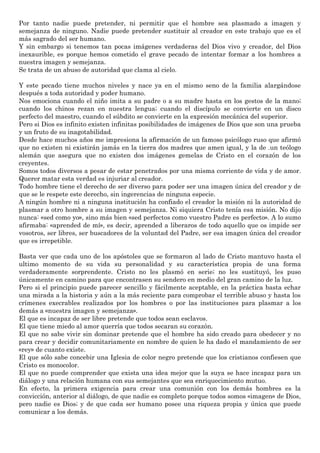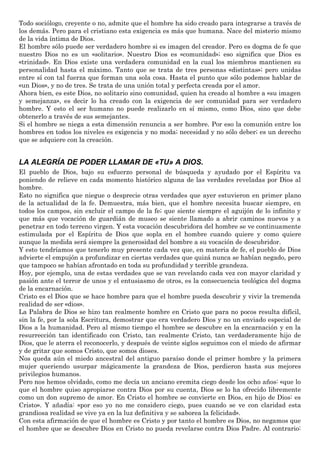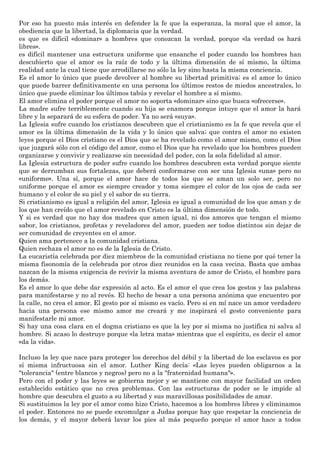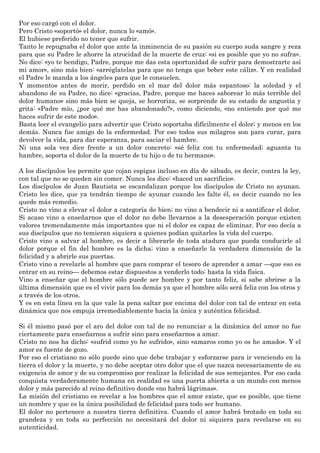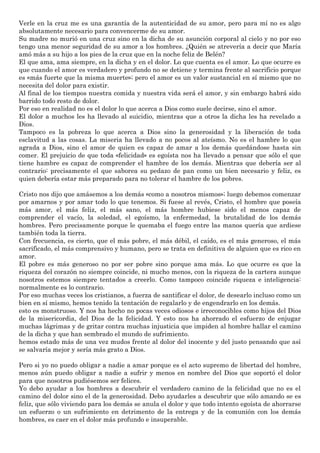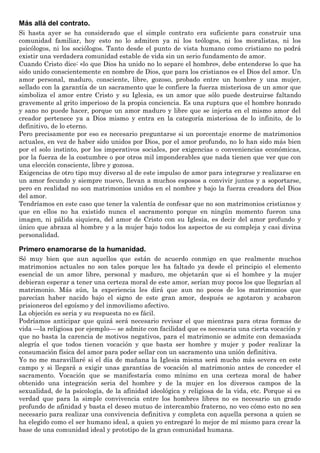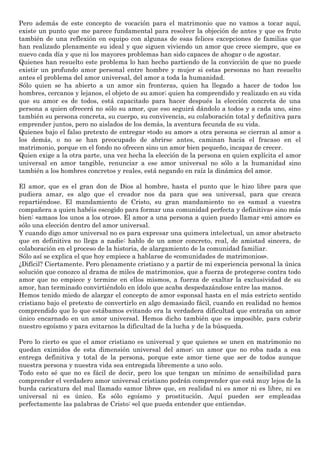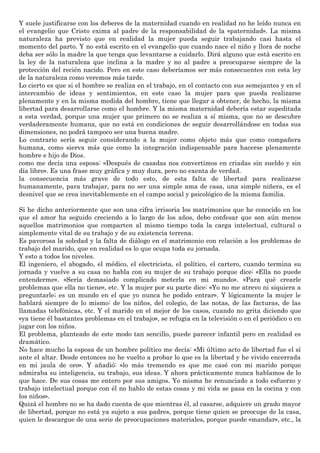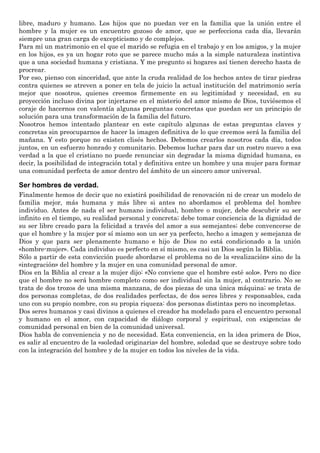Este documento presenta un resumen de tres párrafos del libro "Devolvednos a Cristo" de Juan Arias. En él, el autor explica que fue motivado a escribir el libro debido a las reacciones de personas creyentes y no creyentes a su obra anterior, quienes expresaron el deseo de conocer una visión de Cristo más allá de las caricaturas presentadas por la Iglesia. El autor espera que el libro sirva para fomentar el diálogo entre creyentes y no creyentes sobre una nueva imagen de Cristo y del hombre.