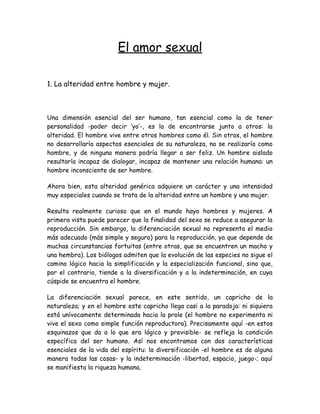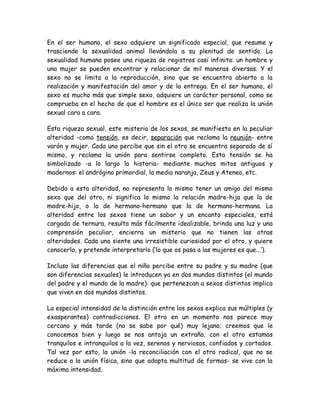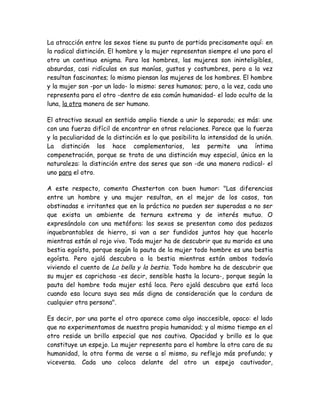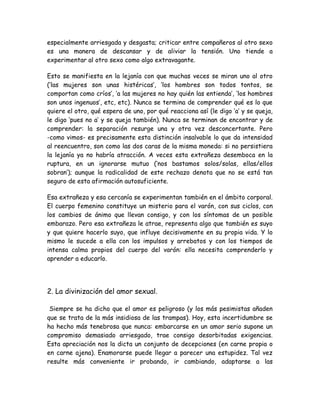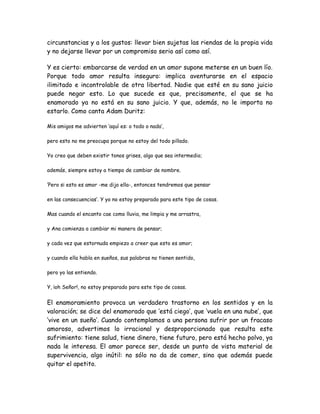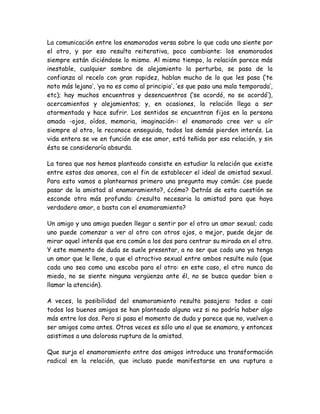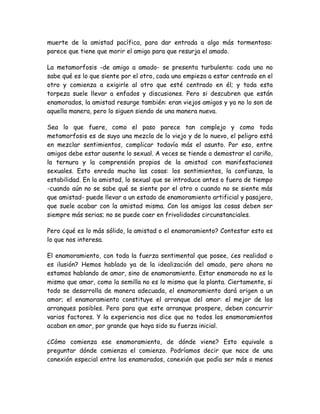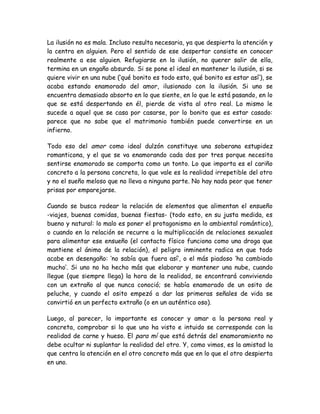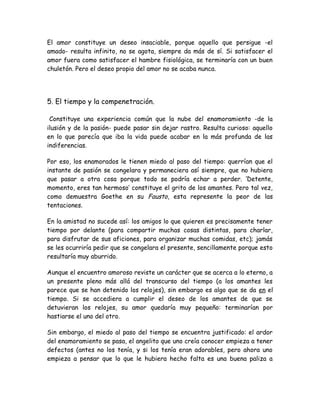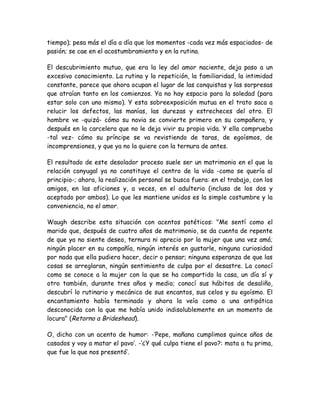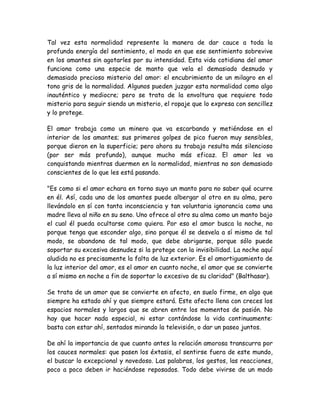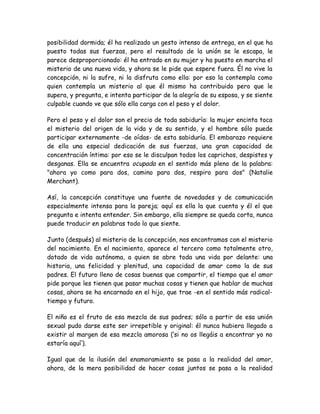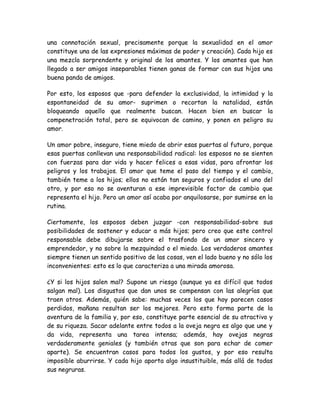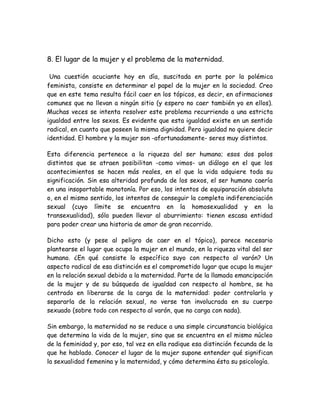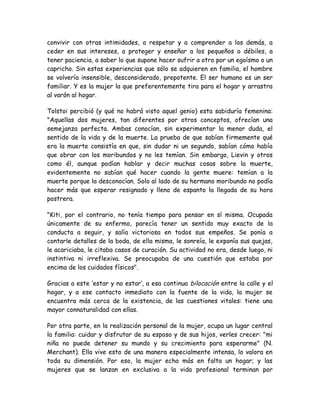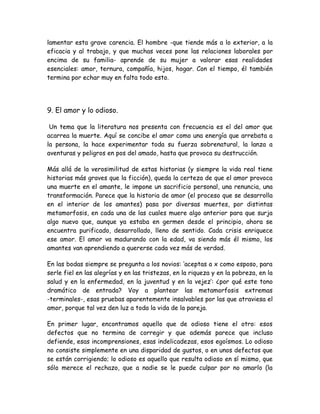El documento discute la naturaleza de la relación entre hombres y mujeres. Argumenta que la diferenciación sexual humana va más allá de la simple reproducción y crea una alteridad o distinción especial entre los sexos. Esta diferencia hace que cada sexo sea un misterio y un espejo fascinante para el otro, atrayéndolos a una unión íntima a pesar de su separación fundamental. El documento también sugiere que la relación entre Adán y Eva ilustra cómo cada uno encuentra en el otro la otra mitad de su humanidad.