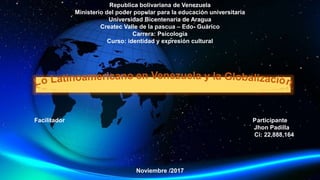
Estructura social
- 1. Republica bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la educación universitaria Universidad Bicentenaria de Aragua Createc Valle de la pascua – Edo- Guárico Carrera: Psicología Curso: identidad y expresión cultural Facilitador Participante Jhon Padilla Ci: 22,888,164 Noviembre /2017
- 2. INTRODUCCIÓN En términos generales, por globalización se entiende el movimiento acelerado de bienes económicos a través de las barreras regionales y nacionales. Este intercambio incluye personas, productos y por sobre todo, las formas tangibles e intangibles de capital. El efecto inmediato de la globalización es la reducción de la "distancia económica" entre países y regiones, así como entre los actores económicos mismos, incrementando, de este modo, las dimensiones de los mercados y la interdependencia económica. En los últimos dos decenios del siglo veinte se han desencadenado una serie de procesos de gran trascendencia, tanto por la magnitud de los efectos generados como por la complejidad que estos asumen en su expresión fenoménica, en donde se advierte la inmediata y recíproca dependencia con la cual están concatenados. De estos procesos destacan dos: las formas en las cuales se desarrolla competencia en el mercado global y; la acelerada dinámica del desarrollo científico tecnológico ambos, responsables de las transformaciones que de manera dramática alteran la configuración tecno-económica, modificando el conjunto de premisas organizativas y científico-tecnológicas así como de las formas de comprensión que durante largo tiempo posibilitaron el despliegue de un cierto modelo de desarrollo (centro-periferia) y de una particular estructura bipolar del poder mundial. Por otra parte, estos proceso también han provocado el derrumbe de muchas de las certezas que guiaron gran parte de la actividad en la época moderna; certezas derivadas a partir de marcos teóricos de interpretación hoy bajo serios cuestionamientos, pues ellos no facilitaron una compresión ni mucho menos la previsión de la dinámica y magnitud que asumen las actuales transformaciones. Junto con ello, se desdibujan valores, ideologías y doctrinas políticas, sociales y económicas que impregnaron de sentido a los proyectos individuales y colectivos de una parte importante de la humanidad. Por ello, han sido abandonadas, o por lo menos no tienen el poder de convocatoria que antes tuvieron. Sin embargo, se advierte que, aunque en forma precaria, a finales del siglo se han impuestos una serie de consideraciones en torno a las determinaciones centrales de la políticas económica contemporánea.
- 3. Análisis del Mercado Venezolano La economía para el ciudadano corriente no es fácil de entender, a menos que se pueda aplicar estrictamente pegada al sentido común, lo que no es frecuente, especialmente en cuanto al significado práctico de los índices económicos. Cierto diario Capitalino publicó unos comentarios en donde expone que el venezolano común quizá no muestra todo su valor. Afirmaba que el ingreso familiar del venezolano cubre 37,1% de la canasta básica, según los datos recogidos por el Cenda (Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores), información que ilustra la disminución de nuestro poder adquisitivo, al menos en cuanto a la canasta básica. Por otra parte, el banco Central ratifica que el Sistema de Bandas y la oficina de Asesoría Económica del Congreso, al igual que bancos de inversiones y organismos multilaterales afirman que el bolívar está sobrevaluado 35,8% de acuerdo al calculo de la paridad de compra con las monedas de los 16 principales socios comerciales del país. Días antes el Banco Central había informado que la inflación durante 1999 había alcanzado alrededor de 20%, considerándolo muy exitoso si se la comparaba con la del año 1998 que a su vez había sido inferior a la de 1997 y que espera además que este año llegue a sólo un dígito. Para el ciudadano corriente que sólo dispone de su sentido común esos índices e informaciones resultan contradictorios y difíciles de entender en conjunto, lo que debe ser posible. La infografía, esa gran ayuda de que disponen ahora los medios y los comunicadores para ayudarnos a comprender con un vistazo lo que se expresa en cuartillas de texto, es, sin embargo, muy reveladora. Ella mostraba un hombrecillo con los brazos levantados que indicaba el poder adquisitivo del ingreso familiar del venezolano frente a la respectiva columna por meses, indicativa del valor de la canasta básica, la que cada mes desde Agosto hasta Diciembre de 1999 iba subiendo desde Bs. 534.778 hasta Bs. 646.602. El hombrecillo está cada vez más distante de alcanzar la cima de la columna respectiva pues su poder adquisitivo, por el contrario, ha disminuido en esos mismos meses desde 44,8% hasta 37,1% de la respectiva canasta. La infografía es muy clara, aunque quizá lo hubiera sido más si el cuerpo del hombrecillo se hubiera empequeñecido y sus brazos se hubieran alargado, mostrando que su pedido de auxilio, su angustia, hubieran aumentado.
- 4. Qué pasaría si todos esos índices: inflación, poder adquisitivo, sobrevaluación del bolívar, etcétera, se integraran en uno solo o al menos se indicara su influencia mutua o en cada uno de ellos la inflación, por ejemplo, lo que suponemos se podrá hacer en la práctica; asimismo la sobrevaluación del bolívar debería permitir bajar o mantener el precio de algo de lo que adquirimos cada día, aun o sobre todo, en los productos que conforman la cesta básica que tienen muchos componentes importados. Sin duda estas informaciones se correlacionan y el ciudadano común, sin comprender completamente, intuye que algo falta en la información oficial que le llega a través de los medios. Nos hacemos preguntas, pero no estamos en capacidad de analizar y sacar conclusiones. Venezuela y el impacto de la globalización durante la década de los 80 y en particular en la década de los 90, esta cultura democrática ha empezado un proceso de resquebrajamiento y cambio. Su crisis y deterioro se puede deducir y palpar más nítidamente de las opiniones que la mayoría de la población venezolana viene manifestando con relación a la democracia como sistema, hacia sus instituciones fundamentales, sus procesos y actores; así como en las actitudes y creencias políticas y económicas que expresa, las cuales también han sido detectadas y seguidas en múltiples estudios cualitativos y sondeos de opinión publica (Fundación Pensamiento y Acción et al. 1996; Zapata 1996). De ellos sabemos, por ejemplo, que la mayoría de la población venezolana manifiesta que la democracia es, sin lugar a dudas, el sistema de gobierno preferible pero que en algunas circunstancias un gobierno no democrático podría ser aceptado. Para el año de 1990, una minoría (5.2%) de la población manifestaba estar "muy contenta" con la democracia; alrededor del 66.2% indicaba que estaba "más o menos contenta"; y algo más de una cuarta parte (28.6%) expresaba que el sistema debería ser sustituido. Y al preguntársele por cuál sistema debería ser sustituido un 37% decía que por una dictadura, un 30.8% por una mejor democracia y un 23.6% por un modelo socialista). Aunque la oposición al sistema democrático no era mayoría, abarcaba en 1990 a un sector bastante apreciable de la población. Con estas cifras en mente, no debe sorprendemos que los intentos de golpes de Estado acontecidos en 1992 hayan tenido más eco y apoyo del esperado por parte de los venezolanos.
- 5. Para 1996, el nivel de satisfacción con la democracia ya era francamente escaso (24%) en contraste con los niveles de insatisfacción 75%); y esta insatisfacción venía dada porque los aspectos negativos que se ven y sufren en esta democracia (corrección , falta de justicia, desorden, delincuencia, falta de seguridad personal, pobreza, inflación, desempleo) son más y mayores que los positivos, referidos casi exclusivamente a la libertad de expresión y de votación. Con estas cifras, que sin duda han aumentado en 1997 y 1998, tampoco nos debe asombrar que en la actualidad el 82,8% de los venezolanos quiera cambios radicales en el sistema democrático, que un 53% los quiera a través de una Asamblea Constituyente (es decir, eliminando el Congreso Nacional) y que un 47% de la población venezolana se encuentre dispuesta a votar por el exmilitar golpista Hugo Chávez (Datanálisis-El Universal 1998). Los estudios también demuestran actitudes de muy poca participación política y electoral (de hecho los niveles de abstención electoral han crecido exponencialmente en las elecciones presidenciales y regionales que se han dado a partir de 1988); de rechazo y desconfianza hacia las instituciones fundamentales de la democracia tales como los partidos políticos tradicionales (que hoy congregan un 60% de rechazo en promedio), el congreso, el ejecutivo y el poder judicial; así como actitudes de confusión, apatía y anomia colectiva. En suma, los venezolanos de hoy desean una democracia distinta que les proporcione orden y bienestar. Si ese cambio democrático no se da, están dispuestos a aceptar, al menos circunstancialmente, un régimen no democrático. Pero dentro de este deseo de cambio no se observa una inclinación clara por una democracia de economía abierta y menos estatista o dependiente de la renta petrolera. La mayoría de la población continúa pensando que el bienestar depende del Estado, que el petróleo nos beneficia a todos los venezolanos y que si bien es necesario reducir el tamaño del Estado, éste no debe dejar los controles y subsidios. La mayoría espera acción gubernamental más que incentivo a la sociedad para que asuma la propiedad de las empresas (Datanálisis - El Universal 1998). No obstante, en comparación con años anteriores, una buena parte de la población empieza a considerar la importancia y funcionalidad dela empresa privada, de las privatizaciones, de la inversión extranjera y del valor de la competencia.
- 6. Estos hallazgos acerca de los valores, actitudes y creencias del venezolano actual ponen en evidencia valoraciones y patrones de conducta mixtos y contradictorios, en los que resaltan tanto los aspectos modernizadores (democracia liberal) como especialmente los aspectos tradicionales (democracia populista y estatista). Todo este perfil cultural confirma, que la cultura democrática se encuentra en proceso de crisis, de acentuada transición sea hacia una reconstrucción o hacia una deconstrucción democrática. Es difícil precisar cuál de los dos caminos se terminará adoptando ya que ni siquiera está claro aún si la evolución sistémica de la democracia terminará por mantener una continuación de la democracia populista o imponer un modelo de democracia moderna al estilo liberal o una dictadura abierta o velada de autoritarismo-civil. Basta señalar, en líneas generales, que este modelo de democracia partidista, populista y pactada fue agotándose en la medida que entraba en crisis el modelo de desarrollo económico de carácter rentista y estatista, y en la medida que colapsaba el esquema clientelar adoptado por los partidos políticos como mecanismo de intermediación entre el Estado y la sociedad, al ir creando un estado de frustración con relación a las expectativas que se tenían en torno a la eficiencia del sistema mismo. El modelo democrático dependió de la presencia y adecuación de tres factores fundamentales: la abundancia de recursos económicos provenientes de la renta petrolera, con los que el Estado pudo satisfacer las demandas de grupos y sectores heterogéneos; un nivel relativamente bajo y de relativa simplicidad de tales demandas que permitía su satisfacción con los recursos disponibles; y la capacidad de las organizaciones (partidos y grupos de presión ) y de su liderazgo para agregar, canalizar y representar esas demandas, asegurando la confianza de los representados. Pero al producirse un cambio negativo en estas tres variables lo cual sucedió durante la década de los años 80 y muy especialmente a partir de 1989- el deterioro y la crisis del modelo se hicieron presentes. Pero la crisis sistémica y cultural de la democracia también se deben a factores externos. Y aquí es que entra en juego el proceso de globalización. Se podría decir que la globalización entra en Venezuela y que Venezuela mira hacia el nuevo orden global, a partir del año de 1989 cuando el entonces recién instaurado II gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez del partido Acción Democrática toma la decisión de implementar un programa radical de ajuste y reestructuración - mejor conocido como "El Gran Viraje"- destinado básicamente a transformar la economía pero que fue acompañado de reformas para transformar el Estado y modernizar el sistema político.
- 7. Integración del Mercado Latinoamericano El proceso de integración regional es un elemento fundamental para insertarnos en la globalización. Ciertamente la integración regional es una de las salidas estratégicas en Latinoamérica, para aumentar la escala de nuestros mercados, para sumar recursos y para complementarnos. Esto se ha visto no sólo en materia estrictamente comercial, sino también en materia financiera. En tal sentido, la integración regional juega un papel importante, pero vista como un proceso abierto, como un proceso integrado a esa internacionalización de los mercados de los que hemos estado tratando. El rol preponderante de las corporaciones transnacionales, en el campo de la reestructuración o regionalización industrial, se visualiza especialmente con relación a las dos áreas principales, en las cuales se ha incrementado la competencia internacional, el comercio y la inversión directa. Justamente aquí, es donde se expresan las tendencias que impulsan la competencia internacional y lo que lleva a la regionalización e integración con los mercados. En este sentido, el crecimiento económico y la transformación sería acompañada por un cambio en los patrones de las ventajas comparativas, relativas y absolutas de cada país. Las empresas transnacionales que actúan en el mercado global deben concebir e implementar estrategias específicas para cada uno de los tres más importantes mercados que componen la tríada, específicamente con relación al diseño de los productos, el mercadeo y distribución, la red de abastecimiento, finanzas, comercio e inversión externa. Las industrias de alta tecnología que se convierten en las empresas líderes de la competencia global no están igualmente distribuidas entre los países. Esto implica, muchas veces, que ante un incremento de la competencia, los gobiernos se sientan impulsados a generar políticas diseñadas para alcanzar o mantener sectores económicos competitivos, al mismo tiempo que generan medidas que dificultan el desarrollo de los negocios de las empresas "extranjeras".
- 8. Conclusión América Latina dejó de crecer en 1999 después de casi una década de expansión económica. Los severos ajustes macroeconómicos y reformas estructurales habían posibilitado un crecimiento sostenido que alcanzó la cifra récord de 5,4% en 1997, la más alta en más de cuatro lustros. Se pronostica una reactivación de las economías latinoamericanas del 3% en el 2000. El mundo no debe olvidar, sin embargo, los problemas estructurales que aquejan al Asia, Rusia y Brasil. Pese a las diferencias existentes entre cada una de ellas, son muchos los elementos comunes y todas están unidas por el cordón umbilical de la globalización. Pienso que estamos más bien en presencia de la primera crisis de la globalización. Asia y Rusia han servido para revelar el desafío que tienen ante sí gobiernos nacionales y supranacionales, organismos multilaterales y la sociedad civil planetaria para alcanzar una transición armónica hacia economías de mercado socialmente responsables. La globalización no puede estar al servicio de la especulación financiera e inmobiliaria, ni la gobernabilidad económica mundial puede ser rehén de instantáneos movimientos de capital amparados por la ausencia de supervisión y control de los sistemas financieros de los estados nacionales. La globalización tiene que estar al servicio de todos. No debe entronizar la ley de la jungla. Las reglas de juego de la 'aldea global' no pueden privilegiar a algunos a expensas de otros. La globalización no debe contribuir a la ampliación de la brecha entre países ricos y pobres. Debe ser el instrumento privilegiado para la erradicación de la pobreza. América Latina podrá salir de la crisis más fortalecida porque su estructura económica es hoy más eficiente. Pienso que sin los ajustes macroeconómicos y reformas estructurales emprendidas a fines de la década pasada, el 'efecto contagio' de la crisis asiática y rusa habrían provocado espirales hiperinflacionarias similares a las de los años 70 y 80. Pero como lo ha reconocido el propio presidente del Banco mundial, James Wolfenson, los equilibrios macroeconómicos no son suficientes y se requiere una mejor y trasparente gerencia pública, una lucha sin cuartel contra la corrección y mayor equidad social y distributiva del ingreso y la riqueza.