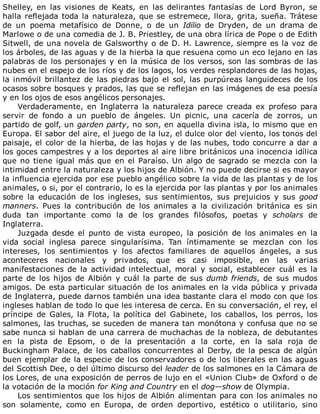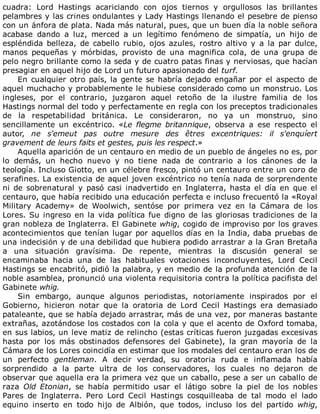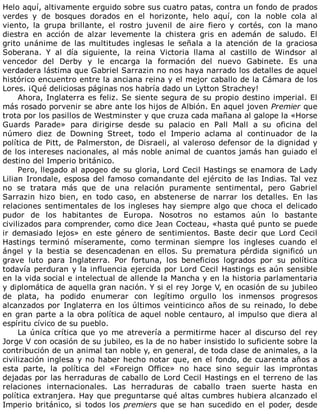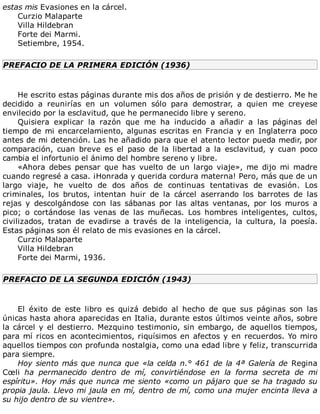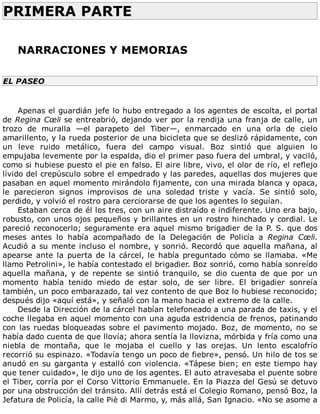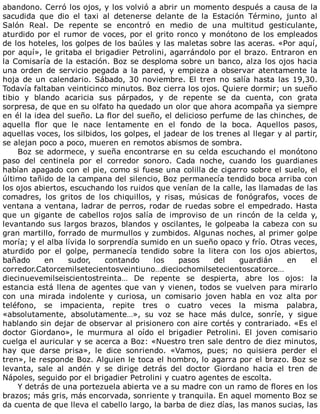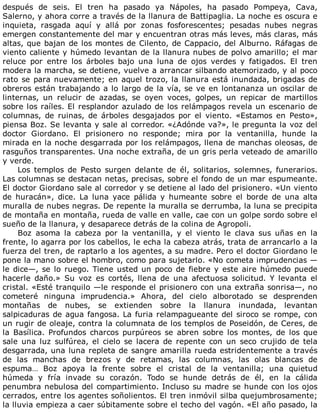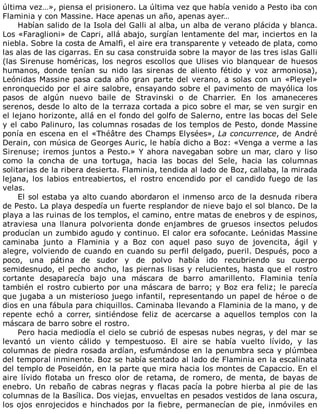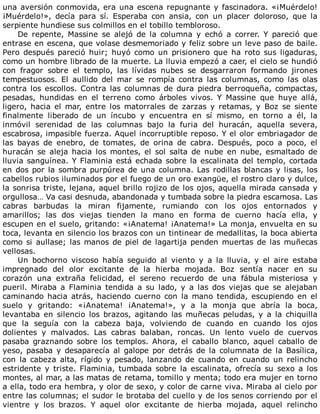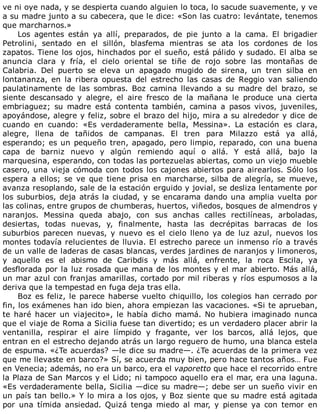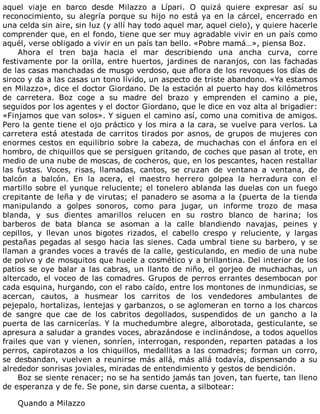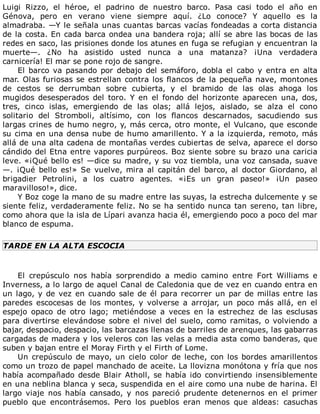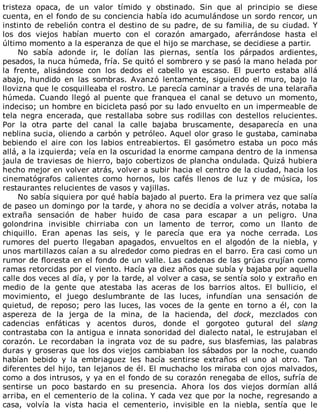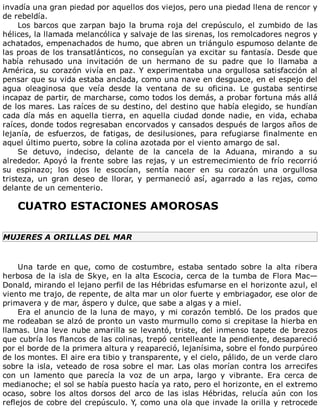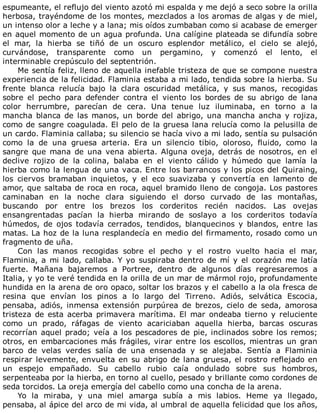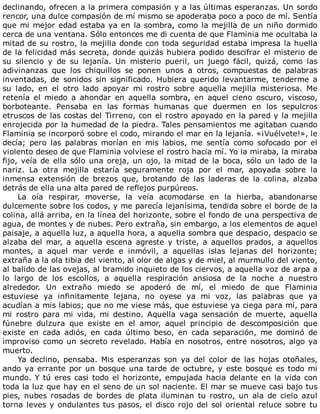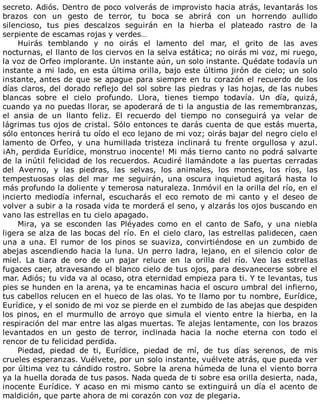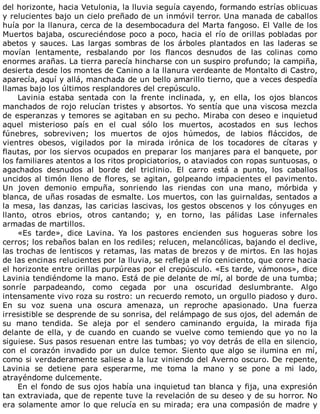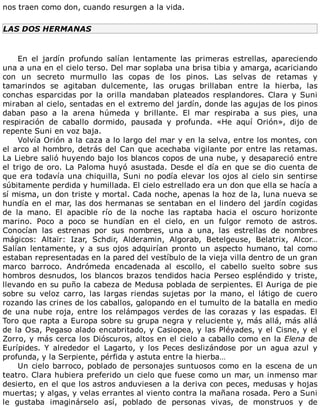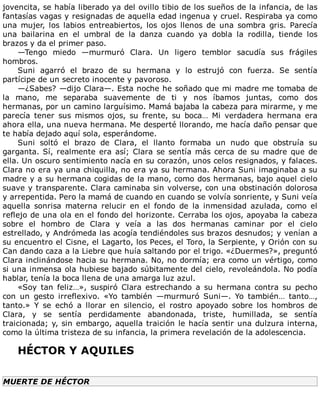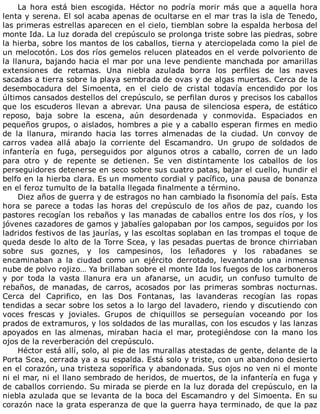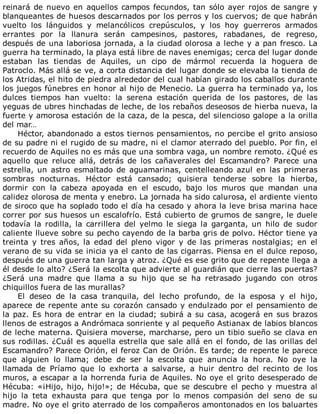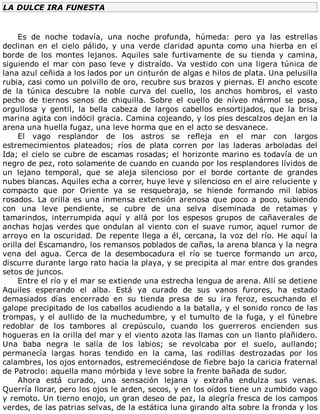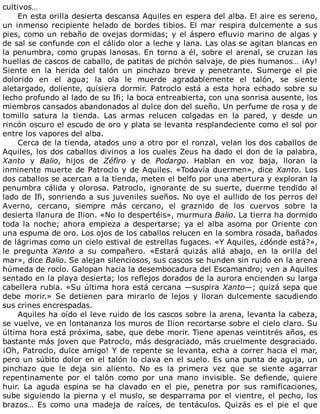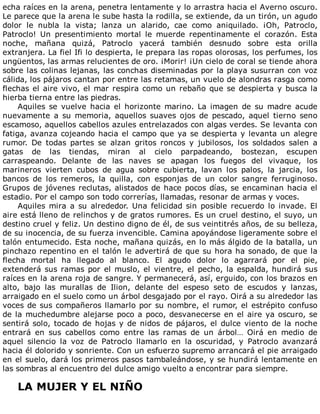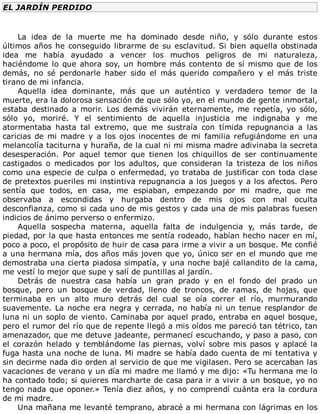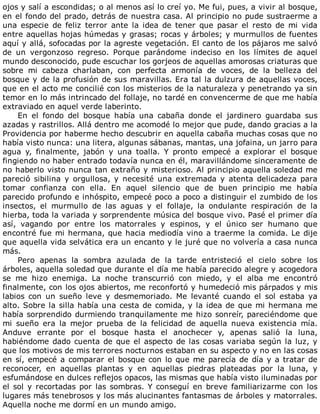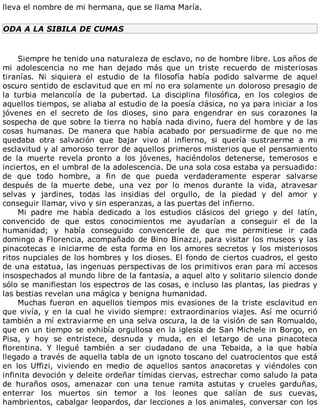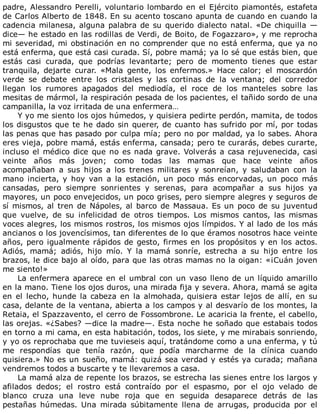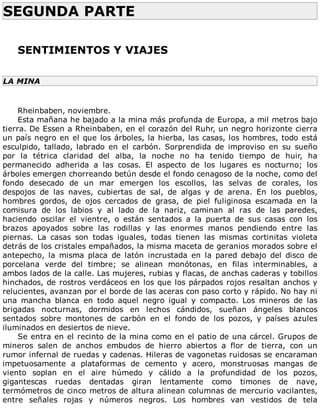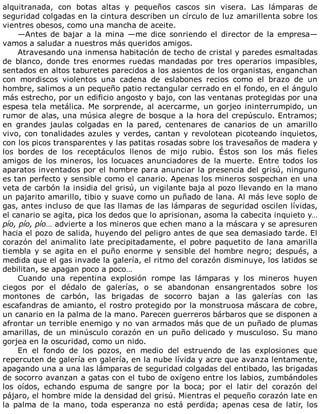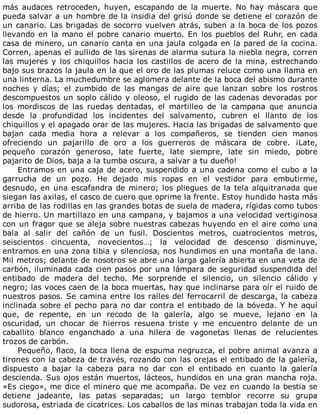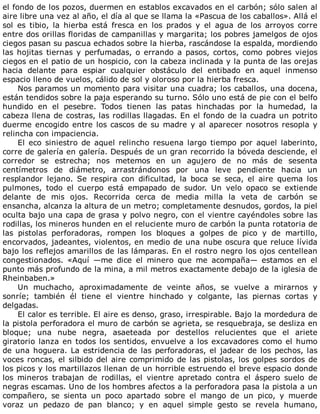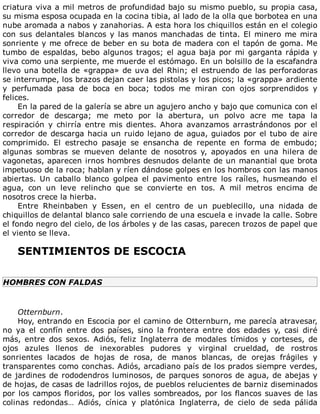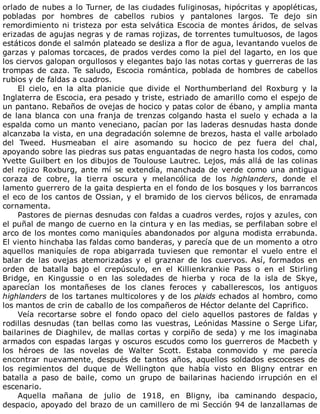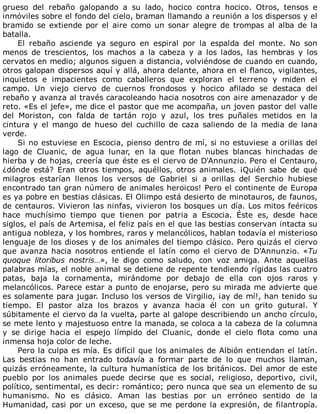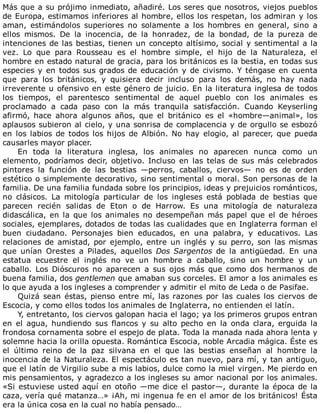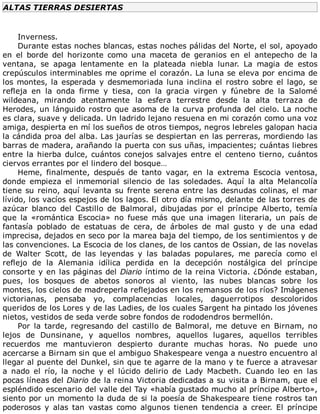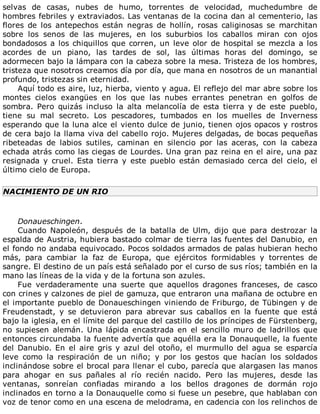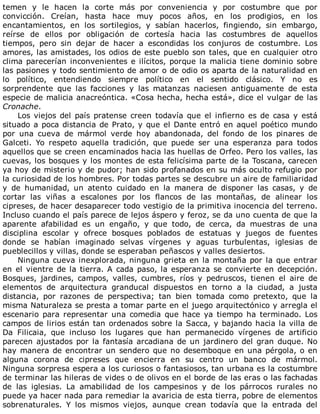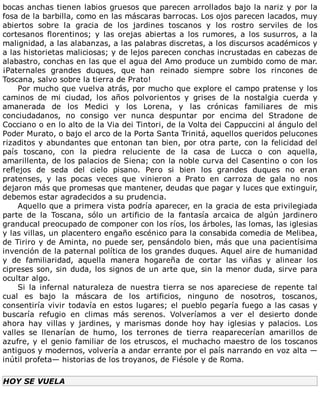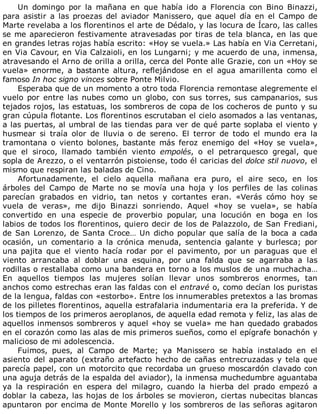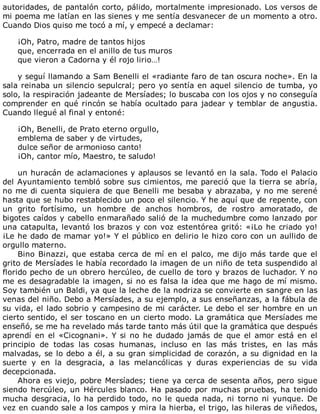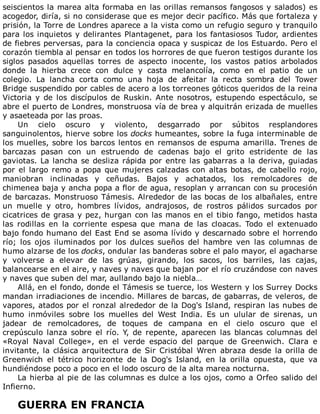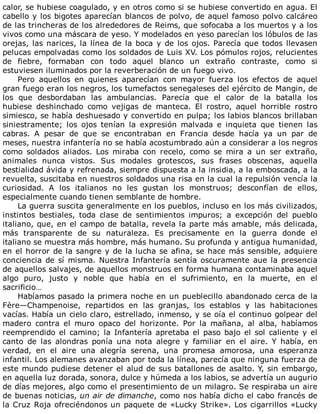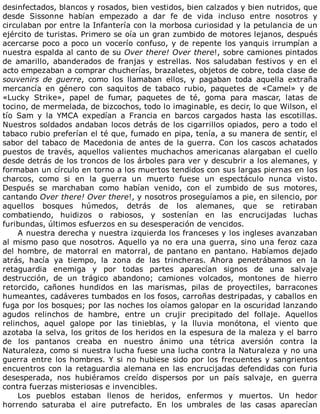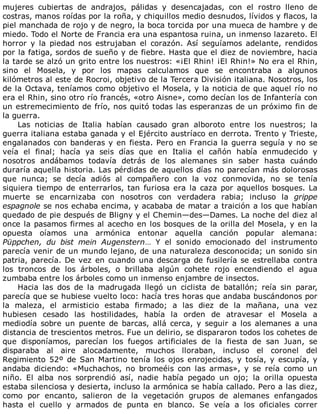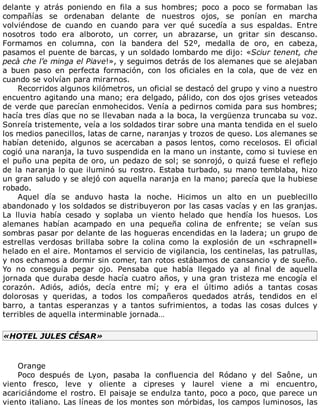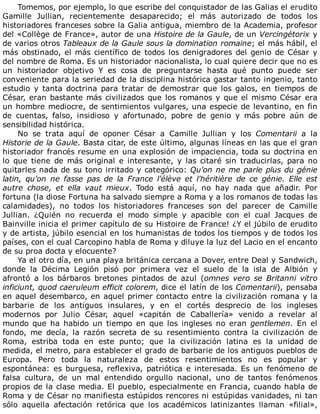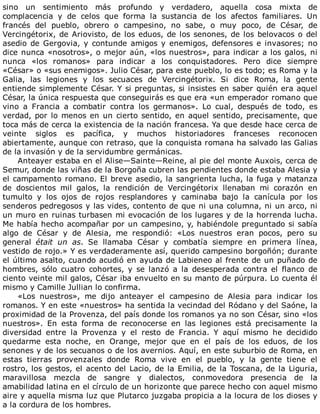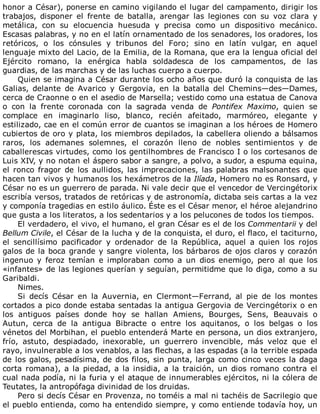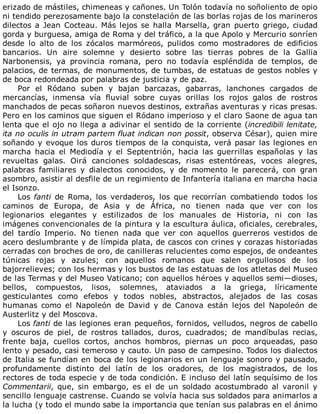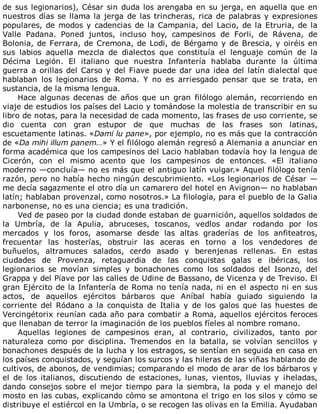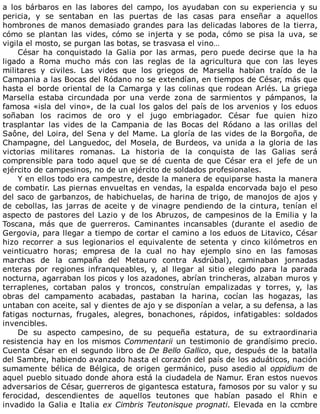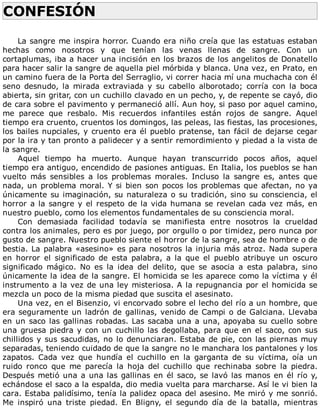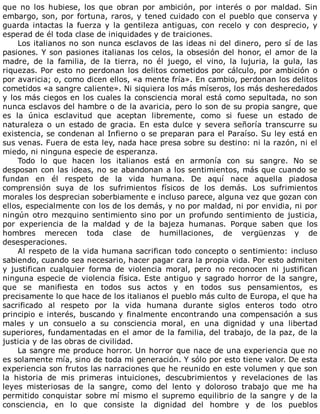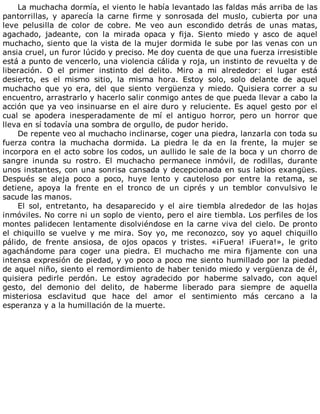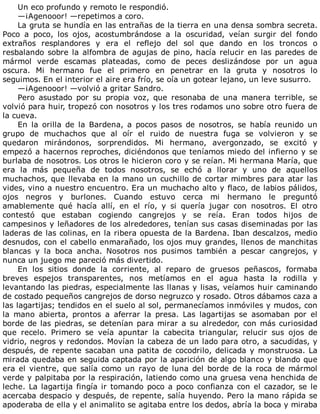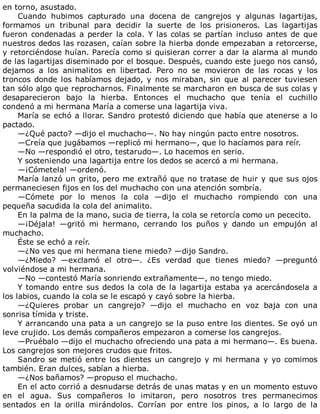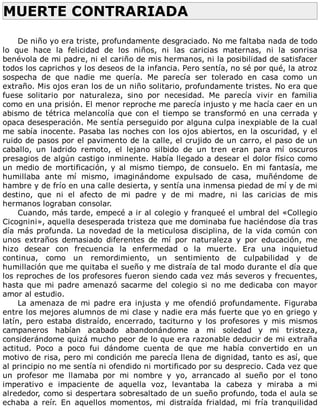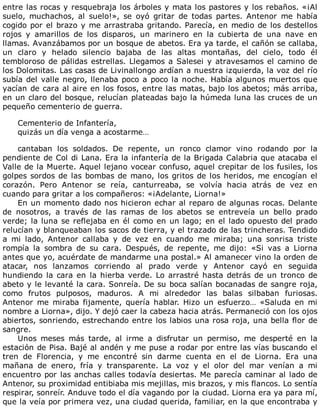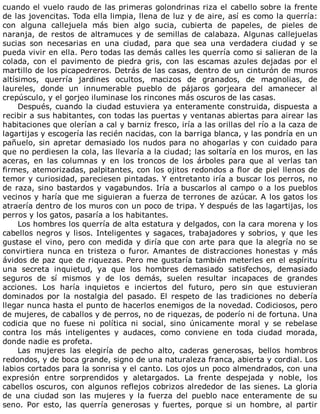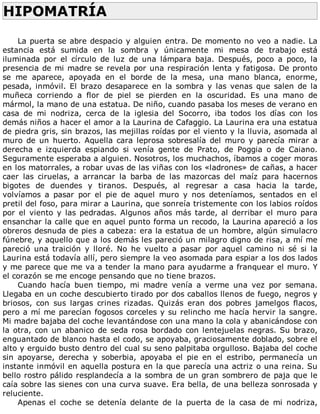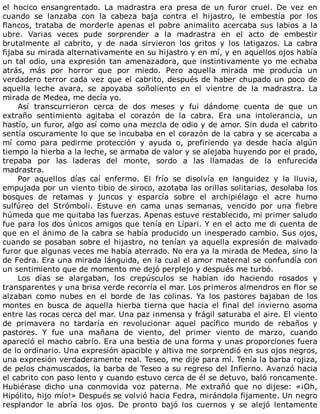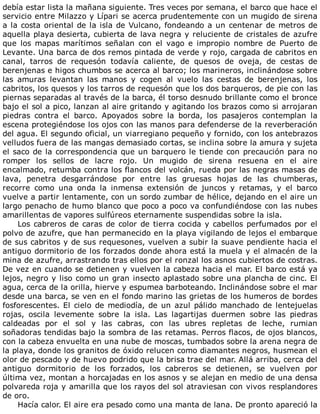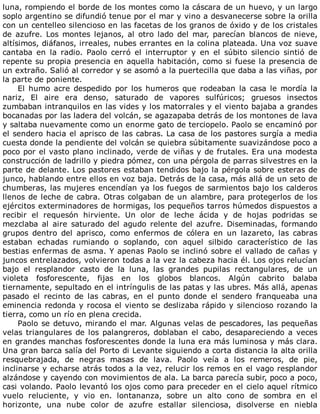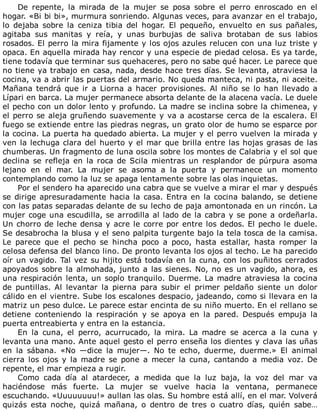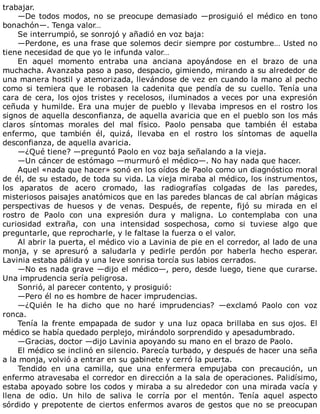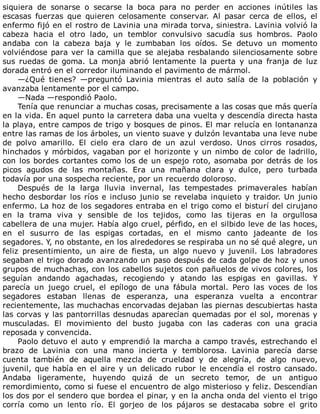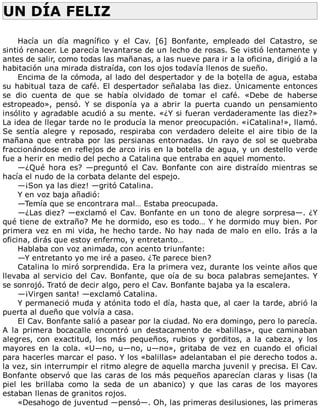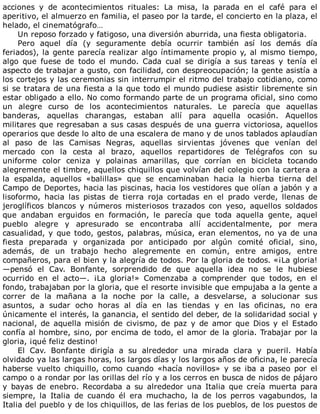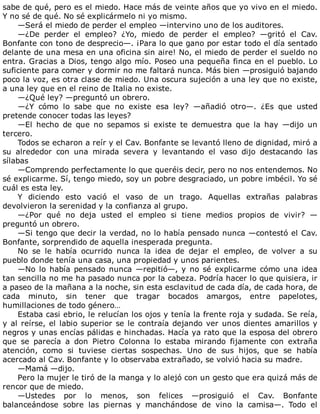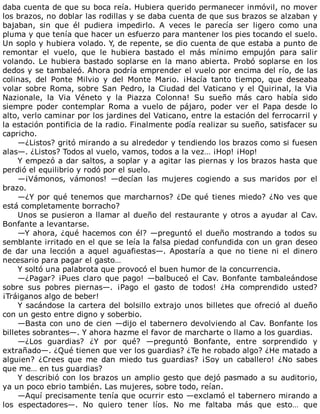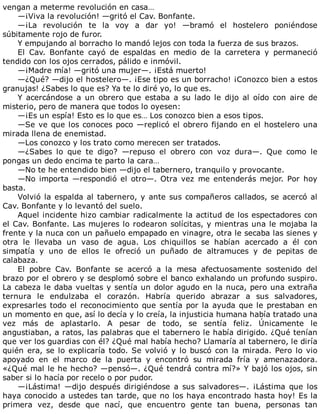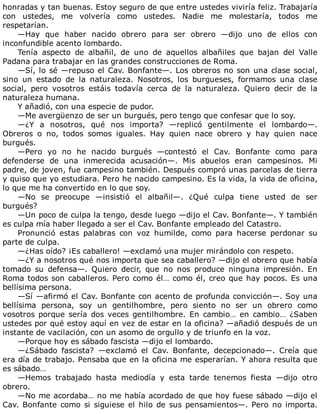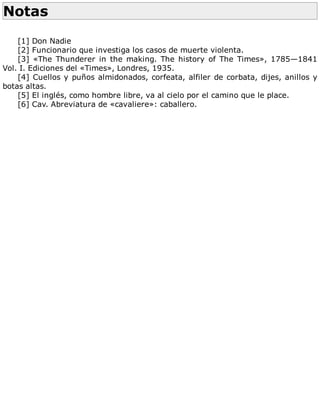Este documento resume tres obras cortas de Curzio Malaparte, El inglés en el paraíso, Evasiones en la cárcel y Sangre. Se centra principalmente en analizar la obra El inglés en el paraíso y criticar la hipocresía y falta de sinceridad en la obra del escritor inglés D.H. Lawrence al promover la regeneración de Inglaterra a través de la sexualidad. Argumenta que Lawrence buscaba la sinceridad entre los seres más primitivos pero que sus propias obras carecían de coherencia y que la diferencia
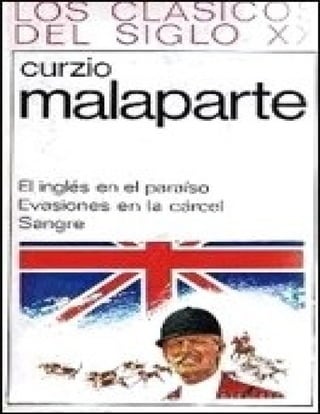



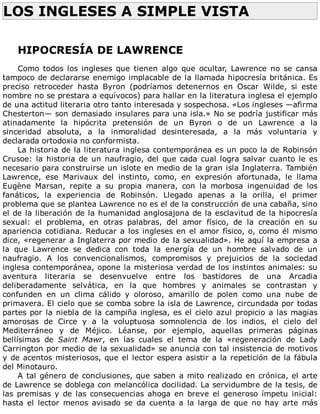
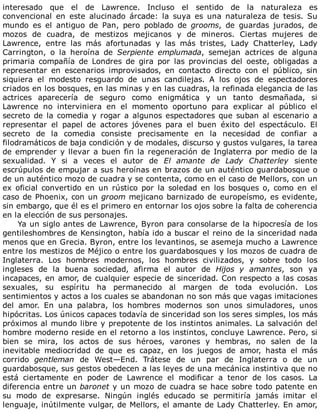




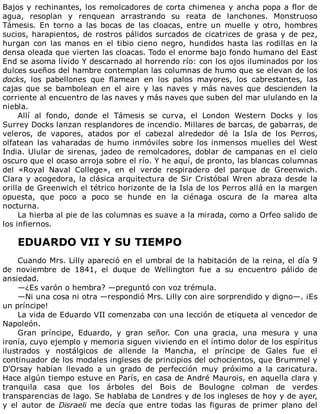


![veces con tal violencia que sembraba el terror en todas las familias de la nobleza
de Inglaterra. ¿Quién sino Eduardo había osado capitanear la rebelión de los
jóvenes contra el uso de cierto vinillo francés, llamado claret, en las cenas
elegantes? Gracias al pequeño Bertie, el champaña había confinado en poco
tiempo al claret únicamente a las mesas de los nobodies [1], a las que todavía no
había llegado siquiera el aroma del oporto, del cual Eduardo se hiciera patrono
con tal éxito que en 1898 el consumo de este vino en Inglaterra era tres veces
superior al de 1884. ¿Y el escándalo de fumar después de comer? También a esta
tristísima historia de fumar al levantarse de la mesa estaba vinculado el nombre
de Eduardo. El furor de la reina Victoria se condensaba poco a poco en negras
nubes de tormenta. Habitualmente, sobre todo en los últimos tiempos, el
chaparrón caía de improviso sin el preaviso del trueno. El príncipe de Gales
quedaba calado hasta los huesos, pero cedía sólo en apariencia, para iniciar de
nuevo el juego en cuanto escampaba, con una gracia irónica y desenvuelta que le
granjeaba la abierta admiración de la juventud de Inglaterra y en el fondo (¿por
qué no?) incluso la íntima complacencia de la reina Victoria. Al fin y al cabo, el
padre de Eduardo era Alberto, aunque su madre fuera sobrina del príncipe
regente.
—Es probable —me dice Maurois— que en las páginas de Lytton Strachey
dedicadas a las relaciones entre Victoria y Eduardo haya un poco de alegre
fantasía. El príncipe adoraba a su madre, mas no hasta el punto de temblar en su
presencia, a los cincuenta años, como un niño de diez.
Durante la famosa batalla por el humo, Eduardo había sido confinado por
espacio de un mes en su propia habitación por orden de la reina, por haber osado
encender un cigarrillo en una estancia de Buckingham Palace. Eduardo obedecía,
pero no puede decirse que temblara. De todos es conocida la página en la que
Strachey relata el episodio del príncipe de Gales, pálido y tembloroso detrás de
una columna del palacio de Osborne. «Un día —cuenta Lytton Strachey—, el
príncipe llegó con retraso a la comida. No era culpa suya, pero Eduardo fue visto,
oculto detrás, de una columna, enjugándose la frente y reuniendo todas sus
fuerzas antes de presentarse ante la reina. Ésta le acogió con un gélido saludo y
él volvió a ocultarse tras otra columna. El príncipe tenía entonces más de
cincuenta años.» No es ciertamente ésta la imagen que las generaciones
modernas y carentes de prejuicios, tanto de Inglaterra como de Europa, se hacían
del augusto representante del espíritu nuevo, en lucha, si bien lucha elegante y
cortés, con el anticuado formalismo victoriano. Eduardo, sin duda, respetaba la
cólera de su madre, pero no sus prejuicios. Su actitud, en el fondo, era la misma
de todo inglés educado (pues de ingleses ineducados, entonces, no había ni
sombra). La causa era justa, el jefe de los rebeldes era el más respetuoso y el
más irónico de cuantos habían figurado en la historia de la corte de san Jaime, y
la lucha fue ganada aún antes de que la gran reina, en enero de 1901, cerrase los
ojos para siempre ante el retrato de Alberto.
Un observador de aquel tiempo, Augustin Filón, advertía acertadamente que
sería un error situar el advenimiento de la Inglaterra de Eduardo VII a partir de la
muerte de Victoria. Hacía ya veinte años que la nueva Inglaterra se preparaba y](https://image.slidesharecdn.com/13101-617-160615063716/85/13101-617-14-320.jpg)




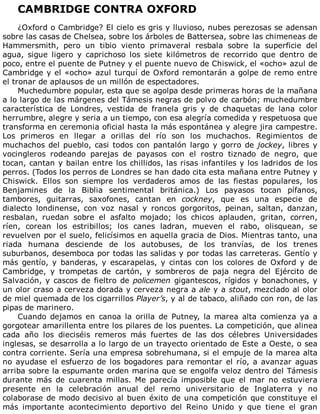


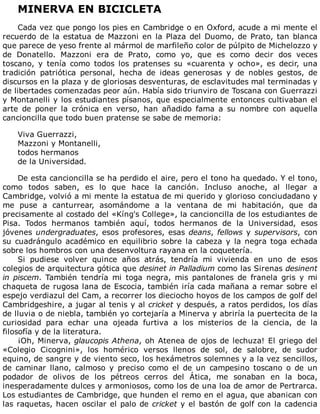
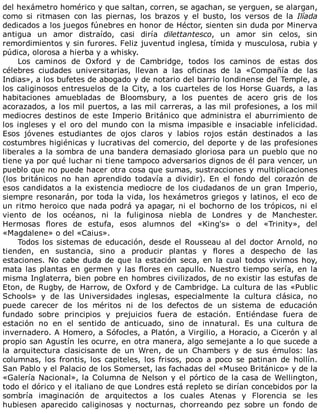

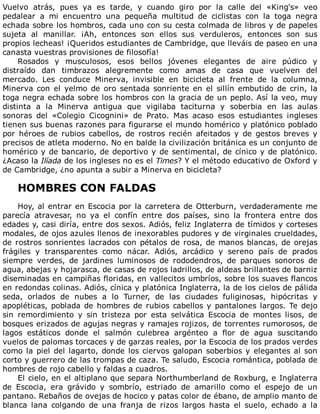

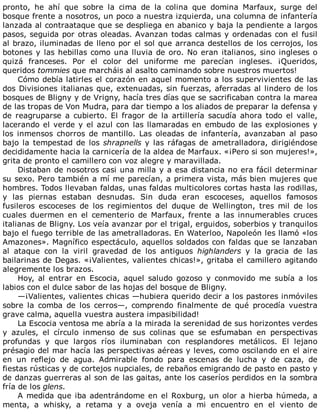
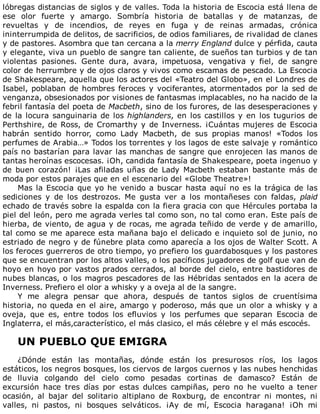

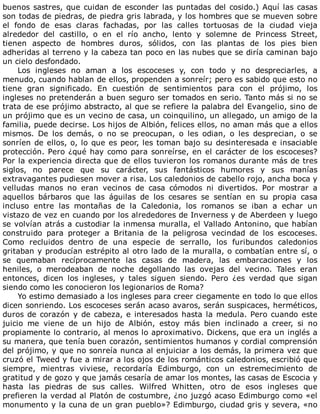




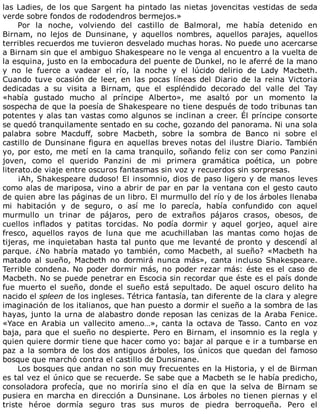

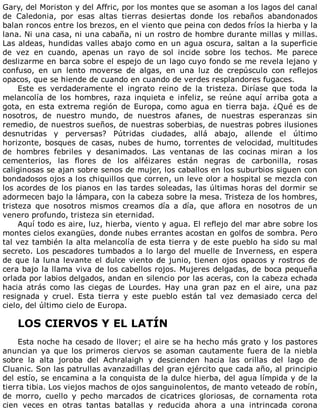
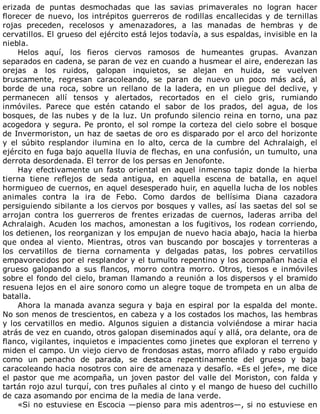
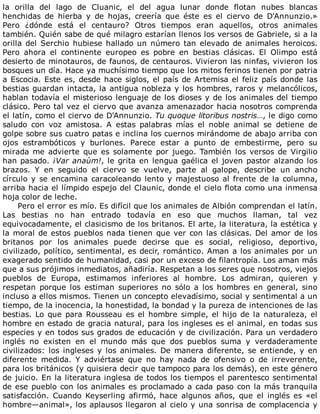
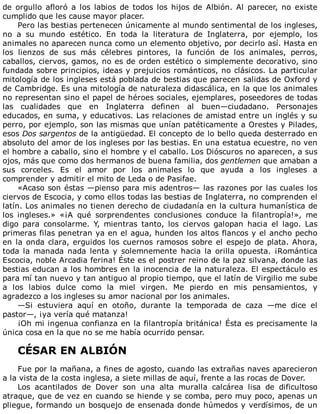



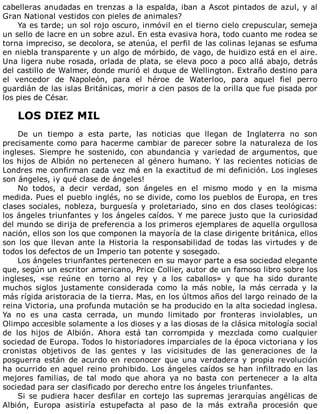
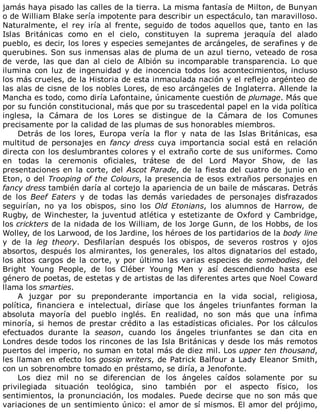

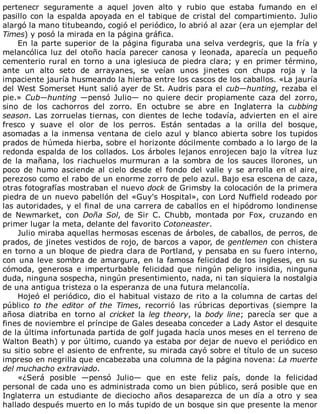
![señal de herida, tendido dulcemente, como dormido, sobre un blanco lecho de
rojas hojas de otoño?» Debía de existir una seria razón para que el Times, que
por regla general ignora, o casi, la crónica negra, hubiese creído oportuno insertar
con tal evidencia en los titulares y la compaginación la noticia de aquella
misteriosa muerte. Una razón de moral pública, de decoro nacional. El Times, ese
espejo de la respetabilidad y de la felicidad de los ingleses, no refleja sino
imágenes serenas, felices, sonrientes. La noticia de la muerte de aquel pobre
estudiante de la escuela de Winchester debía de ser con toda seguridad una
buena noticia.
El joven Maurice Peter Widgwood Gillum había desaparecido el veintiuno de
setiembre (el periódico era del cuatro de octubre) y la última persona que lo había
visto, que le habló, que conversó con él poco antes de su salida hacia la escuela
de Winchester, fue el coronel H. T. Molloy, quien declaró a Mr. W. G. Burrough,
coroner [2] de North Somersetshire, que nada, en la actitud del desgraciado
joven, podía hacer presagiar un final trágico. El coronel Molloy era lo que se dice
en Italia el «fiador» del estudiante. Desde el principio de la encuesta se percibía
claramente que la atención del coroner se centraba en la sospecha de que el
pobre estudiante hubiese sido víctima de un delito. O bien… Pero no. Julio no
podía admitir que un joven inglés de dieciocho años, hijo de un coronel de
Artillería del Ejército de la India y alumno de un colegio de Winchester, de buena
familia, pues, pudiera tener serias razones para no amar la vida. Sin duda, en
aquel suceso había un punto oscuro, una zona opaca, un misterio que el coroner,
el coronel Molloy y todo el pueblo inglés tenían el deber de esclarecer cuanto
antes. Aquella misteriosa muerte proyectaba una sombra de sospecha sobre toda
Inglaterra, sobre el tradicional optimismo de aquel pueblo, sobre su
respetabilidad, sobre la misma solidez secular de aquel Imperio.
Una de las primeras preguntas que el coroner formuló al coronel Molloy fue
ésta: «¿Estaban divorciados los padres del muchacho?» El coronel contestó,
naturalmente, que sí. El padre estaba de guarnición en Colaba, India, la madre
vivía en Londres y no veía a su hijo sino raramente, una o dos veces al año,
durante las vacaciones veraniegas, que el joven Widgwood pasaba en provincias,
en casa de su fiador. El veintiuno de setiembre, el desgraciado estudiante había
salido de la villa del coronel Molly, dirigiéndose a Winchester. Tomó el tren en
Bristol. En la estación de Baker Street de Bristol tomó el tren hacia Londres,
donde debía reunirse con su madre. A partir de aquel momento desapareció y no
se tuvieron más noticias de él, a pesar de la activa búsqueda de la policía, hasta
el día que fue hallado muerto en el bosque de Leigh, cerca de Avon Gorge. La
madre, que le había aguardado en vano en Londres, había telegrafiado la misma
tarde al coronel Molloy para saber si su hijo se había quedado en Bristol; a su
vez, también Mr. Irving, housemaster de Winchester, telegrafió para tener
noticias. A la pregunta del coroner, de si el joven Gillum denotaba algún
desequilibrio mental, escaso amor por la vida de colegio, o preocupaciones y
tristeza por el estado de las relaciones entre sus progenitores, el coronel Molloy
contestó que el infortunado Maurice Peter era un muchacho estudioso, que la vida
en el colegio le gustaba y que la situación de su familia no parecía preocuparle ni](https://image.slidesharecdn.com/13101-617-160615063716/85/13101-617-48-320.jpg)

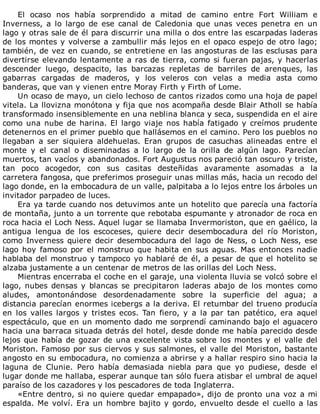
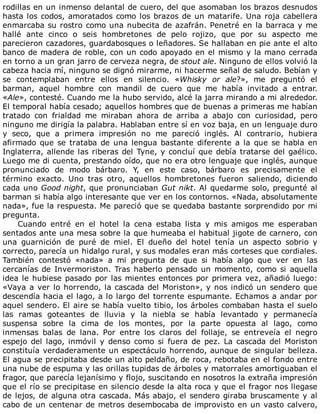

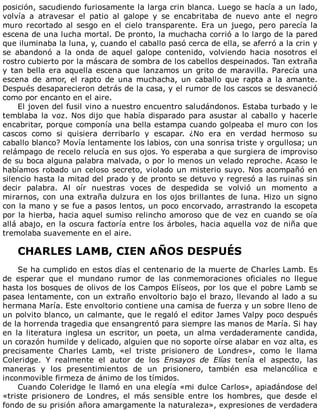
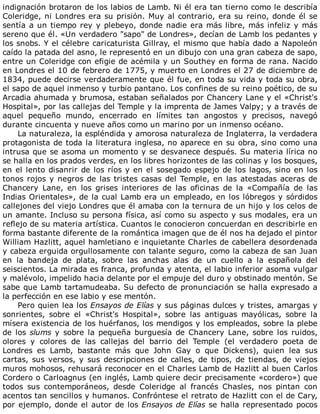
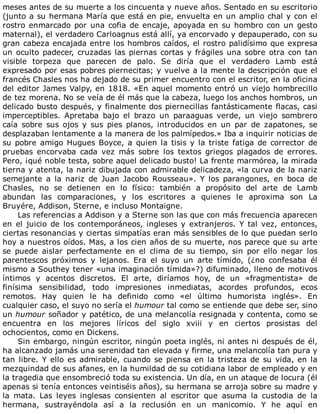
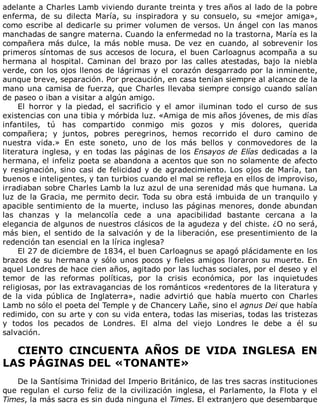

![carácter inglés. No siempre es cierto que la austeridad, la compostura, la mesura
y la gravedad, profundamente insertas en ese carácter, consistan también en
callar las cosas cuando es necesario que se callen o, por mejor decir, cuando no es
indispensable que sean dichas. El primero de los tres volúmenes que ha publicado
el Times [3] en estos días para narrar la propia biografía durante el medio siglo
transcurrido desde su fundación, en 1785, hasta la muerte de Thomas Barnes,
quizás el más grande de sus directores, acaecida en 1841, es tan verídico, tan
sincero, tan cruel, podría agregarse, en su propósito de no ocultar nada, de no
decir nada a medias de cuanto concierne a su fundación, a sus primeros pasos,
sus primeros errores, sus concesiones a la inmoralidad periodística de aquel
entonces, que el lector objetivo queda agradablemente sorprendido y, sobre todo,
admirado de tan perfecto estilo autobiográfico.
La impresión que se recibe de la lectura de este primer volumen, titulado The
Thunderer in the making (lo que pudiera traducirse por El Tonante en marcha), es
sin duda tan grata como inesperada. Quien espera un grave y solemne panegírico,
un elogio de sí mismo formulado con todos los cuidados que señalan la prudencia
y el self—respect, se da cuenta desde las primeras páginas de que el tono no es el
de la oración laudatoria, ni del discursito hecho en familia, ni, mucho menos, de la
componenda de ocasión. El humor abunda en él, así como ese vigilante cuidado de
la sinceridad que da un acento tan vivo de honesta autencidad a cualquier
documento inglés que trate de vida inglesa.
Los orígenes del Times no son purísimos. Su pedigree no es virgen de
máculas. Pero las suyas son las mismas máculas que ensombrecen los orígenes de
todo el periodismo inglés y europeo del siglo xviii. John Walter, fundador del
Thunderer, no era periodista ni escritor, ni poseía ninguna de las cualidades que
hacen al periodista y al escritor, sino todo lo contrario. Sobre este punto, los
anónimos biógrafos del Times son muy explícitos (Y son anónimos, advierte un
inciso en la introducción, no por falsa modestia o por deseo de hacerse los
misteriosos, sino porque, perteneciendo al estado mayor del Times, «están
predispuestos al anonimato por la tradición y la larga práctica»).
Es sin duda encomiable el candor con el que John Walter es presentado por
sus biógrafos como un comerciante de carbón que, habiéndole ido mal los
negocios, se dedicó a los seguros marítimos y, arruinado, por no decir algo peor,
por la pérdida de numerosos buques, intentó rehacerse instalando una pequeña
imprenta. Estaba completamente en ayunas del arte de la impresión, por lo cual
no sorprende que muy pronto la empresa peligrara, que la edición de libros se
resolviese en pasivo y que en pasivo permaneciera durante largos años la gestión
de un boletín cotidiano, The Daily Universal Register, fundado por John Walter
como órgano publicitario de su empresa tipográfica. Sería muy largo relatar de
qué manera el Daily Universal Register, a través de sucesivas transformaciones, y
merced a la ayuda que el diario recibía bajo mano de los fondos del Gobierno,
llegó a transformarse en el Times.
Los tiempos eran difíciles, la competencia de los demás periódicos, muchos de
los cuales eran cincuenta años más viejos que el recién creado Times, era violenta
y desleal, y si bien John Walter no era hombre de excesivos escrúpulos, estuvo a](https://image.slidesharecdn.com/13101-617-160615063716/85/13101-617-58-320.jpg)
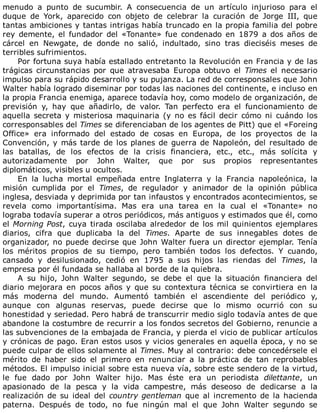
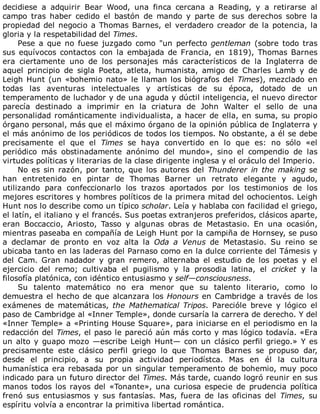




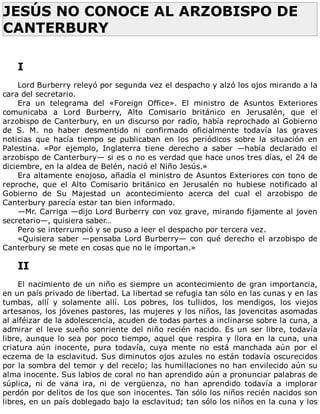
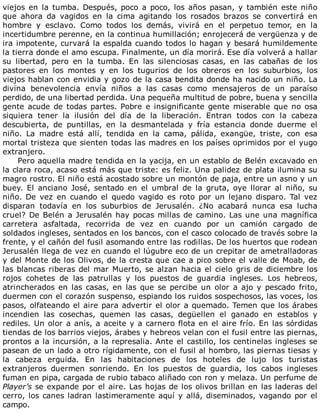

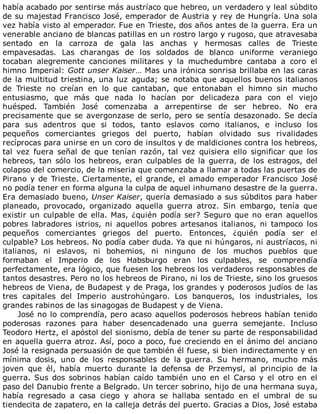

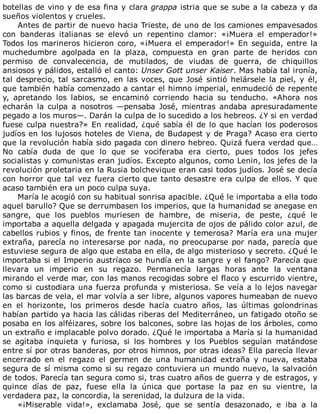
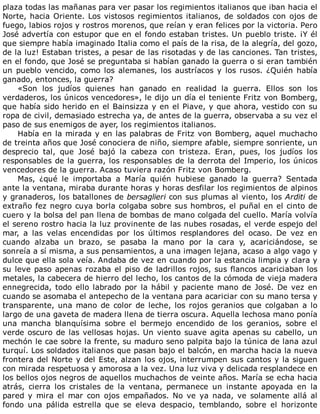


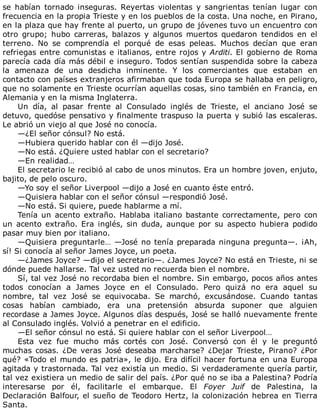




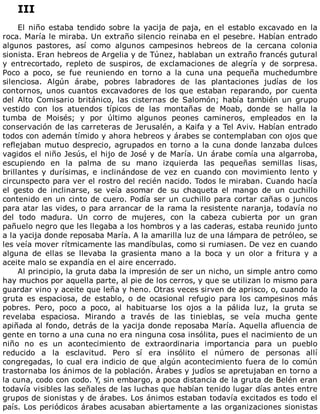




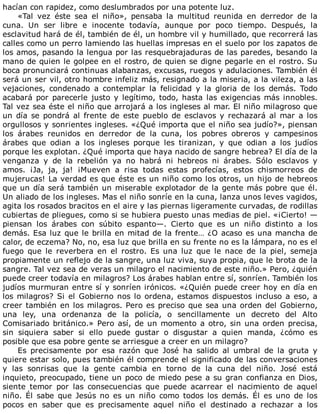




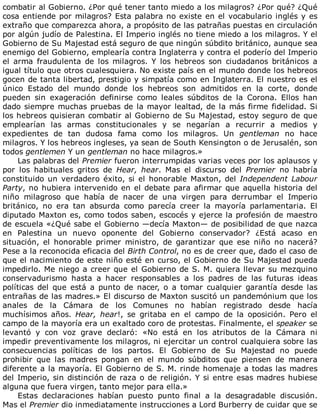
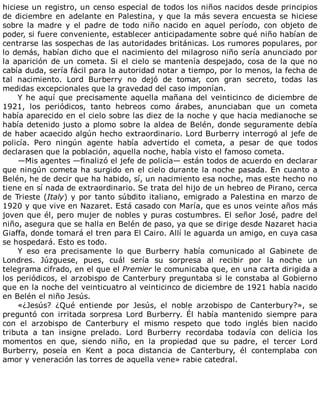


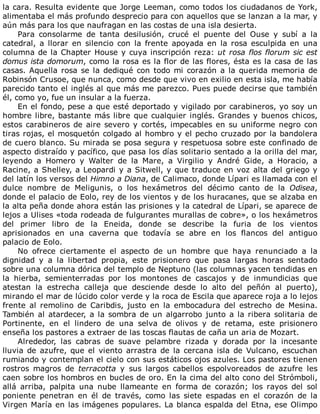
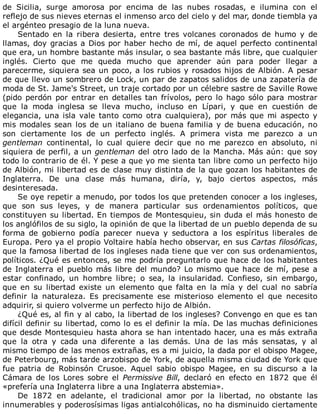
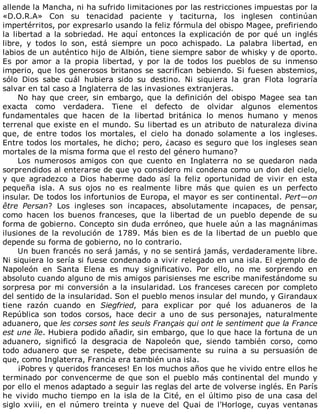
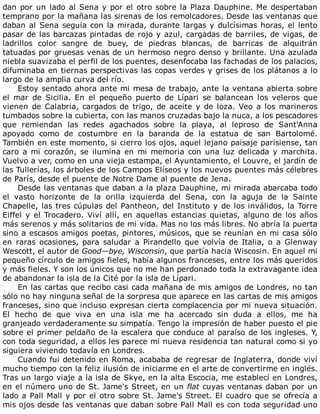

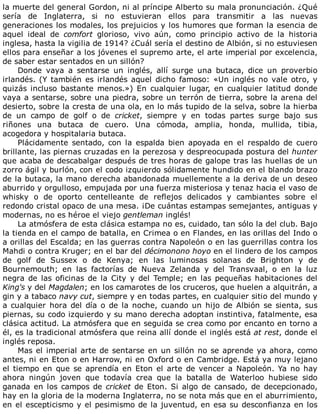

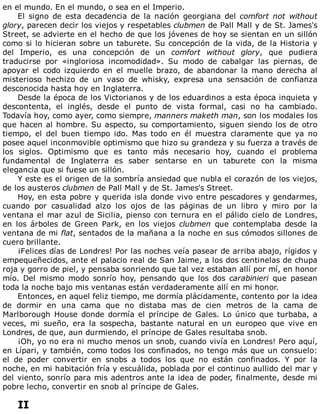

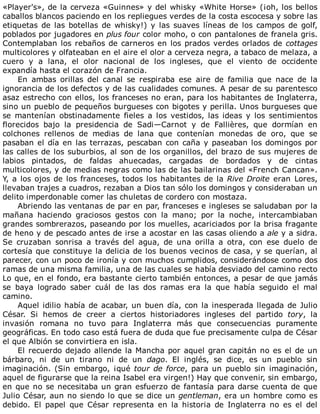


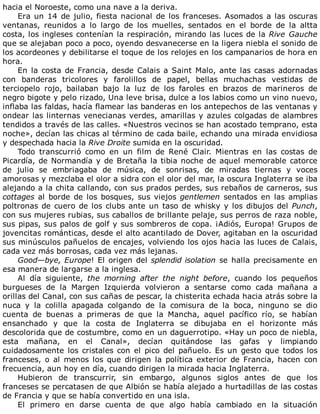
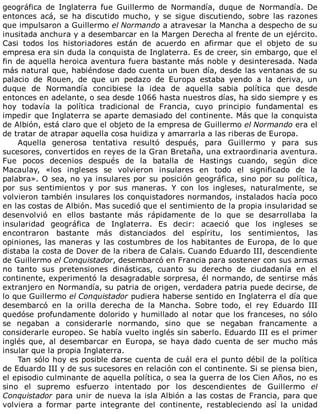



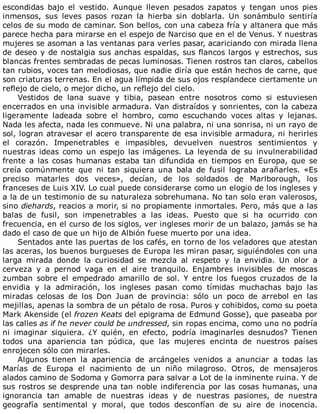


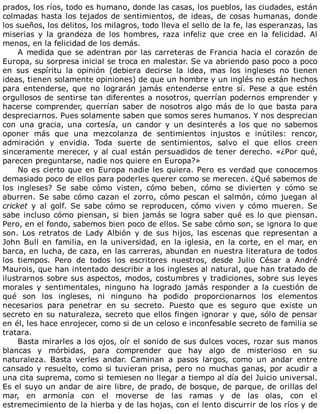

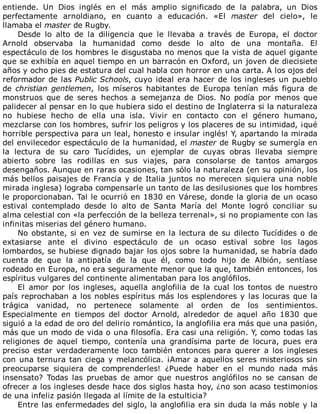


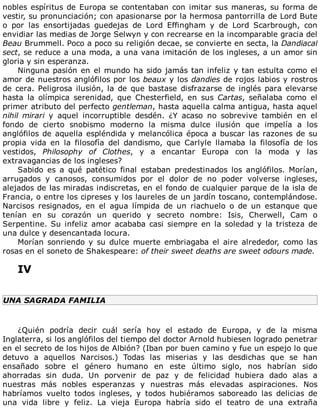
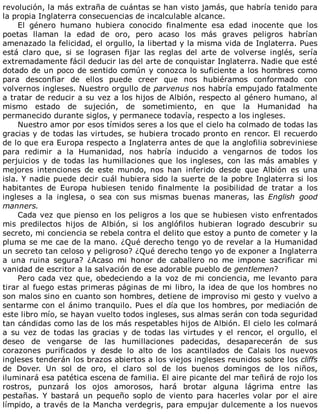




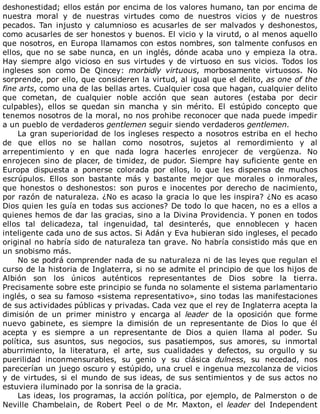


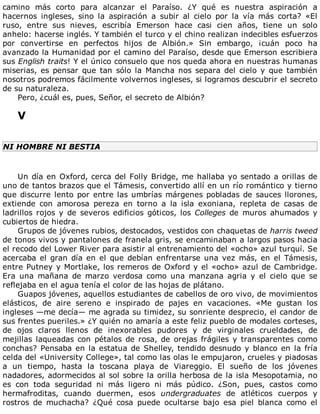




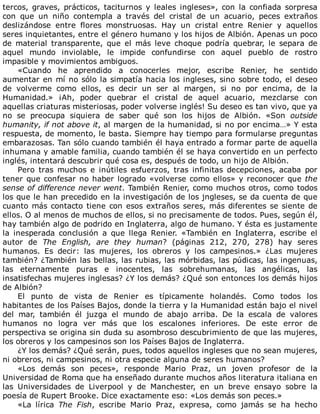
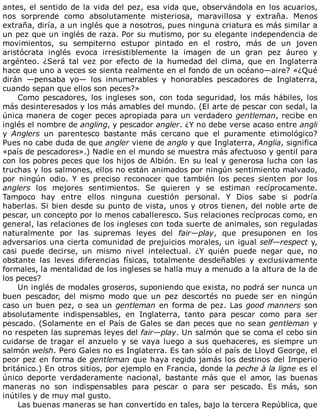
![hasta los peces las desdeñan.
Cuando los franceses pescan con caña, tienen el aspecto más burgués y digno
del mundo. Llevan todos con gravedad el clásico uniforme del français moyen, tal
como lo describe Henri de Montherlant: des cols empesés, des manchettes
empesées, des cravates, des épingles de cravate, des breloques, des bagues, et
des bottines montantes [4]. La expresión de sus rostros, levemente sombreados
por negros bigotes y, a veces, por una perilla a lo Mac Manon, es inteligente y
pensativa. Sus cerebros y sus espíritus trabajan también durante las horas de
esparcimiento. «Todos los franceses son pescadores», afirma Henri de
Montherlant. Siempre, en todas partes y en cualquier ocasión, debió haber
añadido. ¿Y quién diría que personajes tan graves, de aire tan digno, se
comporten con las truchas, los salmones o las carpas, con tan deplorables
modales, como si tratasen con sus más aborrecidos enemigos personales? Apenas
advierten que un pez se burla de ellos (lo que no sucede nunca, o casi nunca, en
Inglaterra) sus rostros se congestionan, su cabello se eriza, sus ojos despiden
chispas. Se echan hacia atrás la chistera de un manotazo, escupen en el agua,
agitan la caña de pescar con gestos furibundos, amenazan con él puño, y un
torrente de insultos, de provocaciones, de amenazas, persigue al salmón burlador,
la indelicada carpa o la insolente trucha. Basta ver sus caras amoratadas y sus
ojos fulgurantes, para comprender que no solamente está en juego su prestigio
personal, sino incluso el honor de Francia. Hay algo de napoleónico en el concepto
francés del angling. La actitud de los pêcheurs à la ligne a orillas de los ríos, es la
misma de la Vieja Guardia en los campos de batalla. Si el pez pica es Austerlitz, si
no pica es Waterloo. Tenía mucha razón Wellington: the fellows aren't gentlemen.
Afortunadamente, el destino del angling no se halla en manos de los
franceses, sino en manos de los good—mannered ingleses. El ser más perfecto de
la creación es el gentleman inglés sentado en la orilla de un río azul y verde, a la
sombra de un sauce llorón. No le estorbéis. Es feliz allí, en el seno de la feliz
naturaleza. Contempla el sereno espectáculo de los prados y de los bosques, la
dulce curva del cielo pálido, las sombras de las nubes blancas en el claro espejo
del agua. Sus pensamientos son nobles, sus sueños ingenuos. Todos aquellos,
desde Izaac Walton a G. S. Sandilands, que nos han dejado un retrato del
perfecto angler, concuerdan en afirmar que nadie ama más a los peces que los
hijos de Albión, nadie les trata con mayor indulgencia, con más sincera
compasión, con más cordial respeto. Pescan con una gracia, con una delicadeza,
con una bondad de ánimo incomparables. Nadie en el mundo empuña la caña con
desinterés, cortesía y elegancia mayores. Basta ver con cuánta ternura liberan la
presa del anzuelo, y cómo vuelven piadosamente los azules ojos para contemplar
a los pobres pececitos de boca ensangrentada, agitándose agónicos en el interior
de los cestos de mimbre. ¡Qué dulces corazones, qué almas selectas, qué puros y
nobles espíritus!
De la nobleza y la delicadeza de alma de los anglers de Inglaterra es buen
testigo aquel Bryce MacMurdo, que en el retrato pintado por Reaburn, en la
«National Gallery» de Londres, se nos presenta de pie a orillas de un río, con la
caña de pescar al hombro, pacífico y bonachón dentro de sus ceñidos pantalones](https://image.slidesharecdn.com/13101-617-160615063716/85/13101-617-134-320.jpg)


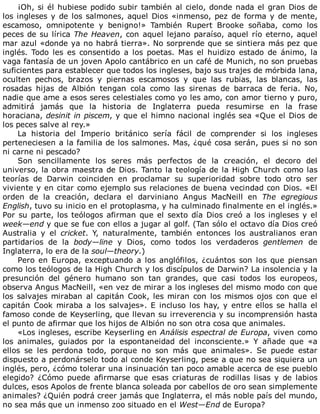
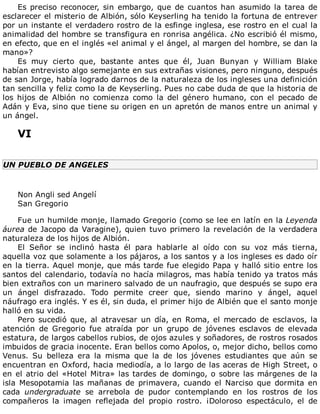

![Y es justamente en nombre del sentido común que los tontos y los espíritus
avisados se negarían a reconocer la naturaleza angélica de los hijos de Albión
aunque les vieran ponerse a volar en pleno día, de puntillas, partiendo de las
aceras de Old Bond Street, o del umbral del «Atheneum Club», y descender vivos
del cielo con el paraguas cerrado en la mano y la pipa en la boca. La gente de
sentido común puede tolerar, por razones puramente geográficas, que Inglaterra
sea una isla, pero jamás que sea un retazo de cielo. Puede aceptar que se
mantenga alejada, por razones de moral y de higiene, de las costas de Europa,
pero nunca que esté demasiado próxima al Paraíso. Y podría incluso resignarse a
creer que su política exterior, como pretendía Gladstone, fuera de inspiración
divina, pero no admitirán jamás que las relaciones entre Inglaterra y Europa
estén reguladas por las supremas leyes de la teología. ¿Cómo podrían admitir
paladinamente que los ingleses sean ángeles?
Sin embargo, pese a su repugnancia a reconocer que los hijos de Albión
poseen alas, un día u otro la Humanidad tendrá forzosamente que convencerse de
que en el mundo no hay verdad más clara y más lógica que la enunciada hace ya
siglos por san Gregorio. No es posible comprender la historia de Inglaterra, sus
vicisitudes políticas y sociales, sus luchas religiosas, sus fortunas políticas
militares y comerciales, si no se parte del principio de que los hijos de Albión son
ángeles. Las leyes que regulan su moral, su libertad, sus prejuicios, su candida
hipocresía, su misma felicidad (pues son felices, en el sentido más inaccesible de
la palabra), todo aparece oscuro, extraño e inquietante, si no se tiene en cuenta
su origen divino.
Nada, en sus sentimientos y sus acciones, puede resultarnos comprensible, si
no se tiene la precaución de recordar a cada paso que no se trata de seres
terrenales hechos, como nosotros, de carne y hueso y sujetos a las mismas leyes
que pesan sobre nuestra conciencia y nuestra voluntad, sino de criaturas
celestiales, libres de toda esclavitud y de todas las libertades que constituyen la
cruz y la delicia del género humano. Todo les es permitido a los ingleses, todo les
es perdonado por anticipado. Ningún pecado les daña, ni siquiera el pecado
original. (¿Qué es, para ellos, un pecado tan poco original?) «No se halla ninguna
satisfacción en matar a un inglés —decía aquel soldado del duque de Alba—, pues
ya se sabe que todos van al Paraíso.»
No hay duda de que es exactamente así. Van todos al Paraíso. Suben al cielo
tímidos y puros, con sus raquetas de tenis, sus palas de cricket, sus palos de golf,
sus pipas y sus paraguas cuidadosamente enrollados, seguidos por sus perros de
raza celestial. Suben con paso indolente, con aire sereno e inspirado. A su paso,
el cielo huele a cuero nuevo, a tabaco y a whisky y verdes nubéculas se rizan en
torno a sus piernas como algas marinas. De vez en cuando se detienen para mirar
hacia abajo y abren sobre la tierra y sobre la Humanidad ojos llenos de azur. He
incluso el subir al Paraíso es en Inglaterra un deporte nacional. Todo inglés de
buena familia sabe ya, desde sus años de Eton, por qué sendero subirá al cielo.
L'Anglais, comme homme libre, escribía Voltaire, va au del par le chemin qui lui
plaît [5]. Su libertad no está en las leyes, sino en las alas. Tan sólo los ángeles
pueden todavía permitirse en Europa el inútil lujo de ser felices y libres.](https://image.slidesharecdn.com/13101-617-160615063716/85/13101-617-140-320.jpg)