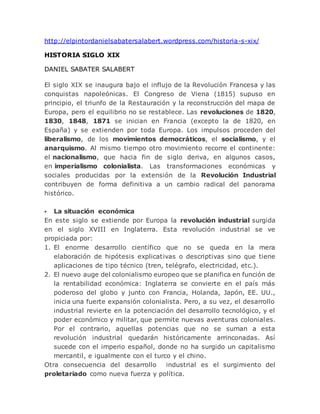
1 histori del s. xix
- 1. http://elpintordanielsabatersalabert.wordpress.com/historia-s-xix/ HISTORIA SIGLO XIX DANIEL SABATER SALABERT El siglo XIX se inaugura bajo el influjo de la Revolución Francesa y las conquistas napoleónicas. El Congreso de Viena (1815) supuso en principio, el triunfo de la Restauración y la reconstrucción del mapa de Europa, pero el equilibrio no se restablece. Las revoluciones de 1820, 1830, 1848, 1871 se inician en Francia (excepto la de 1820, en España) y se extienden por toda Europa. Los impulsos proceden del liberalismo, de los movimientos democráticos, el socialismo, y el anarquismo. Al mismo tiempo otro movimiento recorre el continente: el nacionalismo, que hacia fin de siglo deriva, en algunos casos, en imperialismo colonialista. Las transformaciones económicas y sociales producidas por la extensión de la Revolución Industrial contribuyen de forma definitiva a un cambio radical del panorama histórico. La situación económica En este siglo se extiende por Europa la revolución industrial surgida en el siglo XVIII en Inglaterra. Esta revolución industrial se ve propiciada por: 1. El enorme desarrollo científico que no se queda en la mera elaboración de hipótesis explicativas o descriptivas sino que tiene aplicaciones de tipo técnico (tren, telégrafo, electricidad, etc.). 2. El nuevo auge del colonialismo europeo que se planifica en función de la rentabilidad económica: Inglaterra se convierte en el país más poderoso del globo y junto con Francia, Holanda, Japón, EE. UU., inicia una fuerte expansión colonialista. Pero, a su vez, el desarrollo industrial revierte en la potenciación del desarrollo tecnológico, y el poder económico y militar, que permite nuevas aventuras coloniales. Por el contrario, aquellas potencias que no se suman a esta revolución industrial quedarán históricamente arrinconadas. Así sucede con el imperio español, donde no ha surgido un capitalismo mercantil, e igualmente con el turco y el chino. Otra consecuencia del desarrollo industrial es el surgimiento del proletariado como nueva fuerza y política.
- 2. La situación política Liberalismo y tradicionalismo El fenómeno más influyente en la vida política de la primera mitad del siglo XIX son las revoluciones liberales. El desarrollo del movimiento obrero (iniciado ya a finales del XVIII), y de los nacionalismos, dan el tono político de la segunda mitad del siglo. Dos hechos acaecidos a finales del siglo XVIII sirven como punto de arranque para las revoluciones liberales. El primero es la independencia, reconocida en 1783 de las colonias inglesas de Norteamérica, que se organizan en forma de Estados federal con el nombre de Estados Unidos de América, y se dotan de una constitución, la primera constitución moderna en 1787. El segundo es la revolución francesa de 1789, donde una revolución popular -abanderada por la burguesía- intenta instaurar un régimen político sostenido en la razón y la ley y no en una autoridad determinada (otra cuestión es que esto responda a los intereses económicos de la burguesía que es quien tiene el poder económico -que ahora es el poder real- en este momento). La revolución francesa termina en un caos social del que surge fortalecido Napoleón Bonaparte, que se hace con el poder e inicia un período de conquistas por Europa (con lo que extiende al mismo tiempo, al menos en parte, el ideario de la revolución). Derrotado Napoleón se produjo un intento de Restauración (bajo vigilancia de la Santa Alianza formada por Rusia, Austria y Prusia) pero de hecho las cosas nunca volvieron a ser como antes. Sobre 1820 se produce una oleada de revoluciones en Europa; en España, tras el pronunciamiento de Riego se restablece la Constitución de Cádiz que permanece en vigor tres años, siendo derogada tras una intervención militar francesa. También en el Reino de las Dos Sicilias, en Cerdeña, en Portugal y Rusia se producen movimientos revolucionarios que fracasan. En 1830 se produce la Revolución de Julio en Francia, a la que siguen una oleada de revoluciones. En Francia, Bélgica y algunos Estados alemanes consiguen algunos de sus objetivos. En 1848 se produce una tercera oleada de revoluciones que fuerzan el cambio de régimen de muchos Estados. En definitiva, la revolución francesa y la
- 3. sucesión de revoluciones que se producen en Europa, dan al traste con el antiguo régimen. La ideología que lleva la voz de la revolución es el liberalismo. Aunque por tal deben entenderse al menos dos cosas -que no dejan de estar relacionadas-: Liberalismo económico (siguiendo las propuestas de Adam Smith): basado en la libertad de comercio, contratación y despido de trabajadores y en la no intervención del Estado en los asuntos económicos. (Esta concepción radical del liberalismo económico será matizada en la obra de David Ricardo). Liberalismo político (teorizado por Locke y Montesquieu): partidario de un gobierno representativo y del parlamentarismo censitario (se entiende por sufragio censitario a aquél en el que no todos los ciudadanos tienen derecho a voto sino aquéllos que cumplen unas determinadas condiciones -que se reducen, casi siempre, a tener un determinado nivel económico). Frente al liberalismo, el tradicionalismo se convierte en la ideología de quienes quieren volver a un estado de cosas antiguo, o simplemente de quienes consideran que la revolución ya ha llegado bastante lejos y se trata de poner freno a nuevas reformas. Por sus críticas a la ilustración, y su defensa de la tradición, la historia, los valores religiosos, y una estructura más orgánica de la soledad, los tradicionalistas confluyen con frecuencia, con el movimiento romántico. Sus más destacados representantes son: Maistre (1753-1821), Bonald (1754-1840), Chateaubriand (1768-1848), y Lamennais (1782-1854). La situación política El movimiento obrero Las revoluciones liberales se mostrarán insuficientes (sobre todo en la segunda mitad del siglo) para dar satisfacción a una inmensa masa de población que vive en condiciones miserables, sin ningún tipo de legislación que vele por sus intereses y a la que se le niega, incluso, el derecho a votar. Para hacer frente a esta situación surgen las organizaciones obreras y doctrinales políticas de corte socialista.
- 4. Las organizaciones obreras en un primer momento, las luchas obreras tuvieron un carácter muy espontáneo, con brotes aislados de violencia, dirigida fundamentalmente contra las propiedades de los empresarios y contra las nuevas máquinas industriales que ponían en peligro sus puestos de trabajo. Pero poco a poco fueron surgiendo organizaciones -sindicatos- con el objetivo de luchar por el interés de los trabajadores. Los primeros sindicatos surgieron en Inglaterra, donde en 1834 se constituyó la Grand National Consolidated Trade Unions. En Francia aparecen, entre 1830 y 1840 las “sociedades de socorros mutuos” cuyo objetivo era auxiliar a sus miembros en caso de enfermedad, vejez o especiales dificultades económicas. Más tarde aparecieron sociedades secretas revolucionarias, que tienen como líderes más representativos Blanqui y Babeuf. Otros hitos importantes en el desarrollo del movimiento obrero son: la publicación del Manifiesto comunista y El capital; la creación en 1864 de la Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.), también conocida como Primera Internacional; y la creación en 1889 de la Segunda Internacional. En todos estos eventos tuvo en papel destacado Carlos Marx. El socialismo, se puede definir como un movimiento social (teórico y práctico) que lucha contra las desigualdades económicas surgidas como consecuencia del liberalismo económico. Dentro del socialismo, así entendido, se pueden distinguir tres grandes corrientes (aunque esta clasificación no deja de ser un tanto arbitraria): el anarquismo, el socialismo utópico y el comunismo. En el anarquismo, los anarquistas se caracterizan en general, porque luchan no sólo contra las desigualdades económicas, sino también contra el Estado y toda forma centralizada de poder. Dentro del movimiento anarquista se pueden distinguir a su vez dos grandes corrientes: 1. El anarquismo individualista: cuyo objetivo es buscar la máxima libertad individual, frente a cualquier tipo de restricción, ya sea política, religiosa o moral. El representante más lúcido de esta postura es Max Stirner.
- 5. 2. El anarquismo colectivista: difiere de los anteriores en que se consideran al hombre un ser eminentemente social, cuya liberación no puede venir si no es a través de la lucha colectiva. Pretenden sustituir la organización estatal por una confederación libre de comunidades rurales y urbanas. Sus teóricos más importantes son: Proudhom (1809-1865), autor de ¿Qué es la propiedad? Una obra emblemática para el movimiento anarquista; Bakunin (1814-1876) y Kropotkin (1842-1921). El socialismo utópico, pretende reformar el sistema social a base de buena voluntad mediante la educación, creando sociedades alternativas o, constituyendo empresas donde los obreros fuesen tratados de una manera más equitativa. Los representantes más influyentes de esta corriente son: Charles Fourier (1772-1837), que es el creador de un nuevo modelo de organización social, el “falansterio”. Robert Owen (1771-1858), que puso en marcha una comunidad igualitaria en el Estado de Indiana que fue un fracaso. Louis Blanc (1811-1882), que pretendía poner en marcha sociedades cooperativas (los “talleres nacionales”) para que fuesen desplazando a las empresas capitalistas. Etc. El comunismo, se caracteriza por una defensa estricta de la igualdad económica, para conseguirlo defienden la comunidad de bienes. Algunos de los teóricos que podemos encuadrar en esta corriente (por ejemplo, Etienne Cabet) defendían la creación de comunidades cuyos miembros mantuviesen la más estricta igualdad en cuanto al trabajo y al disfrute de los bienes. Otros defendían la toma del poder por un partido organizado que impusiese por la fuerza una comunidad de bienes y trabajo. Entre éstos podemos citar a Babeuf (1760-1797), que participa activamente en la revolución francesa: y a Augusto Blanqui (1805- 1881), cuyos ensayos se publicaron en un libro titulado La crítica social. No obstante el movimiento comunista recibirá un impulso decisivo a partir de la obra de Carlos Marx y Federico Engels. Engels fue quien acuñó el término “socialismo utópico” para calificar a los diversos socialismos voluntaristas, denominando al desarrollado por Marx y él mismo con el nombre de “socialismo científico”.
- 6. Además de las mencionadas surgieron a lo largo de este siglo otras teorías sociales y políticas que, si bien no las podemos calificar estrictamente de socialistas, persiguen una reforma social hacia sistemas más igualitarios. Entre los teóricos más destacados de estas corrientes reformistas podemos citar los siguientes: J. Bentham (1748- 1832), que es el fundador de una corriente filosófica conocida como utilitarismo; su filosofía del derecho puede resumirse en el lema “la mayor felicidad para el mayor número”; Saint-Simon (1760-1825), que preconizó una nueva organización del Estado donde el poder espiritual debía pasar a manos de los hombres de ciencia y el poder temporal a manos de los industriales (propietarios, técnico, obreros y campesinos), que son las clases auténticamente productivas; en esta nueva sociedad todo el mundo debería trabajar, por lo que las clases parasitarias (sacerdotes, aristócratas y militares) tendrían que desaparecer; Augusto Comte y J.S. Mill (1806-1873), defendió en numerosos escritos (Principios de economía política, Sobre la libertad. El utilitarismo, etc.) un sistema social a medio camino entre el liberalismo y el socialismo. La situación política El nacionalismo También surgirá en el siglo XIX el nacionalismo moderno. Aunque éste hace su aparición bajo dos modelos: 1. Un primer modelos de nacionalismo lo constituye el que nace vinculado a la revolución francesa y que se fundamenta en la voluntad popular de vivir juntos. Aparece perfectamente teorizado en un escrito de 1882 titulado ¿Qué es la nación? Del escritor francés Ernesto Renan. 2. Un segundo tipo de nacionalismo es el que nace vinculado al romanticismo alemán. Éste concibe a la nación como algo vivo, como una suma de lengua, cultura, folclore, etc., (volkgeist) que precede a los ciudadanos, y que no depende, por lo tanto, de la voluntad de éstos. Frente a estas dos fundamentaciones del nacionalismo se sitúan las críticas socialistas (y en especial la marxista, que ve en el nacionalismo una justificación ideológica de la burguesía triunfante). La ideología nacionalista y las propias necesidades de la revolución industrial dan un impulso decisivo a la unidad alemana e italiana. Los
- 7. numerosos condados, principados, etc., alemanes acaban coaligándose en torno a Prusia, gracias, en gran medida, a la habilidad política del canciller Bismarck (1815-1898). En Italia es el reino de Cerdeña-Piamonte el que inicia la reunificación, en la que tuvieron un papel destacado el conde de Cavour (1810-1861) y el aventurero Garibaldi (1807-1882). El Colonialismo Es un fenómeno muy antiguo, sin embargo el del siglo XIX tiene como causa principal la dinámica del capitalismo moderno, en la que se subraya la necesidad europea de encontrar materias primas y salidas comerciales para su excedente de capital. Por otra parte, los intereses estratégicos e internacionales generalizaron la tendencia de los dirigentes europeos a utilizar las colonias como fichas en un tablero mundial de ajedrez. Quizás el más notable es el de Gran Bretaña bajo la monarquía de la Reina Victoria. En América del norte, tras la independencia de los estados Unidos de América del Norte, contaba con Canadá. En el Caribe: Jamaica; En Asia: La India, Birmania, Beluquistán (actual Pakistán); en Oceanía: Australia (parte), Nueva Zelanda; en África: Unión Sudafricana, Rodesia, Botswana (actual). Los territorios coloniales británicos tuvieron regímenes de gobierno muy diferentes. Las colonias en América tenían un régimen de tipo republicano. En cambio la India era gobernada por un virrey. En menor grado, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia, también extendían sus dominios a territorios de ultramar. El Imperio español fue perdiendo sus colonias americanas. Pero fue en 1898, con la pérdida de Cuba y Filipinas, cuando se produjo una verdadera crisis moral que dio lugar a un gran número de reflexiones sobre el destino del país. La emancipación de América Latina Dio comienzo en este siglo. Los levantamientos indígenas en nombre de Túpac Amaru y de los comuneros de asunción serían antecedentes de una identidad naciente. Identidad que nacería y sería defendida por los
- 8. grandes próceres latinoamericanos, promotores de la idea de una nación latinoamericana: Francisco de Miranda, José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, José de San Martín, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José Artigas y Juan Pablo Duarte en la República Dominicana. Su revolución, constituida en el marco de las revoluciones burguesas, sería estrictamente latinoamericana. Sus revoluciones fracasarían en buena medida a causa de caudillismos, intereses de las burguesías locales y coimas de las potencias europeas, pero cada uno de ellos sería convertido, a menudo por quienes los traicionaron, en una leyenda. Las fronteras americanas variaron notablemente en todo el siglo y los gobiernos tomarían una estructura bipartidista en donde pululaban los golpes de estado y los fraudes electorales. Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron una serie de conflictos armados, que se desarrollaron en las posesiones españolas en América a principios del siglo XIX, en los cuales se enfrentaron grupos independentistas contra autoridades virreinales y los fieles a la Corona española. Dependiendo el punto de vista desde el cual se aborden, estos procesos emancipatorios pueden verse como guerras de independencia o guerras civiles, o bien, una combinación de diversas formas de guerras. Los movimientos independentistas de América Hispánica adquirieron formas variadas de acuerdo con las condiciones que imperaban en cada región. Por ello, es esencial que, al principio, no reduzcamos movimientos diferentes a un denominador común. Grupos diferentes actuaron en etapas diferentes: la élite caraqueña tomó la iniciativa de separarse de la monarquía española en 1810 pero la élite de la capital novohispana se dividió en 1808 acerca de la cuestión de la autonomía dentro del imperio, se opuso a la revolución de Independencia en 1810 y no actuó como grupo homogéneo en 1821 cuando se integró en el movimiento de Iturbide. La crisis política en España y la ocupación de su territorio por parte de Francia en 1808 constituyen dos hechos que incentivaron el independentismo en Hispanoamérica. Como respuesta a la entronización de José Bonaparte en España, entre 1808 y 1810 se instalaron juntas de
- 9. gobierno que ejercieron la soberanía ante la ocupación francesa, tanto en la península como en las posesiones de ultramar. Las diferencias entre España y las colonias se fueron agudizando después de esa crisis, lo que finalmente desencadenó los movimientos armados independentistas hispanoamericanos. La lucha armada entre los americanos y los ejércitos coloniales inició alrededor del 1810 en la mayoría de los dominios españoles. La independencia de las nuevas naciones se consolida en la década de 1820. Después de perder El Callao en enero de 1826, los únicas territorios dominados por los españoles en América eran Cuba y Puerto Rico. Después del asedio final en El Callao no hubo otra operación militar en suelo continental desde España sobre las antiguas colonias hasta 1829, cuando la expedición de Isidro Barradas llegó a Tampico y fue derrotada por el Ejército Mexicano. Sin embargo los gobiernos independientes enfrentaron las guerrillas realistas, por ejemplo en 1823-1827 en (Venezuela); entre 1827 y 1830 en Pasto (Colombia); en el sur de Chile, apoyados por mapuches y pehuenches, hasta 1832; y la guerrilla de Iquicha en Perú, hasta la década de 1830. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia establecieron relaciones comerciales con los nuevos gobiernos americanos y posteriormente reconocieron la soberanía de los nuevos estados a lo largo de la década de 1820. Sin embargo España sólo abandonó los planes de reconquista después de la muerte de Fernando VII, ocurrida en 1833. Las Cortes españolas renunciaron a los dominios americanos en 1836 y autorizaron al gobierno para que pueda realizar tratados de paz y reconocimiento con todos los nuevos estados de la América española. Independencia Hispanoamericana La parte de América sometida desde el siglo XVI al dominio colonial español y que entre el siglo XVII y comienzos del XVIII había pasado por una situación crítica de descontrol externo (piratería, contrabando generalizado e intervención de otras potencias europeas, destacadamente Inglaterra) mientras se asentaba un cierto autogobierno local en cuestiones internas; para mediados del siglo XVIII
- 10. ya se había estabilizado. La estructura social era la de una pirámide de castas en la que, por encima de la gran mayoría de indígenas, mestizos, mulatos y negros (cuya opinión no contaba, y tampoco contó en el proceso de independencia), se alzaba una próspera clase de hacendados y mercaderes españoles nacidos en América (los criollos), que cada vez soportaba peor las numerosas trabas administrativas, legales, burocráticas o mercantiles impuestas por la metrópolis, y la práctica que reservaba comúnmente los altos cargos a peninsulares nombrados en la lejana Corte. Los criollos buscaban no tanto emanciparse como cambiar en su beneficio las relaciones de poder; solo una minoría ideologizada de exaltados, buena parte agrupados en logias masónicas como la Logia Lautarina, tenían la independencia como uno de sus propósitos. Las reformas ilustradas que desde Carlos III fueron relajando el monopolio comercial de Cádiz en beneficio de otros puertos peninsulares o de países neutrales (Decretos de libertad de comercio con América, 1765, 1778 y 1797), no fueron consideradas suficientemente atractivas. Otras propuestas más radicales, que pretendían una reestructuración del sistema virreinal dotando a los reinos americanos de cierto grado de autonomía, no fueron tenidos en cuenta por las estructuras de poder de la monarquía. Las numerosas expediciones científicas que durante el siglo XVIII recorrieron el continente con el objetivo de aumentar control sobre el territorio a partir del conocimiento no tuvieron el resultado deseado. La independencia no se inició a partir de rebeliones indigenistas, como la de Túpac Amaru (1781); sino que el desencadenante del proceso fue el cautiverio de Fernando VII al inicio de la Guerra de Independencia Española (1808). Napoleón Bonaparte envió emisarios a América para exigir el reconocimiento de su hermano José I Bonaparte como rey de España. Las autoridades locales se negaron a someterse, por razones tanto externas como internas. Externamente era evidente la debilidad de la posición francesa en ese continente (fracasos de Napoleón en retener la Luisiana, vendida a Estados Unidos en 1803, y Haití, independizado en 1804) frente a la más efectiva presencia británica (invasiones inglesas en el Río de la Plata, 1806-07) que gracias a su predominio naval y económico, y a la habilidad con que dosificó su apoyo político a las nuevas repúblicas, terminó convirtiéndose en la
- 11. potencia neocolonial de toda la zona, y de hecho el principal beneficiario de la disgregación del imperio español. Internamente existía la presión de una movilización popular muy similar a la que simultáneamente estaba produciéndose en la Península, a la que se añadía en este caso el sentimiento independentista (primero minoritario pero cada vez más extendido entre los criollos). El movimiento juntista, en nombre del rey cautivo o invocando el poder nacional soberano (en consonancia con la ideología liberal) organizó Juntas de Gobierno convocadas en cada capital de gobernación o virreinato, aprovechando la ocasión para introducir reformas económicas, incluyendo la libertad de comercio o la libertad de vientres. Las Juntas americanas no tuvieron una integración, como sí las peninsulares, en las nuevas instituciones que se formaron en Cádiz (Regencia y Cortes de Cádiz), y las autoridades enviadas por estas para restablecer la normalidad institucional en América no fueron recibidas con normalidad. Los elementos más fidelistas o realistas se enfrentaron a los juntistas, mediante maniobras políticas (arresto del virrey Iturrigaray en México) o incluso abiertamente y por mano militar (enfrentamiento entre Miranda y Monteverde en Venezuela o Artigas y Elío en Río de la Plata), sobre todo tras la victoria del bando patriota en la Guerra de Independencia Española, que trajo como consecuencia la reposición en el trono de Fernando VII (1814). En consonancia con la política de restauración absolutista emprendida en la Península, se inició una movilización militar para abatir el movimiento insurgente de las colonias, cada vez más emancipadas de hecho. Los patriotas americanos quedaron definitivamente abocados a luchar inequívocamente por la independencia, al ser evidente que tanto la libertad política como la económica estaba vinculada a ella y no podría conseguirse como concesión del gobierno absolutista de Fernando. Se formaron ejércitos, y en campañas militares de varios años, los caudillos libertadores consiguieron acabar con la presencia española en el continente, muy debilitada y no eficazmente renovada (el cuerpo expedicionario reunido en Cádiz en 1820 no embarcó a su destino, sino que se utilizó por el militar liberal Rafael de Riego para forzar al rey a someterse a la Constitución durante el llamado trienio liberal). La independencia hispanoamericana fue así, a la vez, tanto una de las principales consecuencias como una de las principales causas de la crisis final del Antiguo Régimen en España.
- 12. José de San Martín invadió Chile desde Argentina (1817), y desde allí Perú, con el apoyo del gobierno de Bernardo O’Higgins (1822), para conectar con las fuerzas dirigidas por Simón Bolívar. Este había desarrollado previamente exitosas campañas (batallas de Carabobo, 1814 y Boyacá, 1819) por la zona que pasó a denominarse Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador); aunque no logró el triunfo decisivo hasta que uno de sus lugartenientes, el Mariscal José de Sucre derrotó al último bastión realista enclavado en la zona de Perú y Bolivia (denominada así en su honor) en las batallas de Pichincha (1822) y Ayacucho (1824). Paralelamente, en México se desarrolló un movimiento revolucionario propio, que llevó a la proclamación de la independencia por Agustín de Iturbide, nombrado Emperador (1821), título derivado de la posibilidad, ofrecida a Fernando VII y rechazada por este, de restablecer la monarquía española en América de una manera pactada, con un título imperial y sin competencias efectivas. También San Martín había propuesto una solución semejante, a la que renunció ante la radical oposición de Bolívar, firme partidario del republicanismo y de la total desvinculación de cualquier lazo con España (Entrevista de Guayaquil, 26 de julio de 1822). A pesar de los ideales panamericanos de Simón Bolívar, que aspiraba a reunir a todas las repúblicas a semejanza de las Trece Colonias, estas no solo no se reunieron, sino que siguieron disgregándose. La Gran Colombia se disolvió en 1830 por separación de Venezuela y Ecuador; por su parte Uruguay, provincia oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata se independizó de su núcleo central, Argentina, en 1828 (previamente se había aceptado la no incorporación de Bolivia, que estaba prevista); y un intento por crear una Confederación Perú- Boliviana terminó con su derrota militar a manos de las tropas chilenas, en 1839. Las Provincias Unidas del Centro de América se independizaron del Primer Imperio mexicano al transformarse este en república (1823) para formar una República Federal de Centroamérica, que a su vez se disolvió en las guerras civiles de 1838-1840. Únicamente Paraguay, que había iniciado su andadura independiente en 1811 sin oposición efectiva, permaneció ajeno a esas unificaciones y divisiones, tras fracasar el intento rioplatense de incorporarlo.
- 13. El republicanismo hispanoamericano no construyó opciones políticas democráticas, y la igualdad se veía (en términos similares a los de Tocqueville) como una amenaza al equilibrio social de una ciudadanía en precaria construcción. Las luchas internas entre federalistas y centralistas caracterizaron las primeras décadas del siglo XIX, seguidas por las que dividieron a liberales y conservadores. Otros movimientos y ciclos revolucionarios En la denominada era de las revoluciones se extendió el ejemplo estadounidense y francés. En algunos casos, de forma simultánea a estas y con mayor o menor éxito, como ocurrió en algunas ciudades autónomas de Europa (Lieja en 1791, por ejemplo). En la primera mitad del siglo XIX se han determinado una serie de ciclos revolucionarios, denominados por el año de inicio (1820, 1830 y 1848). Revolución de 1820 La Revolución de 1820 o ciclo mediterráneo se inició en España (la sublevación de Riego frente al cuerpo expedicionario que iba a embarcarse para América, 1 de enero de 1820) y se extendió, por un lado a Portugal (que en las llamadas Guerras Liberales -revolución de Oporto, 24 de agosto de 1820- se independiza de Brasil en una guerra civil en la que, al contrario que en el caso de la independencia hispanoamericana, fue en la metrópoli donde los elementos más liberales controlaron la situación en perjuicio de la rama más tradicionalista de la dinastía, donde quedó asentada como Imperio de Brasil); y por otro a Italia (donde sociedades secretas de tipo masónico, como los carbonarios, inician levantamientos nacionalistas contra las monarquías austríaca en el norte y borbónica en el sur, proponiendo la española Constitución de Cádiz como texto aplicable para sí mismos). De un modo menos vinculado, también se sitúa cronológicamente próxima la sublevación de los griegos iniciada en 1821, que se emanciparon del Imperio otomano con el decisivo apoyo de las potencias europeas (principalmente Francia, Inglaterra y Rusia). Significativamente fueron las mismas potencias (con la excepción de Inglaterra y la adición de Austria y Prusia) quienes protagonizaron activamente la contrarrevolución para sofocar conjuntamente, mediante
- 14. la Santa Alianza los brotes revolucionarios que podían amenazar la continuidad de las monarquías absolutas, y lo siguieron haciendo hasta 1848. Revolución de 1830 La revolución de 1830, iniciada con las tres gloriosas jornadas de París en que las barricadas llevan al trono a Luis Felipe de Orleans, se extiende por el continente europeo con la independencia de Bélgica y movimientos de menor éxito en Alemania, Italia y Polonia. En Inglaterra, en cambio, el inicio del movimiento cartista opta por la estrategia reformista, que con sucesivas ampliaciones de la base electoral consiguió aumentar lentamente la representatividad del sistema político. El doctrinarismo fue la ideología que exprese esa moderación del liberalismo. Revolución de 1848. La “primavera de los pueblos” y el nacionalismo La era de la revolución se cerrará con la revolución de 1848 o primavera de los pueblos. Fue la más generalizada por todo el continente (iniciada también en París y difundida por Italia y toda Centroeuropa con una velocidad pasmosa, solo explicable por la revolución de los transportes y las comunicaciones), e inicialmente la más exitosa (en pocos meses cayeron la mayor parte de los gobiernos afectados). Pero, en realidad, estos movimientos revolucionarios no condujeron a la formación de regímenes de carácter radical o democrático que lograran suficiente continuidad, y en la totalidad de los casos la situación política se recondujo en poco tiempo hacia la moderación del gusto de la burguesía; en el caso de Francia, la constitución del Segundo Imperio con Napoleón III (1852-1870). A partir de este momento clave, localizado a mediados del siglo XIX y que Eric Hobsbawm denomina la era del capital, las fuerzas históricas cambian de tendencia: la burguesía pasa de revolucionaria a conservadora y el movimiento obrero comienza a organizarse; aunque sin duda los más capaces de movilizar a las poblaciones serán los movimientos nacionalistas.
- 15. Revoluciones fuera de Europa Fuera del mundo occidental, aunque no puede hablarse de movimientos revolucionarios desencadenados por causas socioeconómicas similares (revolución burguesa), sí se suele a veces utilizar el término revoluciones para designar a uno u otro de los diferentes movimientos occidentalizadores o modernizadores que se implantaron con mayor o menor éxito en uno u otro país, y que estaban inspirados de un modo más o menos lejano en la idea de progreso, la Ilustración o alguna referencia más o menos explícita a alguno de los ideales de 1789. Generalmente, en ausencia de base social, fueron promovidos desde el poder o círculos próximos a él, y explícitamente condenaban lo que de desorden o desestabilización pudiera tener el término revolucionario: Era Meiji en Japón (1868), los denominados Jóvenes Otomanos y Jóvenes Turcos en el Imperio otomano (1871 y 1908), el levantamiento de Wuchang de 1911 que abolió el Imperio chino (Revolución de Xinhai), distintas iniciativas de reforma del Imperio ruso (como la abolición de la servidumbre de 1861) etc.; y que llegaron cronológicamente hasta la Primera Guerra Mundial. África sería objeto de abierto uso y abuso por parte de los imperios Europeos. Cecil Rhodes sería una figura fundamental en el desarrollo del imperialismo británico. También surgiría lentamente el Imperialismo estadounidense a partir de una aparentemente inocente doctrina Monroe. Dicho siglo anunciaría la decadencia Imperio otomano que acaecería con la primera guerra mundial. La guerra del Opio humillaría al histórico Imperio chino en sus tratados desiguales y culminaría con la caída de la Dinastía Qing en 1911. El reparto o repartición de África También llamado la disputa por África o la carrera por África, fue la proliferación de los reclamos europeos sobre el territorio africano durante el periodo del Nuevo Imperialismo, entre la década de 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que involucró principalmente a las naciones de Francia, Alemania y el Reino Unido, aunque también participaron Italia, Portugal, Bélgica y España.
- 16. Hablar de la llamada “disputa por África” es continuar un debate de más de un siglo de antigüedad. La segunda mitad del siglo XIX, en el año 1877, vio la transición del imperialismo “informal” que ejercía control a través de la influencia militar y de la dominación económica a aquél de dominio directo. Los intentos para mediar la competencia imperial, tal como la Conferencia de Berlín (1884 – 1885) entre el Reino Unido, Francia y Alemania no pudieron establecer definitivamente los reclamos de cada una de las potencias involucradas. Estas disputas sobre África estuvieron entre los principales factores que originaron la Primera Guerra Mundial.