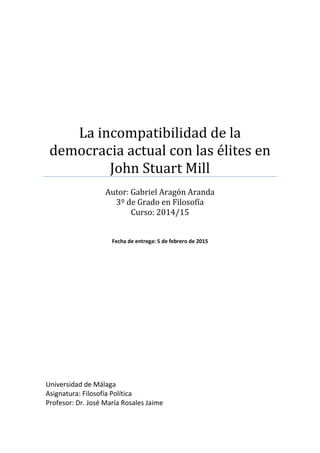
La incompatibilidad de la democracia actual con las élites en John Stuart Mill
- 1. La incompatibilidad de la democracia actual con las élites en John Stuart Mill Autor: Gabriel Aragón Aranda 3º de Grado en Filosofía Curso: 2014/15 Fecha de entrega: 5 de febrero de 2015 Universidad de Málaga Asignatura: Filosofía Política Profesor: Dr. José María Rosales Jaime
- 2. Página | 1 INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene como objeto la crítica de un punto clave de la teoría política de John Stuart Mill, a saber, la posibilidad de armonizar un cierto elitismo con un gobierno representativo del tipo democrático tal y como hoy es entendido. Para lo cual se abordará, en primera instancia, la exposición de ciertos aspectos de su pensamiento político, lo que, tras la debida interpretación argumentativa, acabará desembocando en la, desde nuestro juicio, imposibilidad de compatibilizar una democracia igualitaria estándar (del corte: “una persona, un voto”) con la existencia de élites y recursos políticos como el “voto plural”. Así pues, introduciremos la cuestión hablando grosso modo del gobierno representativo, su misión educativa y cómo ésta es correlativa a una participación activa por parte de la sociedad que —si bien no siendo el mejor sistema, sí es el menos malo— lleva a una democracia representativa. Democracia que es susceptible de dos enfermedades desde el punto de vista de Mill y que él mismo pretende atacar con dos medidas: una de las cuales, el voto plural, establece una asimetría con lo que una democracia debiera ser y, por tanto, queda confirmada, esperemos, la tesis del presente trabajo. TRABAJO John Stuart Mill (1806-1873), filósofo inglés de nombre reputado, fue el abanderado de la doctrina moral conocida hoy como utilitarismo y que fue desarrollada por su mentor, J. Bentham, por deseo de su padre, James Mill; aunque modelada y desarrollada, esta doctrina, por el mismo J.S. Mill. En este trabajo vamos a abordar, como ya adelantamos, una cuestión política a la que llegaremos tras una somera exposición panorámica de su pensamiento político; al menos, en ciertas claves que nos irán conduciendo a una conclusión que se desprenderá por sí misma —como si de eslabones de una cadena se tratase— si bien ésta ha sido objeto de discusión e interpretada a la luz de distintos prismas que, más bien daría la
- 3. Página | 2 impresión de la posibilidad de interpretar a Mill (como a tantos buenos clásicos) de varias maneras distintas. En fin, nuestro propósito será crítico, si bien reconocemos la finura del desarrollo de nuestro autor, lo cual fue compartido durante su lectura hasta, quizás, una posterior lectura especializada en diversas revistas que revelaron ciertas inconsistencias y enriquecieron la primera visión. En primer lugar hemos de centrarnos en el modelo de gobierno que nuestro autor propone como el ideal: el representativo. En dicho gobierno el poder supremo recae sobre la totalidad del pueblo (o una mayoría del mismo) el cual ejerce su voluntad mediante sufragio y el depósito de la misma en representantes1 . Éste es un sistema que promueve —y demanda— la actividad por parte de los ciudadanos y que se opone al despotismo, el cual establece y se nutre de la pasividad y que, si bien es un sistema peor en muchísimo sentidos (el despótico), no lo deshecha Mill en aquellos casos más primitivos que requieran de una “educación y control” severos para propiciar un posterior sistema democrático, o representativo a secas (con lo cual, está reconociendo Mill la asimetría intercultural y la existencia de sociedades más evolucionadas que otras). Y es que los dos criterios que han de regir a la hora de confeccionar el gobierno son el Orden y el Progreso, para los cuales “hemos de definir el Orden como la preservación de todas las clases y cantidades de bien que ya existen, y el Progreso como algo que consiste en el aumento de las mismas”2 . Por eso mismo, no todas las naciones o agrupaciones de hombres son susceptibles del gobierno que nuestro autor promueve, sino que éste es al que han de dirigirse todos como meta pasando por estadios previos de mayor imperfección, pero, al fin y al cabo, necesarios circunstancialmente3 . Para nuestro autor, la educación (estándar, pero concretamente política) es requisito sine qua non para el correcto funcionamiento del sistema político. Se precisa de una 1 “Lo que la expresión “gobierno representativo” [que es el sistema que Mill defiende] significa es que la totalidad del pueblo, o una numerosa porción de éste, ejerce el poder más alto […] a través de diputados elegidos periódicamente por el pueblo mismo”. John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, trad. Carlos Mellizo (Madrid: Alianza, 2001), 110. 2 Ibíd., 49. 3 En “John Stuart Mill, Sobre la libertad, trad. Pablo de Azcárate (Madrid: Alianza, 2013), 81.” vemos, por ejemplo: “El despotismo es un modo legítimo de gobierno tratándose de bárbaros, siempre que su fin sea un mejoramiento, y que los medios se justifiquen por estar actualmente encaminados a ese fin”.
- 4. Página | 3 población con un nivel educativo tal que permita la toma de decisiones y elecciones políticas razonadas, coherentes y con miras al bien general; dejando, entonces, el particular en un segundo lugar. Esto último es precisamente lo que pretende la educación y lo que convierte al mero individuo egoísta en un ciudadano consciente y políticamente formado4 . Tal es la importancia de un buen sistema educativo que, “la enseñanza universal debe venir antes que el sufragio universal”5 , al cual, sin duda, aspira Mill con indiscutible inspiración democrática (prima facie). Visto lo cual no sería difícil reconocer el importante, si no principal, papel de la educación en el buen gobierno. La educación, finalmente, no irá sino dirigida a promover, estimular y garantizar la buena participación ciudadana en los asuntos políticos, en sus asuntos, en definitiva6 . Y esto es así porque en un gobierno representativo, para su correcta marcha, se hace necesario que los electores hagan uso de su potestad lo mejor posible, pues es lo que al final determinará la cascada de acciones políticas posteriores. La participación es lo que se busca y, precisamente, “la defensa milleana de la participación de los ciudadanos en las instituciones políticas implica un argumento educativo”7 . Está claro que hay una relación correlativa y de feedback entre educación y participación: el ejercicio de una promueve y mejora a la otra. La participación, así, no solamente es el fin de la educación que acabará por garantizarnos decisiones correctas, sino que, a su vez, promueve, la participación, un desarrollo de “todas las facultades humanas, no solo las intelectuales, su carácter activo, su capacidad de autonomía personal […], los sentimientos sociales y solidarios de los hombres [y] su percepción del bien común o interés general”8 . 4 Ana De Miguel, “Participación, deliberación y excelencia (en la esfera pública y en la esfera privada). En torno a la filosofía política de John Stuart Mill,” Isegoría, núm.44 (enero-junio2011): 77. 5 John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, trad. Carlos Mellizo (Madrid: Alianza, 2001), 187. 6 Ibíd., 58. 7 Ana De Miguel, “Participación, deliberación y excelencia (en la esfera pública y en la esfera privada). En torno a la filosofía política de John Stuart Mill,” Isegoría, núm.44 (enero-junio2011): 75. 8 Ibíd., 76.
- 5. Página | 4 A su vez, y en este punto disentimos, la educación será un requisito que privará a los “ignorantes políticos” de acceso al sufragio, pues se les supondrá deficientes en su toma de decisiones, ya sea en el campo intelectual y de conocimientos o en el moral (se les atribuiría egoísmo y parcialidad). Como ejemplos de ello podemos atender a las siguientes recomendaciones restrictivas que apunta Mill con vistas a impedir la participación de los que él considera indignos y/o incapaces: En palabras del propio Mill, “Considero inadmisible que participe en el sufragio una persona que no sepa leer, escribir y, añadiría yo, realizar las comunes operaciones de aritmética9 ”. Y añade, “A la gente no se le ocurriría conceder el sufragio a un hombre que no supiera leer, lo mismo que no se le concede a un niño que no pueda hablar”10 . Argumento éste último con el que no podemos estar de acuerdo dado que consideramos que lo que impide votar a un bebé no es su incapacidad para hablar, precisamente, sino su falta de razón y su inexperiencia. No creemos, por otra parte, que se dejase sin voto a los mudos. Todas estas declaraciones de Mill, sin embargo, no dejan de resultar chocantes si se atiende a una cita muy cercana a la anterior, a saber, “En todos los asuntos humanos, cualquier persona que esté directamente interesada y no se halle bajo tutela, tiene derecho a voz”11 . Y efectivamente, con esta última afirmación es con la que nos sentimos identificados en nuestro marco democrático actual y que, a su vez, nos hace incomprensible las anteriores afirmaciones. Por todo ello, finalmente, un sistema de democracia activa es el que mejor cumple (aun no siendo del todo perfecto) los criterios de gobierno representativo que apunta Mill. Términos —“democracia” y “gobierno representativo”— que podemos igualar en la práctica. Pues “lo que la expresión “gobierno representativo” significa es que la totalidad del pueblo, o una numerosa porción de éste, ejerce el poder más alto […] a través de diputados elegidos periódicamente por el pueblo mismo”12 . A lo cual añade nuestro autor tres requisitos que todo gobierno que efectivamente quiera sostenerse con garantías ha de cumplir sin excepción: 9 John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, trad. Carlos Mellizo (Madrid: Alianza, 2001), 186. 10 Ibíd., 186. 11 Ibíd., 191. 12 Ibíd., 110.
- 6. Página | 5 “[1] El pueblo al cual va destinada una forma determinada de gobierno debe estar predispuesto a aceptarla o, por lo menos, no debe estar opuesto a ella hasta el punto de que esta oposición constituya un obstáculo insuperable para su establecimiento. [2] Debe querer y tener la capacidad de hacer lo que sea necesario para sostenerla. Y [3] debe querer y tener la capacidad de hacer lo que se requiera de él para que cumpla su propósito”13 . Cumplidos los cuales, la democracia representativa se termina instaurando como la forma de gobierno propicia. Este sistema, sin embargo, no es perfecto y, tras la lectura de Democracy in America (1835) de Alexis de Tocqueville, toma consciencia, Mill, de dos enfermedades o problemas de la que es susceptible la democracia y que, si no son remediados, la transforman en un despropósito político del que hay que alejarse. Podemos apreciar la problemática que Mill vislumbra, en sus propias palabras: “Se ha visto que los peligros anejos a toda democracia representativa son de dos clases: [1] peligro de que haya un bajo grado de inteligencia en el cuerpo representativo y en la opinión popular que lo controla, y [2] peligro de legislación de clase por parte de la mayoría numérica integrada por miembros de una misma clase”14 . Peligros atisbados en el germen del terror a la “tiranía de la mayoría”. Concepción que Mill recupera y desarrolla de Tocqueville. Tal tiranía no es sino “la tiranía de la mayoría mediocre; y ésta no existiría si el proceso democrático creciese en un ambiente de alto nivel intelectual y moral”15 . Así, pues, la educación reaparece como principio preventorio de tal germen, a nivel individual. Sin embargo, habrá que elaborar medidas correctoras de mayor alcance. Una democracia, tal y como la entiende Mill, está constantemente acechada por la presencia de estos peligros. Así pues, solo es aceptable para nuestro autor que la democracia sea instaurada bajo la observancia de una serie de medidas que garanticen el buen funcionamiento del sistema y eviten, por tanto, tales problemas. John Stuart Mill propone dos medidas muy concretas (aparte, por supuesto, de la anteriormente mencionada importancia de la educación) que son de carácter electoral: 13 Ibíd., 34-35. 14 Ibíd., 152. 15 Carlos Mellizo, Introducción a Consideraciones sobre el gobierno representativo, por John Stuart Mill. (Madrid: Alianza, 2001) 13.
- 7. Página | 6 1. La representación proporcional (o personal). 2. El voto plural (o desigual). Respecto a la primera medida, que Mill extrae casi en su totalidad del sistema Hare desarrollado en la obra del mismo, Treatise on the Election of Representatives (1859), es poco lo que vamos a dedicar a su estudio dado que no es en esta línea en la que se desarrolla la argumentación pertinente. Solo comentar que es un modelo electoral que prima al sujeto (de ahí que sea denominada en origen “representación personal”16 ) despreciando a los partidos políticos y valorando las cualidades particulares de los individuos singulares. La complejidad y los detalles sobre el mismo superan lo aquí pretendido; así pues, baste por ahora con esto. La otra medida, empero, no solamente es más polémica sino que es, por así decirlo, la cuestión nuclear de la tesis presente17 ; la que origina la discusión que nos ocupa. El canónicamente conocido como voto plural —al cual llamaré a partir de ahora, siguiendo a Urdánoz, voto desigual18 — establece una concesión de voto desigual entre los electores; de tal forma que se dan individuos cuyo voto vale 1, por así decirlo (al igual que en las democracias contemporáneas); 0, si no se cumplen los mínimos que Mill establece para poder ejercer el sufragio, y más de 1 si a dicha persona se le reconoce una especial superioridad intelectual o moral. Indiscutiblemente, Mill establece una asimetría entre los individuos que choca frontalmente con el sentimiento democrático de nuestro tiempo. Existirían, según él, unas minorías selectas, unas élites, que gozarían de una potencia electoral superior a la de sus conciudadanos, y que, en definitiva, haría primar sus intereses (que Mill argumentaría que son los intereses de todos, en definitiva, siguiendo un cálculo utilitarista) sobre el de resto de ciudadanos más impedidos por sus deficiencias. Esto paliaría, en la opinión de nuestro autor, una supuesta inferioridad 16 Jorge Urdánoz, “¿Defendió Stuart Mill la representación proporcional? Notas contra un paradigma,” Revista de Estudios Políticos, núm.139 (enero-marzo2008): 17. 17 Resulta irresistible abstenerse a reproducir las siguientes palabras de Urdánoz que van en mi línea: “El voto desigual no era para Mill una mera disposición transitoria destinada a impedir que los trabajadores llevaran adelante una dañina legislación de clase. Era un principio básico de su filosofía política”. Ibíd., P40. De hecho, tanto se oponía Mill al voto igualitario que lo consideraba equivocado en principio, es decir, era pernicioso a priori para la mentalidad de los votantes al sobreponer la ignorancia al conocimiento. 18 Ibíd., 40.
- 8. Página | 7 numérica de estos individuos tan excelsos, de estas élites, que ahora podrían hacerse notar entre la masa electoral. Por supuesto, Mill es consciente de las dificultades que esta medida entraña y se muestra abierto a revisar dicha resolución y, si esta fuese instaurada (a saber cómo, añado) sería preciso que todo aquel que se sintiese merecedor de tal voto desigual fuese capaz de demostrar, ante un tribunal, que se haya en condiciones de recibir dicha potestad. Lo que se extrae de esta medida, la del voto desigual, es la existencia de élites que, saltando a la vista, constituyen un aspecto de la teoría milleana que choca frontalmente con la idea de una democracia igualitaria tal y como hoy se concibe. De hecho, parece contradecirse Mill cuando arguye que “la idea pura de democracia, de acuerdo con su definición, es el gobierno de todo el pueblo por todo el pueblo representado igualitariamente”19 . No puede existir una democracia en la que el pueblo es representado igualitariamente allí donde unos tienen un número mayor de votos a ejercer que otros. Esto no es una forma de gobierno en la que el pueblo se encuentre representado igualitariamente, pues los hay que su voz o nada vale, o vale más que la de los demás. Para nuestro autor, este privilegio que constituye el voto desigual se otorga, como hemos visto, en función de ciertas aptitudes; en concreto dos: la aptitud intelectual y (posiblemente de forma prioritaria) la aptitud moral. Convendría, por extender la crítica, detenerse brevemente a examinar la plausibilidad de tal principio y, de esta forma, responder al propio Mill cuando se muestra abierto a recibir críticas de tal principio; como si de algo que tomar a la ligera se tratase. Lo cierto es que esta medida es, ya lo hemos comentado, nuclear. Es preciso otorgarle la atención que requiere, pues en ello nos va el considerar que una forma de gobierno se pueda calificar de democrática o no, al menos tal y como hoy es sentida esta concepción política. Desde nuestro punto de vista sería interesante advertir la implausibilidad, al menos con rigor, de instaurar dicha medida. Esto es así en el nivel primario: el de la discriminación entre quienes merezcan el voto desigual y los que no. Ciertamente se antoja delicado, si no etéreo el valorar las aptitudes intelectuales y morales. Un test de cociente intelectual 19 John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, trad. Carlos Mellizo (Madrid: Alianza, 2001), 153. Las cursivas son mías.
- 9. Página | 8 podría, si se le otorga legitimidad suficiente (lo cual está por ver), solventar el aspecto intelectual20 . En lo que a la cuestión moral se refiere, la cosa está más complicada en tanto que ¿cómo medimos la calidad moral de alguien, habida cuenta de que la propia filosofía lleva toda su existencia replanteando los principios que rigen la moralidad? Incluso en el caso de que éstos quedasen bien definidos, sería curiosa la manera en la que se podría cuantificar o esclarecer en una persona su nivel moral. Lo más cercano que se me ocurre que haya abordado este tema serían los estudios de psicología y filosofía del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg21 . En definitiva, la ausencia de criterios y métodos cuantitativos dificultan la aplicación real del voto desigual tal y como Mill lo establece. Como apuntamos antes, la importancia de esta medida, que es el voto desigual, no radica únicamente en la incompatibilidad con una democracia igualitaria de un voto por persona, sino que, además, pone de manifiesto la existencia de élites. Y con esto nos vamos acercando al final de nuestra cadena argumentativa. El término “élite”, que si bien viene del verbo latino eligo, elegi, electum, que se traduce por “elegir”, termina adquiriendo, tras el siglo XVII en Francia, cada vez más el sentido de posición privilegiada de algunos individuos respecto a los demás en una comunidad para, finalmente, adquirir el estatus científico social y político contemporáneo en el siglo XIX22 . Así pues, si en un principio estuviese justificada la relación entre “élite” y “elector” en cualquier sistema que aceptase el sufragio, ahora sería imposible armonizar los mismos en un contexto democrático igualitario. Las minorías que Mill pretende salvar con medidas que frenen a la “vulgar” opinión pública como la del voto desigual 20 Por otra parte, Mill propone como criterio para juzgar la capacidad mental (hoy sería una medida “reemplazable”) la de atender al cargo que ocupe una persona. Medida que cabe ser calificada de ridícula: no hay más que ver la cantidad de incompetentes que alcanzan grandes puestos por contingencias de todo tipo, y la cantidad de personas de alta capacidad intelectual que quedan sumidas en el más profundo anonimato. Por otra parte, Mill sostiene que, regularmente, el patrón posee una inteligencia superior al trabajador. Esta postura adolece de una gratuidad pasmosa, además de insinuar cierta tendencia meritocrática. Ibíd., 193-194. 21 Cf., Kohlberg, L., Psicología del desarrollo moral (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1984). 22 Mª del rosario Rodríguez, “Antecedentes elitistas en el pensamiento decimonónico: Reflexiones teoréticas sobre las minorías rectoras,” Anduli, núm.5 (2006): 53.
- 10. Página | 9 son, precisamente, a las élites del país23 . Mill cree firmemente en la existencia de un grupo de individuos con valores, capacidades y motivaciones más elevadas que el resto de sus conciudadanos y que, precisamente por eso, están más autorizados a hacerse escuchar y, no solo a ser representados, sino a representar. Por todo esto es por lo que, acompañando de la mano a nuestro autor, hemos de concluir que “la concepción de la sociedad en Mill es acentuadamente aristocrática”24 . Si estamos de acuerdo con los temores de Mill, la democracia tiende constantemente a favorecer el desarrollo de una masa dominante que impide la existencia de esa minoría superior; lo cual rompe con el objetivo de nuestro autor, que es precisamente “posibilitar la libre gestación y desarrollo de esta minoría superior”25 . Y es que, efectivamente, “Mill intentó conciliar el principio democrático, que propugna el valor del gobierno de todos con el principio aristocrático que propugna el valor del gobierno de los mejores”26 , pero nuestra conclusión, tras todo lo visto, es que tal pretensión no termina de cuajar y, aunque en su contexto se hiciese necesario delimitar el juego político a aquellas personas realmente preparadas, sigue siendo una cuestión de principios, de principios puramente democráticos el no establecer cotas ni restricciones a la participación política, ya sea ésta como elector o como representante. Finalmente se haría preciso resolver la problemática en el ámbito terminológico intentando depurar conceptos lo máximo posible. De hecho, es fácil estar de acuerdo con Hamilton cuando afirma que “for Bentham and the Philosophic Radicals, including J.S. Mill, democracy was at most a means, not an end in itself”27 , lo cual denota que, en esencia, de lo que se trata es de acabar instaurando un sistema distinto al puramente democrático. 23 Ibíd., 63. 24 Ibíd., 64. 25 Ibíd., 64. 26 Ana de Miguel, Cómo leer a John Stuart Mill (Madrid: Júcar, 1994), 43. 27 Andy Hamilton, “J.S. Mill and democracy: Classical liberalism´s Elitist response”, 2, http://www.andyhamilton.org.uk/andy_pdfs/Mill_and_Democracy.pdf (Fecha de consulta: 3 de Febrero de 2015).
- 11. Página | 10 Según, pues, el prisma que se adopte, es posible ver la teoría política de Mill como aristocrática o meritocrática28 . Creo que es en la elección de uno de estos términos en lo que habría que detenerse para purificar la concepción política milleana. Por cerrar mi argumentación con un aporte propio, yo abogaría por usar el término aristocracia representativa —ejerciendo ya un poco de poesía política— para nombrar el sistema político de Mill. Con esto pretendo explicitar un sistema en el cual prima la excelencia (gobierno de los mejores) en todos los niveles, pero en el que hay —en contraste con la aristocracia clásica— un factor de sufragio que rompe con la concepción aristocrática estática y familiar. Desde luego, lo que no podemos concebir, al menos desde nuestra óptica contemporánea (y creo que en rigor tampoco de forma atemporal), es al sistema milleano como una democracia; teniendo en cuenta, al menos, las polémicas restricciones y medidas que incluye. CONCLUSIÓN Para concluir el presente trabajo se ha pretendido poner de manifiesto la incongruencia de denominar como democracia un sistema político en el que existen severas restricciones de diverso tipo para ejercer el sufragio por un lado y, principalmente, en el que existen algo así como minorías elitistas que deben acabar gobernando y que se ven apoyadas por medidas como el voto plural (desigual) que se otorga, en definitiva, a esas mismas minorías. Privilegiados intelectual y moralmente (medidos con baremos sospechosos) que se eligen entre ellos y que intentan hacer de parangones para los demás en lo que a decisiones políticas se refiere. Por todo ello es por lo que al final de mi trabajo he pretendido denominar a este sistema “aristocracia representativa” intentando, pues, eliminar todo rastro democracia para conservar su caracterización de un voto por persona y gobierno de todos y cada uno de los ciudadanos. 28 “Liberalism has always been meritocratic in aspiration, of course”. Ibíd., 6.