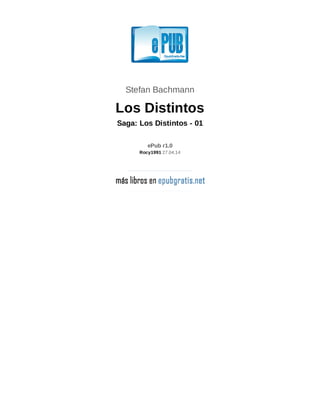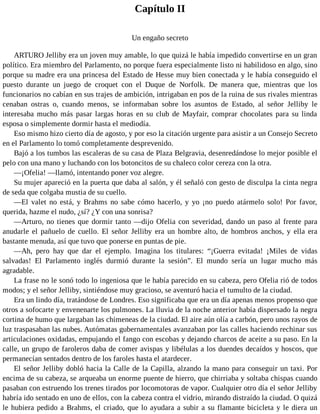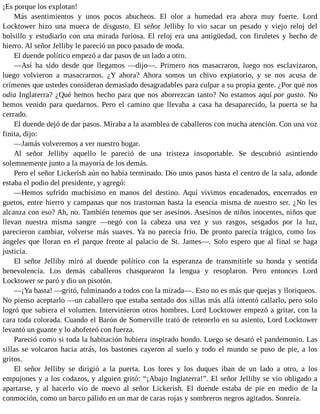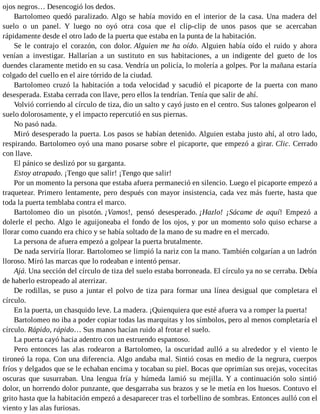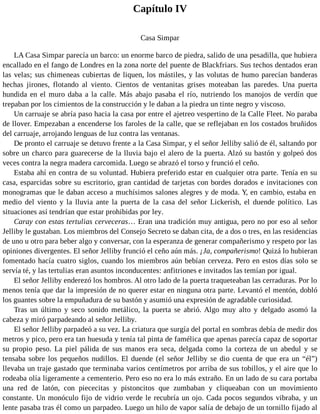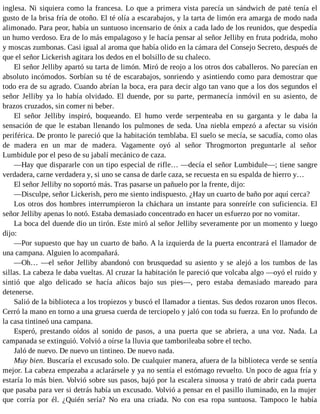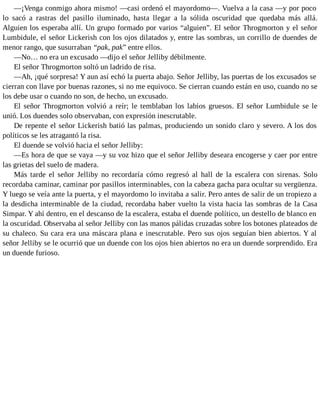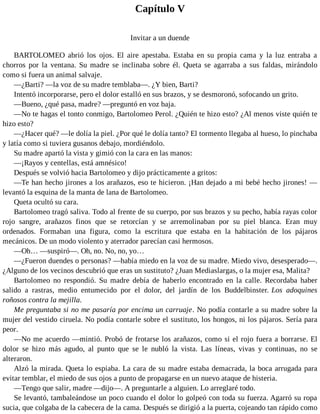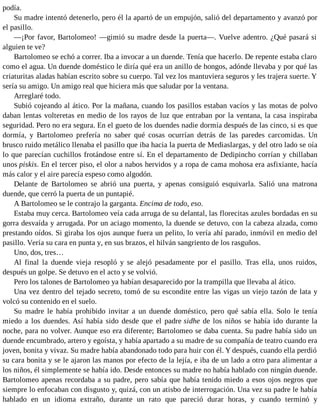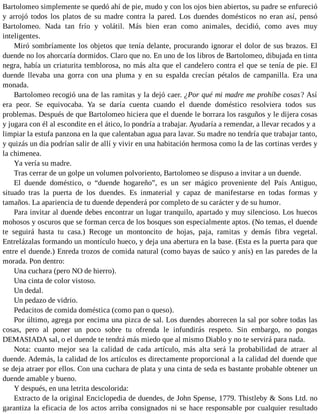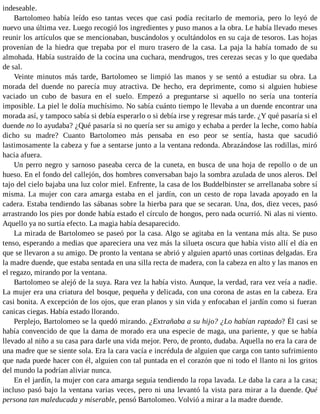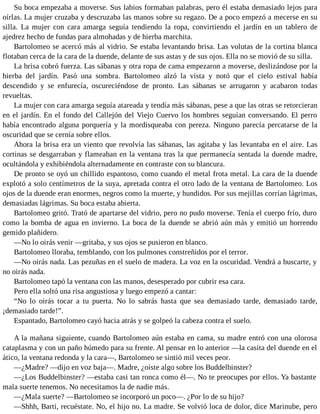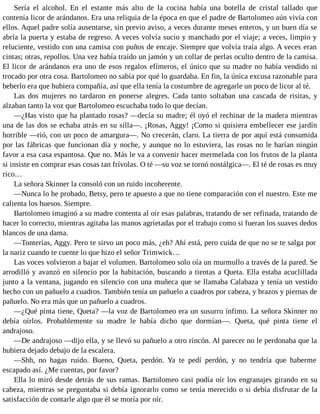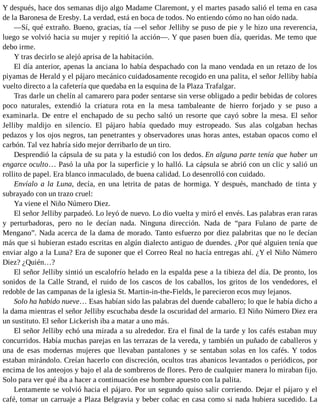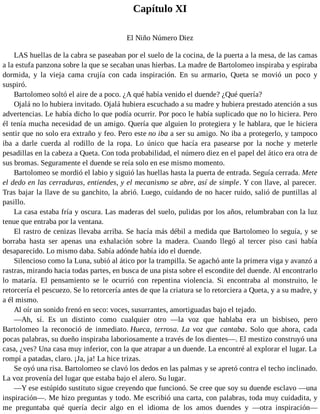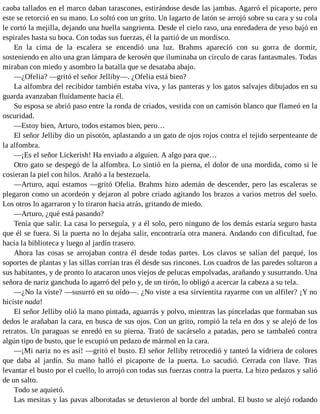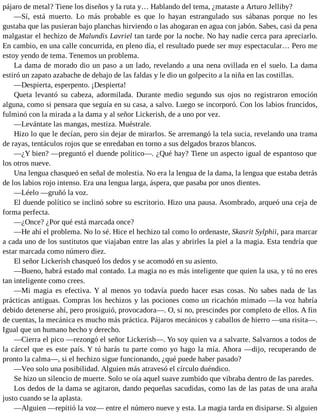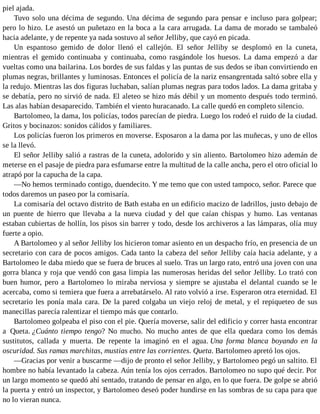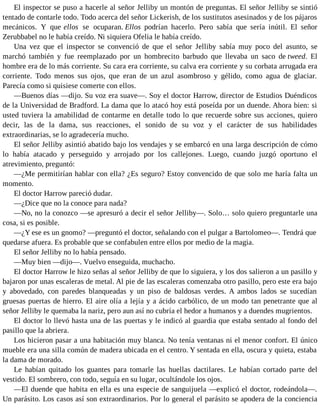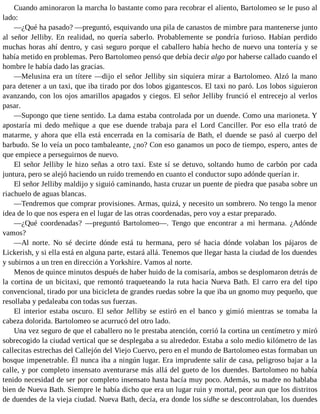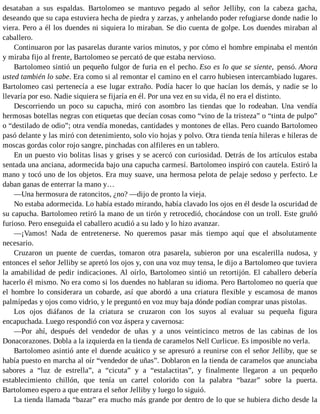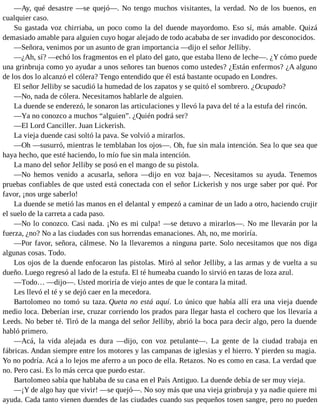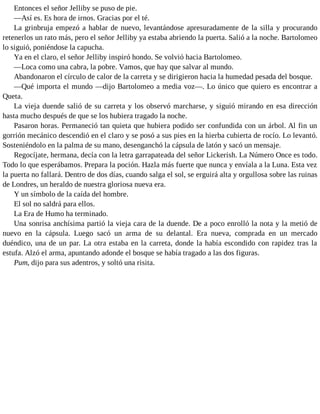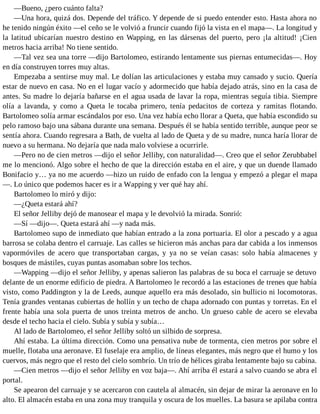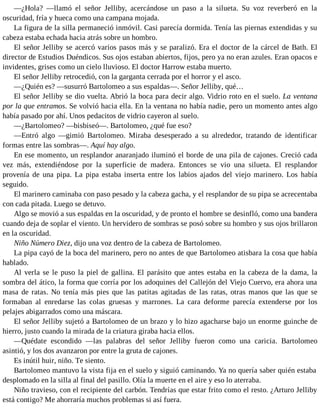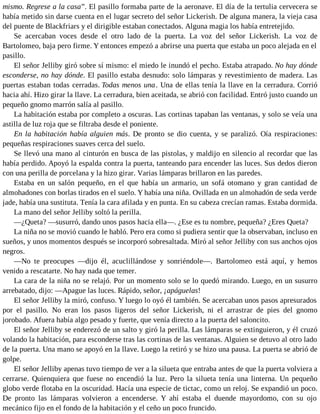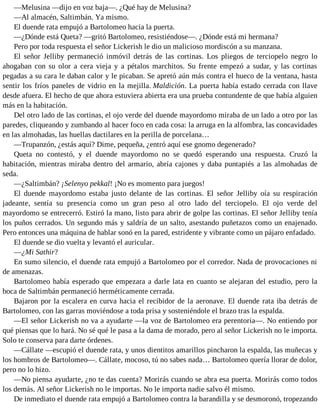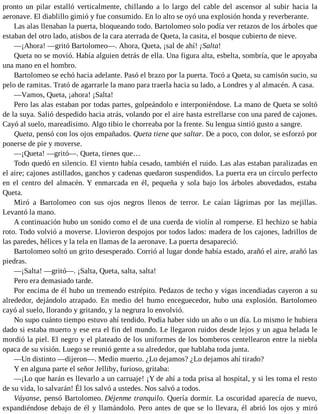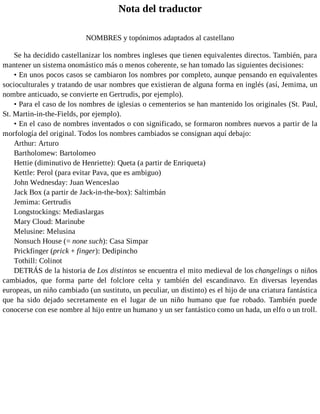Bartolomeo ve a una hermosa dama vestida de morado pasando por el Callejón del Viejo Cuervo, lo cual es inusual dado que es un área peligrosa. Bartolomeo vive en los barrios bajos de Bath donde duendes como él son tratados como ciudadanos de segunda clase.