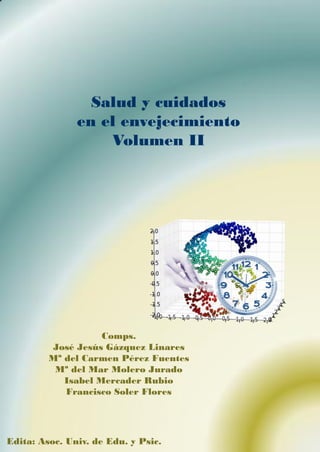
Salud cuidados envejecimiento_volumen_ii
- 1. Salud y cuidados en el envejecimiento Volumen II Comps. José Jesús Gázquez Linares Mª del Carmen Pérez Fuentes Mª del Mar Molero Jurado Isabel Mercader Rubio Francisco Soler Flores Edita: Asoc. Univ. de Edu. y Psic.
- 4. Salud y cuidados en el envejecimiento Volumen II Comps. José Jesús Gázquez Linares Mª del Carmen Pérez Fuentes Mª del Mar Molero Jurado Isabel Mercader Rubio Francisco Soler Flores
- 5. © Los autores. NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en el libro “Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II”, son responsabilidad exclusiva de los autores; así mismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar. Edita: Asoc. Univ. de Educación y Psicología (ASUNIVEP) ISBN: 978-84-617-0463-7 Depósito Legal: AL 562-2014 Imprime: Artes Gráficas Salvador Distribuye: Asoc. Univ. de Educación y Psicología No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.
- 6. ÍNDICE Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 5 ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA CAPÍTULO 1 El déficit económico y político como indicador de desprotección sanitaria en pacientes con dependencia..................................................................................................................15 José Manuel Jiménez Rodríguez CAPÍTULO 2 Patología en la vejez: incontinencia urinaria.....................................................................19 Marina Marín Ramos e Isabel María Fernández López CAPÍTULO 3 Estudio de efectividad óptima de un absorbente.................................................................25 Mª Carmen García Sánchez, Mª Dolores Rodríguez Illescas y Marina García Gámez CAPÍTULO 4 Cuidados generales del anciano inmovilizado en el domicilio...........................................33 Guillermina Acién Valdivia, Cándida Martínez Ferrón, Ángeles Bonilla Maturana y Montserrat Gabín Benete CAPÍTULO 5 La enfermera: Pilar básico en el cuidado del anciano inmovilizado .................................39 Montserrat Gabín Benete, Guillermina Acién Valdivia, Cándida Martínez Ferrón y Ángeles Bonilla Maturana CAPÍTULO 6 Estancia hospitalaria del anciano inmovilizado: patologías y riesgos derivados ..............45 Cándida Martínez Ferrón, Ángeles Bonilla Maturana, Montserrat Gabín Benete y Guillermina Acién Valdivia CAPÍTULO 7 Plan de cuidados para los problemas más comunes en ancianos autónomos ....................51 Mónica Archilla Castillo, María Isabel Archilla Castillo y José Carlos Rodríguez Ruiz CAPÍTULO 8 Análisis de la dependencia en los últimos años en España ................................................57 Mª del Carmen Pérez Fuentes, Mª del Mar Molero Jurado, José Jesús Gázquez Linares, Francisco Soler Flores, Andrea Núñez Niebla y Carmen García Gálvez CAPÍTULO 9 Síndrome de Inmovilidad en el anciano..............................................................................65 Sara Domingo Roa, Mª Jesús Martínez Soriano, Ana García Peña, Bárbara Hernández Sierra y Mª Ángeles Esteban Moreno
- 7. ÍNDICE 6 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II EJERCICIO FÍSICO Y FISIOTERAPIA CAPÍTULO 10 P.A.E. a paciente mayor dependiente que sufre fractura en ambas piernas ......................73 Pedro Moreno Olivencia, Mónica Gómez Rodríguez y Francisca Miralles Martínez CAPÍTULO 11 Implantación en fisioterapia de un programa de pilates terapéutico propioceptivo MATT, en suelo, para aumentar la calidad de vida en pacientes con espondiloartropatías en Atención Primaria del S.A.S. ..............................................................................................79 Eva Cortés Fernández y Rocío Sierra Vinuesa CAPÍTULO 12 Estudio preliminar sobre actividad física y factores de riesgo conductuales y biológicos en personal universitario.........................................................................................................85 Cristina Jenaro, Noelia Flores, Lourdes Moro y Raluca Tomşa CAPÍTULO 13 Propuesta de sistema de comunicación del grado de necesidades y potenciales del mayor (ABVD) al personal auxiliar. Elaborado por fisioterapia y terapia ocupacional ..............91 Inmaculada Quiralte Jiménez, Rosa Gema Muñoz Muñoz y Marta María Moya Lara CAPÍTULO 14 Fisioterapia y terapia ocupacional en el tratamiento de la factura de cadera en centros residenciales geriátricos.....................................................................................................97 Rosa Gema Muñoz Muñoz, Marta María Moya Lara e Inmaculada Quiralte Jiménez CAPÍTULO 15 Actividad física en la vejez, fuente positiva, logrando envejecer saludablemente............103 Mª Isabel Platero Sáez, Ana Esther López Casado y Lucía Restoy Guil CAPÍTULO 16 Consecuencias y circunstancias asociadas a las caídas en ancianos institucionalizados109 Jorge Moreno Molina, Pilar Romero Mateos, Inmaculada Martínez Escámez y María del Pilar Sánchez Agüera CAPÍTULO 17 Autopercepción de la calidad de vida en mayores que realizan actividades físico- deportivas. Hacia un Envejecimiento Activo....................................................................115 Francisco Mateos Claros, Luis Amador Muñoz, Macarena Esteban Ibáñez y José Luis Rodríguez Díez CAPÍTULO 18 Factores de riesgo y consecuencias de caídas recidivantes en ancianos .........................121 Mª Pilar Romero Mateos, Jorge Moreno Molina. Fisioterapeuta, Inmaculada Martínez Escamez y Pilar Sánchez Aguera
- 8. ÍNDICE Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 7 CAPÍTULO 19 Efecto del envejecimiento: osteoporosis ...........................................................................125 Ana Esther López Casado, Lucía Restoy Guil y Mª Isabel Platero Sáez CAPÍTULO 20 Tratamiento fisioterápico de una úlcera arterial en residencia de personas mayores. A propósito de un caso .........................................................................................................133 Antonio José Torrano Candel, Concepción Lucas Martínez, Mª Carmen Miñano Ferrer, Ángela López Pérez y Virginia Nicolás Alarcón CAPÍTULO 21 Efectos de un programa de prevención de caídas en personas mayores en el ámbito comunitario.......................................................................................................................139 Beñat Garaio CAPÍTULO 22 Artritis reumatoide: terapias biológicas...........................................................................147 Alberto Villa Rubio, Myriam Gallego Galisteo, Bárbara Marmesat Rodas, Carlos Núñez Ortiz, Mercedes Calleja Urbano y Juan Alberto Puyana Domínguez CAPÍTULO 23 Análisis y exploración de la marcha fisiológica del anciano............................................151 Noemí Gil Fernández, Mª Luisa Ballesta Fernández y Minerva Hernández Sánchez CAPÍTULO 24 Efectividad de los dispositivos mecánicos frente al entrenamiento muscular clásico y a la electroestimulación para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer mayor: revisión sistemática....................................................................................157 Mª Victoria Palop Montoro CAPÍTULO 25 El papel de la fisioterapia en la enfermedad de Parkinson. Desarrollo de un plan de actuación...........................................................................................................................163 Estefanía Carretero Fernández y María del Rosario Gómez Alcaraz CAPÍTULO 26 Diabéticos en tiempo de crisis y actividad física ..............................................................167 Luis Albendín García, Ginesa López Torres y María Esther Rodríguez Delgado CAPÍTULO 27 Propuesta de una consulta de actividad física en atención primaria para adultos con patologías crónicas...........................................................................................................171 Ana Gutiérrez Léonard y José David Medina Romero CAPÍTULO 28 Intervenciones de enfermería y estrategias preventivas ante el riesgo de caídas en la población gerontológica ...................................................................................................177 Francisco Martín Estrada, Elisabeth Ariza Cabrera y Eduardo Sánchez Sánchez
- 9. ÍNDICE 8 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II CAPÍTULO 29 Intervención del fisioterapeuta, dentro del equipo multidisciplinar de una residencia de ancianos en el abordaje de la demencia por cuerpos de Lewy.........................................185 Laura Calero Sáez, Asunción Andreu Olmos, Francisca Andreo Muñoz, Mari Carmen Blázquez García e Inmaculada Alguazas Martínez CAPÍTULO 30 Valoración de un tratamiento de fisioterapia con Ultrasonidos para el síndrome subacromial en personas mayores....................................................................................191 Nuria Sempere Rubio, Sara Cortés Amador y Laura Fuentes Aparicio CAPÍTULO 31 Neuroplasticidad y fisioterapia: dos elementos claves en el tratamiento de la demencia tipo Alzheimer...................................................................................................................197 Manuel Flores Lara y Mª Dolores Escarabajal Arrieta CAPÍTULO 32 Utilidad de la Medicina Nuclear en la detección de patología osteoarticular degenerativa en el anciano.....................................................................................................................201 Noelia del Río Torres, Milagros Cardoso Rodríguez y Francisco Martín Estrada CAPÍTULO 33 Ejercicio físico y calidad de vida en la menopausia y postmenopausia ...........................207 Susana Carrera Benítez, Blanca Unamuno Romero y Mª José Marín Sánchez CAPÍTULO 34 Ejercicio físico en la vejez sinónimo de salud ..................................................................211 Laura Augustín Cebrián, María Inmaculada González Fernández y Cristina Manzano Gutiérrez CAPÍTULO 35 Análisis de la práctica de actividad y ejercicio físico de los mayores: beneficios para la salud.....................................................................................................................217 Mª del Mar Molero Jurado, Mª del Carmen Pérez Fuentes, José Jesús Gázquez Linares, Andrea Núñez Niebla, Francisco Soler Flores e Isabel Mercader Rubio ENVEJECIMIENTO Y FARMACOLOGÍA CAPÍTULO 36 Adherencia al tratamiento farmacológico en el anciano..................................................225 Francisca Miralles Martínez, Mónica Gómez Rodríguez y Pedro Moreno Olivencia CAPÍTULO 37 Consecuencias de la ingesta intradiálisis en los ancianos...............................................231 Verónica Milagros Ramos Parra, Ana Isabel Lozano Zorrilla y Paula del Carmen Espinoza Serrano
- 10. ÍNDICE Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 9 CAPÍTULO 38 Intervención nutricional desde la oficina de farmacia .....................................................237 Julián Correa Matos, María Jesús Oliveras López y Herminia López García de la Serrana CAPÍTULO 39 ¿Se usan adecuadamente los inhibidores de la bomba de protones en el paciente anciano polimedicado?...................................................................................................................245 Myriam Gallego Galisteo, Carlos Núñez Ortiz, Mercedes Calleja Urbano, Bárbara Marmesat Rodas, Juan Alberto Puyana Domínguez y Alberto Villa Rubio CAPÍTULO 40 Adherencia al tratamiento de la osteoporosis en mujer postmenopaúsica .......................251 Mª Angustias Cruz Alonso, Susana Carrera Benítez, Blanca Unamuno Romero y Mª José Marín Sánchez CAPÍTULO 41 Radiofármacos utilizados para el diagnóstico de enfermedades del SNC en medicina nuclear..............................................................................................................255 Esther López Martínez, Yolanda Santaella Guardiola y Milagros Cardoso Rodríguez CAPÍTULO 42 Factores relacionados con la adherencia al tratamiento en el anciano pluripatológico .261 Francisco L. Montes Galdeano, Almudena D. Alférez Maldonado, Jenifer Martín González, Ester Mateo Aguilar, Isabel López Martín y Luis J. Martín González CAPÍTULO 43 Farmacología y ancianos..................................................................................................265 María Jesús Martínez Soriano, Sara Domingo Roa, Bárbara Hernández Sierra, Ana García Peña y María Angeles Esteban Moreno CAPÍTULO 44 Papel del cuidador en el control farmacoterapéutico del paciente anciano ....................271 Bárbara Marmesat Rodas, Alberto Villa Rubio, Mercedes Calleja Urbano, Myriam Gallego Galisteo, Carlos Núñez Ortiz y Juan Alberto Puyana Domínguez Cuidados Paliativos y últimas voluntades CAPÍTULO 45 ¿Preparado para morir? Enfermera, ¡ayúdenos!.............................................................279 Jesús Mateo Segura, Dionisia Casquet Román, Raquel Arquero Jerónimo, Ana Belén Soto Quiles, Carmen Alicia Granero Sanchez y Ana Sofía Rodríguez García CAPÍTULO 46 Pacto de silencio en enfermos terminales.........................................................................283 Patricia Sánchez Alonso, Lidia Ruiz Calatrava, Juan Marcos Hernández López y Francisca López Gutiérrez
- 11. ÍNDICE 10 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II CAPÍTULO 47 Implementación de las voluntades anticipadas en el contexto de la relación clínica.......287 María López Cano, Antonia Fernández Leyva y Mª Dolores Ruiz Fernández CAPÍTULO 48 Declaración de voluntades anticipadas: antecedentes y desarrollo.................................291 Antonia Fernández Leyva, Mª Dolores Ruiz Fernández y María López Cano CAPÍTULO 49 Acompañamiento profesional al final de la vida percepción de los cuidadores de pacientes oncológicos y no oncológicos...........................................................................................297 Sonia García Navarro, Miriam Araujo Hernández, María Angustias Díaz Santos, E. Begoña García Navarro y Rosa Pérez Espina CAPÍTULO 50 La transculturalidad de los cuidados paliativos en España .............................................303 Juan Marcos Hernández López, Francisca López Gutiérrez, Patricia Sánchez Alonso y Lidia Ruiz Calatrava CAPÍTULO 51 Cuidados paliativos en el paciente de edad avanzada .....................................................307 Cristina Manzano Gutiérrez, Laura Augustín Cebrián y María Inmaculada González Fernández CAPÍTULO 52 Necesidad de establecer un protocolo de sedación terminal en centros geriátricos........313 Javier Ignacio Martín López, María Teresa Guerrero Briz y Tania Cedeño Benavides CAPÍTULO 53 Duelo y autoconcepto: la comunicación como estrategia de afrontamiento en el paciente paliativo............................................................................................................................319 Rosa Pérez Espina, Sonia García Navarro, Miriam Araujo Hernández, María Angustias Díaz Santos y Esperanza Begoña García Navarro CAPÍTULO 54 Enfermería de práctica avanzada (E.P.A.): Muerte inminente (M.I.) en el servicio de SCCU.............................................................................................................325 Mª Dolores Mena Osuna, María Padial García y María Araceli Domínguez Delgado CAPÍTULO 55 Manejo del dolor crónico y los trastornos del sueño en el paciente anciano...................331 Cristina Maldonado Úbeda, Purificación Martínez Segura, Carmen Rocío García García y María Cristina Lozano Mengíbar CAPÍTULO 56 Atención domiciliaria hasta los últimos días....................................................................337 Javier Ignacio Martín López, Tania Cedeño Benavides y María Teresa Guerrero Briz
- 12. ÍNDICE Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 11 CAPÍTULO 57 La planificación anticipada de las decisiones en el proceso de salud y enfermedad .......343 Luis J. Martín González, Francisco L. Montes Galdeano, Almudena D. Alférez Maldonado, Jenifer Martín González, Ester Mateo Aguilar e Isabel López Martín CAPÍTULO 58 Factores condicionantes de necesidad de sedación paliativa en pacientes geriátricos ...347 Arantzazu Zamora Catevilla, Rafael García-Foncillas López, Alfredo Zamora Mur y Jesús Santaliestra Grau TRASTORNOS Y PERSONALIDAD EN EL ENVEJECIMIENTO CAPÍTULO 59 Violencia invisible: maltrato en los ancianos...................................................................355 Francisca López Gutiérrez, Patricia Sánchez Alonso, Lidia Ruiz Calatrava y Juan Marcos Hernández López CAPÍTULO 60 Inmigración y salud mental. Estudio realizado en Atención Primaria .............................359 Ginesa López Torres, María Esther Rodríguez Delgado y Luis Albendín García CAPÍTULO 61 Manejo del insomnio en el anciano ..................................................................................363 Marina García Gámez, María Dolores Rodríguez Illescas y María Carmen García Sánchez CAPÍTULO 62 Abordaje sanitario del abuso del alcohol en la tercera edad ...........................................369 Minerva Hernández Sánchez, Patricia Pastor Muñoz y Noemí Gil Fernández CAPÍTULO 63 Alteraciones del estado de ánimo relacionadas con la menopausia.................................373 Leonor Eva Casado Fernández, María Garrido López, Melissa Luque León y Victoria Mayoral César CAPÍTULO 64 Depresión en la menopausia: influencia de los factores hormonales y de la personalidad. Diseño de un protocolo de educación para la salud.........................................................377 Consuelo Sánchez García y Marisa López Sánchez CAPÍTULO 65 La esquizofrenia: aparición tardía ...................................................................................385 Diego Ramón Dueñas Alcalá, Consuelo Ibáñez Allera y María Rosa Sánchez-Waisen Hernández
- 13. ÍNDICE 12 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II CAPÍTULO 66 El profesional sanitario ante el maltrato al anciano........................................................391 María Teresa Calleja Ávila, Mercedes Calleja Urbano y Juan Alberto Puyana Domínguez CAPÍTULO 67 ¿Disponemos de instrumentos adecuados para la detección de los casos de malos tratos domésticos hacia las personas mayores? .........................................................................397 Carmen Touza Garma y Carmen Prado Novoa CAPÍTULO 68 Las repercusiones en la salud de las víctimas mayores de violencia de género: la sensibilización como primer paso.....................................................................................403 Lydia Sánchez Prieto, Carmen Orte Socias, Liberto Macias González. y Margarita Vives Barceló
- 14. Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 13 Envejecimiento y Dependencia
- 16. Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 15 CAPÍTULO 1 El déficit económico y político como indicador de desprotección sanitaria en pacientes con dependencia José Manuel Jiménez Rodríguez Distrito Sanitario Córdoba- Guadalquivir (España) Hablar de dependencia y/o discapacidad en términos generales implica centra nuestra atención en procesos sociosanitarios y asistenciales donde el individuo (paciente afectado) queda sujeto al beneplácito de la evolución de su propia enfermedad, la familia y la administración pública. Dicha situación desventajosa eleva a la persona a un estado de continuo soporte, ayuda o necesidad en ocasiones, difícil de gestionar por los diferentes actores o agentes sociales a los que se ve sometida. Si centramos nuestra atención en perfiles poblacionales como los ya citados, así como, en la posible situación de dificultad económica, sanitaria y social en la que se encuentra, no es raro considerar a este colectivo como uno de los de mayor vulnerabilidad y con riesgo de exclusión social y sanitaria (Alfageme, 2000:93-112) (Puga, 2005:327-330). Las necesidades asistenciales de los grandes dependientes tanto a nivel sanitario (farmacéutico, ortoprotésico,…) como social (SAD, TAD, Residencial,…) generan un gasto económico directo e indirecto y humano, al que el propio paciente y/o sus familiares no puede hacer frente (Duran, 2003) (Jiménez y Farouk, 2012:369-372). Si tenemos en consideración los ingresos derivados de las pensiones percibidas desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de las ayudas de Consejería Igualdad, Salud y Políticas Sociales, desprendidas está últimas de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias”, veremos como estas personas pueden ver resentida su calidad de vida y la salud si la administración no toma las medidas oportunas (Del Pozo y Escribano, 2012:381-392). La familia, principal eje y fuente de gestión de los cuidados que estos pacientes requieren, se ve en la obligación de articular todos los mecanismos necesarios para cubrir las demandas que estos pacientes, viendo elevando su nivel de estrés y ansiedad producto del bajo apoyo atribuido por parte de la administración (Tobío, Agullo, Gómez, y Martín, 2010). La renta de estos grandes dependientes junto al actual nivel de vida exige a los familiares ser un soporte fundamental e imprescindible al que acogerse durante el largo proceso de la enfermedad. Es por ello que dicho compromiso otorgado a priori a los poderes públicos del Estado no decrezca, quedando bajo su responsabilidad velar por la dignidad, la integridad y la igualdad social y sanitaria de este colectivo y sus cuidadores/ familiares (Rodríguez, 2004) (Sotelo, 2010) (Urbanos, 2012:101-102) (Ruidíaz, 2012:171-191). Material y Método Dicha investigación tiene como principal objetivo conocer el gasto sanitario ocasionado por las personas mayores y/o discapacitadas en situación de gran dependencia diagnosticada como el déficit en salud. Para ello, centraremos nuestra atención en una zona rural de la subbética cordobesa adhería al área sur de la provincia Córdoba. El mismo, está basado en los modelos de estudio descriptivo transversal y cohorte cuantitativa, dirigido a aquellos ancianos y discapacitados reconocidos como “grandes dependientes” por el IPBS (Instituto Provincial de Bienestar Social) de la Diputación de Córdoba, y según establece el baremo recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, pertenecientes a la zona básica de salud (ZBS) de Rute. Se incluirá a todos aquellos sujetos con resolución y/o dictamen final aprobatorio de gran dependiente con fecha de 1 de enero de 2010 y que continúan vivos a fecha de 31 de diciembre de 2010. El número de individuos con el perfil previamente exigido plantea la obligatoriedad de hacer uso del universo muestral para su mayor representatividad y rigor científico. Las variables recogidas han sido de tipo sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, nivel ingresos,…) y económicas (coste sanitario farmacéutico y el derivado del material ortoprotésico asignado al paciente). Para el análisis de los datos, se utiliza el programa informático SPSS para Windows versión 19.0, de donde se explotan la media, desviación típica, rango y los porcentajes. Resultados Se incluyeron 78 personas con una edad media de 74,9 (Dt.19,3; rango 12-98) años. Todos los gran dependientes fueron españoles y más del 60% fueron mujeres (47M/ 31H). El 28% fueron personas viudas frente a los 24% de
- 17. El déficit económico y político como indicador de… 16 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II personas casadas. Las patologías más frecuentes fueron Demencia Senil y Alzheimer en un 20 % y 18% respectivamente. Menos de la mitad (45%) tenían una representación legal (ver tabla 1). Tabla 1. Perfil demográfico de los grandes dependientes en el municipio de Rute MEDIAS Y PORCENTAJES Sexo 31 H 47 M Edad 74,9 Años / media Estado Civil 28 % Casados Diagnóstico 20 % Demencia Senil Representación Legal 45 % El coste farmacéutico fue de 130.034,56 €/año y el ortoprotésico de 17.312,80 €/año. Ello supone un coste medio sanitario por paciente de 157,42€/ mes (ver gráfico 1 y 2). Gráfica 1. Coste sanitario para la dependencia, 2010 Gráfica 2. Gasto de material ortoprotésico en pacientes grandes dependientes, 2010 Por último, y respecto de la renta de los sujetos estudiados (pensión de jubilación y/o incapacidad) podemos comprobar que solo el 73% percibe una pensión mínima de la Seguridad Social. El resto de sujetos, o no perciben
- 18. El déficit económico y político como indicador de… Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 17 pensión alguna o se trata de una pensión no contributiva (PNC) que para el año 2010 equivalía a 339,70 €/ mes, y para el ejercicio del año 2014 (año actual) asciende a 365,90 € /mes. Discusión La gran dependencia puede desembocar en procesos de exclusión sociosanitaria acuciantes en mayor o menor medida. De entre los sujetos estudiados, la inmensa mayoría cuenta con una pensión mínima que les dificulta asumir costes adicionales y/o permanentes sujetos a la enfermedad que padecen. El nuevo Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, como el sistema de copago y refinanciación de los medicamentos, pueden suponer un obstáculo para la accesibilidad a éstos de mano de determinado perfil de pacientes. Esta nueva medida de ajuste económico y recaudatoria (10% en el caso de los pensionistas) con un tope de hasta 18 euros mensuales, es traducida como un latrocinio al capital de un colectivo frágil y vulnerable que puede verse en riesgo de exclusión, llegando al umbral de la pobreza. Por su parte, los recortes impuestos a la ley de dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) suponen un retroceso en los derechos sociales de estas personas y sus familiares, que han visto paralizada y mermada una prestación ya concedida con anterioridad, con la consiguiente desprotección en cuanto a prestaciones se refiere. Un factor clave para asegurar la adecuada protección social y sanitaria de estos grandes dependientes partiría de la deseable concienciación de los diferentes entes sociopolíticos implicado en dicha materia, una mejor planificación de recursos sociosanitarios existentes así como, una mayor intervención por parte de los poderes públicos de la administración del Estado. Conclusiones Para concluir podemos decir que los mandatos legislativos de mano de las administraciones (nacional y autonómica) y el gobierno, entran en colisión con los principios básicos y los pilares fundamentales de nuestro Estado de bienestar. La implantación de medidas recaudatorias en productos y/o servicios de tipo sociosanitario suponen una duplicidad de pago en aquellas personas contribuyentes y/o que han contribuido durante décadas. El alto nivel de vida en el que vivimos y el precario sistema de pensiones y ayudas con que contamos respecto de otros países de Europa, pueden suponer un riesgo para estas personas que, encontrándose enfermas y con un sinfín de limitaciones, se ven abocadas a la más absoluta exclusión y marginalidad sino queda regulado el sistema en que no encontramos actualmente. Es por ello que, conviene poner nuestro acento en aquellas estrategias e intervenciones políticas que puedan minimizar desigualdades sociales en salud haciendo eco de los manifiestos plasmados por las agencias competentes, entre otras, la comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España de 2012. Referencias Alfageme, A. (2000). Desigualdades en el envejecer de los ancianos españoles en los años noventa. Madrid: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. CIS, 92, 93-112. Casado, D. y López, G. (2001). Vejez, dependencia y cuidados de larga duración Situación actual y perspectivas de futuro. Fundación la Caixa. Colección Estudios Sociales, 6. Codorniu, JM. (2007). El impacto de la ley de la dependencia y del efecto demográfico en los gastos de los cuidados de larga duración. Estudios de Economía Aplicada, 25(2), 379-406. Del Pozo, R. y Escribano, F. (2012). Impacto económico del cuidado informal tras la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Rev Esp de Salud Pública, 86(4) 381-392. Durán, MA. (2003). Los costes invisibles de la enfermedad. Madrid. Fundación BBVA. 2ª Edición. Jiménez, JM. y Farouk, M. (2012). Gasto socio-sanitario en los grandes dependientes en el municipio de Rute: estudio piloto. Madrid. Medicina General y de Familia, 1(8), 369-372. Pérez, L. (2006). La estructura social de la vejez en España. Nuevas y viejas formas de envejecer. Madrid. IMSERSO. Puga, D. (2005). La dependencia de las personas con discapacidad: entre lo sanitario y lo social, entre lo privado y lo público. Rev Esp Salud Pública, 79(3), 327-330. Rodríguez, A. (2004). Libro blanco de atención a las personas en situación de dependencia en España. Madrid. IMSERSO. Ruidíaz, C. (2012). La política social de atención a las personas dependientes en España. Balance y perspectivas de la ley de dependencia. REDUR, 171-191.
- 19. El déficit económico y político como indicador de… 18 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Sotelo, I. (2010). El Estado Social: Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Madrid. Fundación Alfonso Martín Escudero. Editorial Trotta. Tezanos, JF. (2007). La sociedad dividida: estructura de clases y desigualdad en las sociedades tecnológicas. Madrid. Biblioteca Nueva. Tobío, C., Agullo, MS., Gómez, V. y Martín MT. (2010). El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI. Barcelona. Obra Social La Caixa. Colección Estudios Sociales, 28. Urbanos, R. (2012). Desigualdades sociales en salud: malos tiempos para la lírica. Gaceta Sanitaria, 26(2), 101- 102.
- 20. Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 19 CAPÍTULO 2 Patología en la vejez: incontinencia urinaria Marina Marín Ramos e Isabel María Fernández López Los principales objetivos de este trabajo son: - Dar a conocer los tipos de incontinencia urinaria - Tratamientos para combatir dicha incontinencia - Profundizar en las diferentes modificaciones que se producen por el envejecimiento, las cuales aumentan el riesgo de incontinencia - Diferenciar las causas que aumentan el riesgo de incontinencia y medidas para corregirla - Conocer los medicamentos que la causan y las repercusiones que ésta provoca Definición y tipos de incontinencia urinaria La incontinencia urinaria constituye uno de los grandes síndromes geriátricos que deben ser abordados por un equipo multidisciplinar, es la pérdida involuntaria de orina en un momento y lugar inadecuados y en la cantidad necesaria para provocar un problema en la persona que la padece. Ésta produce graves problemas como por ejemplo, trastornos psicológicos, problemas de higiene, abrasiones cutáneas e incluso aislamiento social.(Zunzunegui Pastor, Aguilar Conesaa,Lázaro y de Mercadoa, Otero Puime, Rodríguez-Laso y García de Yébenesb, 2003) Se distinguen dos grandes tipos de IU, que son: Incontinencia urinaria aguda o de etiología médica: Se denomina así al tipo de incontinencia de múltiples causas y no de únicamente un componente urológico. Muchas de las causas que vamos a explicar a continuación son reversibles pero constituyen un riesgo para el desarrollo de complicaciones y aumento de la morbimortalidad. Éstas son: Delirio-confusión Restricción de la movilidad-inmovilidad: ésto provoca la incapacidad para acceder a un lugar adecuado para efectuar la micción.Bien por causas psicológicas (disminución de la conciencia) o físicas (inmovilidad). Inflamación-infección: los procesos inflamatorios como ITU (infección del tracto urinario) pueden provocar incontinencia. Poliuria: Inducida por diferenctes factores como la diabetes, ingesta de ciertos fármacos o bebidas diuréticas (té, café), pueden aumentar la incontinencia. Baja prevalencia en los ancianos. Polifarmacia: El uso diario de varios fármacos como por ejemplo antihipertensivos, antipsicóticos, benzodiazepinas y diuréticos pueden provocar cambios que aumenten la incontinencia, disminución de la presión uretral, de la conciencia de la persona, retención urinaria etc. Incontinencia urinaria persistente o de etiología urológica: Este tipo de incontinencia se considera irreversible pero controlable. Tiene un origen tanto urológico como metabólico. De Esfuerzo: Es la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que supone un aumento de la presión intraabdominal al toser, reír o estornudar. Frecuente en mujeres postmenopáusicas y muy baja prevalencia en mayores de 75 años. De Urgencia: Consiste en un deseo brusco, repentino e incontrolable de orinar, la persona se siente incapaz de llegar al baño y esto causa pérdidas involuntarias de orina. Es común en ambos sexos y en mayores de 75 años. Por Rebosamiento: Se manifiesta con pequeñas pérdidas de orina provocadas por un vaciamiento incompleto de la vejiga.
- 21. Patología en la vejez: incontinencia urinaria 20 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II La vejiga va acumulando orina hasta que la presión intravesical es mayor que la esfinteriana y puede producir desde un pequeño goteo hasta la expulsión total de volumen de orina acumulado. Mixta: La pérdida de orina se produce con una hiperactividad del detrusor y un trastorno en los mecanismos esfinterianos. En este caso, la incompetencia del cuello vesical permite la entrada de orina en la uretra proximal. Como consecuencia, el detrusor entiende que se ha iniciado la micción y libera el reflejo que produce su contracción. Ocurre en el 10% de los casos de adultos mayores. (El mundo, 2009) Modificaciones asociadas con el envejecimiento y relacionado con la incontinencia Para mantener la continencia urinaria es fundamental que las estructuras anatómicas (vejiga, suelo pélvico, uretra) estén intactas, además de un perfecto estado cognitivo que permita que la persona sea consciente del deseo de orinar. Hay que tener en cuenta diferentes factores que aumentan el riesgo de padecerla, como son los factores ambientales o los iatrogénicos. En el envejecimiento se produce un cambio clave, la alteración del patrón urinario en el que se manifiesta un aumento de la micción durante la noche. Denominado nicturia. Otros cambios a tener en cuenta son la disminución de la capacidad vesical, disminución de la presión de cierre uretral máxima, aumento del residuo postmiccional y un aumento de las contracciones no inhibidas del detrusor. A continuación se presenta una serie de modificaciones a tener en cuenta. Tabla 1. Modificaciones asociadas con el envejecimiento y relacionado con la incontinencia.(Pablo Marín y Lim Shon, 2000) NIVEL MODIFICACIONES Sistema nervioso central Atrofia progresiva de la corteza cerebral Disminución del número de neuronas Tracto urinario inferior Disminución de nervios autonómicos. Disminución del número de células uretrales. Disminución de la capacidad vesical Aumento del residuo postmiccional Contracciones no inhibidas del detrusor Disminución de la presion de cierre uretral y del flujo urinario Próstata Crecimiento de la próstata Vagina Déficil estrogénico que determina disminución de la celularidad y atrofia del epitelio. Factores de riesgo relacionados con la incontinencia y medidas para corregirla Infecciones del tracto urinario:Más frecuente la infección causada por bacterias desde la uretra a la vejiga, en los casos más graves puede propagarse hasta los riñones. Factores que aumentan la probabilidad de padecerla: diabetes, sonda vesical, cálculos renales, inmovilidad, embarazo etc. La identificación a tiempo y el uso adecuado de antibioterapia la resuelven con rapidez. Vaginitis o uretritis atrófica:Es una inflamación de la vagina causada por cambios en el equilibrio de la flora bacteriana de ésta. Factores que pueden alterar el equilibrio normal de la vagina son: antibióticos, embarazo, menopausia, lavados vaginales, espermicidas etc. Afecta a mujeres independientemente de su edad. El tratamiento depende de la causa que la provoque. Impactación fecal: Es una acumulación de heces endurecidas y compactas que el paciente no puede expulsar de manera voluntaria. Puede causar obstrucción mecánica en la salida de la vejiga provocando una incontinencia. La desimpactación fecal suele resolver la incontinencia. Efectos secundarios de medicamentos: Algunos medicamentos, en específico, los diuréticos de asa pueden inducir poliuria, hiperglucemia e hipercalcemia que juntos pueden precipitar incontinencia aguda. El ajuste de dosis o sustitución de dichos medicamentos mejora el problema en algún grado o en su totalidad.
- 22. Patología en la vejez: incontinencia urinaria Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 21 Exceso en el aporte hídrico: El aumento de la ingesta de líquidos por vía oral o endovenosa puede causar incontinencia. La disminución de ésta mejora el cuadro. Insuficiencia venosa con edema: El edema es una hinchazón causada por acumulación en los tejidos del cuerpo, el cual aumenta el desarrollo de IU. Se corrige manteniendo las piernas elevadas, con el uso de medias elásticas, y la toma de diuréticos. Insuficiencia cardiaca: Es una alteración de la función del corazón, éste no bombea suficiente sangre para abastecer al organismo. Es posible encontrar entre los síntomas de insuficiencia cardiaca, la poliuria nocturna. El ajuste de la dosis de los diuréticos suele resolver el problema. Delirium o síndrome confusional agudo: Es una alteración en el estado mental que se caracteriza por ser aguda y reversible. Se puede asociar o no a IU. El tratamiento se basará en corregir la causa del delirium, corrigiéndose la IU en la mayoría de los casos. Restricciones físicas: Son métodos o dispositivos utilizados para limitar los movimientos y actividad del paciente, que anula o disminuye la independencia de éste. La utilización de restricciones físicas puede provocar incontinencia debido a la falta de movilidad del paciente que impide que sea capaz de acceder a un lugar físico adecuado para efectuar la micción. Además se asocia al uso de medicamentos con efecto sedante que provoca pérdida en el control miccional. Consejos para mejorar esta situación: horarios fijos para ir al baño, uso de sustitutos del sanitario (orinales), educación al paciente y cuidadores. Barreras arquitectónicas: Obstáculos físicos que impiden el acceso o la llegada a tiempo a un lugar físico adecuado para efectuar la micción (aseos en la planta superior del domicilio, escaleras etc.). La modificación del entorno resuelve el problema. Inmovilidad: La imposibilidad del paciente para moverse debido a diferentes causas como puede ser un ACV, traumatismo cráneo encefálico, amputación de miembros inferiores etc. Constituyendo una causa importante de aumento de la incontinencia. El uso de productos de apoyo que aumenten la movilidad, mejora o incluso resuelve la incontinencia. Causas de tipo psicosocial: Diferentes causas como la depresión y aislamiento social pueden dar lugar a la incontinencia. La resolución de éstas causas con ayuda de un equipo multidisciplinar, mejora la IU. (Zunzunegui Pastor, Aguilar Conesaa,Lázaro y de Mercadoa, Otero Puime, Rodríguez-Laso y García de Yébenesb, 2003; Pablo Marín y Lim Shon, 2000; Bonilla de Jesús, et al. , 2010) Fármacos relacionados con la incontinencia y sus efectos A continuación se esquematizan algunos de los grupos farmacológicos que por diversos mecanismos pueden inducir episodios de incontinencia urinaria. Tabla 2. Fármacos que aumentan el riesgo de incontinencia y sus efectos.(Bonilla de Jesús, et al. ,2010) Grupo Farmacológico Mecanismo para la producción de la incontinencia Antipsicóticos Sedación e inmovilidad Bezodiacepinas Sedación , inmovilidad e incontinencia urinaria Diuréticos Incontinencia urinaria, urgencia Anticolinérgicos Retención urinaria, impactación fecal, incontinencia por rebosamiento Bloqueadores alfa Relajación uretral Antidepresivos Efecto similar a anticolinérgicos y sedación Otras sustancias activas como cafeína y alcohol Irritación vesical, poliuria, poliquiuria, delirium, inmovilidad Repercusiones de la incontinencia urinaria La incontinencia urinaria acarrea un gran número de repercusiones que influyen en varios aspectos de la vida diaria de la persona que la sufre. Éste tipo de respercusiones no son fólo físicas (lesiones cutáneas como lesiones por humedad), sino tambien psicológicas como son asilamiento y depresión.
- 23. Patología en la vejez: incontinencia urinaria 22 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Además, se la IU se considera una de las principales causas de los ingresos en residencias geriátricas. También cabe mencionar que el 50% de las mujeres sexualmente activas que padecen esta enfermedad, sufren problemas en sus relaciones sexuales por miedo a perder el control urinario durante el coito.(Agency for Health Care Policy and Research, 1992; Abrams, Cardozo, Fall, Griffiths, Rosier y Ulmsteu, 2002; Ribera Casado y Cruz Jentoft, 2002). Las principales repercusiones de la incontinencia urinaria se resumen así: -Médicas: infecciones urinarias, úlceras cutáneas, infecciones de las úlceras, caídas. -Psicológicas: pérdida de autoestima, ansiedad, depresión. -Sociales: aislamiento, mayor necesidad de apoyo familiar, mayor necesidad de recursos sociosanitarios, mayor riesgo de institucionalización. -Económicas: elevado coste de las medidas diagnósticas y terapeúticas, así como de las complicaciones. Actualmente se disponen de varios cuestionarios cuyo objetivo reside en conocer las repercusiones que provoca la incontinencia urinaria en la vida diaria del usuario que la padece. Aunque están diseñados para mujeres jóvenes, su aplicación está validada en el resto de usuarios. Estos cuestionarios se basan en valorar aspectos específicos de la IU como afectan en el ámbito social, psicológico y físico. Además de diferentes síntomas urinarios como pueden ser nicturia, frecuencia, dolor abdominal etc.(Hajjar, 2001; Avery, Donovan, Peters, Shaw, Gotoh, y Abrams, 2004). Los cuestionarios más utilizados dirigidos a medir la repercusión de la incontinencia urinaria son: The Sickness Impact Profile. The Bristol Fermale Lower Urinary Tract Symptoms. The Quality of Life of Persons with Urinary Incontinence (I-QOL) The Urogenital Distress Inventory. The International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ) Tratamiento y diagnóstico de la incontinencia urinaria Incontinencia urinaria de esfuerzo: Estado en que la persona experimenta una pérdida de orina durante el aumento de la presión abdominal. Factores relacionados: cambios degenerativos o debilidad de los músculos pélvicos y soportes estructurales, elevación de la presión intrabdominal, incompetencia del esfinter vesical, sobredistensión entre micciones. Característica definitorias: Datos subjetivos: urgencia urinaria; incontinencia urinaria con la tos, estornudos Datos objetivos: goteo con el aumento de la presión abdominal, frecuencia urinaria. Tratamiento: Se deben realizar unos pequeños cambios en los hábitos rutinarios como por ejemplo: disminuir la cantidad de líquidos, evitar alcohol y cafeína, orinar con mayor frecuencia, bajar peso si tiene sobrepeso etc. Debemos seguir un entrenamiento de los músculos del suelo pélvico siguiendo los ejercicios de Kegel que ayudan a fortalecer el esfínter uretral. También podemos utilizar tratamiento farmacológico, fármacos anticolinérgicos para controlar la vejiga hiperactiva o los agonistas alfa-adrenégicos como la fenilpropanolamina que incrementa la fuerza del esfínter y el eleva el tono muscular. En los casos sin respuesta a estas terapias, se indica la cirugía. Incontinencia urinaria de urgencia: Estado en el que la persona experimenta una eliminación involuntaria de orina poco después de notar la fuerte sensación de ganas de orinar. Factores relacionados: disminución de la capacidad vesical, irritación de los receptores de la tensión vesical que causa espasmo, alcohol, cafeína, aumento de los líquidos, aumento de la concentración de la orina, sobredistensión vesical, agrandamiento protático. Características definitorias: Datos subjetivos: urgencia, incapacidad para usar el WC a tiempo, micciones frecuentes. Datos objetivos: micciones frecuentes, micciones inmediatamente después de la urgencia de orinar. (Alfaro- Lefevre, 1999) Tratamiento: Para corregir este tipo de IU se aconseja intentar solventar los problemas básicos antes de adoptar la terapia farmacológica, como pueden ser eliminar barreras arquitéctonicas como por ejemplo adecuar el baño, ajustar la cantidad y horario de ingesta de líquidos, disminuir el edema etc. Si este tipo de terapia no resulta efectivo, pasaremos a la terapia farmacológica. El principal grupo de fármacos utilizado en estos casos son los anticolinérgicos que actúan reduciendo la tendencia a la contracción involuntaria del detrusor (Pablo Marín y Lim Shon, 2000).
- 24. Patología en la vejez: incontinencia urinaria Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 23 Incontinencia urinaria mixta La pérdida de orina se produce por un hiperactividad del músculo detrusor y un trastorno en los mecanismos esfinterianos. Mezcla entre incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia Factores relacionados:lesiones en la médula espinal o en el sistema urinario, o por una abertura anómala (fístula) entre la vejiga y una estructura adyacente, como la vagina Caracteristicas definitorias: Datos subjetivos: micciones frecuentes, poca capacidad de almacenamiento. Datos objetivos: pérdidas incontrolables periódicas de grandes volúmenes de orina. Tratamiento: depende de la gravedad de los síntomas y varía entre sondaje, asesoramiento de conducta y fisioterapia y administración de fármacos e intervención quirúrgica, en ocasiones de forma combinada (Wellspect Healthcare, 2014). Incontinencia urinaria por rebosamiento Estado en que la persona experimenta un vaciado incompleto de la vejiga. Factores relacionados: alta presión uretral por debilidad del músculo detrusor, inhibición del arco reflejo, esfínter fuerte, obstrucción, efectos secundarios de la medicación. Características definitorias: Datos subjetivos: sensación de repleción vesical, disuria. Datos objetivos: distensión vesical, pérdida de orina o micciones frecuentes de poca cantidad, falta de diuresis, goteo, volumen de orina residual superior a 100ml. (Alfaro-Lefevre, 1999). Tratamiento: La finalidad del tratamiento es mejorar el drenaje vesical. Éste depende de la gravedad de los síntomas y se puede llevar a cabo de diferentes formas: puede implantarse un tratamiento farmacológico utilizando antagonistas alfadrenérgicos (prazocina, terazocina, doxazocina), utilizar asesoramiento de conducta y con ayuda de fisioterapia. La combinación de estos tratamientos puede ser la solución más eficaz. En el caso de no ser efectivos, se deberá recurrir a cirugía como tratamiento de elección.(Pablo Marín y Lim Shon, 2000). Conclusiones Debido a la prevalencia de ésta enfermedad actualmente, debemos conocer mejor tanto en el ámbito sanitario como en el domiciliario los diferentes tipos de incontinencia urinaria, las causas tanto metabólicas como mecánicas que la causan, las medidas existentes para combatirla y las repercusiones que tiene ésta en el ámbito social y psicológico de la persona que la padece. Ya que éste conocimiento ayuda a prevenir el aumento o el empeoramiento de dicha enfermedad. Referencias Abrams, P. , Cardozo, L. , Fall, M. , Griffiths, D. , Rosier, P. y Ulmsteu, U. (2002). The Standardisation of Terminology in Lower Urinary Tract Funtion. Neuroufol Urodyn, 21, 167-78. Agency for Health Care Policy and Research. (1992). Urinary Incontinence Guideline Panel. Urinary Incontinence in Adults: Clinical Practice Guideline. Rockville MD. USA: Public Health Servide. Alfaro-Lefevre, R. (1999). Diagnósticos:Aplicación del proceso enfermero: guia paso a paso. Barcelona, España: springer-verlag iberica. 236-240. Avery, K. , Donovan, J. , Peters, T.J., Shaw, C., Gotoh, M. y Abrams, P. (2004). Brief and robust measure for evaluating the symptoms and impact of urinary incontinence.Neurourol Urodyn .23, 322-30 Bonilla de Jesús, M.A. et al. (2010). Incontinencia urinaria en la persona adulta mayor. En DG. Rosas León (Ed), Guía de consulta para el médico de primer nivel de atención. Incontinencia urinaria en la persona adulta mayor (pp.1- 17). México: D´Rocco Editores. El mundo. (2009). Enfermedades: incontinencia urinaria. Madrid: Unidad editorial. Recuperado de: http://www.dmedicina.com/enfermedades/urologicas/actualidad/tipos-de-incontinencia-urinaria. Hajjar, R.R. (2001). Psychosocial impact of urinary incontinence in the elderly population. Clin Geriatr Med. 20, 553-64 Pablo Marín, P. y Lim Shon, J. (2000). Incontinencia urinaria en el adulto mayor. Boletín de la escuela de medicina. 29, 1-2. Ribera Casado, JM. y Cruz Jentoft, AJ. (Ed). (2002). Incontinencia urinaria. Geriatría en Atención primaria. Barcelona, España: Aula Médica. 267-77. Wellspect Healthcare (2014). Incontinencia. Wellspect Healthcare. Recuperado de: http://www.lofric.es/esES/UrinaryHealth/Common%20urinary%20issues/Incontinence/Mixed%20incontinence
- 25. Patología en la vejez: incontinencia urinaria 24 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Zunzunegui Pastor, M.V., Rodríguez-Laso, A., García de Yébenesb, M.J., Aguilar Conesaa, M.D., Lázaro y de Mercadoa, P. y Otero Puime, A. (2003). Prevalencia de la incontinencia urinaria y factores asociados en varones y mujeres de más de 65 años. Aten Primaria, 32(6), 337-42.
- 26. Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 25 CAPÍTULO 3 Estudio de efectividad óptima de un absorbente Mª Carmen García Sánchez, Mª Dolores Rodríguez Illescas y Marina García Gámez OAL Patronato Residencia de Mayores San Luís. Motril-Granada (España) El objetivo del estudio es demostrar que el uso de absorbentes para la incontinencia urinaria, de una marca en particular, incide de manera positiva en la salud de la piel de los residentes, mejorando de esta forma su calidad de vida y la de sus cuidadores. Además de un ahorro económico para la residencia, reduciendo los costes por lavandería y por el cuidado de la piel. La International Continent Society define la incontinencia urinaria (IU) como la queja ante una situación de pérdida involuntaria de orina. La IU representa una patología compleja y de difícil solución, que limita la libertad individual y reduce la autoestima de las personas. El curso de micción tiene dos fases: Fase de llenado y almacenamiento. Fase de vaciado. La diuresis usual es de 1.5-2 litros/día. La creación de la orina sigue un orden que es menor por la noche, excepto cuando se presenta poliuria (la diuresis/día es mayor a 2 litros),ya que se pierde el ritmo normal de secreción, (siendo mayor por la noche-nicturia) y en usuarios con edemas presentes, en los que el decúbito en la noche mejora la hemodinámica renal, y con ello el movimiento del líquido en los edemas. Es fundamental en el abordaje de los pacientes incontinentes urinarios que precisen el uso de pañales tener en cuenta la necesidad de favorecer el descanso nocturno del usuario y de sus cuidadores, mediante la selección adecuada de absorbente y el horario de administración de los diuréticos. Además, es importante mantener la continencia durante el día mientras sea viable, y usar los absorbentes en la noche, para asegurar el confort del paciente en el supuesto de pérdidas mientras descansa, para prevenir posibles caídas y fracturas óseas en usuarios con reducida movilidad. Definición de absorbentes de incontinencia urinaria Los dispositivos (pañales/absorbentes) utilizados en la incontinencia urinaria son productos que se encuentran en el mercado y tan solo tienen un uso exclusivo y además se caracterizan porque son de usar y tirar. Los absorbentes son capaces de amoldarse a la anatomía del cuerpo para proporcionar sensación de sequedad y seguridad en aquellos individuos sensibles de utilizarlos, ya que son capaces de absorber y retener los fluidos (orina), manteniendo la epidermis seca y libre de humedades. Los pañales están indicados en aquellas personas que padecen algún tipo de incontinencia, bien por enfermedad o por alguna disfunción transitoria; puede presentarse de forma leve, moderada o severa, a la cual se le puede añadir la incontinencia fecal. El uso de absorbentes mejora la calidad de vida de nuestros residentes y nos ayuda en los cuidados del paciente encamado. Los absorbentes de incontinencia urinaria (AIU) disponibles en el mercado se pueden presentar en diferentes formatos y tallajes, además consta de un dispositivo de fijación que puede ser independiente (braga) o incorporado en el pañal (velcro). Los absorbentes que os presentamos conservan su integridad durante todo el uso del mismo ya que de lo contrario no cumplirían con su función. Nos podemos encontrar diversos formatos y diferentes sistemas de fijación para proporcionar la máxima viabilidad al absorbente. Gracias a éstos dispositivos nuestros residentes con capacidad conservada de autonomía pueden gozar de una independencia y una vida más plena, ya que a nadie le es de buen gusto tener escapes de orina con lo que conlleva (olor, humedad, malestar, manchas en la ropa,…), por consiguiente su uso nos ayuda a facilitar a la persona su adaptación social y su integración sin vergüenza ni tapujos. Condiciones que deben cumplir (AIU) Eficaces: que sirvan para absorber y retener la orina. Tolerables: que no irriten la piel con la que están en contacto, ni produzcan rozaduras. Cómodos y fáciles de utilizar. Discretos.
- 27. Estudio de efectividad óptima de un absorbente 26 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Rewetting adecuado: se ha acuñado el término rewetting para definir la sensación de humedad que tiene el paciente una vez que se ha producido la micción, siendo uno de los parámetros más importantes en la medición de la calidad de un absorbente, ya que afecta al bienestar del paciente. (Morilla Herrera, JC et al.2008). Requisitos legales. Según las leyes vigentes en nuestro país por las que se regulan los productos sanitarios, todos los absorbentes deben poseer el código nacional identificativo del producto idóneo que se encuentre en el nomenclátor oficial de medicamentos, efectos y accesorios del Sistema Nacional de Salud Español y con el marcado CE. Pauta normal de uso de AIU Se establece un máximo de 4 absorbentes al día, de los que 1 podrá ser tipo noche o supernoche (máxima absorción) para su utilización en horario nocturno. En aquellos pacientes encamados que lo precisen, se contempla el uso de absorbentes tipo noche durante el día. Con carácter excepcional, en casos de diarrea aguda se podrá autorizar la utilización de una absorbente adicional al día, es decir, hasta 5 absorbentes/24 horas, manteniendo el máximo de un absorbente supernoche para su utilización en horario nocturno (sólo mientras se mantenga esta situación). Considerar en estos casos hacer la receta a mano para no anular receta XXI si fuera el caso. Criterios de uso de los AIU El método de elección del tipo y la pauta de absorbente se fundamentará en el grado de incontinencia del usuario y en su situación clínica global, teniendo en cuenta que la diuresis diaria de un adulto es aproximadamente de 1.5-2 litros. El AIU rectangular, parece totalmente desplazado por los anatómicos, excepto situaciones especiales o que lo desee el paciente. Los AIU anatómicos día, siempre que no exista incontinencia fecal, deben ser los seleccionados para aquellos incontinentes que deambulan. Si bien, en horario nocturno pueden ser más convenientes los anatómicos elásticos noches o supernoche. Los AIU anatómicos elásticos deberían ser los elegidos para los usuarios incontinentes fecales y para los incontinentes encamados o que estén la mayor parte del tiempo en sedestación. También podrían ser adecuados para grandes incontinentes que deambulan, seleccionando día, noche o supernoche, en cada caso. Es preciso tener en cuenta que la utilización del absorbente con elásticos puede aumentar la sudoración del paciente e impedir la correcta transpiración de la piel favoreciendo la aparición de úlceras en pliegues y dificultando la cicatrización de las heridas. Se deben de escoger el tipo de absorbentes que sean más confortable, tanto para el usuario como para el cuidador. Un absorbente tiene que asegurar: Adaptabilidad: que posean un extraordinario grado de adaptabilidad al cuerpo del paciente, para permitir los movimientos y evitar las fugas de orina. Tolerancia: evitar que irrite la piel al contacto con la orina, impidiendo úlceras e infecciones por hongos. Discreción: que el paciente pueda utilizar su ropa, sin que se aprecie que porta absorbente y sin que éste pierda su capacidad de absorción. Absorción: que disponga de la adecuada, según el grado de incontinencia, manteniendo la piel seca y evitando fugas. Sujeción: que se adapte de forma segura y con un sistema que garantice su fijación correcta, teniendo en cuenta las medidas antropométricas de cadaresidente. Y si es posible que el fijado sea reutilizable para asegurar una revisión sin desechar el pañal. Eficacia: que absorban adecuadamente, manteniendo seca la piel en contacto con el absorbente, pues de ello depende la tolerancia. Existen situaciones que debemos considerar para adaptar la pauta a las necesidades del paciente y de sus cuidadores: Incapacidad funcional del usuario: los pacientes incontinentes deben de usar un absorbente adecuado tanto para el día como para la noche. Será necesarioconocer el grado de autonomía,
- 28. Estudio de efectividad óptima de un absorbente Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 27 los antecedentes personales que le condicionan al uso del mismo y si lo necesita para el día o la noche o ambos. El grado de inmovilismo que presente un residente nos orienta en la elección del pañal adecuado. Es muy importante que el personal encargado de aplicar estos dispositivos se encuentre bien instruido en la técnica. Existen métodos de entrenamiento para educar al residente en el vaciado de la vejiga facilitando así el ahorro en pañales durante las horas diurnas. En caso de que no sea efectiva la educación o el afectado de incontinencia padezca pequeños escapes pueden utilizarse el absorbente día (anatómico o rectangular) que se asemeja a compresas y son idóneas para la práctica de la técnica del vaciado en los inicios del entrenamiento de la vejiga. En el sexo masculino pueden usarse absorbentes especialmente fabricados para ellos o pueden usar colectores de orina muy útiles para el uso durante el día. Grado de incontinencia. Género: existen dispositivos específicos para hombre y para mujer. Entrenamiento de los cuidadores: un cuidador debe ser consecuente con la situación que padece el afectado, facilitando las veces que sea necesario la ida al baño para realizar sus necesidades y así colaborar en el entrenamiento de la vejiga. Así mismo debe saber cuándo y cómo realizar el cambio de pañal a una persona que se encuentre en situación de discapacidad o dependencia. Errores más habituales Utilizar absorbentes de talla más grande, para lograr una mayor absorción. A veces se indica una talla inadecuada, pensando que el más grande es el más absorbente, lo que da lugar a escapes de orina. Actualmente existen en el mercado absorbente con elásticos de la talla grande de todas las absorciones (día, noche y supernoche). Colocación incorrecta del absorbente elástico en pacientes que deambulan, sobre todo en hombres a los que les incomoda el absorbente ceñido a cintura e inglés, y tienden a bajarlo hasta colocarlo caído a la cadera con el consiguiente desajuste y escapes de orina. Usar dos absorbentes superpuestos (generalmente uno de tipo rectangular dentro de un anatómico), con el convencimiento de que ello ofrece una mejor protección y que con esto se disminuyen los cambios de absorbentes. Sin embargo, el absorbente que se encuentra en contacto con el paciente pierde todas sus capacidades ya que el sistema de barrera se ve afectado en la parte externa impidiendo que la orina pase al externo, presentando esta opción cómo inútil a pesar de que se retire la capa impermeable del absorbente interno. Usar pañales de características supernoche/noche durante las horas del día para ahorrar cambios. El uso de un absorbente de gran absorción para la incontinencia mixta ya que lo que debemos modificar es la frecuencia del cambio y no el tipo de pañal. El uso de pañales superabsorbentes. Este debe limitarse a personas con una incontinencia grave, ya que en el caso contrario lo único que haríamos sería desecharlos. Cuando se realiza una valoración para la prescripción de absorbentes, es un error encasillar en la cantidad máxima ya que le persona termina acumulándolos en casa. Metodología El estudio que presentamos ha sido realizado en el OAL Patronato Residencia de Mayores San Luís, en Motril (Granada), gracias a un subsidio de investigación de la compañía HARTMANN. La muestra ha incluido a 13 residentes, los que habitualmente precisan más cambios de absorbentes al día, de los 45 residentes que son en total. Participantes Fecha inicio test evaluación: 26-06-2013 Fecha fin test evaluación: 29-06-2013 Fecha inicio prueba productos HARTMANN: 30-06-2013 Fecha fin prueba productos HARTMANN: 03-07-2013 Residentes en la prueba: 13 Grupo de pacientes: 2ª planta
- 29. Estudio de efectividad óptima de un absorbente 28 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Procedimiento Se realiza un estudio dividido en dos fases: Fase evaluación: Se hizo un seguimiento de las variables con los productos usados habitualmente en la residencia. Prueba con productos nuevos HARTMANN: Se hizo un seguimiento de las mismas variables con los productos Molicare y MoliForm. Instrumentos La percepción del personal se obtuvo mediante un cuestionario hecho al finalizar las pruebas, instrumento de elaboración propia, que es el siguiente: Entrevista personal Por favor, marque según esté de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre los absorbentes Hartman y su uso: TA DA N ED TD NS Tiene menos fugas Se adapta mejor Es más cómodo Mantiene la piel seca Controla mejor el olor Es más discreto (no ruidos de plástico) Conserva la dignidad de los residentes Deja dormir mejor a los residentes por la noche Es más transpirable Es más fácil de usar (velcros) Es más fácil manejar durante los cambios de pañal (velcro) Permite mejores protocolos de cuidado Permite gastar menos tiempo en el cuidado de la incontinencia y más con los residentes Ayuda a crear un buen ambiente de trabajo Ayuda a crear un buen ambiente entre los residentes TA: Totalmente de acuerdo; DA: De acuerdo; N: Neutral; ED: En desacuerdo; TD: Totalmente en desacuerdo; NS: No lo sé Resultados 1. Calidad de Vida del Residente 1.1.Número de cambios Reducción total cambios: 21% 1.1.1.Nº de cambios adicionales durante el día 1.1.2. Nº de cambios adicionales durante la noche
- 30. Estudio de efectividad óptima de un absorbente Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 29 1.2. Estado de la piel Aumento de pieles sanas: 3% 2.Calidad del Ambiente de trabajo 2.1.Percepciones del personal sobre los productos HARTMANN 3. Eficiencia económica 3.1. Ahorro por utilizar absorbentes para la incontinencia HARTMANN Ahorro total con absorbentes HARTMANN: 7.76% Con la calidad de los productos HARTMANN se reduce el número de cambios, y por lo tanto las fugas. Ello conlleva un ahorro también en lavandería que repercute en un menor gasto para la residencia. Para hacer este cálculo se ha considerado un coste medio de lavandería de 0.70€ por Kilo de ropa. En fugas diarias se ha tenido que cambiar la prenda inferior del residente, y en fugas. Gracias a que los absorbentes HARTMANN conservan el pH y tienen una gran transpirabilidad, se reducen los problemas de piel, con el consecuente ahorro de costes en tratamientos para ésta. Para hacer el cálculo se ha considerado un coste de tratamiento de 0.84€/día por residente con problema de piel.
- 31. Estudio de efectividad óptima de un absorbente 30 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 3.1.1.Reducción costes por lavandería (1 semana): 3.1.2. Reducción costes por cuidado de la piel (1 semana): 7.76% 63.64% 4. Impacto Medioambiente 4.1. Impacto ambiental lavandería (litros de agua gastados para lavandería en 1 semana) Reducción impacto medioambiental: 7.76% El impacto medioambiental del lavado de ropa es muy alto debido a los litros de agua contaminada con jabón y suciedad que se desechan en este proceso. Por cada Kg de ropa se usan unos 15 litros de agua. Por eso la reducción de los Kg de ropa a lavar es muy importante para conservar el medioambiente. 4.2. Impacto ambiental residuos (Kg en 1 semana) Reducción residuos: 20.63%
- 32. Estudio de efectividad óptima de un absorbente Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 31 Conclusiones Con este estudio se ha calculado un ahorro total de aproximadamente el 7.76% del coste total. Dicho ahorro incluye la reducción en el coste de absorbentes, la disminución de los costes por fugas en los absorbentes y el ahorro en tratamientos para la piel y demás. Concluimos que con la calidad de un producto específico, se reduce el número de cambios, y por lo tanto las fugas. Ello conlleva un ahorro también en lavandería que repercute en un menor gasto para la residencia. Referencias Burgos Sánchez, J; Tirado Pedregosa, G; Varella Safont, A; Vera Salmerón, E; Martín Sánces, S y Anaya Ordóñez, S. (2008). Algoritmo para la indicación de absorbentes a personas con incontinencia urinaria. Biblioteca Lascasa; 4(5). Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0387.php. Consejería de Sanidad Xunta de Galicia. (2007).Guía de buen uso de absorbentes de incontinencia urinaria. Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Distrito Sanitario Málaga. (2011). Guía de uso adecuado de Absorbentes de Incontinencia. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Madrid (España), 19 de septiembre de 2006. Tena pone en marcha un estudio prospectivo para evaluar el impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de los afectados.Código de enlace: 060909. Disponible en: http://www.portalesmedicos.com/noticias/tena-incontinencia-urinaria-060909.htm. Consultado el 9 de marzo de 2014. Madrid (España), 15 noviembre de 2006. Los costes relacionados con la incontinencia representan cerca del 10% del presupuesto de una residencia. Código de enlace: 6536. Disponible en http://www.portalesmedicos.com/enlaces-medicina-salud/6536.shtml. Consultado el 9 de marzo de 2014. Morilla Herrera, JC; Contreras Fernández, E; Morales Asencio, JM; Martín Santor, F; Gómez Vidal, L; Izquierdo Carrasco, JM y cols. (2007).Guía de Atención Enfermera para Pacientes con Incontinencia Urinaria. Biblioteca Lascasas,; 3(4). Disponible en <http: //www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0272.php>. Consultado el 9 de marzo de 2014. Morilla Herrera, JC; Martín-Santos, FJ; Bonill de las Nieves, C; Morales Asencio, JM y Iglesias Regidor, J. (2008). Evaluación de la calidad de los absorbentes de la incontinencia urinaria. Tempus Vitalis.; 2(8): 37-48. Sánchez González, R; Rupérez Cordero, O; Delgado Nicolás, MA; Mateo Fernández, R y Hernando Blázquez, MA. (1999).Prevalencia de incontinencia urinaria en la población mayor de 60 años atendida en atención primaria. Aten. Prim.; 24 (7): 421-424.
- 34. Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 33 CAPÍTULO 4 Cuidados generales del anciano inmovilizado en el domicilio Guillermina Acién Valdivia, Cándida Martínez Ferrón, Ángeles Bonilla Maturana y Montserrat Gabín Benete Servicio Andaluz de Salud (España) El envejecimiento progresivo de la población provocado por el aumento de la esperanza de vida y la mejora en los cuidados de salud está haciendo que sea muy frecuente encontrarnos con ancianos inmovilizados que precisan cuidados domiciliarios ya que, por el motivo que sea, no pueden desplazarse al centro de salud. Esto hace que desplazarse a prestar cuidados al domicilio del paciente sea un trámite diario en el desempeño del trabajo de enfermería en atención primaria. Tradicionalmente los cuidados se han prestado en el domicilio, el ser humano ha nacido en su casa, ha padecido sus enfermedades en ella y ha muerto también allí. Pero poco a poco hemos ido creando una dependencia mayor para los cuidados en centros especializados (hospitales, residencias….) bien por necesitar asistencia sanitaria, bien por creernos en algunos casos incapaces de proporcionar los cuidados necesarios por falta de tiempo o conocimientos. En nuestra comarca sigue muy arraigado el hecho de mantener a los mayores en el hogar familiar, donde han nacido, han crecido y han formado su familia. La convivencia abuelos-hijos-nietos es bastante frecuente, lo que proporciona un soporte importante para llevar a cabo los cuidados, favoreciendo el mantenimiento del mayor en el domicilio. La atención integral que se realiza a la familia en los centros de salud se traslada en estos casos al domicilio, la enfermera no solo presta cuidados sino que realiza las labores de educación sanitaria al cuidador principal y al resto de la familia. Definición Definir la inmovilización o en nuestro caso definir al anciano inmovilizado implica mencionar varios aspectos: la característica principal es que pasa la mayor parte del día en la cama, si se levanta lo hace con ayuda y presenta una gran dificultad para el desplazamiento. Esta inmovilidad puede verse causada por: -La progresión de enfermedades: reumatológicas (artritis, artrosis, osteoporosis…que cursan con dolor y/o deformidad), neurológicas (demencias, ACV, parkinson…), cardiovasculares (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca…ya que limitan la tolerancia a la actividad), respiratorias ( EPOC, insuficiencia respiratoria) o neoplasias en fase Terminal. -Trastornos de la marcha: vértigo posicional benigno, trastorno idiopático de la marcha o síndrome poscaídas. -Otras causas como sobrepeso, fármacos (hipnóticos, sedantes), estados depresivos, cambios de domicilio, barreras arquitectónicas… Los cambios fisiológicos del envejecimiento favorecen la pérdida de movilidad y a la vez esta pérdida de movilidad incrementa los cambios fisiológicos propios de la edad como por ejemplo los cambios degenerativos en las articulaciones, el aumento de la rigidez y pérdida de flexibilidad de las mismas, la dilatación de la aorta, lo que lleva a una elevación de la tensión arterial y mayor esfuerzo del trabajo cardíaco con su consecuente hipertrofia… Existen además múltiples complicaciones asociadas a la inmovilidad prolongada como pueden ser la disminución de la masa corporal, la hipotensión ortostática, la trombosis venosa profunda, neumonía por aspiración, estreñimiento, retención urinaria, obesidad, ulceras por presión, dermatitis… en algunas de las cuales los cuidados de enfermería son imprescindibles para paliar el problema. También es importante definir el concepto de atención domiciliaria: se considera el conjunto de actividades enfocadas a valorar, prevenir y efectuar un seguimiento de los problemas de salud y sociales de un individuo y a su familia en el propio domicilio, con la intención de mejorar su calidad de vida. Se deben prestar todos los servicios que se ofrecen en el centro de salud, evitando en todo lo posible traslados innecesarios del paciente, ya que eso implica riesgo para su salud, y crea situaciones de estrés a sus cuidadores.
- 35. Cuidados generales del anciano inmovilizado en el domicilio 34 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Este servicio se presta desde los centros de atención primaria y en él interviene todo el equipo, es decir al domicilio del paciente se traslada el médico, la enfermera de familia, la enfermera gestora de casos y la trabajadora social. Generalmente la mayor parte de las actividades que se realizan suelen ser responsabilidad directa de la enfermera de familia, ella suele ser por tanto el nexo de unión entre la familia y el resto del equipo. Trasmite la información en ambos sentidos y coordina la necesidad de visitas de los demás profesionales. Cuidados de enfermería al paciente inmovilizado Al encontrarnos en el domicilio de un paciente inmovilizado son muchos los cuidados que vamos a proporcionarle. Tras una valoración inicial completa de su situación, del estado de la vivienda y de los recursos de que dispone priorizaremos las actuaciones en función de las necesidades de cada caso. Vamos a desarrollar un esquema general de los cuidados básicos que precisa un anciano inmovilizado, aunque esto variara en función de cada caso, de la experiencia en cuidados que tenga la familia, de los problemas de salud que presente en cada momento. De forma general a toda persona inmovilizada debemos prestar especial atención a: -Aseo personal. -Movilización. -Prevención y tratamiento de úlceras por presión. -Cuidados relacionados con la alimentación. -Cuidados relacionados con la incontinencia. -Actividades generales. Revisión de botiquín, vacunación antigripal … ASEO PERSONAL El aseo personal engloba todas las medidas de higiene que se realizan a la persona con la intención de mantener la piel limpia. Con el aseo obtenemos una serie de beneficios como son: - Mantener o conseguir el buen estado de la piel - Eliminar el exceso de grasa, sudor y suciedad. - Evitar la proliferación bacteriana que favorece la infección - Estimular la circulación sanguínea. - Favorecer la sensación de bienestar. - Conseguir un aspecto agradable que ayuda a mejorar la autoestima. El anciano encamado precisa ayuda para suplir sus necesidades básicas, es por lo tanto la cuidadora principal la encargada de realizar esta tarea. Es imprescindible valorar la forma de realizar la higiene del paciente, para poder realizar la educación sanitaria correspondiente. Debemos dar unas nociones básicas sobre: - Baño: el baño del anciano encamado hay que realizarlo por zonas, es decir comenzamos con la cara y el cuello, luego el tórax, el vientre y genitales y por último las extremidades. Es imprescindible tener en cuenta una serie de cosas para que el baño resulte seguro y agradable como son: prepararlo todo con antelación, mantener buena temperatura en la habitación, preservar la intimidad, no descubrir por completo sino hacerlo por zonas para evitar frio. Es la ocasión perfecta para cambiar la ropa de cama. El baño además de limpiar al paciente es la ocasión perfecta para revisar la piel en busca de sequedad, signos de presión, rozaduras…. Se debe insistir en la importancia de secar bien y proporcionar la hidratación adecuada. No debemos olvidar que debe ser un acto agradable y que proporcione bienestar a la persona por lo que la cuidadora será la encargada de elegir el momento adecuado. - Cuidados de la boca: para conservar las buenas condiciones de la cavidad oral y evitar el deterioro de los dientes. Se recomienda cepillado de dientes y limpieza de dentadura tras cada comida (si no es posible se explica la técnica de limpieza con torunda), vigilar signos de problemas bucales como mal aliento, saliva pegajosa o sensibilidad dental, evitar la sequedad de labios con cremas hidrosolubles… - Cuidados de las uñas: revisaremos el estado de las uñas del paciente recomendando el uso de la lima en lugar de la tijera, la forma adecuada que deben tener y la hidratación. - Cuidados de los pies: es muy importante la revisión y cuidados de los pies ya que en el anciano encamada son zonas propicias a la formación de ulceras por presión, además los problemas circulatorios y la diabetes empeoran el pronóstico de las mismas. Debemos formar a la cuidadora para revisar diariamente los pies en busca de cualquier signo de alarma (rojeces, callos, grietas, uña encarnada….) y realizarlo nosotros en cada visita.
- 36. Cuidados generales del anciano inmovilizado en el domicilio Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 35 MOVILIZACIÓN El hecho de que un anciano este inmovilizado no quiere decir que no prestemos atención a su movilidad, al contrario, es tarea nuestra valorar la situación e insistir en la importancia de mantener la movilidad que le queda y si es posible recuperar parte de la que ha perdido (siempre dependiendo de la causa y del estado de salud). La movilización del paciente debe realizarse de forma progresiva, realizando ejercicios de estiramiento y relajación muscular, ampliando en lo posible los movimientos de las articulaciones, siempre de forma suave y sin dolor. Si existe la posibilidad nuestro objetivo seria conseguir realizar vida cama-sillón, comenzado la sedestación con periodos cortos de tiempo, en un sillón adecuado y con cojín antiescaras. Es muy importante enseñar a la cuidadora la forma de realizar la trasferencia al sillón de forma correcta para evitar lesiones propias y posibles molestias al anciano, así como la manera de mantener una postura correcta evitando los arrastres. Aun así, nuestros objetivos han de ser realistas y no siempre esto va a ser posible, si nuestro caso es el de inmovilización total en cama son muy importantes los cambios posturales cada dos horas, asegurando una postura correcta, disminuyendo los puntos de presión con almohadas y colchón antiescaras. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN Las úlceras por presión podríamos definirlas como lesiones producidas en la piel y tejidos circundantes producidas por el efecto de la presión, fricción y/o cizallamiento, al encontrarse los tejidos blandos comprimidos entre una prominencia ósea y un plano duro. Esta presión mantenida provoca una disminución del riego sanguíneo en la zona que favorece la necrosis del tejido. Clasificación -Grado I: aparece un eritema cutáneo en la zona afectada por la presión, que no palidece al presionar. Puede presentar cambios en la temperatura de la piel, edema, induración y/o sensación de escozor o dolor. -Grado II: aparece perdida de la continuidad de la piel que puede afectar a la epidermis y/o a la dermis. Puede presentarse como ampollas o ulcera superficial tipo abrasión. -Grado III: presenta la pérdida total del grosor de la piel hasta el tejido muscular pero sin afectar a la fascia. -Grado IV: destrucción extensa, necrosis del tejido que afecta al músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, articulaciones….) Puede presentar trayectos sinuosos, cavitaciones… Factores de riesgo -Factores extrínsecos: el principal factor de riesgo es la presión directa sobre los tejidos producida entre dos superficies rígidas como por ejemplo una prominencia ósea y la superficie de apoyo, pero también son importantes las fuerzas de fricción, las fuerzas de cizallamiento y la humedad excesiva. -Factores intrínsecos: el principal factor de riesgo propio al paciente es la inmovilización prolongada, a ello hay que sumarle los cambios de la piel propios de la edad, las alteraciones sensoriales y pérdida de sensibilidad por enfermedades neurológicas, las enfermedades endocrinas como la diabetes, la malnutrición, la demencia, el uso de algunos fármacos como corticoides (aumentan la fragilidad de la piel) o psicofármacos… El 90% de las úlceras se presentan por debajo de la cintura. Las zonas más afectadas son el sacro, los talones, la tuberosidad isquiática, el trocanter mayor y el maleolo externo. Complicaciones de las úlceras por presión Las úlceras por presión son uno de los principales problemas del anciano inmovilizado y por lo tanto una de las causas de mayor demanda de actuaciones de enfermería. Afecta no solo a la calidad de vida de la persona que la padece sino también a los cuidadores y al personal sanitario. Las complicaciones podríamos clasificarlas en. -Complicaciones primarias: pueden ser de carácter local como infección, osteomielitis o hemorragias o de carácter sistémico como anemia, dolor o bacteriemia. -Complicaciones secundarias: pérdida de calidad de vida, sobrecarga del cuidador, dificultad en la recuperación… Prevención de las úlceras por presión Hablar de prevención de las úlceras por presión es hablar de calidad asistencial; prevenirlas es el mejor y mas eficaz tratamiento, a la vez que el más económico y más beneficioso para el paciente. El enfermero es el encargado de realizar esta tarea con actividades propias, como la revisión de puntos de presión, y sobre todo con la educación sanitaria a los cuidadores.
- 37. Cuidados generales del anciano inmovilizado en el domicilio 36 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Es primordial implicar a la familia, crear un ambiente de seguridad y confianza, concienciar sobre la importancia de la prevención y que ellos son el principal foco de información que tenemos, ya que su contacto con el anciano inmovilizado es diario, son los encargados directos de realizar esa prevención y de solicitar nuestra actuación ante el mínimo cambio. Lo primero que se debe realizar es una valoración del riesgo de presentarlas; esto se lleva a cabo mediante escalas de valoración específicas que usaremos de forma regular y sistemática y especialmente cuando se produzca algún cambio en la situación del anciano. Las escalas más utilizadas son la de Norton, en la que se valoran aspectos como el estado general y mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia, y la de Braden, que valora la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el riesgo de lesiones cutáneas. Las puntuaciones obtenidas son un indicativo del riesgo de padecerla. Nuestro esfuerzo se debe centrar en la educación sanitaria para el alivio de la presión. Es muy importante mentalizar a la familia sobre la importancia de los cambios posturales, enseñarles como hacerlos, como mantener el alineamiento corporal, evitar la fricción, almohadillar las prominencias óseas y establecer junto con ellos una planificación horaria de cambios y posiciones. Existen superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP) cuya finalidad es reducir la presión por debajo de 33-35 mmHG, aumentar la superficie de apoyo, disminuir las fuerzas tangenciales y la fricción, no retener la humedad, ser fáciles de usar y cómodas para el paciente. Ejemplos de SEMP son los colchones de aire, los de espuma de poliuretano, los de látex…. También existen dispositivos en forma de cojín para su uso en sillones y sillas de ruedas. En la prevención de las ulceras también es primordial la higiene de la piel; el lavado se debe realizar con jabones de pH neutro y se debe extremar el cuidado en el secado, sobre todo de pliegues, sin fricción. Es el momento ideal para revisar la piel en busca de signos de presión. Este acto se debe realizar al menos una vez al día. La hidratación es también muy importante aunque se debe aplicar sin exceso, ya que la maceración es tan perjudicial como la sequedad. En las zonas de riesgo está indicada la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) que actúan como protectores de la barrera hidrolipídica de la piel, mejoran la piel sometida a isquemias prolongadas y permiten revertir lesiones iniciales (grado I), aunque hay que explicar muy bien su uso a los cuidadores ya que es muy frecuente encontrarnos al anciano literalmente untado en AGHO ante el temor del familiar de la aparición de úlceras y muchas veces con falsas expectativas de curación. Otros aspectos importantes en la prevención de ulceras son un adecuado estado de nutrición e hidratación del anciano y una valoración de los medicamentos que consume. Es importante recalcar que todas estas medidas son complementarias, es decir que la correcta aplicación de unas no exime de la necesidad de las demás. Tratamiento de las úlceras por presión Una vez que la ha aparecido la úlcera los cuidados de enfermería son más necesarios aún, ya que la realización de las curas hasta su completo tratamiento es tarea nuestra. Lo primero es realizar una valoración de la herida que nos encontramos: estadio en que se encuentra, localización, tamaño, forma, estado del lecho de la herida, estado de la piel perilesional, presencia o no de exudado y aspecto del mismo, signos de infección y dolor. Esta recogida de datos va a ser la base para establecer nuestro plan de cuidados, y el tratamiento a aplicar va a depender de ello; pero hay unas pautas básicas a seguir en todos los procesos de cura de úlceras que son: -Limpieza de la herida. -Preparación del lecho de la herida: desbridamiento, reducción de la carga bacteriana y control del exudado. -Cuidados de la piel perilesional -Elección del apósito: la curación de heridas ha sido motivo de estudio y experimentación a lo largo de los años. La cura en ambiente húmedo ha demostrado sobradamente su eficacia y entorno a ella se han ido creando múltiples productos que ayudan a mejorar las condiciones de cicatrización de las heridas controlando el exudado, permitiendo un intercambio gaseoso adaptado a la necesidad de la herida, protegiendo la piel perilesional y reduciendo el riesgo de infección y dolor por la disminución de la manipulación. -Control del dolor. La curación de las ulceras por presión supone un reto continuo en los cuidados del anciano inmovilizado; su tratamiento implica un gran gasto al sistema sanitario y un aumento del uso de los servicios sanitarios así como una
- 38. Cuidados generales del anciano inmovilizado en el domicilio Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 37 disminución en la calidad de vida del paciente y un aumento en la carga de trabajo del cuidador, por eso las medidas de prevención son una prioridad en los cuidados. CUIDADOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN La alimentación del anciano inmovilizado varía poco de la del que mantiene movilidad. Las necesidades de proteínas, vitaminas y minerales son las mismas, solo deben disminuir un poco las necesidades energéticas, ya que la actividad física ha disminuido y si mantenemos la ingesta calórica a la larga se producirá un incremento de peso que solo perjudica la situación de inmovilidad. Debemos evitar las comidas copiosas, es preferible comer más frecuentemente y de forma más ligera. Si aparecen úlceras por presión es muy importante mantener una ingesta proteica adecuada ya que son necesarias para la curación de la misma. La hidratación es un aspecto muy importante ya que a veces se cree erróneamente que como el anciano no realiza actividad física y no tiene sed no necesita beber agua. La disminución de la sed está relacionada más con la edad que con la disminución de la actividad, por lo tanto debemos mantener una ingesta correcta de líquidos y si esta no es posible mantener una hidratación adecuada por ejemplo con el aporte de gelatinas o el uso de espesantes. Debemos intentar respetar sus gustos y preferencias siempre que no sean perjudiciales para la salud, así como sus rutinas y horarios. Una buena presentación de los alimentos suele estimular el apetito que en muchas ocasiones esta disminuido. En caso de presentar sonda nasogástrica o de gastrostomía enseñaremos a la cuidadora los cuidados necesarios de la misma e incluiremos sus revisiones y cambios en nuestro plan de cuidados. CUIDADOS RELACIONADOS CON LA INCONTINENCIA Es fácil relacionar anciano inmovilizado con incontinencia, pero esto no tiene que ser así necesariamente ya que la incontinencia urinaria y/o fecal no es un fenómeno natural del envejecimiento, aunque si es un trastorno frecuente que aumenta con la edad, que produce en los ancianos que la padecen perdida en la calidad de vida, mayor riesgo de presentar úlceras por presión y que complica los cuidados en situación de inmovilidad. Complicaciones que presenta la incontinencia -Físicas: como el aumento de las infecciones urinarias o el mayor riesgo de presentar úlceras por presión. -Psicológicas: ansiedad, vergüenza, aislamiento, soledad…. -Económicas: aumento del gasto familiar, social y sanitario. Igual que cuando nos enfrentamos a cualquier otra necesidad de cuidados que presenta el anciano lo primero a realizar ante la incontinencia es una valoración de la misma. Esto lo llevaremos a cabo mediante la entrevista al anciano si es posible y a su cuidador para recoger datos sobre el comienzo de la inconciencia, tipo, patrón miccional diario (para ello es recomendable usar una hoja de registro), frecuencia y características de la incontinencia… y realizar una exploración física para valorar si existe o no residuo vesical tras la micción. En un anciano inmovilizado el tratamiento de elección es el uso de absorbentes, aunque siempre que sea posible debemos facilitar el uso de la cuña o botella aunque sea combinado con el uso de absorbentes. La elección del absorbente dependerá del anciano y del tipo de incontinencia ante el que nos encontremos; por ello la valoración de la micción es muy importante, ya que si el absorbente es insuficiente los escapes facilitaran la aparición de úlceras por presión y aumentaran el trabajo de la cuidadora, pero si prescribimos un absorbente mayor de lo necesario estaremos desperdiciando recursos. ACTIVIDADES GENERALES La atención domiciliaria traslada los servicios prestados al paciente a su domicilio, por lo tanto los ancianos inmovilizados están incluidos en los mismos programas de salud que los que se desplazan a su centro sanitario. Cuando la enfermera se desplaza al domicilio realiza allí el control de constantes si es necesario, la vacunación antigripal una vez al año, la vacunación antitetánica si se precisa, el control de anticoagulantes (sintrom), las actividades pertinentes para la prevención de la ola de calor, la revisión del botiquín…. Esto último es una actividad bastante importante en el anciano, no solo en el inmovilizado, ya que suelen ser personas polimedicadas que en muchos casos acumulan medicación, no la toman correctamente o simplemente precisan organización de la misma. Es muy importante insistir a la cuidadora que nos informe (acudir con informes nuevos a su medico de cabecera) si se producen cambios en el tratamiento por algún especialista o por un ingreso reciente, ya que es frecuente encontrarnos que durante algún tiempo mantienen medicamentos que les han retirado con el consiguiente riesgo para la salud.
- 39. Cuidados generales del anciano inmovilizado en el domicilio 38 Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II Conclusiones -La atención en el domicilio ha de ser prestada por un equipo multidisciplinar, una atención integral tanto al inmovilizado como a la cuidadora, centrada en los cuidados necesarios y en la prevención de complicaciones. -La profesión enfermera se basa en el cuidado allí donde la persona lo necesite, por ello los cuidados que precisa un anciano inmovilizado son proporcionados principalmente por la enfermería. -La prestación de los cuidados ha de basarse en una valoración completa de las necesidades básicas del anciano inmovilizado y de su familia, la preparación de un plan de cuidados personalizado y no una mera actuación puntual a petición de la familia. -La comunicación entre enfermera y cuidadora es la base de una actuación coordinada que va a favorecer la atención al anciano. -La educación sanitaria es la base para que los cuidadores proporcionen unos cuidados de calidad. Referencias Ballesteros, E., García, M., Torres, M.P. (2000) Enfermería geriátrica. Barcelona, España: Editorial Mason. Rubio, L.M., Núñez, F. (2004) Mayores en casa. Madrid, España: Editorial Síntesis. Sarrate, M.L. (2006) Atención a las personas mayores: intervención práctica. Madrid, España: Editorial universitas S.A.
- 40. Salud y cuidados en el envejecimiento. Volumen II 39 CAPÍTULO 5 La enfermera: pilar básico en el cuidado del anciano inmovilizado Montserrat Gabín Benete, Guillermina Acién Valdivia, Cándida Martínez Ferrón y Ángeles Bonilla Maturana Servicio Andaluz de Salud (España) El cuidado y la atención a las personas mayores es una necesidad sociosanitaria que está muy presente en nuestros días. Esto es debido a un aumento del envejecimiento de la población, ya sea por los avances tecnológicos o por la mejora en las condiciones sociosanitarias, el caso es que estamos ante un grupo de población que va en aumento y que presenta unas características especiales (las propias de la edad, la pluripatología, la polimedicación, entre otras), que los hacen más vulnerables a sufrir una limitación de la movilidad. Dependiendo del grado de esta limitación y de las consecuencias que en el anciano provoque, nos podemos encontrar a ancianos más o menos dependientes para la realización de las actividades básicas de la vida diaria que necesiten de otras personas, cuidadoras formales e informales, para cubrir sus necesidades. Además, esta progresiva limitación funcional incide en un aumento de la demanda sanitaria pues nos encontramos con un anciano inmovilizado y dependiente que precisa cuidados en su domicilio. El cuidado del anciano inmovilizado en el domicilio es una necesidad latente dentro de la comunidad y es por ello que debemos darle la importancia que se merece. El objetivo prioritario de estos cuidados es mantener al anciano en su domicilio en las mejores condiciones posibles. El personal de enfermería va a ser pilar básico en la atención domiciliaria a este colectivo, siendo los encargados de valorar al anciano, identificar sus necesidades, establecer objetivos, prestar los cuidados que el anciano necesita en coordinación con los diferentes servicios sanitarios y sociales y ofrecer educación sanitaria tanto al anciano como a la familia y/o cuidadores. La inmovilidad en el anciano La inmovilidad consiste en una disminución de la capacidad para desempeñar o realizar actividades d la vida diaria debido a un deterioro de las funciones motoras que a su vez puede deberse a múltiples causas (Torres, 2007). La inmovilización constituye una de las alteraciones de la movilidad que más va en aumento en la población anciana convirtiéndose en uno de los problemas más comunes del paciente geriátrico. Esta situación produce en el anciano una disminución o interrupción en sus actividades cotidianas provocando además una alteración importante en los diferentes ámbitos de su vida. Todo esto puede dar lugar a la postración del anciano en una cama, situación que vamos a abordar a lo largo de este capítulo. - Entre las características de la inmovilidad están: - Disminución de la tolerancia a la hora de hacer ejercicio (disnea, hipertensión arterial, taquicardia). - Aparece debilidad muscular de forma progresiva. - Imposibilidad de deambular debido a la pérdida de los reflejos posturales. Se puede hablar de dos tipos de inmovilidad, absoluta y relativa. La inmovilidad absoluta hace referencia a estar encamado de forma crónica y la relativa a llevar una vida sedentaria pero pudiendo moverse de manera más o menos independiente. Cuando nos encontramos a un anciano con inmovilidad relativa hay que intentar que no derive a inmovilidad absoluta a través de actividades preventivas. En estos casos la prevención es esencial puesto que lo que pretendemos es que el anciano mantenga su independencia el mayor tiempo posible. En este capítulo nos vamos a centrar en el anciano con inmovilidad absoluta y su atención en el domicilio. Causas de inmovilidad en el anciano De manera natural, el envejecimiento produce una serie de deterioros en el organismo que hacen al anciano más vulnerable a posibles agresiones o cambios externos que van limitando la movilidad. En los ancianos inmovilizados, estos cambios fisiológicos se verán aumentados. Además hay una serie de factores que favorecen la situación de inmovilización en el anciano o también llamados factores de riesgo. Se dividen en dos grupos: