Este documento contiene varios artículos de una revista de ciencia y tecnología de mayo de 1972. Incluye editoriales sobre la responsabilidad social de los científicos, un debate sobre las virtudes y debilidades de la infraestructura científica argentina, y artículos sobre temas como biología vegetal, ciencia al servicio de la sociedad, reacciones nucleares, televisión en colores y más. La revista buscaba fomentar discusiones sobre el papel social de la ciencia y su aplicación en la sociedad.
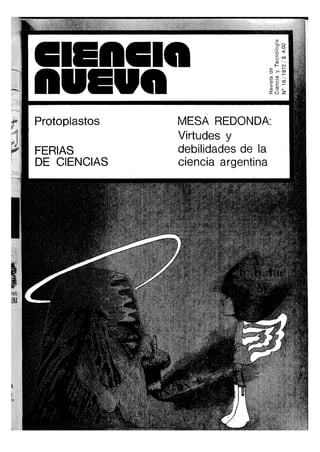
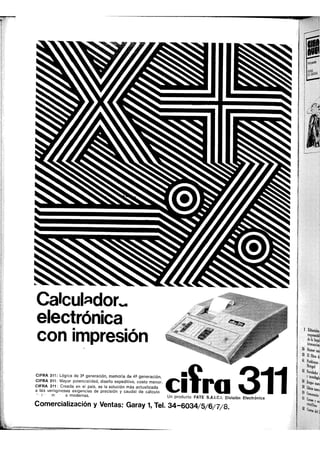














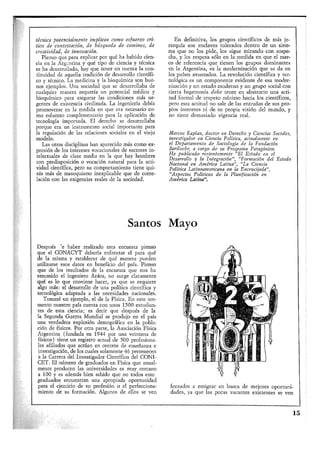















![Figura 5. Estrella de desintegración
producida, probablemente, por
un protón muy energético.
Consta de 98 ramas: 8 negras,
12 grises y 76 mínimas. Fue
hallada en una placa expuesta
a la RC a una altura de 90 mil pies.
V-U:
ración, el modelo nuclear conocido como Modelo de
la Gota Líquida.11 El modelo de evaporación fue pos-
teriormente desarrollado por Victor F. Weisskopf
(1937)4 y Flans A. Bethe (1937),3 basándose en la
idea de Bohr del Núcleo Compuesto.1 El tratamiento
termodinámico del proceso evaporativo que realizara
"Weisskopf le permitió obtener la probabilidad diferen-
cial de emisión de las partículas evaporadas mediante
un "Balance Detallado" en un estado de equilibrio
termodinámico del núcleo,-1 empleando la hipótesis
de que "todas las partículas emitidas tienen la misma
sección eficaz de captura k por el núcleo residual". La
fórmula que encontró Weisskopf, es:
gMo Tg(f)
P(T)dT-~ (T) dT
x"h" Q(i)
donde P(T) dT es la probabilidad por unidad de
tiempo para la emisión de una partícula de masa Ai,
spin g y energía cinética entre T y T + dT; o es la
sección eficaz de captura de la misma partícula por
el núcleo residual / para formar el núcleo inicial i; Q es
la d.ensidad de los niveles nucleares en los núcleos
Inicial y final y es una -función de la masa, carga y
de las energías de excitación inicial y final.
En 19.50, K. J. Le Couteur,0 halló que el número
de partículas, N(T), con energía T que escapan por
Figura 6. Diagrama esquemático
de una desintegración nuclear
de muy alta energía.
segundo de un núcleo a la "temperatura" ©, viene
representado por una ecuación de la forma:
cxN • M
N(T) dT = {exp. [~(B + V')¡® ]} •
2 W
• {(T — V) exp. [—(T — V')/®]} dT
donde a es una constante apropiada; M la masa de la
partícula, W el volumen nuclear, B la energía de unión
de las partículas, V' la altura de la Barrera de Cou-
lomb 1 y © la temperatura nuclear.
La fig. 8, muestra el espectro de energía de las par-
tículas evaporadas computadas según la fórmula de Le
Couteur, suponiendo una "temperatura" de 4 MeV-, en
(a) se muestra el espectro para protones en una escala
lineal suponiendo una altura de barrera V — 4 MeV.
La energía máxima de los protones evaporados ocurre
para una energía V' -f- © ; es decir, para ^ 8 MeV.
La energía media calculada sobre todo el espectro de
evaporación viene dada por V' + 2 ©, es decir, para
' 12 MeV. En (b), se muestra el espectro para pro-
tones, neutrones y alfas en escala logarítmica. Se tomó
© = 4 MeV y V'= 11 MeV para alfas, Y = 4 MeV
para protones y V' — 0 para neutrones {la Barrera de
Coulomb no existe para los neutrones pues estos no
poseen carga eléctrica).
Integrando la ecuación anterior, se obtiene el por-
31](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-33-320.jpg)
![centaje total de emisión, p(M), para partículas de
masa Áí (la integración se realiza sobre todo el espec-
tro de energía):
P(M)
aN-Ms
2W
{exp. [—(B + V')/®]}
De esa manera, Le Couteur pudo calcular la probabi-
lidad de emisión de protones, deuterones, tritones,
alfas y fragmentos más pesados. La comparación entre
lo predicho por la Teoría de la Evaporación y los
resultados experimentales, sin embargo, se complica
por el hecho de que la temperatura nuclear disminuye
durante la evaporación y, además, la emisión de par-
tículas cargadas es afectada por la Barrera de Cou-
lomb, la cual también varía de magnitud durante el
proceso. Tales efectos son más importantes cuanto
mayor es la energía de excitación.
Ese mismo año —1950—, apareció un trabajo de
los físicos japoneses Fujimoto y Yamaguchi,7, quienes
obtuvieron resultados similares a pesar de tener en
cuenta los cambios de la energía de unión nuclear du-
rante el proceso de evaporación.
En 1965, tres físicos japoneses de la Universidad de
Tokyo —Miyazima, Nalcamura y Futami8—, publi-
caron un trabajo que contiene una hipótesis relativa-
mente nueva mediante la cual los autores tratan de
explicar los procesos que tienen lugar cuando una par-
tícula ele muy alta energía choca con un núcleo. Según
estos investigadores, la partícula incidente no siempre
golpea el centro del núcleo por lo que la cascada en
el interior del núcleo no distribuye la energía y la
cantidad de movimiento de una manera simétrica. El
núcleo es así, calentado localmente y en este estado
de alta energía comienza a expandirse proyectándose
el calentamiento —en forma de un chorro— hacia el
Figura 8, a) Espectro de energía de protones evaporados
por un núcleo (escala lineal).
b) Espectro de energía para protones, neutrones y alfas
(escala logarítmica). Ambos espectros son
aproximadamente Maxwellianos.
Fuente: The Study of Elementary Varticles by the
Photographic Method, F. Powell et al, Pergamon, 1959.
ift<
3
O
t-
t£
t
lli
a
oCE
III
E
13
2
0.4 -
0.3
0.2
0.1
1.0
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Figura 7. Fotografía obtenida en
1953 por Danysz y Pniewski
mediante exposición de placas
nucleares a la RC. El análisis
de esta fotografía permitió el
hallazgo ele un fragmento nuclear
de carga 5e que llevó al
descubrimiento de los denominados
Hipernúcleos. La partícula
responsable de la desintegración
posiblemente sea un protón de
muy alta energía. Las trazas
negras son trazas de evaporación.
V + © V+2
8 12 16
ENERGIA (MeV)
20 24
5 10 20
ENERGIA (MeV)
32](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-34-320.jpg)






![de las calles. De allí que se haya
elaborado en Leningrado un método
original de plantación mediante una
explosión. Se coloca un cartucho es-
pecial a un metro de profundidad,
haciéndolo explotar. La detonación
origina un hoyo con paredes bastan-
te blandas que no obstaculizan el
crecimiento de las raíces. Además, el
cartucho se carga con una porción
cíe abonos. Al efectuarse la explo-
sión estos penetran en la tierra en
un radio hasta un metro. Con esas
"reservas" el árbol puede alimentar-
se durante tres a cinco años.
• Velocidad de la luz. El Labora-
torio Nacional de Física de Gran
Bretaña ha utilizado un láser en la
medición de la velocidad de la luz
con una exactitud cientos de veces
superior a la lograda hasta ahora.
Esencialmente, el método consiste en
contar 30 millones de vibraciones
por segundo, lo cual corresponde a
la frecuencia de un láser de dióxido
de carbono (infrarrojo). Si además
se mide la longitud de onda y se
multiplican ambas cifras entre sí se
obtiene la, velocidad de la luz. Este
método se parece a la manera en
que el receptor de radio común con-
vierte una transmisión a 10 MHz en
sonidos, de frecuencias mucho más
bajas. Probablemente un receptor
común lo haga en dos etapas, pero
para abarcar la brecha que hay entre
el láser infrarrojo y las ondas radiales
ultracortas, fáciles de contar, hacen
falta tres etapas. La electrónica con-
vencional no puede hacerse cargo de
esta operación, por lo que se ha re-
tornado al uso clel cristal. Una etapa
permite relacionar la frecuencia del
láser de dióxido de carbono con la
frecuencia, inferior, de un láser de
vapor de agua. La siguiente etapa
descendente relaciona ésta con la de
un láser de cianuro de hidrógeno
( veneno conocido también como áci-
do prúsico). Y finalmente esta fre-
cuencia es comparada con la de un
klystron, oscilador electrónico usado
en los radares. Todo lo restante de-
pende de esta frecuencia y las me-
diciones que faltan se efectúan con
ayuda del reloj atómico de norma
internacional del Laboratorio.
# También la longitud del láser de
dióxido de carbono es medida por
cotejo con otra norma internacional,
pero, análogamente, la operación no
es directa, sino que pasa por la etapa
de otro láser que omite luz roja.
De ra] modo, con ayrda de cuatro
láseres se proyecta salvar la brecha
que hay entre la norma de longitud
y la de frecuencia o tiempo. Ello
permitirá obtener la velocidad de la
luz con una exactitud de una parte
en cien millones, que es la exactitud
de Ja actual norma de longitud.
• Los aeropuertos flotantes cons-
truidos en el mar contribuirán a re-
solver los problemas del ruido cau-
sado por los aviones y librarían a
la producción agrícola una conside-
rable extensión de tierras. La idea
es seriamente estudiada en Gran Bre-
taña, cuyo Centro de Investigaciones
sobre la Construcción estudia los
problemas de diseño planteados por
pistas flotantes de hormigón refor-
zado. Se investiga actualmente el di-
seño de la laja superior de una pista
de 1.500 metros de longitud, la cual
sería construida con unidades de hor-
migón reforzado prefraguado de
unos 30 metros cuadrados. Las mis-
mas poseerían una laja superior y
otra inferior separados por nervadu-
ras, de manera que constituirían en
rigor balsas formadas por comparti-
mentos de unos 2 metros cuadrados
y 0,50 metros de profundidad. Se-
rían rellenados con poliestireno ex-
pandido, lo que les permitiría flotar
y simplificaría la construcción.
El análisis del diseño de este tipo
de estructura es simple en un sen-
tido y complicado en otro. La dis-
tribución general de la carga no
ofrece dificultades, pero la laja su-
perior debe ser capaz de absorber las
altísimas cargas locales determinadas
por las ruedas del avión. Existen
fuerzas post-tensoras que causan una
restricción de la compresión y, en
rigor, aumentan la resistencia de la
laja. Se procura establecer con exac-
titud en qué medida la aumenta, y
la experiencia en la materia hace su-
poner que tal medida puede ser con-
siderable.
Se estudian asimismo otros pro-
blemas, por ejemplo la resistencia
de los distintos sectores de la pista,
entre ellos los bordes, y la posibili-
dad de agregar superficies laterales
que soporten los aviones que acci-
dentalmente se salgan de la pista.
Además está el problema de lograr
que una pista de este orden sea capaz
de hacer frente a la acción corrosiva
de la intemperie y el mar.
* Los meteorólogos necesitan cono-
cer la concentración de vapor de
agua en distintas zonas de la atmós-
fera que se escalonan entre alturas
de pocas decenas de metros hasta
varios kilómetros sobre la Tierra.
Actualmente el modo habitual de
medir la humedad consiste en en-
viar un higrómetro a bordo de un
globo o de un avión. Pero existe
siempre el peligro de que el avión
pueda transportar humedad consigo
y la medición, en consecuencia, arro-
je un resultado falso,
Un nuevo método recurre a un
equipo que detecta las ondas radia-
les sumamente cortas llamadas irra-
diaciones submiiimétricas. El vapor
de agua, el oxígeno y el nitrógeno
del aire emiten por igual irradiacio-
nes submiiimétricas y la irradiación
de cada gas es característica y exclu-
siva del mismo. En consecuencia, es
posible "sintonizar" cada gas y me-
dir la intensidad de sus irradiaciones
submiiimétricas, lo que a su vez per-
mite calcular la proporción de vapor-
de agua hasta una distancia de varios
kilómetros del instrumento. Y tam-
bién es posible hacerlo con mayor
exactitud que mediante el higróme-
tro, de manera que el nuevo mé-
todo permitirá formular pronósticos
meteorológicos más exactos.
• Una fuente compacta de calor con-
centrado, que produce puntos hasta
de 1.300°C, ha sido lanzado al mer-
cado en Suecia. Este dispositivo, de-
nominado Spotheater, es del tamaño
de una linterna eléctrica, y funciona
de una manera limpia y silenciosa.
Medíante el empleo de radiaciones
infrarrojas de onda corta, produce
un calor instantáneo y se enfría rá-
pidamente en el momento en que se
desconecta.
El Spotheater será empleado en
la producción y en los laboratorios
y talleres, cuando se necesite el ca-
lentamiento rápido de pequeños ob-
jetos. Entre sus muchas aplicaciones
se mencionan la del tratamiento tér-
mico de plásticos, metales y textiles.
39](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-41-320.jpg)





![II!lili ti tillo d 1' huí1 i'P-Utir
toa 1.1' ii [ , mu i u 1 m qu Í ' I
agüite mhil non > im pi d" p> i> p >r
el t J ' o i u ii 11 t ti in ! it t tk 1 ia
v-,;/' i 11¡ t vio I > ln ii i i h :>
.'i*m ni h mu• ik t ii i ' * P >s
<Ícm uliin i ni ijit t 11 !i > h "i r
ttní i tiun iiihi n b ti i h i'n i ni-
tkl ul il míiu «1 h | i1- p' i i n e
ilmim >d is ubu id »• < i 1 > ¡ it iu~
teri» i, qiu pn l n n m P i 1 i ton i í-
dón ik junipol1 i 1'iui pos lo
t mm qUw J mhil id h ' u i i e
piu ! • ti ti ih t < 1 tk '< i ni mi i e
i IK üi ,iil 1 Lililí' 11 tu i t„ 1 1 i u.ih.t-
bnt 11 t'oi p'u n i i! 1 l u i 1 1 i
dil hi'iilndni p iti i ^ ^t u t i ti' i
ha-.' u 1L ít tundido
T a i i j nnuiti is p i t 11 i 1
cuntiliui dv 11 Uiiiv i ul i I d
Ut tls .Lirio ti i o 3 que i l n < pl iii i
no ist'bi smteti, indo el iitm ' ín
te ¡ pic-urniblemtnte fhjn^ra). es-
taha pmdni icndii m fonna ii_tiv i el
hasta ahora no identificado mlvVto
rio. El trabajo de ellos deinut ti i
que, por lo menos en esta plant t ti
florecimiento se encuentra bajo el
control de un mecanismo de tn i T
afloja. Parece probable que un i ín
vestigack'm detallada cíe otras phti
tas desenterrará sistemas simihtt
(PLirt Physiology, vol. 47, p. 7 M )
7Bicicletas y fecundidad
Düíde que Kirkpatrick M.icMi1'>n
produjo el primer velocípedo hatt
alrededor de 130 años, el mere ido
de la bicicleta ha sido partí ul u
mente cíclico. Ultimamente, dt pu» •>
de una lenta recuperación del i
que sufriera en la década del 50 el
velocípedo está gozando de mu n<>
polaridad sin precedentes en lo 1
tados Unidos. La producción intun t
de cíte país ya o •¡tú atrasada m i
rios meses con respecto a los ptdi
dos existentes y se está alcntimlo
mediante dolares a los fabril itu s
europeos y japoneses, para qm pío
vean mayor cantidad de elementos
importados.
Entre las razones que se ínsmu m
«1" i 411 l'f i 11!» ! l J i
¡i , f i' ' i 1 n i u n nhlt-
i i t i' I i ¡ t 1 1 p i i d<i
I I I K i | I ' U l !
t ,. I u ....... 1.1 iv.l.'..u.i.> dw i.lltOI!
' ,11, M M 1 • t Ilil 1 ! IH
fiioí.. r.staría sufi-
uxiis las r¡(>-
para exniicnr este renncimicm-t uc
h ,1 , i 1 i
¡i t i| > J ii i t i t i i
ti t ! 1 t. I Ul I 1 I ! I I
gadores, de que el ejercicio ¡le,:,,
ni i i ti « mi i 1 1
t it t o i ut i, 1 1
q it cu 1 i i Hid 1 <J i i t i
d i i 1 fi i " i 1 < n U
m i i itml i P ir He i 1 un li
11 1 ol' 1 L I uiln i d d 1 i
0 pton > u i I 1 i n li h
citltt i Lomun tn 11 it il i i i'
ti pi aknti d J i ! 1 iriil i M mu
ftetuimj; l >n>pii dt li 1 iIik
Uivdos, conitrii s n ti nt n «ü ' i
Hiptti nid id ik 1 >•, i itli i 11 i h lus
(¡ni. tt- tk 1 is t ip iki i! ip
Itl ll dtí It tjllt 11 bu U I t I t L '
umta mtdu tk ti n [ iut u i
tontimini íntlu uic'o . ! uoilli
Poda t unbi i, h i!xt il ni qut
li "tntil ln itk i id m d io i
buit 11 e nunin i i ni mi lío
Liitmi ni di mi d i—• ] i 'i i tsi i
ofreciendo su p qu no m ' p u '
tombitit nutsti i tu iknen inii n t
'intí dt Mip ífoíiluion T' e toño
pisuli, tn il Ptm«.h Medí il ¡our
nil, un medico tk Su t tt inb naibt
que il invtsti ir sobit h nt uní
didul tk uní putji ti^idi dt^eu
bi io i¡ut ti m nulo p i le ih i dar m
tt dos hol i*. mtdu poi di ^ 1 u
11 b s t d 1 i con kiJo t i } i
nitio o eL 1 i opi ion 1 1 i ul i
1 mi, 1)11 t' lu qut mi 1 u i u
un i K din u m ui li ii il i 1
i m im 1 ni 'i i m ! i ¡ i •
ib t M 1 I ti eel 11 p 1 II 1 ' '
mdii en b i i «i 'u i i i ' .
tni ti os it ih d iiut nu i i
p i h ntt n i tii'i i ni! t|ti 1 i-
don u i 11 pi ui i ' I 11 'i ui J i
e pos i qui do tnt un i ib n id i.
3 n ui u ii n 11 posilnl d ' di 1 :
m tnloqu o,ni to d qu 1 í-
i Idilio pi ittit t li n i um i ul if
pKllon ' Itl l [ i díi I l 1 Mi s ll li 1 l-
ble intii ontepmo ín 1 ui'ino ! u
tip!o>ionfi ekino u ii t i bi u pi-
ei ¡¡t procrea-
i ' i Ul. i
o* * t
comorarse un
m I:.' ,1,.
(I'I I, I i
tie ios erneein
i,i i- i
u i e | e uc
i . • i
1 i e< ip i-,
s automó-
.'llt'S.
Cojinetes de madera
I n ti Instan o (uiuii o tu noli ^leo
dt Dni pr ip tío ' i ' un i r<_
ih mi mu ti tu nt pin tnpk u
rndtn en b in tiuetitn dt rin
tji uní i tk ult< «.¡u ni ti xtut nt
! bioiitL u i i ilt u i m b bbitt p ¡^
di.il unnp^tit ion li ui i kt i pun i
11 i t indi i i luni I o un fc.s>
1 u m ii1 mi ' s m d d t i ti -i
t i n di i i 1 II i| it lo ntí i
U i í i ii 11 i i ti di 1 s MI íti
I I 111 i til l ti 1 ipre n - - "Ltle
1 e ni t l I 11 l l k It l l lU 11
I'ii k ii i ii u t il ¡ i i1 t un
I ' n 1 il i 11 i'itdul ti tu vi
I n ' I 1! 1 1 (Hl 1 UH)i 1 p itO
ni i «' i n i 1 i | i i d > i
t I l It 1 l 'qui J II p o 1 1 ults
¡ i m k I > u i| 11 i t k I ln t
til t Hl I II 1 <111 dlll tl't 1 O ll I it n
ti i 11 i iJüi ss utih 11 tomo
lu' i ii i ti i u i t umuii dtin i
1 l ni dt! l t Hl nlid ul l e dote tet>
a i bir iti qt todos, luí d ni h m ,
t..iiak., pata eojiiutt.-..
45](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-47-320.jpg)



![lámpara es enfocada por el reflector
sobre el cilindro de colorante líqui-
do fluyente. Esto activa el colorante
haciéndolo fluorescer, y controlando
esta fluorescencia por medio de dos
espejos paralelos —cuyo paralelismo
es ajustado mediante movimientos
de micrómetro fino— se obtiene de
uno de los espejos un brillante haz
luminoso.
El color del haz emitido por el
láser puede ser modificado median-
te un simple dispositivo de sintonía
perfeccionado en la Queen's Univer-
sity y, mediante la elección del tipo
de colorante, puede generarse prác-
]...'! ticamente luz de cualquier color del
espectro visible. O bien, si se pre-
fiere, puede elegirse de cada láser
c¡¡iü" una muy estrecha gama de colores,
en cuyo caso la emisión es muy pura
•liilo (,' desde el punto de vista del espectro,
ildiivi" También se han perfeccionado téc-
nicas para producir con estos lásers
de colorante, impulsos de luz que
duran sólo una millonésima de mi-
llonésima de segundo ( 1 0 - 1 2 segun-
do, o sea un picosegundo), impulsos
que han adquirido considerable im-
1 portancia en el estudio de las reac-
^'j...';; ciones moleculares, en fotobiología
^¡.p Y e n fotoquímica.
:n si¡t:
uc pd-
hSl'JÍ:
jnE(Ü
Los lásers basados en estos sim-
ples sistemas de colorante presentan
..,Í0 varias ventajas importantes que los
o ¿ i
ontit:;;
tornan comercialmente viables en
gran escala. En primer término, los
p'f." materiales usados para el láser bá
sico —por ejemplo, los colorantes
indo tr-
uc !k::.
y
lí?"- fluorescentes— son baratos y de fá-
kir^' obtención. En segundo lugar, es-
¡¿a¡rü t o s sistemas pueden ser diseñados
bajo forma de unidades compactas
en las que las celdillas que contienen
el colorante y las lámparas de flash
son fácilmente reemplazables porque
consisten en montajes enchufables.
Las lámparas de flash, igualmen-
te perfeccionadas en dicha Universi-
dad, han sido especialmente diseña-
das como para que soporten altos
impulsos máximos de tensión y po-
sean, al mismo tiempo, una dura-
ción considerable.
Este grupo de científicos investi-
ga igualmente métodos que permitan
una detección más rápida y más efi-
ciente de la irradiación luminosa por
medio de dispositivos fotoelectróni-
cos y fotocátodos, tales como una
| cámara fotográfica perfeccionada de
l alta velocidad que sirve para regis-
trar y estudiar fenómenos que cam-
lemtk k[a n de n tr o de una escala de tiempo
de un picosegundo. O
RIGOLLEAUCRISTALERIAS RIGOLLEAU S.AIC.
Se transcribe !a Disposición N? 57 f e c h a 25
de N o v i e m b r e 1971, de la División Pesas y
M e d i d a s de la D i r e c c i ó n Nacional de C o m e r -
cio Interior, relacionada con las P r o b e t a s
Marca PYREX de 25 - 50 y 100 mi.
Buenos Aires,
Visto la presentación en el e x p e d i e n t e
N<? 19.483/71 SEICI p r o d u c i d a por la f i r m a
C R I S T A L E R I A S R I G O L L E A U S.A., inscripta en
la D I V I S I O N PESAS Y M E D I D A S b a j o el nú-
m e r o 1.316 y atento a lo i n f o r m a d o por la
m e n c i o n a d a d e p e n d e n c i a y a lo a c o n s e j a d o
por el D E P A R T A M E N T O DE L E A L T A D C O -
M E R C I A L ,
El director nacional
de comercio interior dispone:
1? - Autorizar la presentación a la v e r i f i c a c i ó n
primitiva, c o m o similares al tipo a p r o b a d o
C 5001 d e las p r o b e t a s graduadas d e VEINTI-
C I N C O , C I N C U E N T A Y C I E N M I L I L I T R O S (25,
50 y 100 mi) de c a p a c i d a d , construidas, t u b o
y base, c o n vidrio borosilicato, tal c o m o se
d o c u m e n t a en el e x p e d i e n t e N9 19.483/71
SEICI fojas 2 a 4.
2 ? - E l sellado de verificación p r i m i t i v a se
aplicará e n la p r o x i m i d a d y por e n c i m a d e la
g r a d u a c i ó n q u e indica la c a p a c i d a d del ins-
t r u m e n t o .
39 - Expedir c o p i a s de la presente D i s p o s i c i ó n
p a r a las p u b l i c a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n el
artículo 69 de la R e s o l u c i ó n Ministerial d e fe-
c h a 9 de S e t i e m b r e de 1926.
4<? - C o m u n i q ú e s e , regístrese. C u m p l i d o , v u e l -
va el e x p e d i e n t e N9 19.483/71 SEICI al D E -
P A R T A M E N T O DE L E A L T A D C O M E R C I A L -
D I V I S I O N P E S A S Y M E D I D A S - p a r a la notifi-
c a c i ó n de la f i r m a interesada y s u r e s e r v a
c o m o a n t e c e d e n t e t é c n i c o .
D I S P O S I C I O N N9 57
* Marca Registrada de Corning Glass Works, U.S.A.](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-51-320.jpg)



![í1 hs piezas "hé^-.
»tlc*as forman um f¡!'!1
l f t ^flexión, no « t
""eva solución dando]
Atiente grupos de fe!
de simetría petn»
^ ^nación soltóos |
dividirse en ttes
r « P>ms que, pono!
f dos posición
í' t^n una de ellas es t».
dos picas C01,0¡tJ(
* <•"» otro luftardeh»
tres posibilidades s
>n «'««s tres resultante
I'"» de cuatro piezas,p
r ík* distintas formas pj,,
•> tres posibilidades; ¿
•i1' >lr estas ttesposiMíi
» primeras ttes, dalas?
•lid grupo. Kn el próximo í
remos una solución de» ;
•; "- dos tipos, es decir,u:
y y tina del guipo Je2, -
N? 1?, pág, |¡,
« s u r r j , Nos. 1, pk 20; í
i' V.. n
- A'vrrirjn, Junio de 1,
• • 18 tle cneto de 196!, -
Ferias de ciencias
Alfredo J. Cossi
En la década del 60 una actividad
presuntamente nueva comenzó a cre-
cer por todo el territorio nacional:
las ferias de ciencias. A su lado, co-
mo un brote simultáneo y heredado,
empezaron a crearse tímidamente los
clubes de ciencias.
Dije presuntamente nueva porque
ya entre ambas Guerras Mundiales
algunas escuelas europeas llevaron a
cabo ferias científicas con trabajos
realizados por sus alumnos con la
guía de los profesores. Este movi-
miento tomó impulso y en 1950 se
realizó la Primera Feria Científica en
Filadelfia, con la participación de 13
regiones afiliadas. Hoy, extendida a
otros países, se denomina Feria
Científica Internacional (NSFI).
En nuestro país el puntapié inicial
lo dio, desde Zárate, el profesor En-
rique Chiarini, quien al comienzo de
la década del 60 organizó las prime-
ras ferias locales que se conocieron
en el país. El IMAF —Instituto de
Matemática, Astronomía y Física de
la Universidad de Córdoba— tomó
a su cargo posteriormente el manejo
de la Feria Nacional que comenzó
a llevarse a cabo anualmente en el
pabellón universitario cordobés, re-
cogiendo trabajos de cada provincia,
las que a su vez los recogen de cada
región y éstas de cada localidad. En
todas las etapas participan alumnos
de las escuelas de enseñanza media
y ocasionalmente —Baradero, Bahía
Blanca, Trenque Lauquen, etc.— de
la enseñanza elemental.
Marginando esta muy resumida
etapa histórico-informativa cabe pre-
guntarse, ¿qué papel juegan las fe-
rias y los clubes de ciencias en el
proceso educativo?; ¿se insertan en
el sistema vigente, lo amplían o lo
contradicen?; ¿están en el camino
de una verdadera reforma educativa
o simplemente son intentos indivi-
duales embrionarios destinados a pe-
recer cuando el entusiasmo de quie-
nes los generan desaparezca?
Como en todo proceso complejo
estas preguntas no se agotan con
unas pocas respuestas e incluso ellas
suelen darse a medida que el proceso
se desarrolla, de tal modo que todo
lo que intente decir aquí tendrá to-
das las limitaciones que crean las
fronteras del lenguaje y de una ex-
periencia en ascenso.
Insistir con que nuestra enseñan-
za es enciclopedista, que nuestros
docentes están mal pagos, peor tra-
tados y nada actualizados, es un po-
co recurrir a una reiteración elemen-
tal. Pero en nuestras escuelas quie-
nes deben oír están sordos y hay
quienes oyen pero no remedian. En
ese contexto nacen los CC y FC ge-
nerados por quienes se han aburrido
de comprobar a diario que el siste-
ma educativo en vigencia pareciera
asentarse básicamente en el uso in-
discriminado y desleal de la memo-
ria, de una disciplina rígida, inelás-
tica, de una organización vertical
que deteriora —por mal entendida
y peor aplicada— las relaciones afec-
tivas necesarias entre educador y
educando.
Dentro de la diversidad de obje-
tivos, algunas veces ambiguos, a los
que aspira el ciclo medio, cabría pre-
guntarse cuántas veces y en qué me-
dida ellos son alcanzados. Pero atín
dentro de la limitación de esos al-
cances es dudosa la metodología con
que se trabaja. Y objetivos ambi-
ciosos con métodos inapropiados, só-
lo llevan a caminos estrechos. Des-
de el punto de vista profesional,
nuestros egresados acaudalan cono-
cimientos parciales —la mayoría de
las veces no asociados— provenien-
tes de un conjunto reducido de li-
bros de textos, muchos de ellos cues-
53](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-55-320.jpg)
![tionables, cuando no de apuntes res-
tringidos que se dan como quien da
un código de señales, apuntalados
por algunas experiencias de labora-
torio (si se tiene suerte de contar
con él), De todos modos, demasiado
a menudo, muchos temas pasan de
la carpeta de apuntes del docente a
la del alumno sin pasar por la ca-
beza de ambos.
Los extremos de esta situación se
dan en las asignaturas de "forma-
ción cultural" como historia, litera-
tura, etc., donde analizar aconteci-
mientos actuales pareciera ser un
gran pecado.
Pero no es mi propósito hacer
una crítica de la escuela media cuyas
defecciones son tan notorias que to-
dos convienen en la necesidad de
un cambio que nada tiene que ver,
claro está, con reformas provocadas
por grupos de presión interesados en
la defensa de privilegios de minorías
que poca relación tienen con la edu-
cación. Sólo intento bosquejar aspec-
tos que crean la necesidad de nuevos
enfoques para nuestra escuela y den-
tro de los cuales se encuentra esta
actividad de Clubes y Ferias de
Ciencias.
Una política educativa difícilmen-
te funcione bien si no está respaldada
por una política general. Y ésta tie-
ne pocas posibilidades de consoli-
darse en la medida que no intente
romper con la dependencia político-
económico-cultural que nos vincula
al eje de la dominación imperialista
de turno. Y la colonización cultu-
ral pasa necesariamente por nuestra
educación media, fábrica de indivi-
duos amoldados a ciertas pautas ad-
mitidas como insospechables y que
hacen que su capacidad de crítica, de
análisis, de comparación, no vayan
más lejos de ciertos límites prefija-
dos. "La educación ha de formar
mentes que estén en condiciones de
criticar, verificar y no aceptar todo
lo que se les propone. El gran pe-
ligro actual son los slogans, las opi-
niones colectivas, los pensamientos
dirigidos. Se debe estar capacitado
para resistir, para criticar, para dis-
tinguir lo que es prueba y lo que no
lo es", ha dicho Piaget.
_ La actividad de las FC y los CC,
si bien aparentemente insertadas
dentro del sistema educativo, no ha
de ser un brazo más del mismo, sino
un _ anticuerpo que genere una re-
acción capaz de modificarlo. Y esto
podrá ser así en la medida que quie-
nes sostengan este tipo de activida-
des lo vean claro. Hasta hoy, feliz-
54
Reseña de las Ferias de Ciencia en la Argentina
En 1960 el profesor Enrique Chiarini llevó a cabo la primera
experiencia de Ferias de Ciencias en el país, aunque reducida a las
escuelas de Zárate, Buenos Aires. A partir de allí la realizó anual-
mente con un número de trabajos variables cada año, pero que
oscila en alrededor de 50. Esta Feria aparece —en la historia de
esta actividad— como punto inicial en la aparición del fenómeno
en la Argentina.
En setiembre de 1966 en Jesús María, Córdoba, se imitó el
ejemplo. Participaron 43 trabajos y se premiaron 12.
En octubre de 1966 se inauguró la Primera Feria Regional en
Córdoba, con participación de alumnos secundarios y primarios.
Se presentaron 120 trabajos; se otorgaron 12 premios y casi 60
menciones.
En octubre de 1967 se realizó en la Universidad de Córdoba la
Primera Feria Nacional de Ciencias, a la que le siguieron sucesivas
ediciones en los años siguientes. En 1972 se hará la sexta.
La cantidad de trabajos que se presentan en la Feria Nacional
depende del espacio físico donde se desarrolla y, en consecuencia
de las condiciones de organización. Un centenar y medio de tra-
bajos es la cantidad que anualmente se recibe. No obstante, ello
surge después de una prolija selección, de modo que en todo el
país, se llevan a las ferias mucho mayor número de trabajos. En
la provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo, se presentan
en las Ferias locales —primer escalón— más de 500 trabajos todos
los años, de los cuales quedan sólo 12 representando a la provincia.
Para dar una idea de la distribución por disciplinas y la pro-
pensión de los alumnos a abordar temas, se ofrece abajo un cuadro
comparativo de los trabajos presentados en la I I I (1969) IV
(1970) y V (1971) Feria Nacional:
Astronomía 5 4 3
Antropología y Ciencias Sociales 13 17 27
Ciencias de la Tierra 6 10 12
Física..... % 23 15 11
Ingeniería y Tecnología 34 26 29
Matemática 25 9 5
Qiíftc,a 27 15 18Biología: Vida Humana 8 17 19
Biología: Vida Vegetal y Animal 42 31 31
Se observa que, pese a que las cifras varían de un año a otro
por cada disciplina, Ingeniería, Tecnología y Biología Vegetal y
Animal despiertan el mayor interés en los estudiantes. Y ésta és
una constante que se da en todas las Ferias.
Por cada disciplina se entrega primero, segundo y tercer pre-
mios y menciones. En cada caso se distingue si el premio es
individual o colectivo, según el número de alumnos participantes.
De los primeros premios de la Feria Nacional se seleccionan
anualmente tres trabajos, el primero de los cuales tiene derecho
a participar en eventuales Ferias internacionales. Si no lo hace
puede ser suplido por los que le siguen. Anualmente se realiza la
Feria de Ciencias de San Pablo, Brasil, donde estos seleccionados
concurren.
Los premios que se entregan consisten habitualmente en diplo-
mas y —en algunas oportunidades— medallas.
«fr® T Í
' i i ^ ' f !
s d o a f » |
demostrando que ,
jetoyentacj
personáles- ]
6 evidente
litera» b fe¡
¡naoictoerapww
compútete lo í;c'
be; esto, si bien
a que contribuye i
tjscoitocfflW^M
apropiado M' s¡j
lógico. Es lo 1®
ticaai®dosew¡'l
CPpMffilOfV!
taradelostóuS
clejón sin salid-t
«desde quesea
f «¡ ij
•léi
f„,uy»acl¡>v!
experiencia es útil j
«iones 1 perir,
lis ataíífflip 1
entonces se anda pi
Redescubrir «I pr:í
riesydaá'iwi
itíesbiáiBíifis
taido, hacer r*,S
fóticamente ¡1
El objetivo de «n í
apastará en F(
ffl tanto "kvht¡(!i
ádo pretencioso, ¡
nos docentes raí
además para fa;
1» de piivjt un i
experiencias y m
Ell
elde(tansiw
rato de! métiÉi
confundirlo si f,.«|
par, verificar, ri
.ular, son vaKij
•''idos a ta idím
®?1¡ tccorilaáói
,-fflle ser útil ^
-•i ptajo, cnanJ
-níinensímisir.- ¿
,;vo ? lo conviclí
Kuseo o archivo. í
«un esquié
' [C podrían*»)
T^bbiÜdjjíl
"jf'itt.expy
2ríl en sus ¡i¡n¡
ri'««s hábito J
^Ptobfeí
•](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-56-320.jpg)

![comunidad. Durante la Feria Nacio-
nal, el Pabellón Universitario cordo-
bés recibe incalculable cantidad de
público, pese a la escasa información
que se brinda a la prensa oral o es-
crita. Ya en el nivel zonal se percibe
tal cosa: la Feria Regional de Cien-
cias de Baradero contó, en .1971, con
la presencia de más de 10.000 per-
sonas que concurrieron a observar
y participar en la misma durante los
tres días que duró.
No son pocos los estudiantes que,
tras haberse presentado con algún
proyecto, decidieron su vocación o
recibieron propuestas de trabajo o
estudio por parte de calificados in-
vestigadores de la especialidad o ins-
tituciones competentes; este es otro
aspecto nada despreciable de la tarea
que se trata aquí.
Una corriente nueva, dentro de
esta actividad nada antigua, procura
impulsar el tratamiento de temas
que tenga que ver con el ambiente
o región donde se desenvuelve el
alumno. Creo que a esta corriente
hay que impulsarla como a ninguna,
Quienes más hablan de la salvación
de la humanidad, con mayúsculas,
son generalmente los que terminan
por asesinar al hombre, con minúscu-
las. Se confunde muy a menudo lo-
calismo con folklore y a ello se con-
trapone lo universal, olvidando que
no hay humanidad sin hombre y que
lo universal no es más que la aso-
ciación de particularidades locales.
Quienes comprendan esto han de
llevarlo al espíritu del alumno, qui-
tándole de la cabeza la malhadada
idea de que para estudiar la salini-
dad del agua es más importante
hacerlo con la del Mar Caspio que
con la Laguna Los Patos, que está
a la vuelta de su casa. O que es más
"científico" hacer un trabajo sobre
platos voladores que analizar la va-
riación angular del rayito de sol que
penetra por la ventana para redes-
cubrir hechos astronómicos. Pero,
además, vamos creando una conduc-
ta y comportamiento de estudiar el
medio biológico, social, etc., para en-
tenderlo y no rechazarlo, para inser-
tarse y modificarlo y no para mi-
rarlo pasivamente como a un ex-
traño.
Y en esto veo una de las cues-
tiones capitales de las FC y los CC.
A poco que se los dirija bien y se
los oriente mejor, ambos pueden te-
ner una significación y una proyec-
ción más vasta de la que tienen y de
las que presuntamente pudieren ad-
judicársele. Porque quizás no inte-
rese tanto el trabajo heroico de los
CC en este momento, sino que ellos
y las FC están incitando y excitando
el ambiente educativo para producir
la revolución necesaria. Cuando tan-
to docentes como comunidad perci-
ban el agotamiento de los encuadres
tradicionales de nuestra escuela de
enseñanza media (muchos son los
que ya lo perciben) creo que apare-
cerá la inevitable urgencia de cam-
biar esa actitud de repetir como un
robot lo mal digerido de un sucinto
libro de texto, por un aprendizaje
vivo, caliente, asimilado sobre una
realidad viviente y cambiante y no
sobre esquemas agotados. Y lo que
es más válido, sobre una realidad
que circunda el trabajo del alumno.
Eso no sólo le permitirá aprender
ciencias sino también ver con otros
ojos el mundo donde vive y —quién
sabe si 110— adoptar una mayor
cuota de participación en el mismo
y en sus problemas que los que es
habitual encontrar en nuestra gene-
ración adulta.
Es indudable que muchos docen-
tes no han comprendido aún, quizás
por estar sometidos a un rígido mo-
delo de enseñanza, el papel de las
actividades extraescolares que men-
ciono. Tal es el caso de directores
que impiden la participación en ellas
a alumnos con bajas calificaciones,
cuando son ellos precisamente los
que más necesitan de una actividad
así. Pero no nos engañemos: un mi-
nistro de educación de época recien-
te, al asistir como funcionario a una
FC, preguntó quién organizaba tal
tipo de actividad. Esto muestra has-
ta qué punto las tareas de Ferias y
la labor de los docentes que parti-
cipan en ellas son apoyadas, salvo
—claro está— exceptuando el es-
tímulo que puedan ciarle aislada-
mente algunos funcionarios que com-
prenden la importancia de las mis-
mas y pueden hacer algo.
No estaría mal incluir aquí una
apreciación del matemático Z. J.
Dienes cuando dice:
"Si podemos encontrar otras re-
glas que nos sirvan mejor, podría-
mos alterar las reglas. Esto es lo que
ocurre cuando se propone una nueva
teoría. Tal pensamiento revoluciona-
rio podría preguntarse más a menu-
do en los adultos si los niños fueran
educados para ser más audaces.
Nuestras prácticas educativas actua-
les inducen un alto grado de confor-
midad y a menudo son las personas
ligeramente desequilibradas las que
se atreven a trastornar las estructu-
ras regladas establecidas. Educar a
nuestros niños para pensar en for-
mas revolucionarias puede cierta-
mente provocar resultados revolucio-
narios, lo cual no es malo para el
estado del mundo en nuestros días".
Y no por el afán de las citas, sino
por el de mostrar que la necesidad
de cambio en educación es una voz
que crece, menciono las palabras del
ex ministro de educación de Colom-
bia, Arizmendi Posada, pronuncia-
das en la reunión del Consejo Inter-
americano para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (La Nación,
2-2-72):
"La escuela tradicional es autori-
taria, dirigista, aislada de la comuni-
dad, excesivamente conservadora y
estructura una educación pasiva,
conformista, de monólogo. Es nece-
sario la creación ele una escuela de-
mocrática, participativa, integrada
en la comunidad, transformadora,
que estructure un proceso de edu-
cación activa, crítica, de diálogo, co-
munitaria y creadora. Lo que se pide
es tan ambicioso que no bastará con
la mejor preparación de los educa-
dores o el cambio de los contenidos
de programas o textos".
Los CC y las FC están intentando
hacer algo por eso. Es de esperar
que se aliente el intento en todo
aquello que tiene de creador y no
se lo menoscabe con una imperti-
nente asfixia burocrática y dogmá-
tica. Para que este proyecto siga
avanzando necesita alas antes que
pies. O
Alfredo J. Cossi es profesor
de matemática, física y mecánica
en la Escuela Nacional de Comercio
"]. Berisso" y en la ENET N? 1
de Baradero, provincia de
Buenos Aires. Ha publicado trabajos
literarios, técnicos y periodísticos;
fue Coordinador de la Feria de
Ciencias de Baradero en 1968 y 1969,
Coordinador Regional de la Feria
de Ciencias de la Región Norte de
la Provincia en 1970 y 1971.
Es Coordinador Provincial de la
Feria de Ciencias de la Provincia
de Buenos Aires en 1972.
56](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-58-320.jpg)

![Libros nuevos
Antropología social
en España
Carmelo Lisón Tolosana
Siglo XXI de España Editores S. A.
España, 1971, 327 páginas
Sumario: Prólogo. 1. Pequeña his-
toria del nacimiento da una discipli-
na. 2. Una gran encuesta de 1901-
1902. 3. Contrapuntos ecológicos-
culturales. 4. Factores sociales en el
desarrollo económico. 5. Límites sim-
bólicos. 6. Variaciones en fuego ri-
tual. 7. Estructuralismo y antropo-
logía.
Teoría y problemas
de genética
Dr. William D. Stansfield
Traducción del original inglés:
Salvador Armcndaras - Edna
Bronstein de Ranen
Editorial McGraw-Hill
Colombia, 1971, 290 páginas
Sumario: 1. Las bases físicas de la
herencia. Genética. Célula. Cromo-
somas. División celular. Leyes de
Mendel. Gametogénesis. Ciclos de
vida. 2. Herencia de un solo gen.
Terminología. Relaciones alélicas.
Cruzas de genes únicos (monofacto-
rial) Análisis del pedigrí. Teoría de
la probabilidad. 3. Dos o más genes.
Distribución independiente. Sistemas
para resolver cruzas dihíbricas. Pro-
porciones dihíbricas modificadas.
Combinaciones superiores. 4. Inter-
acción genética. Interacciones entre
dos factores. Interacciones epístáti-
cas. Interacciones no epistáticas. In-
teracciones con tres o más factores.
58
Pleiotropismo. 5. La genética del se-
xo La importancia del sexo. Meca-
nismos que determinan el sexo. He-
rencia ligada al sexo. Vanacones de
la herencia ligada al sexo. Rasgos
influidos por el sexo. Rasgos limita-
dos a un sexo. Inversión sexual. Fe-
nómenos sexuales en las plantas. 6.
Genes ligados o enlazados y mapas
de los cromosomas. Recombmación
entre los genes ligados. Mapas ge-
néticos. Cálculo de enlace a partir
de los datos de Fa. Uso de los mapas
genéticos. Supresión del entrecruza-
miento. Análisis de las tetradas en
los ascomicetos. Mapas de recombi-
nación con tétradas. 7. Distribución
binomial y prueba X2 de significa-
ción. Desarrollo del binomio. Com-
probación de las proporciones gené-
ticas. 8. Citogenética. Unión de la
citodología en el tamaño de cromo-
somas. Variación en la distribución
de los segmentos de los cromoso-
mas. Variación en el número de seg-
mentos de los cromosomas. Varia-
ción en la morfología de los cromo-
somas. 9. Bases químicas de la he-
rencia. Acidos nucleicos. Replicación
del ADN. Código genético. Síntesis
de las proteínas. Mutaciones. Defi-
nición del gen. Regulación de la ac-
tividad del gen. ] 0. Genética de los
Microorganismos. Material para el
estudio genético. Loca'haciór en ma-
pas de los cromosomas de las bacte-
rias. Virus. 11. Genética cuantitati-
va. Rasgos cualitativos y rasgos cuan-
titativos. Rasgos cuasi-cuantitativos.
Distribución normal. Tipos de acción
génica. Heredabiüdad. Endogamia
Vigor híbrido. 12. Genética de la
población. Equilibrio de Hardv-
Weinberg. Cálculo de las frecuencias
genéticas. Prueba del equilibrio de
un locus. 13. Factores citoplásmiccs,
Efectos maternos. Plasmágenos. In-
ducción específica de cambio feno-
típico. Simbiontes. Indice.
Ciencias sociales:
ideología y conocimiento
Jacques-AIaiii Miller
Thomas Herbert
Traducción: Oscar Landi
y Hugo Acevedo
Siglo Veintiuno Editores S. A.
Argentina, 1971, 105 páginas
Sumario: Presentación, Jacques-
Alain Miller, Acción de la estructura.
Advertencia. Preámbulo. Estructura.
Sujeto. Ciencia. Nota sobre las cau-
sas de la ciencia. Thomas Ll'erbert,
Reflexiones sobre la situación teóri-
ca de las ciencias sociales, especial-
mente de la psicología social. Tho-
mas Herbert, Notas para una teoría
general de las ideologías.](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-60-320.jpg)







