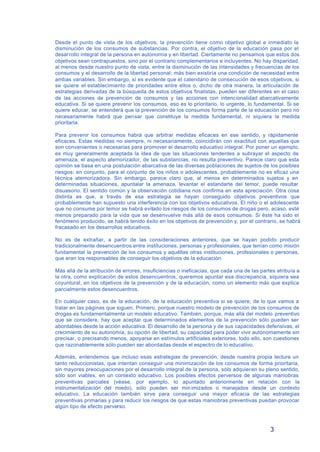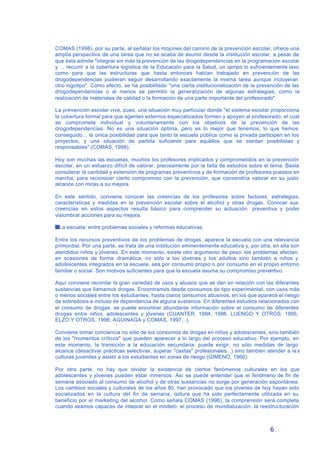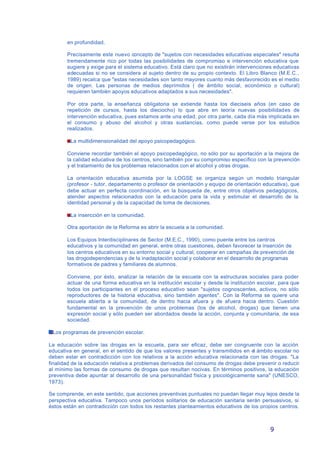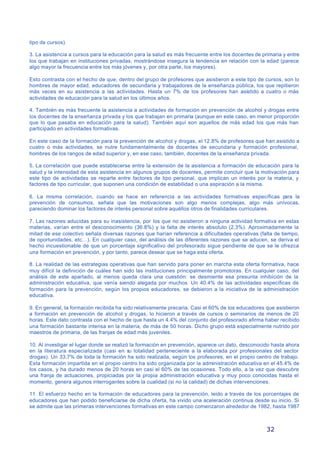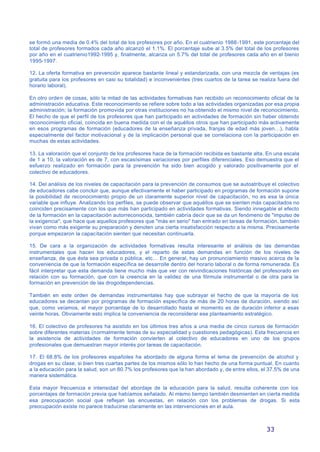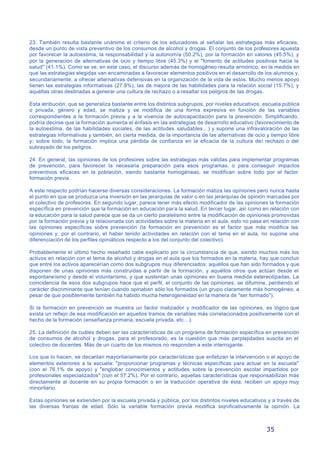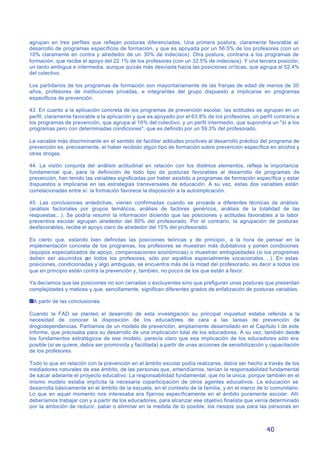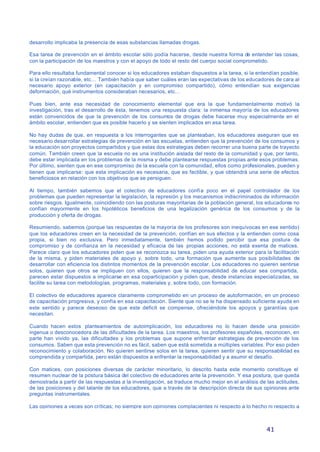Este documento explora el papel crucial de la educación en la prevención del consumo de drogas en España, destacando la importancia del contexto escolar y la necesidad de recursos adecuados para implementar acciones efectivas. Se argumenta que los problemas de drogas son multifacéticos y están relacionados con factores sociales, culturales y personales, lo que exige un enfoque educativo integral y contextualizado. La labor preventiva debe complementarse con el desarrollo personal y la promoción de la autonomía, buscando no solo disminuir el consumo, sino también fomentar la educación integral de los jóvenes.