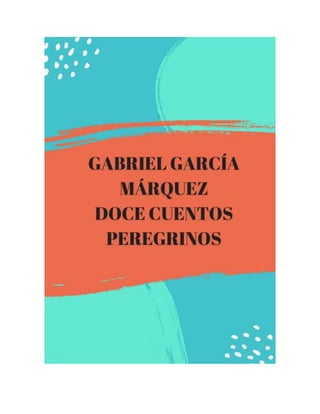Este documento describe el encuentro de un hombre con una mujer extraordinariamente bella en el aeropuerto de París. Ambos abordan el mismo vuelo a Nueva York, donde la mujer duerme durante todo el viaje en el asiento junto al hombre. Él queda fascinado por su belleza y pasa la noche contemplándola dormir, imaginando un romance imposible. Al aterrizar, la mujer despierta y se va sin decir nada, dejando al hombre con un profundo recuerdo de su breve pero mágica conexión.