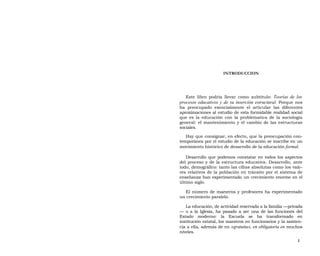
Sociologia de la educacion
- 1. INTRODUCCION Este libro podría llevar como subtítulo: Teorías de los procesos educativos y de su inserción estructural. Porque nos ha preocupado esencialmente el articular las diferentes aproximaciones al estudio de esta formidable realidad social que es la educación con la problematica de la sociología general: el mantenimiento y el cambio de las estructuras sociales. Hay que consignar, en efecto, que la preocupación con- temporánea por el estudio de la educación se inscribe en un movimiento histórico de desarrollo de la educación formal. Desarrollo que podemos constatar en todos los aspectos del proceso y de la estructura educativa. Desarrollo, ante todo, demográfico: tanto las cifras absolutas como los valo- res relativos de la población en tránsito por el sistema de enseñanza han experimentado un crecimiento enorme en el último siglo. El número de maestros y profesores ha experimentado un crecimiento paralelo. La educación, de actividad reservada a la familia —privada — o a la Iglesia, ha pasado a ser una de las funciones del Estado moderno: la Escuela se ha transformado en institución estatal, los maestros en funcionarios y la asisten- cia a ella, además de en «gratuita», en obligatoria en muchos niveles. 1
- 2. La parte de los presupuestos nacionales (y familiares) consagrados a la educación es un índice del desarrollo político institucional del sistema de enseñanza formal. De la misma manera que existe un desarrollo demográfico y económico, y el crecimiento de diversas variables ya mencionadas, se produce también un proceso de diversifica- ción, un aumento de la complejidad del sistema aducativo. Podemos estimar el aumento de la diversificación y el crecimiento de la complejidad contemplando tanto los tipos de instituciones de enseñanza como la evolución de las disciplinas enseñadas. En cuanto a los primeros, y en todos los paises, hemos asistido a un claro proceso de diferenciación. Este proceso de diferenciación se ha efectuado por una parte, de forma funcional, mediante la creación de instituciones de enseñanza especializadas, paralelas en su desarrollo a la división del trabajo. El fenómeno se manifiesta con la mayor claridad en la historia de las enseñanzas técnicas en Europa; de la noción napoleónica de Escuela Politécnica a la proliferación de Escuelas de Ingenieros especializados en sectores más reducidos —y profundos— de las técnicas. La serie Ingenie- ría Industrial, Eléctrica, Electrónica, Informática, es una buena ilustración de este desarrollo. También se efectúa una diferenciación de los niveles de la enseñanza, que van de la escuela pre-maternal a los estudios post-doctorales. Los prefijos pre y post indican claramente que el abanico de niveles se ha ampliado en los dos extremos cronológicos. Pero la palabra «nivel» no tiene solamente una connota- ción cronológica. Designa también una escala evolutiva, en la que las competencias se estratifican de la pura ejecución a la pura conceptualización, siendo esta escala una imagen de otra estratificación, la del status social de los individuos. La educación formal, en su desarrollo, va ocupando aspectos de la socialización reservados tradicionalmente a mecanismos de imitación de conductas y de identificación con otros accesos, así como a las actividades educativas informales de la familia, del grupo de pares, etc.; por ello, se diversifican los contenidos educativos formalmente transmi- tidos y asistimos a la emergencia de programas de educación sexual, deportivos, para cuidar niños, de preparación al matrimonio, de educación permanente, sobre el uso del ocio y hasta sobre el consumo de drogas y sus efectos. La conjunción de la diferenciación de especialidades y niveles hace de los sistemas de enseñanza unos complejos sistemas de instituciones interrelacionadas funcional y jerár- quicamente, cuya imagen es el típico organigrama del aparato educativo nacional de cualquier país desarrollado. La complejidad del sistema se ve reflejada en el volumen de textos legislativos que regulan su funcionamiento: desde artículos de las Constituciones hasta reglamentos internos de Escuelas, la jerarquía normativa es amplísima. Los Ministerios de Educación son las instancias que, desde el siglo XIX, se han desarrollado para asumir esta función reguladora, esta actividad política asociada con y requerida por el funcionamiento de un sistema educativo en continua expansión. La asunción por el Estado de la regulación del sistema de enseñanza es, obviamente, un proceso paralelo a la estatali- zación de la financiación de la enseñanza: el Estado canaliza los flujos monetarios que aseguran el funcionamiento de la enseñanza «pública»: en los países occidentales, la financia- ción de la enseñanza constituye uno de los capítulos más importantes del Presupuesto Nacional. La estrecha relación postulada entre niveles y tipos de educación y el status e ingresos de los individuos es una de las razones que hacen de la estructura del sistema educativo una alternativa política; grupos sociales de diferente natura- leza actúan para influenciarla: desde los Sindicatos hasta las Asociaciones de Padres de Alumnos, pasando por organizaciones empresariales, partidos políticos y entidades religio- 2 3
- 3. sas, diversas instancias presionan sobre los Gobiernos para conformar el sistema educativo a los intereses que defienden. El mencionarlos aquí es subrayar que, aunque no pertenez- can al sistema educativo, en su definición formal, en cuanto inciden sobre su funcionamiento pueden contemplarse, al menos, como factores externos de considerable importancia para una adecuada descripción y análisis científico de la realidad educativa. Pero esta somera descripción del contexto en el que hacemos hoy una sociología de la educación sería incomple- ta si no mencionamos también el contexto valorativo e ideológico en el que se desarrolla la enseñanza. Su característica esencial, quizás desde los tiempos más remotos de los que tenemos noticia, es la existencia de contradicciones y conflictos: la narración platónica de la enseñanza de Sócrates es un paradigma clásico que no agota el tema. Hoy coexisten, en lucha abierta o larvada, numero- sas concepciones de la educación que no se diferencian sola- mente por su conexión con ideologías políticas explícitas, por valores asumidos y enunciados, sino, más profundamen- te, por las formas de representarse las estructuras y los procesos educativos, por las funciones contrapuestas que se les atribuyen en el macrocontexto de la sociedad y de la historia. Las disciplinas científicas que toman como objeto la educación no están al margen de este campo ideológico, sino que pertenecen a él y constituyen uno de los terrenos en los que se manifiestan diferencias y contradicciones conceptua- les y valorativas. La sociología de la educación es la etiqueta con la que se clasifican un conjunto de discursos descriptivos, analíticos y explicativos de procesos, formas y estructuras educativas. Pero su caracterización no depende solamente del objeto (la educación) puesto que otras disciplinas lo hacen también suyo : la didáctica, la pedagogía, la filosofía, la psicología, la economía e incluso la ciencia política toman los sistemas y procesos educativos como objeto. Para definir el ámbito de la sociología de la educación hay que recurrir a los métodos. Y es que, en efecto, si la sociología de la educación es una disciplina que se puede delimitar en el campo de las ciencias, sólo lo es en tanto en cuanto la sociología de la educación no sólo es un discurso sobre la educación, sino que, además, es sociología. Diciendo esto último habríamos clasificado adecuada- mente la sociología de la educación si la sociología, a su vez, estuviera claramente delimitada respecto a otras ciencias humanas y sociales. ¿Hay que insistir sobre el hecho, sobra- damente conocido, de que tal no el el caso? Sostenemos, en efecto, que el objeto y el método de toda ciencia son la misma cosa, que la distinción entre uno y otro es formal e incluso pedagógica, pero no substantiva. Los efectos teóricos, metodológicos y pedagógicos de esta posi- ción, se explicitan en el texto. No nos detendremos, pues, en el tema en esta introducción. Pero sí añadiremos una palabra sobre la relación entre teoría, investigación empírica y acción, que desarrollamos después. Conviene precisar aquí, indicativa y programáticamente, que todo conocimiento científico auténtico es el resultado de un proceso en el que los tres aspectos mencionados, lo teórico, lo empírico y práctico ( o técnico) están íntima y continuamen- te ligados. Y lo están porque la ciencia no es una esfera aparte de la dedicación humana, de la realidad social, sino una actividad —proceso, forma, estructura— que forma parte de la realidad misma que constituye su objeto. La relación entre esos tres aspectos consiste en un conti- nuo ir y venir entre uno y otro: establecer hechos teórica- mente relevantes mediante la investigación empírica, esbozar y construir teorías de los hechos, actuar sobre la realidad guiados por el conocimiento teórico y empírico que tenemos de ella, y descubrir en la resistencia que opone a nuestros designios la adecuación o inadecuación, siempre relativa, de conocimientos teóricos y empíricos a esta realidad, siempre horizonte, cuya irreductible diferencia respecto al puro pensar y al puro querer nos es impuesto por esa resistencia. 4 5
- 4. En el sector particular de la realidad que constituye aquí, objeto de ciencia, las resistencias a nuestra voluntad y a nuestro conocimiento se manifiestan agudamente. No en vano se dice de los sistemas educativos que son, entre los subsistemas sociales, entre las instituciones, aquéllas que se reforman más frecuentemente, sin que por ello lleguen nunca a ser adecuadas ni satisfactorias. Las reformas fraca- san, los planes no se realizan nunca enteramente. Y en esta resistencia de la realidad educativa a nuestra acción encon- tramos la simiente de la duda, el aguijón de la curiosidad, las motivaciones, en fin, de ese trabajo científico que hace de la educación su objeto. En la mayoría de las sociedades occidentales, el gran período del crecimiento del sistema educativo acaba en la década de los setenta, tanto en los aspectos demográficos como en los financieros. Con el fin del período de rápido desarrollo económico, las instituciones de enseñanza entran en una situación de crisis: el fin de la expansión es el fin del optimismo respecto al sistema educativo. Este «optimismo» se manifestaba en teorías tanto sociológicas como económi- cas de la educación, que hacían de su funcionamiento y desarrollo la panacea para curar los grandes males sociales : la desigualdad y el subdesarrollo económico*. La demanda de trabajo altamente especializada disminuye relativamente en la década de los setenta, como disminuye el salario comparativo del personal cualificado. Además, la escuela fracasa en la tarea que se le asigna de reducir las diferencias de actitudes y aptitudes asociadas con la estratificación social. Se empiezan a considerar las institu- ciones escolares como «terrenos de estacionamiento» para jóvenes que, sin ellas, tendrían que considerarse como traba- jadores en paro. En este contexto social, la sociología de la educación ha perdido la ingenuidad y el optimismo —tanto metodológico (*) Me refiero a la «igualdad de oportunidades» en cuanto a las clases y a las teorías del gasto en educación como inversión: teorías del «capital humano». y técnico como axiológico— que poseía en la década 55-65. Hoy, la definición de su objeto y de su método tiene que hacerse mediante un amplio examen de teorías y hechos tanto sociológicos como psicológicos y filosófncos. De este examen se deducen más preguntas que respuestas, más incertidumbres que certezas. Pero el delimitar el campo de nuestras incertidumbres es también delimitar un objeto de ciencia, como identificar la estructura de nuestras preguntas es definir un método. 6 7
- 5. CAPITULO PRIMERO LA C O YU N TU R A METO D O LO G I C A D E L A S O C I O L O G I A : HISTORICIDAD Y SISTEMATICIDAD DEL OBJETO 1.1. Fundación y atomización de la disciplina sociológica A partir de lo que se ha dado en llamar Revolución burguesa, las representaciones legítimas de todo fenómeno eran y sobre todo, tenían que ser, productos de la ciencia. El Estado moderno institucionaliza la práctica científica ha- ciendo de Academias, Universidades e Institutos de Investi- gación elementos de su propio aparato. La eficacia técnica de la ciencia y la asociación entre nuevas técnicas y benefi- cios del capital hacen de ella, en los países de tradición liberal, con un Estado poco intervencionista, una actividad menos burocratizada, pero no por ello con menos legitimi- dad social. No es de extrañar, pues, que se produzca uña institucio- nalización de la sociología cuando ésta no es aún más que un proyecto, cuando no existe todavía ni un corpus importante de investigaciones empíricas ni de elaboraciones teóricas sobre las que apoyarse. Si el prototipo del discurso legítimo es el «científico», y si el parangón de la cientifncidad es la física, un discurso sobre la sociedad que vehicula un saber que se presenta a lí mismo como una «física social» puede aspirar al título de discurso legítimo sobre lo social. Así lo pretendió la sociología de Augusto Comte. 9
- 6. El proyecto sociológico de Comte es, además, un proyecto naturalista. Al fin y al cabo, para los clásicos, las reflexiones sobre el orden social eran cosa política, y, siguiendo la tradición que consiste en dar a las ciencias el nombre griego correspondiente, de la misma manera que designamos con el término de física el discurso sobre el «mundo físico», hubiera sido cosa normal el llamar «política» a la ciencia de social... * * * La ruptura de la tradición en la nomenclatura de las ciencias que preside el «nacimiento» de la sociología es signo de vocación de una ruptura mucho mayor. La nueva ciencia, bautizada por Augusto Comte, no tiene pasado y es algo que se fabrica «ex-novo». Con lo que toda reflexión sobre lo social anterior a esa emergencia no es sociología sino «filoso- fía social», teología, metafísica. En resumen, algo que no sólo se puede sino que se debe ignorar; y cuando el deber no supone ningún esfuerzo específico, no cabe duda de que su cunplimiento es muy satisfactorio. Pero la vocación de ruptura con la historia del pensa- miento que preside el nacimiento de la sociología tiene más consecuencias que el hacer «tabula rasa» de toda teoría de lo social expuesta en otra época, en otra retórica, con otras metáforas, con otra metodología. El «positivismo» de Com- te, al rechazar la pertinencia científnca de la reflexión so- bre los textos clásicos, genera hábitos y pautas de conducta institucionales en el trabajo sociológico que tienen como consecuencia, precisamente, que la historia ignorada se repita. Las más rancias teorías filosóficas del orden socio- político encuentran un insospechado cobijo en la sociología contemporánea, que las adopta. Y el adoptado lleva el apellido del padre adoptivo: se les llama «teorías socio- lógicas». Obviamente, en su desarrollo ulterior, el pensamiento sociológico ha vuelto a las fuentes clásicas de la teoría social. Pero la sociología, como disciplina, ha quedado marcada por ese rechazo inicial, que se traduce en la identificación de toda reflexión teórica con una actitud acientífica y metafísica- 10 ca. Pero como la observación «pura», sin conceptos de lo que se observa ni de cómo y por qué se efectúa la observa- ción es imposible, muchas investigaciones sociológicas han utilizado, a guisa de conceptos, las nociones del «sentido común», con los resultados que se podía esperar... La caricatura de esos trabajos se encuentra en esa cono- cida «boutade» según la cual la sociología es la forma más complicada de decir lo que todo el mundo sabe. Gramsci había dicho del «sentido común» que es un magma de teorías disueltas, la sedimentación de los restos de investigaciones muertas, petrificadas en sintagmas fijos, en «latiguillos», en términos dudosos. Siglos despues de Copér- nico, el sol sigue «levantándose», en el lenguaje cotidiano. Pero hay usos lingüísticos más insidiosos, en cuanto a su alcance teórico se refiere... Llamaré , para abreviar, «metodologismo» sociológico a esa concepción de la sociología que se encuentra formulada de forma absolutamente dura y radical en una célebre conferencia celebrada por Lazarsfeld en Estocolmo: es so- ciología todo conocimiento que resulta de la aplicación del método sociológico a un objeto cualquiera. El metodologismo sociológico es una posición que tiene su origen en esa gran «tabula rasa» que supuso el nacimiento de la sociología. Constituye, además, la culminación del rechazo continuo del pensamiento social. El método que no está ligado al objeto es lo que, en nuestras latitudes, se suele llamar «técnicas» de investiga- ción. El método de Lazarsfeld, que se puede «aplicar» a cualquier objeto, que trasciende al objeto, consiste, pues, en un conjunto de «técnicas» estadísticas, en recetas para el diseño y la aplicación de cuestionarios, en reflexiones sobre las generalizaciones empíricas de tipo causal que se pueden elaborar a partir de análisis de correlación... Sin desdeñar en absoluto la importancia de esas técnicas, y lamentando sólamente que se hayan desarrollado demasia- 11
- 7. do poco y unidireccionalmente (pues no todo pensamiento matemático es estadístico y, como ha demostrado, entre otros esfuerzos, el de la escuela de sociología algebraica de Harrison White (1), es posible desarrollar técnicas de investi- gación inspiradas en otros sectores de la matemática, extre- madamente fecundas), la identificación de la sociología con los «conocimientos» que resultan de la pura aplicación de técnicas de investigación social ha producido resultados que no han hecho progresar demasiado la disciplina, por varias razones. La primera de ellas es la más superficial: cuando se llama «sociología» al conocimiento que resulta de la aplicación de las técnicas a cualquier objeto, se juzga del valor de la investigación por el rigor en la aplicación de las técnicas y por el objeto al que se aplican. Lo que ha producido ingentes cantidades de estudios, cuidadosamente realizados, sobre cues- tiones que, aunque no carezcan de importancia, no llegan a constituir un «corpus» de conocimientos sistemáticos: la sociología ha hablado de todo, pero sin tener casi nunca una definición propia, es decir, sociológica, de aquello sobre lo que habla. No teniendo una definición propia de los objetos sobre los que se propone investigar, es lógico que tome una definición ajena, de otras ciencias o del «sentido común». Los objetos de la investigación sociológica acaban clasifi- cándose con categorías que son una curiosa mezcla del glosario de los términos empleados para designar otras ciencias con la nomenclatura de los Departamentos de las Administraciones Públicas. Encontramos así sociología polí- tica, económica, del trabajo, del ocio, de la religión, de la famila, de la delincuencia, de la medicina, rural, urbana, de la juventud, de la literatura, de las comunicaciones de masas, de la ciencia, del derecho, del lenguaje, de la cultura, del conocimiento... Esta enumeración está lejos de ser exhaustiva. En los programas de muchas universidades se encuentran títulos de asignaturas aún más sorprendentes: se encuentran cursos de (1) White, Harrison, Chains al opportunity, Cambridge, Harvard University Press, 1970. 12 sociología del consumo de drogas al lado de otros sobre el cambio social, misteriosamente diferenciados de los de es- tructura social. ¿Es necesario probar que estas denominaciones de las investigaciones sociológicas corresponden más al efecto del azar, de la moda o de los legítimos imperativos de los sociólogos de vender su fuerza de trabajo al que está dispues- to a comprarla que a una clasificación? ¿No hay «política» en lo «urbano», ni «economía» en lo «rural», ni «familia» en la «educación», ni relación ninguna entre «lenguaje» y «cultura», entre «comunicaciones» y «conocimientos»? Obviamente, sí. Lo que no hay es sistematización socioló- gica de los objetos de la disciplina. Importa insistir sobre un hecho para nosotros funda- mental: con los enunciados precedentes no ponemos en duda la significación del estudio de uno u otro objeto parcial, ni mucho menos aún la absoluta necesidad de la investigación empírica. Lo que ponemos en duda es ese investigar cualquier cosa con la certeza de que el uso adecua- do de las técnicas hará de ese estudio sociología; pues, precisamente, la pretendida independencia respecto a una teoría sistemática de lo social acaba siendo una dependencia total respecto a las peores de las «teorías»: las del «sentido común». La carencia de sistematicidad en la clasificación de los objetos parciales de la investigación sociológica no resulta únicamente del «metodologismo», que, aunque esté muy difundido, no es la única posición metodológico-epistemoló- gica defendida por los sociólogos. Resulta también de la coexistencia, dentro de la discipli- na, de una pluralidad de «escuelas» que tienen una defnnición «propia» del objeto de la sociología y que niegan la cientificidad y la pertinencia de las aproximaciones ajenas. La enumeración de las escuelas es una actividad no menos tediosa que la de las «especializaciones» sociológicas; 13
- 8. nos c ontentaremos, pues, con mencionar las más recientes y las que gozan de mayor i mplantación institucional: etnome- todología, i nteraccionismo simbólico, marxismo, estructuro- funcionalismo y apr oximaciones sistémicas son las que, tanto en los EE.UU. como en Europa, atraen mayor número de investigadores y docentes. La lista no es exhaustiva. Con lo anteriormente expuesto queda ampliamente justi- ficada la aseveración que sigue: la sociología es una disciplina atomizada tanto en cuanto al objeto como en cuanto al método. Y lo que es verdad para la sociología en general, es una realidad aun más tajante para la sociología de la educación... Nos encontramos, pues, frente a un hecho que dificulta co nsiderablemente la producción de un discurso sobre la sociología y la sociología de la educación. Existen tres alternativas posibles frente a una situación como ésta: o adherirnos a una escuela dada, o comparar unas y otras eclécticamente o, finalmente, intentar encontrar, más allá de escuelas y disciplinas parciales, una p roblemática en desa- rrollo, contradictoria e incierta, pero identificable y que se puede analizar. Es esta última alternativa la que nos parece más adecuada: identificar paradigmas y analizar la lógica de su desarrollo. Ante la atomización de la disciplina sociológica, se da una alternativa que consiste en identificar paradigmas y analizar la lógica de so desarrollo. El tratamiento de los fenómenos educativos, en esta perspectiva, no se limita ni puede limitarse al que reciben en la sociología de la educación e xclusivamente. Y esto por varias razones. Una, porque, como veremos, la problemática soc io-educacional trasciende la sociología de la educación propiamente dicha y forma parte, como un elemento esen- cial, de las teorías generales del sistema social. Otra, porque incluidos en el campo de la sociología de la educación se encuentran trabajos sociológicos cuyo objeto no es el proceso ni las estructuras educativas: recuérdese, por ejemplo, las i nvestigaciones sobre «relaciones sociales en las aulas», fundadas en la hipótesis de que éstas constituyen «sistemas sociales en miniatura» (2) y que utilizan el entorno escolar como dispositivo «experimental» de fácil acceso para verifi- car teorías sociológicas generales. Examinaremos, pues, los principales paradigmas de los social, entendiendo por paradigma la articulación del objeto y del método que conduce a la definición del primero como sistema. 1.2. Los paradigmas de lo social en sociología Si el identificar, en la historia de las ciencias naturales, la emergencia de los paradigmas cuyo desarrollo explica la orientación de las investigaciones es una compleja terea que sólo puede efectuarse mediante el apoyo que una sólida escuela de historia de las ciencias ofrece, el identificarlos en la de las ciencias sociales es un empeño aún más dificultoso, pues la historia de las ciencias contemporáneas se ha ocupa- do más de las ciencias naturales que de las ciencias sociales. Y si bien es verdad que en la historia de la filosofía encontra- mos capítulos utilizables para nuestro propósito, en la especial orientación de esos estudios, en la búsqueda de la coherencia de los sistemas filosóficos se diluye y borra buena parte de la especificidad de las representaciones de lo social. No cabe duda de que esta situación es, por decirlo así, normal. Los historiadores de las ciencias naturales han tenido que recurrir a las fuentes primarias pues, en la historia de la filosofía, el discurso sobre la naturaleza, al ser conside- rado como elemento de los sistemas filosóficos objeto de estudio, perdía también buena parte de sus características propias. La Física de Aristóteles no es sometida a la misma lectura por un historiador de la filosofía que por uno de la física. (2) El número de trabajos en este área es enorme. Citemos a título de ejemplo: Helen N. Jennis, Sociometry in Group Relations, American Council of Education, 1948; Lloyd A. Cook, «An Experimental Sociometric Study of a Stratified Tenth Grade Class», Amer. Sociol Rev., 10 (1945), pp. 250-261; J. Withall, «The Development of a Technique for Meassurement of Sociol- Emotional Climate in Classrooms», Journal of Exp. Educ. (13), 1945, pp. 191-205. 11 I 11 14 15
- 9. Existe una segunda razón que dificulta el examen de la emergencia y de la evolución de los paradigmas constitutivos de lo social como objeto. Ya hemos mencionado anterior- mente que la historia de la sociología está marcada por ese «acto fundador» que quiso ser el proyecto comtiano, haciendo de la sociología una ciencia con futuro y sin pasado. Sus efectos se han hecho sentir en la historia de la sociología, que suele narrarse como el desarrollo de una disciplina cuyos «founding fathers» son Comte, Durkheim, Weber y, a veces, Marx... (3) La última razón que aduciremos para explicar la dificul- tad de la tarea cuyos resultados exponemos aquí, es la dialéctica entre las ciencias «naturales» y «sociales», ese ir y venir de metáforas, términos y modos de construcción de objetos entre unas y otras. Sin detenernos más en ellas, entramos en el desarrollo del núcleo de nuestra exposición. Distinguiremos tres paradigmas fundamentales: el pa- radigma clásico, el paradigma liberal y un tercer paradig- ma, en proceso de emergencia, y aún no consolidado, que designaremos con el término, provisional, de paradigma histórico. Mientras que el interés del estudio de los paradigmas que en otras ciencias se han sucedido temporalmente, substitu- yéndose uno por otro, es, para ellas, esencialmente histórico, para la sociología no es tal el caso. Y no lo es, precisamente, porque en el curso de la investigación sociológica, los paradigmas que han ido emer- giendo no se han impuesto, no se han substituido unos a otros enteramente, con la consiguiente unificación del campo de la disciplina que eso hubiera supuesto. En la sociología actual coexisten, conflictiva y dialécticamente, los tres para- digmas que identificamos. La atomización antes menciona- da, la división de la disciplina en escuelas y tendencias, resulta (3) El discurso de Gurvitch, en su artículo «Objet et Méthode de la Sociologie», in Gurvitch, ed., Traité de Sociologie, París, Presses Universitaires de France, 1958, es en ese sentido, paradigmático. de esta coexistencia conflictiva de paradigmas antagónicos que produce discursos, tomas de postura y opciones en los campos categoriales definidos por ellos. 1.3. El paradigma clásico Llamamos «paradigma clásico» la concepción del orden social y de sus relaciones con la Naturaleza, imperante desde los orígenes de la historia de nuestra cultura hasta la emer- gencia de la sociedad burguesa. En tan amplio período la problemática, el objeto y el método del pensamiento social han sufrido transformaciones varias, algunas de ellas de extremada importancia, que mencionaremos a lo largo de la exposición. Pero también han existido constantes. Son éstas últimas, así como las articulaciones existentes entre ellas, las que constituyen el paradigma clásico, las que posibi- litan su identificación y análisis. La constatación de la existencia de regularidades, de constantes en la vida social que trascienden, porque son más duraderas que ella, la vida de los hombres, es el punto de partida de la reflexión sobre lo social. Esas constantes o regularidades, en las sociedades divididas en clases, son concebidas como un orden. Ahora bien: para el pensamiento clásico, la cuestión del orden no conlleva un subsiguiente problema del orden. Por problema del orden entendemos esa búsqueda de una expli- cación de la emergencia del orden que justifique, a la vez, su necesidad, típica del pensamiento burgués. La cuestión del orden, por el contrario, en su plantemien- to clásico, no está asociado con una problemática del origen, aunque tenga una teoría, implícita o explícita, de éste. Quizás sea más preciso el decir por tener una teoría del origen, ya que su existencia es lo que desproblematiza la existencia del orden. El que el origen del orden no constituya un problema no signifnca que éste no sea objeto de estudio : al contrario. La 16 17
- 10. filosofia clásica griega —y sobre todo la de Platón y Aristóteles — tanto como la romana —y en particular, Cicerón—así como los desarrollos ulteriores del pensamiento clásico en la escolástica medieval y en la reflexión renacentista consagraban a la política —pues así se llama tradicionalmente la teoría de lo social— un considerable esfuerzo analítico. Este esfuerzo se aplica a clasificar las diferentes formas del orden social conocido, a examinar los elementos que lo componen y su articulación, á describir las condiciones de su mantenimiento. La aproximación clásica a la cuestión del orden social, que Comte consideraba como, sencillamente, «teológica», al no tener en cuenta más que las teorías de sus orígenes, es, ante todo, una aproximación naturalista. Y es naturalista precisamente porque las formas de representación de lo social como sistema, que son propias del desarrollo de la cuestión del orden, se extienden hasta englobar la totalidad de lo real: la Naturaleza y la Sociedad son dos partes del Mundo sometidas a un mismo orden. O, mejor dicho, a un mismo principio ordenador. El que este principio de todo orden se identifique, de una u otra manera, con la Divinidad, es para nosotros y aquí, una cuestión secundaria. Lo que nos interesa no es tanto el identificar las variantes existentes en el pensamiento cosmogónico como el analizar el modo de definición de un objeto, de su estructura y funcionamiento, cualquiera que sea el origen que se le atribuya. Si esta separación entre la cuestión del orden y la de su origen es posible y legítima, es porque, precisamente, el ahistoricismo. «naturalista» del pensamiento clásico excluye toda explicación genética, lo que constituye, además, una de las caracterísiticas fundamentales de lo que aquí llamamos el paradigma clásico. La explicación genética que consiste en explicar la forma o estructura presente de un objeto por un proceso, por una serie de transformaciones que conducen a su forma actual, es un modo de explicación mucho más moderno: las génesis del pensamiento clásico explican la existencia de la variedad de las formas, sin por ello establecer relaciones entre ellas mediante la hipótesis de que unas se transforman en otras. En el paradigma clásico, el orden social existe y funciona, como existen estrellas, animales y plantas. Y si existen varias formas del orden, que incluso se pueden considerar como mejores o peores, esta pluralidad es tan natural como la de las especies animales, como la de los vegetales o la de los astros. La utopía que Sócrates elabora en La República de Platón es, ante todo, un artificio retórico con una finalidad pedagógica: el reafirmar la validez racional de las normas efectivas del orden social existente. Si el orden efectivo es una sombra en la caverna, esa sombra es sombra del orden absolutamente racional que se dibuja en el diálogo socrático. En el padigma clásico, el orden es un orden jerárquico. Y esto no sólo es verdad en el ámbito de lo social, sino que se extiende a la naturaleza. La jerarquía es una jerarquía de funciones y de formas y el orden se traduce en la existencia de relaciones fijas entre ellas. La sociedad es, pues, un conjunto de individuos someti- dos a un orden jerárquico tan natural como el que rige los astros o las plantas. Y la sumisión al orden y la diferenciación funcional de los individuos aparecen como dos aspectos de la misma realidad. Platón escribe: «pero no nos des semejante consejo. Porque, si lo siguiéramos, el labrador dejaría de ser labrador, el alfarero de ser alfarero: todos saldrían de su condición y ya no habría sociedad» (La República, libro IV, p. 495). El orden natural de la sociedad es que el trabajador trabaje, que el guerrero guerree, que los dirigentes dirijan. El orden y lo que hoy llamamos la estructura de clases se identifican en el pensamiento clásico. Las clases son conjun- tos defunciones sociales asimiladas unas a otras: la especiali- zación funcional es una condición del orden. La jerarquía de las clases se deriva de la jerarquía de las funciones: el trabajo, equivalente a lo vegetativo, es la base de la jerarquía de actividades, mientras que la dirección de la Polis, el privile- gio y el deber del Gobierno se concibe como la cima de esa 18 19
- 11. jerarquía de funciones y de las actividades desarrolladas para desempeñarlas. La relación entre la función social y el individuo que la desempeña es unívoca. Más que el nombre propio, la función social define el individuo: la división del trabajo lo asociaba con la diferenciación de competencias, de saberes técnicos y teóricos. Y la univocidad de la definición de cada indivi- duo en la unidad del Estado es fundamento del orden. Platón escribe: «Cada ciudadano no debe ser aplicado sino a una sola cosa, aquello para lo que ha nacido, a fin de que cada particular, desempañando el empleo que le conviene, sea uno, que, gracias a eso, sea también uno el Estado íntegro y que no haya ni varios ciudadanos en un solo ciudadano, ni varios Estados en solo Estado». (La República IV, p. 497). Este orden es, como hemos subrayado ya, un sistema de relaciones entre elementos, en el que las relaciones se conci- ben como constantes que fijan y definen a los elementos mismos. Y los objetos naturales mantienen entre ellos rela- ciones del mismo tipo: la astronomía de Ptolomeo, la geometría de Euclides, las taxonomias de animales y plantas de Dioscórides o Aristóteles son sistemas de proporciones fijas, de relaciones estables, asimiladas con los elementos mismos que intervienen en ellos. Relaciones y elementos se definen mutua y sustantivamente. Las jerárquias naturales son imágenes del orden social. Y la naturaleza, conceptualizada y ordenada a la imagen de los social, es fuente de matáforas que ilustran lo natural del orden. Por eso el orden clásico no es un orden moral. El postulado burgués de la libertad individual es ajeno al pensamiento clásico. El sujeto es, en el pleno sentido del término, concebido como sujeto de un orden, enteramente supeditado al sistema de relaciones que le definen y del que forma parte. La única moral que cabe consiste en adecuarse a la función social preestablecida. La virtud toma, entonces, un carácter instrumental, pues es, esencialmente, la capacidad de actuar en adecuación con los fines de la existencia humana, que están identificados con la función social de cada uno: el bien es el orden. Pero esta concepción difnere considerablemente de lo que nos es más familiar, de la del orden fundado en un sistema de valores común, compartido por todos. Para el pensamiento clásico, el orden no se funda en la existencia de valores comunes entre los hombres. Los valores y los conceptos tienen una considerable importancia en la existencia y en el mantenimiento del orden. Pero no por ser valores compartidos, sino, al revés, por estar diferenciados funcionalmente y asociados con las clases sociales e incluso con las profesiones y ofncios varios. Lo que llamamos cultura, las normas, los valores y conceptos, es un elemento esencial del orden: la interioriza- ción de la cultura específica de las diferentes funciones sociales es una condición para que se efectúe la necesaria identificación entre el individuo y la función que desempeña. 1.3.1. Variantes del paradigma clásico En la historia del pensamiento occidental, el fenómeno más importante lo ha constituído sin duda el conflicto y la ulterior síntesis entre la concepción greco-romana del or- den y la teología cristiana. La concepción cristiana del hombre es individualista y conlleva un concepto del individuo difícil de asimilar para el pensamiento clásico. En efecto, en la concepción cristiana, el hombre es libre y responsable de sus actos, de los que depende la salvación de su alma o su eterno castigo. Y esta libertad y responsabilidad está asociada con la igualdad de todos los hombres ante Dios, que se traduce en la universali- dad de los principios morales. Es obvio que esta concepción del hombre entra en conflicto con la que acompaña al paradigma clásico de lo social. Como hemos subrayado sufncientemente, en el pensa- 20 21
- 12. miento clásico, el individuo es un elemento del orden, defini- do por y enteramente supeditado a un sistema social cuya esencia es la diferenciación y jerarquización de sus componen- tes. Además, el pensamiento clásico es «naturalista» o, por decirlo en otros términos más usuales en la tradición filosófi- ca, esencialmente inmanentista, lo que se opone a la concep- ción cristiana de la trascendencia. El pensamiento cristiano presuponía, pues, un peligro para el mantenimiento del orden. La larga historia de las Persecuciones en el Imperio Romano es, esencialmente, la historia de ese conflicto entre el Estado y un movimiento social cuyos supuestos ideológicos ponen en peligro el man- tenimiento y la reproducción del orden social existente. La síntesis que, en lo teórico, culmina con San Agustín y con Santo Tomás, en la práctica se efectúa mediante la sacralización del Estado, que va acompañada, por decirlo así, por la «Estatalización» de la Iglesia, que se transforma de una comunidad de fieles en una estructura jerárquica, fiel copia de la Administración del Imperio Romano. La división de ámbitos de competencias entre ambas estructuras jerárquicas es un fenómeno de especialización funcional del mayor interés para la sociología general. Pero lo que nos interesa aquí, ante todo, es constatar que el «estadio teológico» de Comte es una variante medieval del pensamiento clásico, en la que, por decirlo así, la voluntad divina substituye la inmanencia en lo que a la justificación del orden se refiere. El edicto de Milán, que Constantino promulga en el 313 inicia, pues, esta síntesis entre el orden político y la concep- ción cristiana del mundo que caracteriza la historia europea hasta el Renacimiento. La sacralización del Estado y la estatalización de la Iglesia, la tan celebrada «inteligencia» entre ambos poderes, transforma en cuestión teológica todo cuestionamiento del orden social. Los ataques al Estado se fundan teológicamen- te, como lo hace la represión estatal y eclesiástica de estos movimientos. La historia de los Concilios Ecuménicos es, en gran parte al menos, la de la adaptación del dogma a las necesidades del mantenimiento del orden. Desde el de Nicea, que en el año 325 condenó a los arrianos, esa historia es el anverso de la de las herejías, que ponen en peligro a la vez el dogma católico y el orden social. El éxito, siglos después, de la herejía luterana consagra un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y la Iglesia. La reforma abre las puertas a otra forma de organización social, que se iba gestando desde la Edad Media, con el desarrollo incipiente de una burguesía comercial. Y, como veremos des- pués, en el capítulo consagrado al paradigma liberal, en la teología protestante se encuentran los gérmenes de una nueva concepción del orden social (4). En lo que aquí nos concierne, la variante cristiana afecta poco al paradigma clásico: la versión tomista e incluso agustiniana de la teoría política, difiere poco de la de los clásicos, exceptuando, obviamente, los fundamentos cosmo- gónicos y ontológicos que, en cualquier caso, fundan de forma diferente un mismo orden estático. 1.3.2. Paradigma clásico y conservatismo moderno El pensamiento clásico difiere del conservatismo moderno —del que Schumpeter (5) es uno de los más preclaros exponentes— en un aspecto esencial que conviene subrayar añora: la relación entre el individuo y las funciones sociales específicas que desempeña está predeterminada por caracte- rísticas individuales que, a su vez, vienen definidas por factores hereditarios. Schumpeter, en su célebre artículo (4) El célebre estudio de Max Weber, La Etica Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Barcelona, Península 1969, es el examen clásico de la influencia del protestantismo sobre la sociedad occidental; aunque se trate de una interpretación idealista e históricamente mal fundada, atrae la atención sobre hechos de indudable relevancia. Parsons, de manera no menos idealista, entiende mejor el fenómeno. (5) Schumper, Impérialisme et Classes Sociales, París, Ed. de Minuit, 1962. 22 23
- 13. sobre «La teoría de las clases sociales en un entorno étnica- mente homogéneo» (6) define las clases sociales como con- juntos de funciones sociales específicas. Las funciones especí- ficas de clase están, según el gran economista austríaco, jerarquizadas por la sociedad misma. A las funciones especí- ficas de clase van asociadas aptitudes específicas. Pero éstas dependen, en última instancia, de una aptitud general, la inteligencia o el «genio», que es hereditaria. Para defender esta posición, Schumpeter se apoya en un estudio empírico, el célebre Hereditary Genius de Galton (7), que podemos considerar, a pesar de su ingenuidad metodo- lógica, paradigmático de la problemática socioeducacional del conservatismo moderno. En efecto, Galton, que no había conocido en su época las sutilezas metodológicas que permi- ten la cosificación de la inteligencia mediante los tests de cociente intelectual, define el «genio» por el éxito social, por el «alto nivel» de la función desempañada por el individuo. Con esta definición de la inteligencia o del «genio», no es dificil constatar que los «genios» —ministros, catedráticos, sabios, militares ilustres, grandes profesionales, artistas— son hijos de «genios», de lo cual deduce el carácter heredita- rio de la inteligencia. En la psicología y en la psicosociología contemporáneas, el concepto de «cociente intelectual» ha substituido la esti- mación directa de la inteligencia por los roles sociales. Los célebres «tests», que consisten, esencialmente, en series de problemas lógicos, estadísticamente normalizados, no están exentos de determinaciónes sociales y socio-lingüísticas, como lo ha indicado con claridad el célebre libro de Hunt (8) publicado en 1961, que es un clásico en esta cuestión. Los más recientes trabajos de Michel Pecheux demuestran que las diferencias observadas en el coeficiente intelectual medio de niños de clase obrera y de clase media alta mediante tests tradicionales, desaparecen cuando se utilizan otros tests con la misma estructura lógica, pero donde los problemas hacen (6) Schumpeter, op. cit. (7) Galton, F. Hereditary Genius: an inquiry finto its laws and consequences, Londres, McMillan, 1869. (8) Hunt, J. McV. Intelligence and Experience, New York, The Renald Press Co, 1961. referencia al mundo familiar, a la cultura de clase y al lenguaje de clase propio de la clase obrera. Para el pensamiento clásico, la desigualdad es un fenó- meno «natural», pero que no se atribuye a la biología, sino al funcionamiento mismo del sistema social. Y es que el paradigma clásico no define, como el pensamiento burgués, la sociedad a partir de las características psicológicas de los individuos que la componen, sino como un nivel específico de análisis de lo real, que trasciende al individuo. La desigualdad de los individuos es, para los clásicos, lo que constituye la esencia misma del orden social; pero por ello mismo no depende de las características biológicas o pscológicas de éstos, sino que resulta de la necesaria división del trabajo y de la diferenciación de lo que hoy llamaríamos las redes sociales y las estructuras asociadas con ellas. La política —no la ciencia, sino la actividad— es, enton- ces, la práctica del mantenimiento del orden y, por lo tanto, la responsable del mantenimiento y de la producción de la diferenciación y jerarquización de funciones, redes e indivi- duos. Tal es, a ese respecto, tanto la tesis de Platón como la de Aristóteles o Cicerón. Dado que el orden social es «natural», que constituye la forma de los social mismo, la función de mantener el orden es la más elevada en la jerarquía de las funciones sociales y los individuos que la desempeñan deben poseer las cualidades requeridas para ello, así como el estatuto correspondiente. Entre estas cualidades se encuentra una comprensión exacta de la naturaleza del orden, de los mecanismos que lo mantie- nen. Ese conocimiento es el conocimiento supremo. El conocimiento es, para los clásicos, un instrumento del poder. Encontramos, sobre todo en Platón, una conciencia clara de la función política no sólo del conocimiento teórico, sino del conocimiento sensible. En La República desarrolla una teoría de lo que podemos llamar la función política de la estética. Para él, las formas estéticas, el tipo de música, de poesía, de escultura, etc. son de la mayor importancia para el 24 25
- 14. mantenimiento del orden social, ya que configuran, en los sujetos sociales, algo tan importante como las ideas en la orientación de los comportamientos, los valores y los gustos. La conservación de las formas culturales es, para Platón, una parte esencial de la política: «Así, por decirlo todo en dos palabras, los que se hallan al frente de nuestro Estado habrán de velar especialmente por que la educación se mantenga pura, y, sobre todo, para que nada sea innovado en la gimnástica ni en la música, de suerte que si algún poeta dice«los cantos más nuevos son los que agradan», no imaginen que el poeta habla de nuevos aires, sino de una nueva manera de cantar, y no aprueben semejantes innovaciones. No hay que encomiar ni introducir ninguna innovación por ese estilo. Tengan cuidado pues, con no adoptar nada nuevo en materia de música, que con ello se arriesgan a echarlo todo a perder» (Platón, La República, IV, p. 497). Estas concepciones son parte integrante del paradigma clásico de lo social y no una particularidad del idealismo platónico. Recuérdese cómo la novela estaba considera- da, en los siglos XVII y XVIII, una forma literaria perniciosa que no debía ponerse al alcance de los niños sin gran peli- gro para el orden. El paradigma clásico construye, pues, lo social como un sistema de relaciones fijas entre elementos definidos por él y no menos fijos que las relaciones que los ligan y definen. La unidad del individuo y el rol, la diferenciación y jerarquiza- ción de funciones , la cultura y los actos son interdependien- tes. Cualquier cambio puede producir consecuencias catas- trófncas: la política es, entonces, una regulación homeostática, una actividad consistente en reducir las variaciones, en volver al equilibrio. 1.3.3. El estructurofuncionalismo y el paradigma clásico Importa insistir aquí sobre dos aspectos esenciales de la construcción clásica de lo social. Concebido como sistema de relaciones fijas, la existencia misma de lo social se indenti- fica con el mantenimiento del equilibrio. Por ello, la política es una regulación homeostática y las formas culturales asocia- 26 das con la división del trabajo, con el mantenimiento de los individuos en posiciones diferenciadas son, también, fijas. La comparación de este paradigma con las teorías fun- cionalistas y estructurofuncionalistas en sociología es del mayor interés. En efecto, la crítica contemporánea del es- tructurofuncionalismo en general y del de Parsons (9) en particular, se hace afirmando que esta teoría del sistema social identifica el sistema con un equilibrio estático, la regulación con la homeostasis y la cultura con un codigo inamovible. Tal es, por ejemplo, la argumentación de Walter Buckley (10) y la de buena parte de la radical sociology americana. Importa subrayar, ante todo, las diferencias: aunque estamos de acuerdo con Buckley en que las concepciones estructuralistas de Parsons son modelos de lo social concebi- do como sistema en equilibrio estático, esta información no basta para definir un parentesco entre los paradigmas. Buck- ley no entiende claramente que lo esencial del pensamiento estructurofuncionalista es la definición del orden como orden normativo, que hace de la cultura, interiorizada por los individuos e institucionalizada al generar expectativas de rol complementarias, la esencia del orden. La coherencia interna del sistema de la cultura es, para los estructurofuncionalistas, lo que hace de lo social un sistema. Esta concepción está muy alejada del paradigma clásico. En éste existe, como hemos visto, una funcionalidad de la cultura respecto al orden, pero en ningún caso se identifica la cultura con el orden social, haciendo de éste una expresión de la primera. Para el pensamiento clásico el orden es la estructura de clases y la cultura un importante factor en su mantenimiento, pero nunca el origen y la causa de la estratifi- cación social. La diferencia, al nivel más profundo, estriba en que el (9) «Toward a General Theory of Action», «The Structure of Social Action», «Social System», «Essays...», obras citadas. (10) Buckley, Walter, Sociology and Modern Systems Theory, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1966. 27
- 15. estructurofuncionalismo, al definir la sociedad como conjun- to de individuos autodeterminados, libres, define necesaria- mente el orden como el conjunto de «orientaciones normati- vas» que los individuos comparten y de cuya coherencia se derivan las regularidades, las constantes que definen el siste- ma social. Como hemos ya mencionado más arriba, en el paradigma clásico lo social no se reduce a lo individual, el orden no se reduce a la cultura interiorizada e institucionali- zada, la teoría social es política y no psicosociología. La distinción entre la defnnición del sistema social del es- tructurofuncionalismo y la del paradigma clásico es esencial. El no haberlo entendido es lo que lleva a la «sociología radi- cal» a defender posiciones teóricas que no se diferencian del paradigma clásico más que en un aspecto, que tiene poca o ninguna pertinencia cientifica : la valoración moral que acompaña una misma definición de los fenómenos y de su estructura. Como veremos después más detalladamente, la sociología radical afirma el carácter político de la diferencia- ción de los individuos, de los mecanismos que les asignan a posiciones sociales dadas. Los clásicos pensaban exactamen- te lo mismo respecto al fenómeno, salvo que, en lugar de denunciarlo como una lacra que hay que suprimir, lo valora- ban positivamente. De modo más general, en la sociología contemporánea existe una escuela de pensamiento que elabora interpretacio- nes políticas --en el sentido clásico del término— de la totalidad de los fenómenos sociales: la educación y la econo- mía son los dos sectores de lo social donde se concentran la mayoría de los esfuerzos de esta escuela. Atribuyendo a Carlos Marx la paternidad de la concepción política de lo social que mantienen los miembros de esta tendencia, se autodefinen como sociólogos marxistas. Aunque no sea aún el momento de entrar en un análisis de la problemática «marxista», tenemos que recordar que Marx es autor de varias obras que llevan, de una manera u otra, en el título, la expresión «crítica de la economía política» y que aunque se haya impuesto (por razones que Marcuse analizó bien (11) y que no vale la pena repetir) una interpretación «positiva» de la obra marxiana que hace de ésta, en lugar de una crítica, un tratado de economía política que sirve de modelo para la sociología científica, lo esencial de la contribución de Marx al pensamiento moderno no estriba en el análisis político de lo social. Si tal fuere el caso, Marx sería un continuador de Platón, en lugar de un antiguo discípulo de Hegel. El sentido del término «crítica» alude a la dialéctica. Y la totalidad de la obra de Marx es, ante todo, una tentativa de constituir un paradigma de lo social que incluya, substantiva y no accidentalmente, la exigencia hege- liana de tener en cuenta la historicidad radical de lo social. El examen de lo que de nuevo contienen los escritos de Marx forma parte del capítulo dedicado al paradigma histó- rico y no nos detendremos más aquí en este tema. Pero sí queremos mencionar un hecho importante: si la sociología contemporánea se contempla como una lucha maniquea entre dos tendencias —o dos paradigmas— que ocupan la totalidad del espacio de la disciplina, el «marxismo» y el «funcionalismo», negando la existencia de un pensamiento clásico, prefuncionalista, es porque la ocultación de la exis- tencia de ese paradigma clásico es lo que legitima ambos discursos. 1.4. Educación y reproducción en el paradigma clásico «3. Más aún, dicen que Jenócrates, uno de los filósofos más eminentes, al preguntársele qué era lo que aprendían sus discípulos, respondió: «a hacer por propia iniciativa lo que están obligados a hacer por la ley». Por consiguiente el ciudadano que obliga a todos los hombres, por medio de la autoridad de los magistrados y por medio de los castigos que impone la ley, a seguir unas normas de cuya validez los mismos filósofos encuentran difícil convencer a unos pocos por medio de sus consejos, debe ser considerado superior incluso a los maestros que enunciaron tales principios. Pues ¿qué disertación de éstos es lo bastante excelente como para ser preferida a un Estado bien constitui- do en su derecho y sus costumbres?». (Cicerón, La República, Libro I, Cap. II, Buenos Aires, Aguilar 1967, p. 24). (11) Marcuse, Herbert, El marxismo soviético, Madrid, Alianza Editorial. 28 29
- 16. Estas palabras de Cicerón que anteponemos al texto condensan y resumen la posición del proceso educativo en el paradigma clásico. Y, para que alcancen su pleno sentido, opongámosla a esas otras, de Rousseau, que presiden un texto contemporáneo que marca un origen a numerosas in- vestigaciones: en La Reproducción, que Pierre Bourdieu y J. C. Passeron publican en 1970, una cita del Contrat Social(12) adelanta lo que, en el texto, formulan con claridad: el trabajo pedagógico es un sustituto de la constricción física (13). La represión «sanciona el fracaso del trabajo pedagógico». El educador es, como afirma Rousseau, un agente del orden más barato y eficaz que los encargados de la represión. Frente a esta teoría, las palabras de Cicerón toman todo su sentido y precisan los contornos del pensamiento clásico. Una y otra concepción del orden social se enfrentan a los hechos: más escuelas y más agentes del orden, un período más largo de inculcación y un aparato represivo con más medios que nunca. Por eso, el examen detallado de la función de la educación en el paradigma clásico es necesario para entender la coherencia de las posiciones teóricas con- temporáneas. Y es que el libro de Bourdieu y Passeron, como las investigaciones de Coleman (14), constituyen el punto de partida de la crítica de la concepción estructurofuncionalista del sistema educativo como aparato neutro en cuanto a las diferencias de clase se refiere. Y esta crítica es, también, la crítica de esa escuela pública, única, normal, sobre la que se asienta la «meritocracia» burguesa. De los trabajos de Bourdieu y de Coleman nace una nueva problemática: la sociología de la educación deja de ser una disciplina tecno- crática para convertirse en un campo donde el saber crítico y científico se opone a la ideología. (12) Bourdieu, P. y Passeron J.C., La Reproduction, París, Minuit, 1970. La cita de Rousseau es: Le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c'est une nécessité qu' il recoure a une autorité d' un autre ordre, qui puisse entrainer sans violente et persuader sans convaincre. Voilá ce qui força de tous temps les peres des nations de recourir á 1' intervention du Ciel, p. 14. (13) [bid, «Scolie». Le TP est un substitut de la contrainte physique: la repression physique (e.g. internement dans une prison ou un asile) vient en effet sanctionner les echos de 1' interiorisation d' un arbitraire culturel: et un substitut rentable, p. 51. (14) Coleman, J. Equality of Educational Opportunity, U.S. Dept. of Healt, Education and Welfare, USA, 1966. Si la teoría de la educación propia del pensamiento burgués es la de la escuela neutra, igual para todos y todos iguales frente a ella, sin función política, seleccionando de acuerdo con los méritos propios de cada estudiante, inde- pendientemente de todo criterio de clase, el paradigma clási- co afirma la función política del sistema educativo. Los grandes temas de la moderna crítica radical del sistema de enseñanza escolar se encontraban ya tratados en La República de Platón, en La Política y en La Etica a Nicómano de Aristóteles, en La República de Cicerón y, en general, en todos los grandes textos clásicos. En ellos, la educación tiene como función el adaptar los ciudadanos a las posiciones sociales que van a ocupar y a las que tienen que identificarse. Tal es, al nivel más elemental, la tesis clásica. Y dado que las posiciones no van a ser iguales, es evidente, para el pensamiento clásico, que la educación que debe darse a cada uno tampoco puede serlo. Dado que el mantenimiento del orden estaba concedido como la esencia de la política, la educación tenía para los clásicos una obvia función política. Precisemos aún más: lo que el sistema educativo tenía que mantener era la forma del estado de las relaciones sociales, lo que llamamos hoy la estructura de clases. Para los pensadores clásicos, el mantenimiento de la forma del orden era un objetivo indiscutido e indiscutible. O, dicho de otra manera, constituía un elemento esencial del bien, parte del ARCH E para Platón, virtud suprema para Aristóteles. No nos detendremos aquí en el examen crítico, efectuado por tantos autores, de las axiologías, epistemolo- gías y metafísicas de ambos clásicos: baste con recordar que para Aristóteles la virtud tenía un carácter instrumental, que consistía esencialmente en la capacidad de actuar en adecua- ción con el fin de la existencia humana: la felicidad, que el filósofo estagirita consideraba como estado objetivo más que como sensación subjetiva (15). En cuanto a Platón, dado que (15) La Etica a Nicomaco contiene lo esencial de la concepción aristotélica de la «virtud» y de la «felicidad». 30 31
- 17. postulaba la preexistencia del todas las formas, cuyo conjun- to, en su total pureza, constituía el arché, la forma del orden social le parecía no menos preexistente a cualquier manifestación imperfecta y es obvio que el acercarse a la perfección de la forma pura constituía el bien... Las comparaciones que Platón hace entre el individuo y el Estado —y que Dewey lee, siglos después, como una anticipación de las teorías modernas de la educación adaptada a las tendencias de cada individuo, a sus necesidades (16)— llevan a éste a enunciar la tesis de la sociedad- organismo, en la que las funciones de las clases sociales se hacen equivalentes a las tres partes del alma humana, ya que existiendo entre ambas «idéntica subordinación» se les pue- den dar los mismos nombres (17). Pero lo esencial del pensamiento clásico es su concepción de la justicia, en todo opuesta a la contemporánea. De for- ma críptica podemos enunciar que, en el paradigma clásico, la justicia es la desigualdad, que un comportamiento justo es aquél que se conforma al orden jerárquico y ayuda a mante- nerlo: «cuando exigimos que el que hubiese nacido para ser zapatero, carpintero o para ejercer cualquier otro arte hicie- se bien su oficio y no se entremetiese en ninguna otra cosa, trazábamos la imágen de la justicia», escribe Platón (18). Si cupieran dudas sobre la relación entre justicia y estructura de clases en el pensamiento platónico, su definición de lo injusto bastaría para disiparlas. La injusticia es sedición, dirigirse a aquello que «no es de su incumbencia», «usurpan- do ajeno oficio: una sublevación de una parte contra el todo por otorgarse una autoridad que no le pertenece, porque está normalmente hecho para obedecer a aquello que está hecho para mandar» (19). Lo justo es, pues, el orden jerárquico de una sociedad de clases. Y la educación contribuye al mantenimiento de la justicia, adaptando cada hombre a su oficio, asegurando esa (16) Dewey, John, Democracia y Educación, Buenos Aires, Losada, 1978. (17) Platón, La República, Diálogos, Mexico, Amorrortu, Libro IV, op. cit, 504. (18) Ibid, p. 510. (19) !Ibid, p. 510. 32 unidad del ciudadano que es condición de la unidad del Estado. La educación, por lo tanto, transmite la cultura legítima y, dado que la ley debe de ser justa, la cultura debe de ser factor de diferenciación, de desigualdad, de jerarquía. Para ello, y en cuanto a medios se refiere, los clásicos habían entendido bien lo que descubren hoy los sociólogos «radicales», los críticos de la ideología escolar de la sociedad contemporánea: que la «autoridad pedagógica» es un elemento esencial de la incul- cación, que para que ésta se ejerza tiene que efectuarse la identificación entre la verdad y el discurso legítimo, ocultan- do el carácter institucional y político, «el arbitrario» (20) «more burdiensi» del saber inculcado, la necesidad y la función de la censura de otros discursos, canciones y formas estéticas. ¿Qué explica esa coincidencia en la descripción de funcio- namientos y funciones del sistema educativo en el pensamiento clásico y en la sociología crítica de la educación contem- poránea? ¿Qué puede explicar las diferencias que rodean tantas coincidencias? Obviamente, el discurso clásico es un discurso normativo (21), mientras que la moderna sociología de la educación se presenta como un análisis de los hechos establecidos mediante investigaciones empíricas. El debe ser de los clásicos se transforma en el es de Bourdieu o de Coleman. Y es ésta una diferencia sin duda importante, aunque puede explicarse por la finalidad misma de ambos discursos: el mantenimiento de la justicia en uno, lo que conlleva el mantener la desigualdad; el establecimiento de la justicia, en otro, lo que quiere decir suprimir la desigualdad. También puede explicarse la diferen- cia entre lo normativo de un discurso y lo fáctico del otro teniendo en cuenta que el discurso de los clásicos es un (20) Bourdieu utilizó ese término que criticaremos más lejos. Arbitrario equivale más a injusto que a innecesario... (21) Decir del discurso que es normativo no significa que no esté, también, apoyado en la observación de los hechos, que no exista una búsqueda de la coherencia entre unos hechos y otros. La normativa consiste, sencillamente, en deducir de la estabilidad absurda de los elementos y relaciones una necesidad ontológica de estabilidad de la forma observada de un paradigma en el que el objeto es un sistema de elementos ligados por relaciones fijas. 33
- 18. discurso producido por la clase dominante para la clase dominante. Y que, a pesar de las apariencias, es un discurso práctico, que fundamenta lo que hay que hacer para mante- ner el orden del que se forma parte tan ventajosamente. Pero las diferencias entre uno y otro discurso tienen aspectos más importantes que el estilo; para los pensadores clásicos el proceso educativo es, sin duda, esencial para el mantenimiento del orden, pero no se identifica con lo que lo reproduce. La intervención del aparato represivo se considera como más eficaz: leyes, tribunales y castigos son los medios normales de hacer justicia, de mantener el orden jerárquico. La injusticia se combate, en resumen, haciendo justicia... Para la sociología crítica de la educación, la educación es responsable de la reproducción de esas diferencias entre los individuos. Y éstas acaban identificándose con la diferenciación de roles y funciones. Como veremos después con mayor detalle, el identificar la reproducción de las características individuales con la reproducción social equivale a concebir la estructura social como entidad enteramente definida por dichas características. O, lo que es lo mismo, a reducir la división del trabajo a la especialización, sin tener en cuenta que ésta sólo se produce cuando emergen formas nuevas de organización de lo dividido, tanto técnicas (formas de los procesos productivos) como sociales (relaciones sociales de producción, mecanismos de asignación del producto). CAPITULO SEGUNDO INDIVIDUOS Y ORDEN NORMATIVO:EL PARA- DIGMA LIBERAL 2.1. El paradigma liberal del orden social. El paradigma liberal del orden social emerge sobre todo en Inglaterra y en Francia, aunque no únicamente, en un largo proceso que va del siglo XVII al xix. Las condiciones sociales que imperan sobre esta emer- gencia son extremadamente complejas. La primera y la más importante de ellas es, sin duda, el surgimiento del concepto moderno (y no contemporáneo) de historia, fruto de la constatación del cambio social. La historia antigua es la narración de los avatares del orden, el registro de un proceso homeostático en el que toda desviación del equilibrio se traduce en inseguridad, sufri- mientos y catástrofes varias,hasta que la reacción se produce y se vuelve al punto de equilibrio. Y, aunque existen varias formas del orden posibles, cuyas ventajas y defectos respecti- vos discuten los tratadistas clásicos de política, aunque se hayan constatado cambios de una a otra, lo substantivo del orden —la división en clases y la jerarquización— aparece como inalterable en el pensamiento antiguo. La historia, pues, no es narración de una evolución, sino confirmación, en las experiencias del pasado, de la eternidad del presente. El ser social es como el de todos los objetos del mundo, la historia social, como la natural, es solamente el inventario de unas formas eternas. 34 35
- 19. Durante el Renacimiento empiezan a elaborarse nuevos modos de construcción de objetos, nuevos conceptos de sistema. La sociología del conocimiento ha contribuido a esclarecer los procesos sociales subyacentes a esos cambios epistomológicos, asociándolos con la consolidación del Es- tado Moderno, con el subsecuente desarrollo de Imperios Coloniales, con el auge del comercio, la unificación de mercados y la emergencia de nuevas formas de división del trabajo. La amplitud de los cambios, asociada con su coherencia, con la persistencia de su sentido, que excluía la posibilidad de interpretarlos como meras desviaciones respecto a un estado de equilibrio, obliga al pensamiento social, desde el Renacimiento, a replantearse la cuestión del orden, haciendo de ella el problema del orden. El primer ámbito de pensamiento en el que esta cuestión se plantea es el teológico. Como hemos mencionado en el capítulo precedente, la integración del Estado y de la Iglesia transforma en cuestiones teológicas lo que al orden social se refiere, por lo que la Reforma es la condición de posibilidad de nuevos planteamientos filosóficos o científicos. En efecto, la Reforma afirma esencialmente el carácter privado, individual, de la relación del hombre con Dios. Hacerlo implica obviamente afirmar la libertad de concien- cia, la libertad religiosa. Y, por lo tanto, la desacralización del orden social, la secularización del Estado. Como hemos mencionado —en la nota (4) del capítulo anterior—, las célebres tesis de Max Weber sobre la relación entre el protestantismo—que el pensador alemán reduce a una ética— y el desarrollo del capitalismo, aunque hayan planteado un problema, no constituyen en absoluto una so- lución adecuada, ni una formulación rigurosa de la cuestión. En efecto, las tesis de Weber no toman en cuenta un hecho histórico esencial: el desarrollo efectivo de una bur- guesía comercial en las grandes ciudades, tanto del Norte de Europa como de Italia, durante la Edad Media. El desarrollo de esta burguesía comercial, su creciente poder político, no necesita una Revolución Francesa para afirmarse, sino que se va fortaleciendo en su paulatina fusión con la aristo- cracia (1) y va creando las bases de un orden social diferente, cuya consolidación requiere la emergencia de un Estado nuevo. Este proceso histórico objetivo es el que explica que las tesis de Lutero no hayan acabado transformándose en una herejía más, reprimida por el Estado, condenada en un Concilio y sepultada en el olvido. La Contrarreforma, la solemne condena tridentina de las tesis de Lutero no logra reducir la nueva herejía a sus justos límites de acontecimien- to, de pura transgresión que acaba confirmando la intangi- bilidad del dogma y la eternidad del orden. Porque la fuerza de las nuevas ideas, la eficacia de la ética protestante, estriba ante todo en que sirven como ideas de la nueva fuerza de una burguesía que está ya ahí, y que las utiliza para legitimar y consolidar un poder efectivo. Por eso, si la «ética protestante» está asociada con el desarrollo del capitalismo, la relación de determinación entre una y otra va en sentido contrario al que indican las tesis de Max Weber. Pero no insistiremos aquí más sobre la cuestión, contentándonos con mencionar algunos estudios recientes sobre este tema, de innegable importancia para la sociología del conocimiento, pero que se aparta de nuestros propósitos; los trabajos, ya clásicos, de Maurice Dobb (2) sobre el desarrollo del capitalismo, los de Perry Anderson (3) y las tesis de Inmanuel Walherstein (4), que han suscitado una eran controversia entre los historiadores contemporá- neos (5), aportan numerosos elementos para la crítica de las tesis de Max Weber: (1) Carlos Moya, en su libro sobre La Elite Empresarial Española, hace un penetrante análisis del mismo tipo de proceso en España siglos después... (2) Dobb, Maurice, Studies in the development of Capitalism, London, Routledge and Kegan, 1963. (3) Anderson, Perry, Passages from Antiquity to Feudalism, London, 1974. (4) Walherstein, Inmanuel, The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteen Century, New York, Academic Press, 1974. (5) En parte, puede verse la polémica en Europa, n.° 1, 1977, pp. 67-88. 36 37
- 20. Pero no es aquí ni Max Weber ni la emergencia del capitalismo lo que nos ocupa, sino el desarrollo de lo que Parsons llama el «positivismo individualista» (6), del que surge después lo que él considera —en 1937— la concep- ción científica en sociología: la teoría voluntarista de la acción. La etapa previa al desarrollo y a la consolidación del modo de construcción del objeto social que designamos por «paradigma liberal» es, pues, la secularización de lo social que lleva a cabo, en lo fáctico, el desarrollo del capitalismo y en lo ideológico, la teología protestante. A mediados del siglo XVII, el Leviatán, de Thomas Hobbes formula de manera coherente la problemática pro- piamente social que se deriva de la teología protestante (7). Hobbes, que se consideraba a sí mismo —y veremos que no sin razón— el Galileo o Copérnico de la ciencia política, formula el problema del orden en términos que, de una manera u otra, constituyen una de las constantes del para- digma liberal. Hobbes se pregunta, en efecto, cómo es posible que el orden exista, puesto que una sociedad es un conjunto de individuos que persiguen cada uno libremente sus fines pro- pios. Lo «natural» sería el estado de guerra permanente de todos contra todos; y, sin embargo, existe un orden. Las respuestas a la pregunta que Hobbes formula han sido numerosas y algunas se hallan tan establecidas que aquéllos que las usan como punto de partida llegan a olvidar la pregunta a la que contestan. Pero más que el problema que Hobbes formula, por muy importante que haya sido en la historia de nuestro pensamiento, más importante aún, por más universalmente aceptado, es lo que Hobbes pre- sume como punto de partida indiscutible, como hecho a partir del cual formula su pregunta. Este postulado es el que (6) Parsons, T., The Structure of the Social Action, vol. 1, New York, The Free Press, edición de 1961, pp. 60-72. (7) Aunque, como veremos, no sólo de ello, sino de la concepción del sistema que desarrolla la física. construye el objeto social en el paradigma liberal: la socie- dad es un conjunto de individuos libres que persiguen fines propios. Una vez definido así lo social, el orden tiene que ser una propiedad emergente de la interacción entre los individuos que, como las partículas de la física, se mueven de un lado a otro, chocando unos con otros. Y es que Hobbes tiene una concepción mecanicista de la fisica, más cercana a Descartes que a la de su compatriota Newton. Su racionalismo es, además, más radical que el de Descartes, que admite la moral católica y que, además, critica el De Cive de Hobbes en nombre de esta moral. Hobbes, liberado de las restricciones que una sociedad católica imponía al racionalismo mecani- cista, lleva éste a sus consecuencias lógicas: el orden social sólo se puede explicar como resultado de la interacción entre individuos. No nos detendremos aquí en narrar la historia del pensamiento inglés del XVII, ni en establecer sus relaciones con los Enciclopedistas franceses del XVIII (8). Bástenos con decir que este planteamiento es, también, el de John Locke y que Hume y Rousseau lo recogen un siglo después. El utilitarismo de Bantham, Stuart Mill y de Adam Smith, el marginalismo de Marshall, son herederos notorios de ese modo de pensar lo social que Hobbes formula con claridad sin igual. Veremos que, a pesar de diferencias esenciales en cuanto a otros aspectos del pensamiento, el evolucionismo de Spencer es también, y en el sentido que damos aquí al término, individualista. Pero nuestra tarea, aquí, no es hacer la historia del pensamiento social, sino evidenciar el modo de construcción del sistema-objeto social que es común a un ingente conjun- to de obras y, sobre todo, que determina la forma de definición del objeto y el método de buena parte de la (8) Citemos, como de costumbre, algunas obras que tratan con detalle los temas que debemos, aquí, mencionar sólo en sus grandes líneas: Watkins, Frederic, The Political Tradition of the West... A Study in the Development of Modern Liberalism, Cambridge, Harvard University Press, 1948; Laski, H. J., El liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, 1953; Laski, H. J., Political Though in England from Locke to Bentham, New York, H. Holt, 1920;Planenat, John, The English Utilitarism, Oxford, Blackwell, 1949. 38 39
- 21. sociología contemporánea. Por otra parte, sólo dentro del contexto de este paradigma que define lo social y lo indivi- dual se puede entender el desarrollo de la sociología de la educación, a la que colveremos más lejos en este capítulo. Por el momento, volvamos a la definición del paradigma liberal. El mecanicismo de Hobbes es, en gran parte, metafórico, como será después el de Augusto Comte: lo social no se deja reducir a una construcción sistemática como la de la mecánica. Y esto sucede porque las «partículas» de lo social, los individuos, al moverse, lo hacen persiguiendo fines pro- pios, mientras que los cuerpos de la física obedecen, en su movimiento, a leyes que, aunque sean internas al sistema físico, son externas respecto a sus elementos. Hobbes atribuyó a los hombres la persecución de fines propios. Y aunque estos fines puedan pertenecer a una u otra clase, definida de una u otra manera, desde satisfacer deseos hasta enriquecerse, lo esencial del modo de pensar que caracterizamos aquí es que los fines sean de cada uno, antes de ser de todos... Esta «propiedad» individual de los fines es la contrapar- tida laica de la libertad de conciencia de la teología luterana y el elemento esencial del pensamiento liberal, que la distingue del paradigma clásico. La libertad de conciencia supone, en lo laico, ante todo, la afirmación de la libertad que cada uno tiene de perseguir fines que están, de una manera u otra, en la conciencia. Con esta definición de lo social y de lo individual, la solución del problema del orden es siempre del mismo tipo. Hobbes, en el Leviatán, formula ya la hipótesis del «contrato social» que hizo célebre a Rousseau más de un siglo des- pués (9). Pero el «contrato» no es más que la primitiva expresión (9) El Leviatán se publicó en 1651, mientras que Le Contrat Social salió a la luz en 1762... jurídica de lo que, más generalmente, llamaremos la concep- ción normativa del orden. El «contrato», tan invisible como la célebre mano de Adam Smith, expresa ante todo la idea de que el orden está fundado en el consentimiento. Y el consen- timiento (que en francés se llama consens) no sólo tiene el sentido de la forma castellana, sino que, y sobre todo, significa co-sentir o co-significar. Con la expresión «contrato social» lo que se indica, aún torpemente, es que el sentido, los valores, las normas que rigen lo social son el fruto de la interacción entre individuos. Que el sentido, comúnmente atribuido por los miembros de una sociedad a la sociedad misma y a su entorno, es resultado de la interacción entre los sentidos que cada uno de los individuos le atribuyen. Un aspecto esencial de esta concepción, cuyo desarrollo seguiremos en la sociología contemporánea, es que el conferir a toda acción humana los atributos de la conciencia, de la libertad y de la voluntad, hace de todo acto un acto moral. El individuo es entonces responsable de todos sus actos al ser concebido como «propietario» de la causa de éstos, los fines del acto. Y si el individuo es responsable, si él y sólo él es la causa de sus actos, entonces también es culpable de ellos: la fundamentación del castigo sólo se encuentra en la afirmación de la causación interna, propia, del acto castigado. Como apunta agudamente García Calvo, la causalidad es una pura traducción de la culpabilidad... Pero dejemos por el momento estas cuestiones y resuma- mos lo esencial: al definir la sociedad como conjunto de individuos que persiguen libremente fines propios, el orden social —la sistematicidad de lo social— se define co- mo un resultado convencional de la interacción. 2.2. Nacimiento de la sociología El proyecto comtiano de la sociología como una «física social» se inscribe en un contexto social e ideológico que 40 41
- 22. determina en gran medida el devenir posterior de la discipli- na. Dominado por la idea de progreso, por una parte, y por otra, respondiendo a los desórdenes revolucionarios que agitan a Francia en el siglo pasado, el proyecto comtiano quiere conciliar las dos urgencias, la del orden y la del progreso, en una teoría positiva de lo social. Esta teoría, además, va asociada con una práctica pedagógica, de la que volveremos a hablar después. La «física social», que la sociología aspira a ser, empieza a construirse como «estática social». Esta expresión de Spencer (10) que no tuvo futuro, era, empero, afortunada: las teorías contemporáneas de la estructura social no han sobrepasado ese nivel analítico. El problema del «cambio social» no sólo no se ha resuelto, sino que, como veremos, sigue plan- teándose de tal manera que la solución no parece posible. Pero, para justificar estas afirmaciones, tenemos que adentrarnos en la problemática sociológica, tal y como se ha ido desarrollando. Para ello acudiremos a manidos «foun- ding fathers» de la disciplina. En cualquier exposición tradicional de la historia de la sociología se suele empezar por Comte. Porque, como dice Parsons en la primera línea del primer capítulo de su primer libro importante: «Who now reads Spencer?» (11). Leer a Spencer, en efecto, es incómodo. Y no porque, como añade Parsons, Spencer esté muerto, sino porque el no hablar de él ha sido la respuesta institucional a lo incómodo de sus planteamientos. En consecuencia, la perspectiva evolucionista que desa- rrolló en su Social Statics y en la que se encuentra una teoría de la selección natural en la que se inspira después Darwin (12) no ha logrado formar parte integrante de la teoría socioló- gica. (10) Spencer, H., Social Statics, London, 1851. (11) Parsons, T., The Structure of the Social Action, op. cit., p. 3. (12) Darwin escribió El origen de las Especies años despues de que Spencer publicara su estática social. El mismo Spencer lo apunta en su El Hombre Contra e! Estado, Buenos Aires, Aguilar, p. 129. 42 Con esta afirmación no queremos reivindicar aquí la explicación que Spencer da al hecho de la «evolución» social. Pero sí apuntar que el problema planteado por él, la necesidad para la teoría sociológica de explicar no el «cambio social», sino lo que, más correctamente, llamaba Spencer la evolución social. Decimos «más correctamente» porque el «cambio» social que constatamos no es un fenómeno errático, la transición aleatoria de una forma de sociedad a otra forma cualquiera, sino un proceso que parece tomar, si no una significación, al menos una dirección dada. Spencer, como Comte, como Durkheim y Pareto y Weber y Parsonsns (y Merton y...) era un individualista en el sentido que hemos dado, en el párrafo anterior, a ese término. Y un positivista. Pero constataba la existencia de la historia, aunque su sistematización de lo social, que reducía la sociedad a un conjunto de individuos, a veces en lucha y a veces en cooperación, pero actuando libremente en función de sus conciencias y voluntades, no permitiera plantear el problema del cambio del orden más que como efecto de la interacción de individuos en la lucha por la vida. El desarrollo de la sociología se efectúa desde Comte en un «olvido» del hecho del cambio, de la evolución de su historia: su problema central es la explicación y el análisis del orden social. Con una particularidad: que el «orden» ya no se llama «orden», sino sistema social o, peor aún (porque crea más confusiones) estructura social. El orden social no es una característica del sistema o de la estructura social, sino que es el sistema mismo. Para Comte, el «progreso» constituía aún un elemento de su problemática sociológica, pero un elemento con estatu- to ambiguo. En efecto, al definir el orden social como orden normativo, el progreso del orden es la universalización de las normas. Para el autor del Discurso sobre el espíritu positivo, el progreso se traduce en una sistematización de la moral y en la independencia de este proyecto de la teología y de la matafísica. El progreso y el orden no son, pues, dos aspectos diferen- 43
- 23. ciados que la problemática sociológica contiene, porque, sencillamente, el progreso es la extensión del orden. Esta afirmación, además, no se queda en puras formulaciones abstractas. Para Comte, en efecto, la extensión del orden es la supresión de la lucha de clases. Los proletarios deben perder las «perjudiciales ilusiones sobre el alcance de las medidas políticas propiamente dichas» (13) y dedicarse a «su indispensable participación en el poder moral, que siendo el único verdaderamente accesible a todos, sin ningún peligro para el orden universal, y por el contrario, con gran ventaja para el mismo, autoriza a cualquiera, en nombre de una común doctrina fundamental, a llamar convenientemente a sus deberes a los más altos poderes» (14). La conciliación de orden y progreso es, pues, la substitu- ción de la lucha política para la reivindicación efectuada en nombre de valores comunes, de esa «común doctrina funda- mental» que el desarrollo del «espíritu positivo» acabará implantando. Comte no es un sociólogo de la educación. Pero en sus concepciones generales del progreso y del orden —que el primero extiende y consolida— la educación tiene un papel de gran importancia. La «escuela positiva» es el instrumento mediante el cual se. desarrolla la común doctrina fundamen- tal. La escuela, la buena escuela, es un instrumento esencial del progreso del orden. Sus concepciones sobre la función de la enseñanza son harto conocidas y no insistiremos sobre ellas, contentándonos con recordar que, uniendo a la práctica a sus teorías, Augusto Comte se dedicó a la enseñanza, organizando una instrucción científica para el pueblo (15). La prevalencia de las concepciones de Comte ha supuesto que las preocupaciones de Spencer sobre la lógica del cambio de las formas sociales hayan desaparecido de la sociología. Y lo han hecho de manera que podríamos carac- (13) Comte, Augusto, Discurso sobre el espíritu positivo, Buenos Aires, Aguilar, 1962, p. 156. (14) ¡bid, p. 155. Los subrayados son nuestros. (15) El Discurso sobre el espíritu positivo, publicado en 1844, es el prefacio a un Tratado filosófico de astronomía popular. Escribe también un Tratado Elemental de Geometría. Es, pues, un activo pedagogo. terizar como institucional, porque, al menos numéricamente, se consagra casi exclusivamente al estudio del sistema social, de la coherencia entre sus partes, excluyendo toda relación substantiva entre la lógica del cambio y el análisis sincrónico de los componentes de los sistemas sociales. En este sentido, la posición de Parsons representa, como suele suceder con sus concepciones, la formulación más clara y coherente: para Parsons el estudio de los cambios de los sistemas sociales sólo puede venir después de haber definido éstos sincrónica y estáticamente. Porque si no se define qué es lo social..., ¿cómo se puede estudiar el cambio? Esta argumentación es, como veremos, falaz, a pesar de su aparente consistencia. Pero, en cualquier caso, justifica una práctica real. La sociología se ocupa poco del cambio, sin preguntarse demasiado por qué. Parsons se lo pregunta y responde a la pregunta (16). Lo que más graves consecuencias tiene en la posición de Parsons no estriba en este dejar para después el estudio del cambio, sino en afirmar dogmáticamente que «no hay dife- rencia entre las variables implicadas en la descripción del estado de un sistema y las que lo están en el análisis de sus procesos. La diferencia estriba en cómo se usan las mismas variables» (17). Esta afirmación identifnca la dinámica de los sistemas sociales con su estática. En la historia del pensa- miento científico nunca se ha podido dar una explicación con conceptos procedentes de la estática de la dinámica de los sistemas. La unión entre una y otra se ha efectuado, a la inversa, elaborando teorías dinámicas del equilibrio. La física moderna no es la geometría del objeto en movimiento: al contrario, su constitución hace de la geometría la física del objeto en reposo... (18). Obviamente, desde la posición metodológica de Parsons, (16) Parsons, T. y Shils (eds.), Toward a General Theory of Action, 1958, New York, Harper, 1962, p.6. (17) ¡bid, p. 6. (18) El mismo Newton, en el prefacio a sus Principios, apunta esta relación entre física y geometría, pero la formula diferentemente: la física seria la geometría del objeto en movimiento, con lo que el tiempo se transforma en una dimensión más del espacio de esa geometría... 45
- 24. no se puede leer a Spencer, y aunque las preocupaciones del último no estén muertas, el primero las entierra, pues ponen en peligro la dominación que las teorías voluntaristas de la acción ejercen sobre la sociología. Esta dominación es, además, tanto más eficaz cuanto menos explícita, y una teoría que no se reconoce como teoría en la práctica de la investigación empírica es, sin duda, la menos explícita de las teorías (19). Antes de que Parsons formulase estas concepciones, ya habían venido desarrollándose y transformándose en una práctica institucionalizada que el sociólogo americano no hace más que explicitar y justificar coherentemente. Desde los trabajos de Comte hasta la publicación, en 1958, de The Social System la sociología se ha constituido como disciplina legítima y los autores de este proceso nos interesan sobremanera. Volveremos, pues, hacia atrás... La preocupación que por el progreso tenía Comte desa- parece casi por entero en la obra de Durkheim quien, más aún que el primero, es considerado como un «fundador» indiscutible de la disciplina. Nuestro interés por Durk- heim es doble: no sólo es un teórico de la sociología, sino que, en sus célebres Reglas del método sociológico (20), se plantea y discute del tema y del objeto de la disciplina. Durkheim es, además, un estudioso de la educación: de sus concepciones de ésta haremos un detallado examen más adelante en este capítulo. Lo que por el momento nos interesa es, ante todo, la concepción durkheimiana de las relaciones entre objeto y método de la sociología. La posición de Durkheim es estruc- turada y compleja, por lo que se puede exponer empezan- do por una u otra de sus partes. Dado el propósito de este texto, nos centramos en la cuestión del método. La preocupación esencial de Durkheim, en lo que a método se refiere, proviene de una distinción en cuanto a las (19) El «metodologismo», del que hablamos ya antes, conlleva esa ocultación de la teoría que orienta, efectiva y calladamente, la investigación empírica. (20) Durkheim, E., Les Régles de la méthode sociologique, 1901, París, Presses Universitai- res de France, 1963. 46 características propias del objeto. En los fenómenos sociales existe una vertiente subjetiva y otra objetiva. Pero la objetividad de los fenómenos sociales se traduce, metodológicamente, en que deben considerarse como si de cosas se tratara. Y la cosa es, para Durkheim, el prototipo de la objetividad. Porque la cosa es lo dado y lo dado es el dato: «Est chose en effet, tout ce qui est donné, tout ce qui s'offre, ou plutót, s'impose a l'observation» (21). La cosa, en efecto, se impone a la observación. Pero Durkheim no tenía en cuenta que existen procesos sociales que cosifican la realidad, que la imponen a la observación como cosa y que esos procesos subyacentes son, quizás, en sí mismos, fenómenos más importantes que sus resultados (22). El positivismo durkheimiano consiste, precisamente, en ignorar estos procesos. En cuanto al objeto se refiere, el positivismo durkheimia- no implica una concepción del sistema social como sistema de relaciones entre elementos cuya definición es independiente de las relaciones mismas. Los fenómenos no son, por tanto, procesos, transformaciones, realidades dinámicas: son cosas. El sistema social es, entonces, el orden que existe entre las cosas. Durkheim se dedica a la construcción de una estática social. Y, cuando los fenómenos son cosas, se acepta implí- citamente la vieja afirmación eleática: lo que es, es; la tarea del sociólogo se reduce a analizar cómo es. Durkheim de- muestra con su estudio sobre El estudio (23) o con su no menos célebre artículo sobre Lo normal y lo patológico (24), que los fenómenos sociales, nos gusten o no nos gusten, son cosas que existen y cuya existencia forma parte de la naturaleza misma de lo social, independientemente de las representaciones que la sociedad produce respecto a ellos. (21) ¡bid, p. 30. (22) Sobre la cosificación o reificación ver Lukacs, G., Historia y Conciencia de Clase, Barcelona, Grijalbo, 1975 y Goldmann, L., Recherches Sociologiques, Paris, Gallimard, 1966. (23) Durkheim, Le Suicide, Etude de Sociologie, Paris, F. Alcan, 1897. (24) Durkheim, «Le normal et le pathologique», en Les Regles de la Methode Sociologique, 1901, Paris, P.U.F., 1963. 4 7
- 25. Las representaciones, las convenciones y las normas son, para el primer catedrático de sociología de la Sorbona, también hechos. Y es tarea de la investigación sociológica el evidenciar la relación existente entre las convenciones socia- les sobre las cosas y las cosas mismas. Esta tarea desvela aspectos esenciales de la estructura social. Las representaciones y las convenciones son, para Durk- heim, fenómenos del mayor interés. Y, sobre todo, la moral, el derecho y la religión. Concibe los sistemas normativos como reguladores, en el sentido cibernético del término, de las conductas. Lo «normal», lo que que se conforma con la norma, es también lo estadísticamente normal. Lo «patoló- gico» es una mera desviación de la norma, que aunque sea socialmente sancionada, es, debe ser también funcional. Estas tesis que recordamos aquí son elementos esenciales del pensamiento funcionalista. Malinowski, que acuñó este término y que , en 1939, expuso los axiomas generales del funcionalismo (25), recoge los elementos fundamentales del pensamiento de Durkheim y los sistematiza. «La forma y la función (de las cosas) están relacionadas» (26). La función se define como instrumentación para alcanzar fines que, para Malinowski son, ante todo, la satisfacción de necesidades biológicas, las necesidades primarias, y, después, necesidades secundarias, derivadas de las primeras. La crítica del funcionalismo de Malinowski ha insistido sobre la definición que éste da a las necesidades primarias: porque son biológicas, e incluso pintorescamente biológicas, se ha querido ver en el funcionalismo un «biologismo». Pero lo más importante del método de Malinowski no está en su postulado del carácter explicativo de la satisfacción de la necesidad biológica, sino en su tentativa de fundamentar — y, por lo tanto, legitimar— biológicamente la necesidad del orden. El mantenimiento del orden es, para Malinowski, una finalidad derivada, pero indiscutible, que permite analizar las instituciones desde un punto de vista instrumental. (25) Malinowski, Bronislaw, Una teoría científica de la cultura, Barcelona, Edhasa, 1970. (26) ¡bid, p. 60. Las instituciones son, para Malinowski como para Durkheim, resultado de la institucionalización de los valores. La función de la institución se establece cuando se determina con exactitud las finalidades que persigue, las necesidades primarias o secundarias que satisface. Los valores institucionalizados en la institución tienen, pues, un carácter instrumental respecto a los fines sociales. Pero intrumentos y fines son atributos, siempre, de un sujeto y ese sujeto, generalmente implícito, es tanto para Malinows- ki como para Durkheim la colectividad, el conjunto de individuos que constituye la sociedad. El conjunto de individuos que persiguen libremente sus fines propios y que planteaba el problema del orden a Hobbes se queda en segundo plano en el desarrollo del pensamiento sociológico porque el problema del orden ha sido «resuelto»: los valores comunes generan el orden nor- mativo y éste es, sencillamente, el orden social. Lo que se aparta de la norma es una desviación, sin duda necesaria, pero que es normal que sea reprimida, como lo recuerda Durkheim a aquéllos que pueden pretender educar a sus hijos con pautas que se separan de las dominantes (27). Pero el funcionalismo de malinowski es hoy de mal tono en la Academia, mientras que la obra de Max Weber sigue comentándose y sus hijos póstumos encuentran aún en ella el fundamento de la auténtica ciencia. No hablaremos aquí de las preocupaciones históricas de Max Weber, de sus análisis de fenómenos concretos. Nos limitaremos a analizar cuáles son para él los conceptos fundamentales de la sociología (28). El primero de ellos es el de acción, que distingue del mero comportamiento (animal) por la presencia de un sentido subjetivo que la guía. Una vez definida la acción en general, define la acción social como el tipo de acción de cuyo sentido forma parte la acción de otros actores, la interacción. (27) Durkheim, E., Educación y Sociología, 1922, Barcelona, Península, 1975. (28) Weber, Max, Economía y Sociedad, vol. 4, México, Fondo de Cultura Económica, 1944. (sobre todo el primer volumen). 48 49