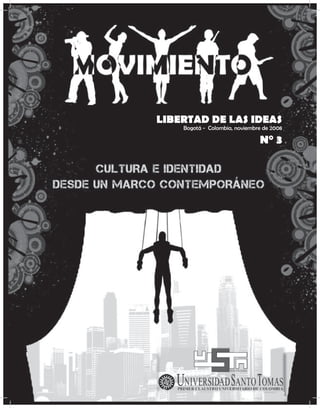
revista movimiento N.3
- 1. LIBERTAD DE LAS IDEAS Bogotá - Colombia, noviembre de 2008 N° 3
- 2. Editorial Estudiantes en Movimiento Construcción de la identidad colectiva en la comunidad mormona de Colombia, en un contexto transnacional 6 La posibilidad siempre abierta de patinar sobre hielo fino. Un acercamiento crítico a la fugacidad de la vida moderna–tardía 10 La dama y el sombrero. Una pequeña reflexión acerca de la mujer en el campo religioso 17 Contracultura y revolución 20 Identidad, género y estereotipos 24 Profesional Invitado en Movimiento Inmigrantes: culturas sin lealtades 29 Entrega Especial en Movimiento Homenaje a Orlando Fals Borda 36 Opinión en Movimiento América Latina, un rompecabezas inconcluso 40 Barras bravas, una tribu violenta 42 Colombianidad y fútbol 45 Opinión: lo bueno y lo malo. Criticadera para la reflexión 48 La dichosa pregunta 51 La memoria: una posibilidad para reconstruir nuestra historia 53 La necesidad de una identidad nacional colombiana 56 La construcción de la identidad política en la actualidad colombiana: el uribismo y los mass media 57 Representación en Movimiento De la representación a la acción colectiva 61 Identidades Alternas, todas las voces, todos los temas. Discusiones sin límites 64 Expresión en Movimiento Poemas 67 Cuentos 69 Fotos 73 Cultura en Movimiento Clasificados Para Estar en Movimiento
- 3. 3 En el marco de apertura de la libertad de las ideas, el comité editorial de la Revista Es- tudiantil Movimiento ha propuesto para este número un tema con el cual busca llegar a la reflexión sobre la cultura y la identidad en un marco contemporáneo, teniendo en cuenta que en las ediciones anteriores se habían tratado aspectos con corte político (movimientos sociales y agentes paraestatales). En esta nueva aparición se preten- de abrir el espectro del ámbito académico con un tema que nos es común, pero no por esto sencillo, “Cultura e identidad desde un marco contemporáneo”, teniendo en cuenta que, desde las ciencias sociales, nos presenta un vasto panorama acerca de la compleja realidad social y sus representaciones, lo cual, sin duda, ha generado largas discusiones en la academia, siendo para nosotros fundamental dedicar un número al pensamiento estudiantil que se crea en torno a esta temática. 3 El tema de este tercer número busca tratar los aspectos fundamentales en los cuales se enmarca, en- tre éstos encontramos: identidad, política y reivindicación; identidad, nación y religión; medios e iden- tidad; identidad, género y estereotipos; identidad transfronteriza, globalización y cultura; procesos de trasformación étnica, subcultura y expresión. Dichas temáticas permiten abordar, desde un ejercicio académico, reflexivo y propositivo, aspectos de la cultura y la identidad presentes en la realidad social contemporánea. En esta medida, la importancia de este número se ve reflejada, principalmente, en las formas de configurar nuevas representaciones de expresión y manifestación, dirigidas hacia la búsque- da de alternativas que reivindiquen y garanticen las libertades civiles. Por tanto, en esta oportunidad la Revista Estudiantil Movimiento presenta una compilación de formas de expresión de la libertad crítica, artística y de pensamiento, construidas desde la comunidad académica y estudiantil, constituyendo un claro reflejo de la libertad de las ideas. En este número se presenta a la comunidad una nueva sección en homenaje a Orlando Fals Borda –quien logró desarrollar e implantar la sociología en Colombia, por medio de sus múltiples estudios–, a manera de agradecimiento a este ilustre investigador social y para evidenciar las percepciones que la comunidad académica tiene de él como hombre, humanista y científico. Por otra parte, es importante mencionar que hace un año murió el estudiante, compañero y amigo Ju- lián Prieto; por esto, la Revista abre un espacio para conmemorar el aniversario de su fallecimiento. Un soneto encabezará la sección Expresión en Movimiento, que no es más que la constatación de que nuestro compañero y amigo prevalece en la memoria de los estudiantes de la Universidad.
- 4. 4 Asimismo, la Revista ha evidenciado la importancia de las reflexiones estudiantiles que están en cons- tante búsqueda de la transformación social a partir de medios eficaces, por medio de las cuales dan a conocer las expresiones de su conocimiento y sus debates, logrando confrontar e innovar postulaciones que den cuenta de su papel en la academia y en la Universidad. Movimiento, como organización estudiantil, reúne el carácter y la expresión que en torno a la academia posee el universitario, abriendo espacios vinculantes para él mismo, resaltando la importancia de la identidad y la cultura en los diferentes grupos y comunidades, configurando así lazos fundamentales e imprescindibles en la construcción y conservación de los comportamientos y roles de un contexto so- cial, político y cultural determinado. Por tanto, vemos la importancia de dar continuidad a dichas propuestas investigativas y de expresión con respecto a los temas coyunturales que se ha tratado en ediciones anteriores y, en especial, a este tercer número, que centra su atención en la cultura y la identidad en el marco de lo contemporáneo. Una forma clara de hacerlo es seguir contando con la participación activa de todos los estudiantes, como un reflejo de la libertad de las ideas y de la expresión misma. Por consiguiente, no sólo queremos dar cuenta de las problemáticas sociales que se presentan en la realidad en la que estamos inmersos, sino seguir generando espacios estudiantiles libres que permitan evidenciar las diversas expresiones, manifestaciones y transformaciones de la cultura y la identidad en el panorama contemporáneo, con el fin de generar un pensamiento reflexivo acerca de la importancia de este tema, por cuanto es fundamental en la conservación y construcción de comportamientos espe- cíficos de ciertas comunidades y grupos que reflejan claras dinámicas de cultura e identidad. 4
- 6. 6 MOVIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD COLECTIVA EN LA COMUNIDAD MORMONA DE COLOMBIA, EN UN CONTEXTO TRANSNACIONAL Natalia Barrera Juan David Ramírez Rosaura Suárez rosuco9@hotmail.com V semestre Facultad de Sociología USTA Mirar críticamente a una comunidad contemporá- nea implica entrar en la discusión de las nuevas formas de identidad en la modernidad, las cuales, según Zigmunt Bauman, se caracterizan porque se presentan como destino: “La individualización demanda la construcción de una identidad que se presenta como una elección, pero que, en rea- lidad, es un destino, entendido como horizonte insoslayable”1. Analizar la congregación mormona en Colombia, llamada más propiamente Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es analizar cómo los individuos, a través de un sistema de creencias expresadas en los ritos, buscan una “identidad”. En sociología, el estudio del fenómeno religioso es necesario, pues, como lo plantea Durkheim, la religión puede expresar y reproducir la vida social, ya que es un hecho social originario y permite ex- plicar fenómenos patológicos que se presentan 1 Zigmunt. Bauman. La modernidad Líquida, México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 32. contemporáneamente.Colombia experimenta una rápida transformación religiosa, caracterizada por la diversificación del cristianismo en movimientos, ya sean de origen nacional o transnacional. En particular, la iglesia mormona se puede identificar como lo hace el sociólogo Mauricio Beltrán: “una multinacional de la fe que encuentra en el país un lugar atractivo para misionar y para construir en sus miembros un nomos sagrado”2, frente a la incertidumbre social que vivimos, generada, entre otras causas, por la debilidad de un Estado que no garantiza a sus ciudadanos derechos como la vida, la libertad o la educación, generando como consecuencias fenómenos como la pobreza, el conflicto interno, el secuestro, el desempleo, etc. En otras palabras, la promesa de felicidad de los individuos pasa nuevamente a la esfera religiosa, a movimientos que tienen las características pro- pias de las empresas o las multinacionales. Teniendo en cuenta las características de los mor- mones, se puede afirmar que constituyen una co- 2 Beltrán, Mauricio. De empresas religiosas a multinacionales de la fe. Bogotá: Ed. Uni- versidad San Buenaventura, 2006, p.170
- 7. 7 SOCIOLOGÍA munidad religiosa ya que abarca el problema de la teodicea3. Desde la sociología no es suficiente definir la religión por lo sobrenatural, sino princi- palmente como un sistema de creencias que di- vide en profano y sagrado todo lo que existe. En el caso de los mormones, esta distinción se hace teniendo en cuenta el Libro del Mormón, en el que se encuentran los Trece Artículos, que se denomi- nan también La Perla de Gran Precio. De acuerdo con los tipos ideales de comunidades religiosas definidos por Weber, los mormones co- rresponden a una “congregación”. Este autor ex- plica que cuando un profeta tiene éxito y consigue auxiliares –que son colaboradores carismáticos permanentes gracias a una misión activa–, forma un “círculo de adeptos” que busca su salvación por medio de alimentos, dinero y servicios ofreci- dos a él. Entonces, una congregación nace de la pretensión del profeta de asegurar la perduración de la revelación y de la dispensación de la gracia, y con ello, la existencia económica del instituto de la gracia y de sus administradores, que buscan monopolizar los derechos de los que pertenecen a ésta. Esta descripción de una congregación es propia de los mormones, quienes se unieron alrededor del profeta José Smith, quien recibió una revela- ción divina en la que se le pedía que creara una nueva iglesia. Esta pretensión de poder se hizo evidente, ya que en 1844, Smith se presentó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, afirmando que “una religión impotente para sal- var temporalmente a los hombres y darles dicha y prosperidad, no es capaz de salvarlos espiritual- mente ni de educarlos para la vida futura”4. La construcción del nomos mormón y el sentido de comunidad Desde la teoría de la acción de Weber, la religión es una construcción social y uno de los principa- les mecanismos gracias al cual se construyen sig- nificados. De las diversas funciones sociales que cumple la religión, una de las más importantes es su capacidad de generar un marco de clasifica- ción del mundo, a través del cual el ser humano puede otorgarles orden a las diversas experien- 3 El problema de la teodicea para Weber es cómo hacer compatible la omnipotencia de un dios ético con la imperfección del mundo. 4 http://mormonismo.net/category/jose-smith. cias de la existencia. Por su parte, el nomos está constituido por un conjunto de conocimientos y un sistema de clasificación, mediante el cual los individuos ordenan y dan sentido a todas las ex- periencias de la vida, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. Así, la religión, entendida como la institución por excelencia a través de la cual se construye un nomos sagrado, cumple un papel esencial en los procesos de construcción de sentido. Según Berger, “El nomos sagrado, que trasciende e incluye al hombre en su ordenamien- to de la realidad, brinda, así, a éste la protección suprema contra el terror de la anomia”5. El nomos mormón se caracteriza porque se defi- ne a partir de las enseñanzas del profeta Smith, consignadas en el Libro del Mormón, y orienta a los creyentes de esta congregación en todos los aspectos de su vida: afectivo, intelectual, laboral, etc. Esto se evidencia en que promueven el de- porte y tienen centros de recreación, realizan vi- sitas familiares en las que se imparte la doctrina a las familias mormonas, tienen una bolsa de em- pleo para ayudar a sus “hermanos en la fe” a con- seguir trabajo, promueven la salud física y mental no fumando, no tomando bebidas que contengan cafeína, llevando una vida de castidad. La iglesia mormona se ha convertido para sus miembros en el espacio apropiado para crear y fortalecer lazos de comunidad, redes sociales que otorgan compañía, afecto y amistad. Cada miem- bro desempeña diferentes roles en la comunidad: líder religioso, amigo, hermano. Ésta y otras co- munidades de fe cobran importancia frente a la actual crisis de la familia nuclear. Para muchos, re- presenta una familia sustituta. El obispo mormón adquiere una figura paternal de orientar, cuidar y acompañar a sus fieles, sobre todo en situacio- nes problemáticas. Esta comunidad de creyentes, además de compartir las experiencias religiosas, se prestan servicios mutuos, lo que implica que no sólo interactúan en el culto o en las actividades religiosas, sino que también mantienen relaciones laborales, comerciales y recreativas. El fundamentalismo mormón: una identidad de resistencia El sociólogo Manuel Castells explica cómo la construcción social de la identidad siempre tiene 5 Berger, Peter. El dosel sagrado: Elementos para una sociología de la religión. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1969, p.42
- 8. 8 MOVIMIENTO lugar en un contexto marcado por las relaciones de poder. Define la identidad colectiva como “el proceso de construcción del sentido, atendiendo a un conjunto relacionado de atributos culturales”6. Asimismo, establece tres tipos de identidades, de las cuales una conduce a la formación de comu- nidades, la identidad de resistencia, generada por aquellos actores que construyen comunidades de resistencia y supervivencia, basándose en princi- pios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones dominantes de la sociedad. Un ejemplo claro es el fundamentalismo religioso pro- pio de los mormones, pues su búsqueda de senti- do tiene lugar en la reconstrucción de identidades defensivas en torno a principios comunales. Este tipo de identidad religiosa puede ser más fuerte que la identidad étnica o nacional, creando distin- ciones sociales –creyente y no creyente o salvo y no salvo–, que les permite a los mormones sentir- se privilegiados frente a los demás “perdidos”. Según Beltrán, la característica de identificación colectiva de los mormones es que “se destacan por su alta organización burocrática y sus fuer- tes lazos comunitarios que crean redes de soli- daridad; tienen departamentos especializados que prestan servicios de asistencia a los miem- bros de su comunidad que sufren alguna crisis”7. Además de esto, desarrollan una obra misionera muy bien organizada, en la que un joven mormón debe prestar dos años de servicio religioso obli- gatorio. Asimismo, los miembros de esta comuni- dad muestran claras tendencias a la prosperidad económica y al ascenso social. El fundamentalismo religioso es definido por Cas- tells como: la construcción de la identidad colectiva a par- tir de la identificación de la conducta individual y las instituciones de la sociedad con las nor- mas derivadas de la ley de Dios, interpretada por una autoridad definida, que hace de inter- mediario entre Dios y la humanidad8. Se sabe que el fundamentalismo religioso ha exis- tido durante toda la historia, pero es sorprendente su fuerte influencia como fuente de identidad en 6 Castells, Manuel. La era de la información economía, sociedad y cultura. México: Ed. Siglo Veintiuno, 2002, p.30 7 Beltrán, Mauricio. De empresas religiosas a multinacionales de la fe. Bogotá: Ed. Uni- versidad San Buenaventura, 2006, p.174. 8 Castells, Manuel. La era de la información economía, sociedad y cultura. México: Ed. Siglo Veintiuno, 2002, p.35. esta época. Los mormones son considerados fun- damentalistas, ya que ellos mismos se tienen por los únicos “dueños de la verdad”. Piensan que las enseñanzas del profeta Smith son infalibles, que el Libro del Mormón y la Perla del Gran Precio son inerrables, y que éstos deben ser marcados para siempre con el sello de los “Santos de los Últimos Días”. Estados Unidos: ¿un paraíso comunal? Los mormones colombianos pertenecen a una congregación que suscita el patriotismo de sus miembros, proponiéndoles un “profeta norteame- ricano”, una “revelación norteamericana”, una “Biblia norteamericana” y un Cristo que visita el continente norteamericano y restaura su Iglesia en los Estados Unidos. De acuerdo con Beltrán, Los mormones consideran a Norteamérica como la nueva tierra prometida y mantienen un claro concepto de ser el pueblo elegido cuyo destino manifiesto es transmitir el estilo de vida estadounidense, han sido opositores del comunismo y promulgadores del liberalis- mo económico9. Esta estrecha relación de los nacionalismos y las comunidades religiosas fue analizada por Bene- dict Anderson en su libro Comunidades imagina- das: “el nacionalismo debe entenderse alineán- dolo, no con ideologías políticas conscientes sino con los grandes sistemas culturales que lo pre- cedieron: las comunidades religiosas y los reinos dinásticos”10. Esta propuesta de un paraíso comunal en Esta- dos Unidos está fuertemente ligada a sus creen- cias basadas en el racismo, que responden a una lógica económica, política y cultural. Al respecto, Martin afirma: “El Libro de Moisés narra también que Caín, el primer asesino, fue el progenitor de la raza negra, y que el color negro de la piel resul- tó de una maldición de Dios”11. Sobre esta base los mormones evitaron y pasaron por alto a los negros en su actividad misionera, creyendo que 9 Beltrán, Mauricio. De empresas religiosas a multinacionales de la fe. Bogotá: Ed. Uni- versidad San Buenaventura, 2006, p.174. 10 Benedict, Anderson. Comunidades Imaginadas. México: Ed. Fondo de Cultura Econó- mica, 1993, p.30 11 Martin, Walter. Mormonismo. Nashville: Editorial Caribe, 1987, p 88.
- 9. 9 SOCIOLOGÍA las almas preexistentes, a las que se conside- ró poco valientes en la “batalla en el cielo” entre Cristo y Satanás, fueron castigadas asignándoles cuerpos negros durante su etapa humana. En el libro del mormón dice: “Y fue quitada su maldición y su piel se tornó blanca como la de los nefitas y sus jóvenes varones y sus hijas llegaron a ser su- mamente bellos”12. El principal punto de referencia para estudiar una comunidad religiosa es su cultura, entonces, re- sulta paradójico que en Colombia aumente el nú- mero de creyentes mormones, considerando que sus habitantes son mestizos y hay un rechazo en Estados Unidos hacia los latinos. Los mormones son una “multinacional de la fe”: sus presupuestos se planifican a nivel mundial y manejan un sistema piramidal. La financiación de esta organización religiosa depende esencial- mente de los diezmos de los fieles y de la partici- pación no remunerada de los miembros. Es claro que los mormones ven en América Lati- na un campo para misionar y aumentar su núme- ro de adeptos, y que tienen un gran interés eco- nómico. La comunidad mormona, en un proceso de construcción de identidad colectiva con los úl- timos acontecimientos ocurridos, principalmente en Estados Unidos, ha provocado en sus miem- bros la transformación de un paraíso comunal a un infierno terrenal, pues toda dominación simbó- lica supone, por parte de aquellos que sufren su impacto, una forma de complicidad. Quedan muchos interrogantes abiertos en torno a la comunidad mormona en Colombia, principal- mente en las implicaciones que tiene en los as- pectos políticos, culturales y económicos del país, pues sus doctrinas están ligadas al machismo, el racismo y la acumulación de riqueza, entre otros fenómenos sociales interesantes de analizar des- de la relación entre identidad, nación y religión. Como afirma Marx “Sólo allí donde el estado polí- tico existe en toda su madurez, puede perfilarse, específica y distintamente, la relación del hombre religioso con el estado político, o sea la relación entre religión y Estado”13. 12 El libro de Mormón: Otro testamento de Jesucristo, Ed. Iglesia de los santos de los últimos días, 1992. 13 http://www.marxismoeducar.cl/sobre%20la%20cuestion%20judia%20me.htm Bibliografía Beltrán, Mauricio. De empresas religiosas a multi- nacionales de la fe. Bogotá: Ed. Universidad San Buenaventura, 2006 Benedict, Anderson. Comunidades Imaginadas. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1993. Berger, Peter. El dosel sagrado: Elementos para una sociología de la religión. Buenos Aires: Amo- rrortu Editores, 1969. Castells, Manuel. La era de la información econo- mía, sociedad y cultura. México: Ed. Siglo Veintiu- no, 2002. Durkheim, Emilio. Las formas elementales de la vida religiosa. Buenos Aires: Schapire, 1968. Iglesia de los Santos de los Últimos Días. El libro de Mormón: Otro testamento de Jesucristo, 1992. Martín, Walter. Mormonismo. Nashville: Ed. Cari- be, 1987. Weber, Max. Economía y sociedad. México: Ed. Fondo de Cultura económica, 1969. Weber, Max. Ensayos sobre metodología socioló- gica. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1958. Weber, Max. Sociología de la religión. Madrid: Ed. Istmo, 1997. Zigmunt, Bauman. La modernidad Líquida, Méxi- co: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2003. Internet: http://www.marxismoeducar.cl/sobre%20la%20 cuestion%20judia%20me.htm. http://mormonismo.net/category/jose-smith.
- 10. 10 MOVIMIENTO LA POSIBILIDAD SIEMPRE ABIERTA DE PATINAR SOBRE HIELO FINO. UN ACERCAMIENTO CRÍTICO A LA FUGACIDAD DE LA VIDA MODERNA–TARDÍA Jaime Otavo noxcallanx@hotmail.com VI semestre Sociología Pontificia Universidad Javeriana La teoría de la elección racional, derivada de los principios básicos del utilitarismo y la teoría de jue- gos, considera que los actores tienen una inten- cionalidad racional costo–beneficio (racionalidad con arreglo a fines); es decir, los actores tienen fines o metas hacia las que dirigen sus acciones; asimismo, éstos tienen también preferencias, va- lores o utilidades. En este sentido, la acción racio- nal se emprende para lograr objetivos coherentes con la jerarquía de preferencia de un actor. Weber analizó la racionalidad instrumental como el principal y fundamental factor regulador de la conducta humana de la modernidad. La teoría de la acción racional parte de los propósitos o inten- ciones que los individuos tienen en cuenta para lograr cometer su fin. Para quienes disponen de una gran cantidad de recursos, los logros de los fi- nes pueden resultar relativamente fáciles en com- paración con quienes tienen pocos, a quienes los logros de sus metas pueden resultar difíciles o imposibles. En consecuencia, la cuestión de los fines quedaba en la disposición de los sujetos de seleccionar los mejores medios para alcanzarlos. Según Bauman, “Se podría decir que la incerti- dumbre en cuanto a la relativa eficacia de los me- dios y su disponibilidad sería, la fuente principal de la inseguridad y ansiedad característica de la vida moderna”1. Sin embargo, este mismo autor dice que su verdad (refiriéndose a Weber) se eva- poró con forme lo sólido se disolvía. Por tanto, en la modernidad líquida no son los medios los que constituyen la fuente primordial de inseguridad. El individualismo se distancia de las acepciones de privacidad e individuo generadas en la teoría liberal, no sólo por su carácter problemático, sino también y, especialmente, por aparecer como una construcción histórica y un producto social que caracteriza a un tipo específico y concreto de ser humano, el moderno, cuya génesis y desarrollo sólo es posible en una serie de condiciones que este orden, capitalista e industrial, trae consigo, las cuales, además, han de mostrar el individua- lismo como una de las formas de moral moder- nas que penetra la experiencia de la vida social. 1 Bauman, Zygmunt. La sociedad individualizada. Pág. 168. ED. Cátedra. 2001.
- 11. 11 SOCIOLOGÍA Béjar considera que las condiciones que posibili- tan la génesis y el desarrollo de ese tipo particu- lar de ser humano, sólo son posibles en el paso de la gemeinschaft (comunidad) a la gesellchaft (asociación)2. Por ser éstas formas de agrupación social, la primera se basa en relaciones naturales y orgánicas, y la segunda fundamenta sus lazos sociales en función de la consecución de propó- sitos concretos, siendo así temporales y artificia- les. En esta transición, la voluntad racional domi- na los sentimientos y la actitud instrumental hace de los individuos unidades intercambiables, en las cuales se gesta el individualismo como forma de moral sostenida en el egoísmo y en formas disi- muladas de hostilidad. El individualismo, en con- cordancia con lo que hemos dicho hasta ahora, es el producto de un mundo en el cual los in- dividuos carecen de lazos profundos y viven la sociedad como una entidad lejana […] es propio de una colectividad compuesta por in- dividuos aislados unos de otros e indiferentes al destino de sus semejantes3. La “individualización” contiene la idea de la “eman- cipación 4 ” del individuo respecto a la determina- ción adscrita, “heredada e innata de su carácter social: un alejamiento que se considera correcta- mente como el rasgo más conspicuo e influyente de la condición moderna” 5 . Ésta consiste en trans- formar la identidad humana de algo determinado (por las clases sociales, la religión, etc.) en una “tarea” individual, cargando así a los actores con la responsabilidad de realizar esta tarea y con las consecuencias de su buena o mala realización. La modernidad, en su estado líquido–tardío, “rempla- za la determinación de la posición social por una autodeterminación compulsiva y obligatoria” 6 . En este sentido, el acceso y la cantidad de recursos que antaño servían para “encajar” en proyectos de vida largos y duraderos, ahora se han difumi- nado con la fluidez de la vida moderna. 2 Esta transición de la gemeinschaft a la gesellchaft, hereda las características que Durkheim, había señalado entre el paso de la solidaridad mecánica (poco diferen- ciada) a la solidaridad orgánica (altamente diferenciada funcionalmente y por ende, interdependiente). 3 Béjar, Helena. El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad. ED. Alianza Editorial. 1988 4 Recordemos que, la idea de individualismo, difiere del concepto e idea de individuali- dad, en tanto que el primero (individualismo) se manifiesta en toda su plenitud y, una conciencia individual reflexiva sustituye la reacción mecanicista a los estímulos de pe- riodos anteriores. Es decir, el individualismo se inscribe en un tipo conmoción espiritual que presumía que ya no podía entregarse sin reservas a una autoridad exterior. 5 Ibíd. Pág. 166. 6 Ibíd. Pág. 166. De acuerdo con Béjar, El siglo XX se destacó en la producción de medios; se han producido medios a una ve- locidad en constante aceleración, alcanzado a las necesidades conocidas, mucho menos agudamente sentidas. Unos abundantes me- dios acudieron en busca de los fines a los que pudieran servir; les tocaba a las soluciones buscar desesperadamente unos problemas aún no planteados que pudieran resolver. Por otra parte, sin embargo, los fines se han vuelto aún más difusos, dispersos e inciertos: es la fuente más profunda de ansiedad, en los gran- des desconocidos de las vidas de los hombres y mujeres7. Anthony Giddens ha descrito el mundo moderno como un “juggernaut”, para referirse a los comple- jos cambios sociales que caracterizan a una fase avanzada de la modernidad –la alta modernidad–. Giddens entiende la modernidad como: un motor de enorme potencia desbocado que, colectivamente como seres humanos, hasta cierto punto podemos conducir, pero que tam- bién amenaza con perder el control y hacer- se pedazos. El juggernaut aplasta lo que se le resiste, y aunque a veces parece seguir una trayectoria regular, hay momentos que gira erráticamente en direcciones que no podemos prever […] la modernidad en la forma de jug- gernaut es extremadamente dinámica, es un “mundo desbocado” con grandes aumentos en ritmos, alcances y profundidad del cambio en comparación con los sistema anteriores8. En el contexto del juggernaut, la “tarea” individual sostiene que los individuos deben realizar por su propia cuenta la construcción de su biografía. Sin embargo, esta tarea es difusa, si consideramos que los sitios a los que los individuos pueden te- ner acceso y en los cuales pueden desear esta- blecerse se están diluyendo velozmente, y, con dificultad, pueden servir para cristalizar proyectos de vida. Esta escasez de lugares de pertenencia, debido a su continuo hundimiento, ha generado en los individuos un estado de inseguridad constan- te, al notar cada vez más lejos e imposible cumplir la tarea de autoidentificación. Así, el problema de 7 Ibíd. Pág. 169. 8 Giddens, 1990:193. Citado por George Ritzer en: Teoría Sociológica Moderna. Pág. 522. ED. McGraw–Hill. 2002.
- 12. 12 MOVIMIENTO identidad que ha acosado a los hombres desde el inicio de la época moderna ha cambiado de forma y contenido. El problema de cómo llegar ahí, por medio de la disponibilidad de recursos, ahora se parece más a dónde podría o debería ir y a dón- de me llevará el camino que he tomado. Éste no se resuelve reuniendo los medios suficientes para avanzar en la conquista de los fines enmarcados en un camino trillado. La tarea, dice Bauman, es escoger el camino menos arriesgado, cambiar la dirección entes de que el camino se vuelva impracticable o el plan de carreteras de haya replanificado, o antes de que el destino codi- ciado sea trasladado a otra parte o haya perdi- do su significado9. La conducta racional en un mundo contingente, en el que el riesgo está latente permanentemen- te, exige que todas las opciones posibles siempre se mantengan abiertas, en cuanto sea posible en un momento determinado “saltar de una opción a otra”, cuando el camino se vuelva impracticable. Sin embargo, no podemos reducir el comporta- miento social humano al simplismo racional cos- to–beneficio heredado de los teóricos liberales. Así como el orden moderno capitalista trajo con- sigo un modelo de hombre instrumental, la trans- formación sólida–líquida del capitalismo ha tenido una implicación directa en la construcción de la identidad del yo. Según el sociólogo británico An- thony Giddens, las transformaciones en la individualidad del yo y la globalización son los dos polos de la dialéctica de lo local y lo universal en las con- diciones de la alta modernidad. Los cambios en los aspectos íntimos de la vida personal es- tán directamente ligados al establecimiento de vínculos sociales de alcance muy amplio […] por primera vez en la historia de la humanidad, el “yo” y la “sociedad” están interrelacionados en un medio mundial10. Si consideramos la globalización, siguiendo la idea de Beck, como un fenómeno que modifica, a todas luces, y con perceptible violencia, la vida co- tidiana y que fuerza a todos a adaptarse y respon- der, veremos entonces que lo dicho por Giddens en torno a la responsabilidad continua e influyen- 9 Ibíd. Pág. 169. 10 Giddens, 1991:32. Citado por George Ritzer en: Teoría Sociológica Moderna. Pág. 527. ED. McGraw–Hill. 2002 te de la globalización en el mantenimiento del yo es un aporte fundamental a la hora de entender la organización reflexiva de la vida social. La reflexividad, según Giddens, representa la ter- cera característica dinámica11 de la modernidad. En ella, “las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformadas a la luz de nueva información sobre esas mismas prácticas, que de esa manera alteran su carácter constituyente”12. En el mundo moderno, comenta Ritzer, todo está abierto a la reflexión, incluso la reflexión misma, dejándonos con una profunda sensación de inse- guridad. Si bien la socialización básica –de acuer- do con Giddens– proporciona a los sujetos, desde la niñez, un cocoon13 protector que les confiere una dosis de seguridad ontológica, en una etapa adulta éste se ve radicalmente modificado a todas luces con la perceptible violencia que el mundo moderno ejerce sobre la vida cotidiana. De esta manera, la modernidad implica riesgos nuevos que siempre amenazan la confianza de los su- jetos en varias áreas, y que han configurado un perfil de riesgo específico (inseguridad, angustia y temor constante, etc.). Estos riegos le confieren a la modernidad el calificativo de juggernaut des- bocado, que llena a los individuos de inseguridad antológica. De acuerdo con lo anterior, el mundo moderno re- flexivo14 alcanza al corazón del yo; es decir, el yo es ahora algo en qué reflejarse, que puede cam- biarse y moldearse. El proyecto reflexivo del yo, dice Giddens, “consiste en el mantenimiento de la coherencia en las narraciones biográficas, a pesar de su continua revisión, tiene lugar en el contexto de las múltiples posibilidades filtradas a través de los sistemas abstractos”15. En este sentido, y con- siderando que el individuo no sólo es responsable de la creación y el mantenimiento del yo, sino que esa responsabilidad es continua y profundamente influyente, el yo se ve implicado en la organiza- ción reflexiva de la vida social. 11 El distanciamiento y el desanclaje son a los ojos de Giddens las otras dos característi- cas dinámicas de la modernidad. 12 Giddens, Anthony. Modernidad y autoidentidad. En: las consecuencias perversas de la modernidad. Pág. 38. Editorial Anthropos. 1996. 13 Este cocoon protector generador de confianza y seguridad ontológica tiende a reforzar- se mediante una serie de rutinas diarias. 14 Cabe aclarar que la idea de reflexividad no excluye el ámbito racional de la vida social; por el contrario, ambas características hacen parte de la estructura cognitiva de la realidad. 15 Ibíd. Pág. 38.
- 13. 13 SOCIOLOGÍASOCIOLOGÍA La confianza es un fenómeno crucial para el de- sarrollo de la personalidad, según lo entiende Giddens, al estar directamente referenciada a la construcción de una seguridad ontológica, nor- malmente reforzada mediante una serie de rutinas diarias. Sin embargo, la inseguridad y angustia a la que se ven expuestos los individuos actualmen- te por la pérdida de referentes sólidos que deter- minarán, situarán y darán lugar a la consecución de proyectos de vida largos y duraderos, da como resultado una obsesión de los individuos por la búsqueda de seguridad, en un mundo en el cual “cuando se patina sobre hielo fino, la salvación es la velocidad”16. En consecuencia, podemos afir- mar que en la vida social moderna la noción de estilo de vida adquiere una nueva significación, líquida y efímera, por cuanto los estilos de vida que se buscan en estos tiempos son aquellas que se pueden adoptar y desechar fácilmente, mante- niendo siempre abierta la posibilidad de “saltar a otra” cuando sea necesario hacerlo. La transición del capitalismo sólido al capitalismo liviano, marcó una notable diferencia entre la so- ciedad definida por los medios de producción por un lado, y la sociedad de consumo por el otro. En el capitalismo sólido, Marx definía los medios de producción como mercancías que poseen una forma en la que […] entran en el consumo productivo. Los me- dios de consumo los definía como mercancías que poseen una forma en la que entran en el consumo individual del capitalista y la clase trabajadora17. De acuerdo con esto, Marx distingue entre los me- dios necesarios para el consumo, o aquellos que forman parte del consumo de los trabajadores, y los medios lujos de consumo, que forman parte del consumo del consumo de la clase capitalista, exclusivamente. Por tanto, el interés de Marx con- sidera que los medios de producción ocupan una posición intermedia entre los trabajadores y los productos; son los medios los que posibilitan tan- to la producción de mercancías como el control y la explotación de los trabajadores. En cambio, los medios de consumo, en vez de ser medios, cons- tituyen productos finales en su modelo de consu- mo, que sólo pueden ser intercambiables median- te el gasto plusvalor de la clase capitalista. 16 Bauman, Zygmunt. Amor liquido. Pág. 45. ED. Cátedra. 2003. 17 Karl, Marx. 1884. Citado por George Ritzer en: Teoría Sociológica Moderna. Pág. 538. ED. McGraw–Hill. 2002
- 14. 14 MOVIMIENTO En los cambios sustanciales que trajo consigo el capitalismo líquido, los medios de consumo, argu- menta Ritzer, cumplen la misma función mediadora en el consumo que los medios de producción en la teoría de la producción de Marx. Es decir, al igual que los medios de producción son esas entidades que hacen posible que el proleta- riado produzca las mercancías y sea contro- lado y explotado como clase trabajadora, los medios de consumo se definen como medios que hacen posible que las personas adquieran bienes y servicios y sean controladas y explo- tadas como consumidores18. Giddens sugiere que la vida cotidiana es recons- tituida en términos de interacción dialéctica, entre lo local y lo global. En este sentido, los rasgos ins- titucionales de la modernidad, reorganizados en el tiempo y el espacio, radicalizados y globaliza- dos, transforman el contenido y la naturaleza de la vida cotidiana. En este sentido, en la moderni- dad superior (líquida, tardía, reflexiva) “la influen- cia de acontecimientos distantes sobre eventos cercanos y sobre las intimidades del sí–mismo se convierten en un lugar común”19. De modo simi- lar, la interacción dialéctica global–local genera que los individuos se vean forzados a negociar los posibles estilos de vida entre una diversidad de opciones que son evaluadas reflexivamente por los sujetos, pero siempre consistiendo en el mantenimiento de la coherencia en las narracio- nes biográficas que tienen lugar en el contexto de las múltiples posibilidades filtradas a través de los sistemas abstractos. Por estilos de vida me refiero a la toma de decisio- nes y a los cursos de acción sujetos a condiciones de construcción material; a la forma como los su- jetos estructuran su autoidentidad en la actividad diaria. No obstante, a causa de la apertura de la vida social actual, “de la pluralización de contex- tos de acción y de la diversidad de autoridades”20, la elección de estilos de vida es cada vez más im- portante en la búsqueda de seguridad, para hacer frente a los riesgos que acechan la vida moderna tardía. 18 Ritzer, George. Teoría Sociológica Moderna. Pág. 538. ED. McGraw–Hill. 2002 19 Giddens, Anthony. Modernidad y autoidentidad. En: las consecuencias perversas de la modernidad. Pág. 36. Editorial Anthropos. 1996 20 Ibíd. Pág. 38. Entonces, si consideramos que la modernidad produce diferencia, exclusión y marginalización, la elección de estilos de vida puede definirse en términos de acceso diferente a las formas de au- toactualización y realización individual a la hora de escoger un estilo de vida. La dialéctica global– local ha generado que en el contexto del capita- lismo tardío los medios de consumo sean los fac- tores que determinen la constitución de la autoi- dentidad. En este sentido, el acceso a estilos de vida referiría únicamente a los propósitos de los sujetos más opulentos. Los humildes, que son la mayoría, se encontraran más o menos excluidos de la posibilidad de escoger los suyos. Su incapa- cidad de acceso al mercado, a los privilegios que éste brinda, los lleva a convertirse en los parias del consumo, la infraclase de la modernidad. Las oportunidades están allí, dice Bauman, ¿Acaso todos nosotros no somos prueba viva de eso? Pero las oportunidades también de- ben ser tomadas como lo que son, es decir, ocasiones que deben aprovecharse, opciones que se rechazan a riesgo de perjudicarnos […] y que quieren competencia: un poco de inteligencia, un poco de voluntad, y un poco de esfuerzo. Los pobres, “consumidores falli- dos”, obviamente carecen de las tres cosas. Así pues, la elección de estilos de vida para quienes logran acceder, fundamenta la des- igualdad en términos de diferencia, exclusión y marginalización21. Si la individualización (local) significa la depen- dencia del mercado (global) en todas las dimen- siones de la vida, quienes logren acceder a los estilos de vida refuerzan las leyes económicas de éste. ya que en el mundo de los consumidores las posibilidades son infinitas, y es imposible ago- tar la cantidad de objetivos seductores. Las re- cetas para lograr una buena vida y los acce- sorios necesarios para ese logro tienen “fecha de vencimiento”, pero casi todos dejarán de ser utilizables antes de esas fecha, disminui- dos, devaluados y despojados de sus atrac- tivos por la competencia de ofertas “nuevas y mejores” […] En un mundo donde el rango de 21 Bauman, Zygmunt. Vida de consumo. Pág. 187. ED. Fondo de Cultura Económica. 2007.
- 15. 15 SOCIOLOGÍA objetivos es demasiado amplio, siempre más amplio que los medios disponibles, uno tiene que atender con la mayor dedicación al volu- men y la efectividad de esos medios. Y seguir en carrera es el medio más importante, el me- ta–medio, el medio de mantener viva la con- fianza en otros medios, que siempre tendrán demanda22. Así, en la modernidad líquida, el código que de- termina nuestra “política de vida”, derivada de la praxis de ir de compras, de renovar continuamen- te los estilos de vida. Habilidad que manejan con una notable destreza los sujetos más opulentes, adscribiéndose de este modo al principio que es- tructura el mundo moderno líquido: seguir en ca- rrera mientras se compra. La historia del consumismo “es la historia de la ruptura y el descarte de los sucesivos obstáculos “sólidos” que limitan el libre curso de la fantasía y reducen el principio del placer al tamaño impuesto por el principio de la realidad”23, el anhelo. Éste es el reemplazo que completa la liberación del prin- cipio del placer, que elimina y desecha los últimos residuos de los impedimentos del principio de la realidad. Para Ferguson, En tanto la facilitación del deseo se basaba en la comparación, la vanidad, la envidia y la necesidad de autoaprobación, no hay funda- mento detrás de la inmediatez del anhelo. La compra es casual, inesperada y espontánea. Tiene una cualidad de sueño, expresa y satis- face el anhelo que, como todos los anhelos, es sincero y pueril24. El mundo consumista exige a sus jugadores estar corriendo detrás de las sensaciones más suscep- tibles que alivien los riegos de un mundo delibe- radamente inestable, y que el mercado constan- temente renueva. Las oportunidades de acceder de forma renovada a las oportunidades requieren una competencia particular en la que las clases opulentas llevan una notable ventaja comparati- va con los pobres. Las personas incluidas en la infraclase (los pobres del mercado) están conde- nadas a la exclusión social y son consideradas como inelegibles miembros de una sociedad que 22 Bauman, Zygmunt. Modernidad Liquida. Pág. 79. ED. Fondo de Cultura Económica. 2002. 23 Ibíd. Pág. 81. 24 Harvie Ferguson. 1992. Citado por: Bauman, Zygmunt. Modernidad Liquida. Pág. 82. ED. Fondo de Cultura Económica. 2002. exige que sus integrantes participen en el juego de adquirir, usar, desechar, renovar, precisamen- te, porque, “al igual que los acomodados y los ri- cos, están expuestos a la seducción –reforzada por el poder– del consumismo: aunque, a diferen- cia de los acomodados y los ricos, en realidad no pueden afrontar esa seducción”25. El mundo líquido –el de las cosas deliberadamente inestables– es la materia prima en la construcción de estilos de vida necesariamente inestables; en este sentido, parafraseando a Bauman, hay que proteger la propia flexibilidad y la velocidad de re- adaptación para seguir las pautas cambiantes del mundo de afuera. La supuesta libertad que la individualización ha traído es la “libertad” traducida a la “plenitud de opciones del consumidor y a la capacidad de tra- tar cualquier decisión vital como una opción de consumo”26. “Libertad” que la sociedad de adictos a comprar ha delegado a los sujetos opulentos, dejando un efecto devastador sobre los margi- nados, para quienes esa “libertad” ni siquiera se presenta como oportunidad. Éstos son los parias del consumo, que se encuentran ubicados en el polo extremo de los estilos de vida de la élite con recursos. En este sentido, tener recursos significa poder elegir en el mercado y, sobre todo, tener libertad de soportar las consecuencias de las ma- las elecciones. La individualización, entendida como la depen- dencia del mercado que hace posible que las per- sonas adquieran bienes y servicios y sean con- troladas y explotadas como consumidores, es una falacia, una libertad ilusoria, que insta a una com- petencia despiadada. La búsqueda de placeres individuales, según Bauman, proporciona el único sustituto aceptable –y por cierto muy necesario y bienvenido– de la confirmatoria solidaridad de los compañeros de trabajo y de la calidez que implica cuidar y ser cuidado por los seres más cercanos y queridos en el seno de un hogar familiar y del vecindario27. 25 Bauman, Zygmunt. Vida de consumo. Pág. 187. ED. Fondo de Cultura Económica. 2007. 26 Ibíd. Pág. 95. 27 Bauman, Zygmunt. Vida de consumo. Pág. 165. ED. Fondo de Cultura Económica. 2007.
- 16. 16 MOVIMIENTO La reincrustación en el mercado por parte del in- dividuo margina en una espesa nube gris los pro- blemas estructurales y sistemáticos que han sido heredados. La búsqueda a estos problemas en el mercado a través de actos individuales se ha convertido en un consumismo garante de acen- tuar las desigualdades sociales, además de ser el causante del deterioro simultáneo de la coopera- ción y la solidaridad social en todos los aspectos de la vida cotidiana, y que hace cada vez más difícil la materialización de proyectos colectivos armónicos. Bibliografía Bauman, Zygmunt. Vida de consumo. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2007. Modernidad líquida. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2002. Amor líquido. México: Ed. Cátedra, 2003. La sociedad individualizada. México: Ed. Cátedra, 2001. Béjar, Helena. El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad. Ed. Alianza Editorial,1988 Giddens, Anthony. Modernidad y autoidentidad. En: las consecuencias perversas de la moderni- dad. Ed. Anthropos, 1996. Ritzer, George. Teoría Sociológica Moderna. Ed. McGraw–Hill, 2002.
- 17. 17 SOCIOLOGÍA LA DAMA Y EL SOMBRERO. UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN ACERCA DE LA MUJER EN EL CAMPO RELIGIOSO Nataly García Ramírez agogo73@hotmail.com X semestre Facultad de Sociología USTA Estaba la dama pasando aquella calle, cuando viene un joven caballero que baja su sombrero y la saluda, ella le responde con un gesto, y sigue su camino. La dama representa en la literatura la expresión completa de lo femenino, de lo sensible, de aque- lla a quien no le corresponde tomar decisiones, sino que se encuentra segura al amparo de las de otros, ya sea de su padre o su marido, quie- nes, como lo plantearía Simone de Beauvoir, re- presentan lo masculino, al hombre como “el sujeto absoluto”, mientras que la dama, la mujer, es sim- plemente “el otro”. De ahí que ella debe responder a unas expectativas socialmente construidas, que configuran su proceso identitario, sus roles y for- mas de significar su experiencia femenina. Entendiendo que la realidad social es compleja, que corresponde a diferentes campos que inte- ractúan entre sí y ayudan a construir todo el entra- mado social, encontramos en el ámbito religioso una categoría de análisis interesante en cuanto al género, que sin duda está relacionado con el hábitus en el campo religioso y la illusio que le es propia. Por esta razón, es importante señalar que los hábitus son definidos como los “principios ge- neradores de prácticas distintas y distintivas; pero también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, aficiones, diferentes”1, y como “unas mediaciones por las que las estructuras objetivas consiguen estructurar toda experiencia”2. Esto es fundamen- tal en la construcción que hace un campo como el religioso de lo femenino, y de cómo la mujer debe estar comprometida a unas formas particulares de prácticas, no sólo en términos de su fe, sino su “deber ser”. 1 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Barcelona: Anagrama. 1997. pág. 20. 2 Bourdieu, Pierre. Sentido Práctico. Madrid: Taurus. 1991. pág. 72.
- 18. 18 MOVIMIENTO A lo largo de la historia del cristianismo, se ha construido el ideal femenino por medio de la fi- gura de María, madre de Jesús, quien es la en- carnación de unas expectativas para la mujer en torno a la virginidad, el servicio, la obediencia, el sacrificio, la abnegación y la sumisión. Pese a que la Reforma Protestante rompió con muchas de las prácticas de la Iglesia Católica Romana, con res- pecto a la mujer sigue manteniendo una visión que sustenta la mayordomía masculina. En algunos casos, en iglesias protestantes en las que la mujer ya participa de manera efectiva en la liturgia y en la dinámica eclesial, sus acciones se encuentran supeditadas a la jefatura mascu- lina, sosteniéndose en la idea que “el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia”3. Al respecto, Blanca Lida Saavedra plantea: las mujeres, así, son dirigidas toda su vida ha- cia espacios concretos, comportamientos es- pecíficos, habilidades definidas, actividades precisas que permiten, por supuesto, un con- trol perfecto de sus seres, un ejercicio práctico del poder que sobre ellas recae y el mecanis- mo acorde para mantenerlas inmóviles frente a tal dominación4. Esta jefatura masculina, ya expresada en la re- flexión, responde a ideas transversales en la his- toria de la Iglesia en torno a la concepción femeni- na, a partir del mito del huerto del edén, en el cual la mujer ofrece a Adán el fruto prohibido, y es, por tanto, quien trae el pecado a la humanidad. Por esta razón es decretada para ella una enemis- tad eterna con la serpiente, la multiplicación de sus dolores de parto, y un tercer elemento que ha ayudado a construir el hábitus y es expresado en el capítulo 13 del Génesis: “y tu deseo será para tu marido, y el se ensoñará de ti”5. Por otro lado, otro de los elementos discursivos que se han mantenido en el tiempo para legitimar el poder masculino en el cristianismo, es la idea de que Jesús no tuvo mujeres discípulas, como también algunas alusiones de Pablo en las Epís- tolas que reiteran la sumisión femenina en el ma- 3 Ver Efesios 5:23 .Biblia versión Reina Valera 1960. 4 Saavedra. Blanca Lida. “Entre Dios y los hombres: la sexualidad femenina”. Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Estudios de Género. Bogo- tá. 2006. Pág. 162. 5 Ver Gen 3:16b. Biblia –Leguaje actual–2002. trimonio y el silencio en la congregación. Todos estos planeamientos han sido revaluados por los estudios de la teología feminista, pero se siguen manteniendo como realidades incorporadas que deslegitiman el poder femenino debido a su “natu- raleza” sensible y “poco racional”. De esta manera podemos plantear, entonces, que en el campo religioso, como en todo campo, se encuentran relaciones de dominación, que se presentan tanto en lo sacro del monopolio de los bienes de salvación, como en el campo político, económico y científico, campos quizás menos “sublimes”, pero igualmente poderosos. Por tanto, entendiendo que la dominación no es mero efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes investidos de poderes de coacción, sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se generan en la red de
- 19. 19 SOCIOLOGÍA coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes –dominando de este modo por la es- tructura del campo a través del cual ejerce la do- minación– está sometido por parte de los demás 6 . Se debe concluir planteando que la religión, como toda producción humana, responde a las dinámi- cas históricas, como lo plantea Mircea Eliade: “la vida religiosa de la humanidad, por efectuarse en la historia, tiene fatalmente condicionadas sus ex- presiones por los múltiples momentos históricos y estilos culturales”7. Entonces, podemos reflexionar sobre cómo la in- serción femenina en el mercado y los procesos de empoderamiento de la mujer han permitido que se hayan producido, con mucha dificultad, algu- 6 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Barcelona: Anagrama. 1997. Pág. 51. 7 Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama. 1967. Pág. 59. nos cambios en instancias del campo religioso protestante, entre ellos los movimientos neopen- tecostales, en los cuales se encuentran las de- nominadas “megaiglesias”, que están otorgando a la mujer una participación mayor en el campo, fruto de que estos movimientos están respondien- do, tanto en sus aspectos de organización interna como externa, a las dinámicas del mercado. Sin embargo, habría que analizar sociológicamente qué tan efectiva es esa participación y cómo en el hábitus religioso se han ido presentando cambios que han dado una forma diferente de visión frente al género femenino. Si bien es cierto que los cambios presentados en la sociedad contemporánea han permitido que la mujer participe en ésta –no sólo en un papel pasi- vo, sino activo, al proponer y ser parte de nuevas formas de construir historia y conocimiento–, ha- bría que insistir desde la sociología – “la ciencia que incomoda”, como diría Bourdieu– en la exis- tencia, aún hoy, tanto en el campo religioso como en el científico, de unas formas legítimas de “lo femenino”, que siguen correspondiendo al ideal social y religioso que se nos impone, porque en el mundo actual sigue existiendo la dama esperando la venia del sombrero, sintiéndose segura en roles que algunos han determinado como los “propios para la mujer”, los propios de una “dama”. Bibliografía Arango, Luz Gabriela, León, Magdalena, Viveros, Mara. (Comp.). Género e Identidad. Ensayos so- bre le femenino y lo masculino. Bogotá: Unian- des– Editores, Universidad Nacional de Colom- bia, 1995. Bourdieu, Pierre. El Sentido Práctico. Madrid: Taurus, 1991. Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Barcelona: Anagrama, 1997. Eliade, M. Lo sagrado y lo profano. Madrid: Gua- darrama, 1967. Saavedra, B. L.Tesis: “Entre dios y los hombres: la sexualidad femenina”. Bogotá: Universidad Nacio- nal de Colombia. Escuela de Estudios de Género, 2006.
- 20. 20 MOVIMIENTO Comité Académico Red Revuelta (redrevuelta.tk)1 Cambiar la vida, dijo Rimbaud. Transformar el mundo, dijo Marx para nosotros estos dos lemas forman sólo uno. André Breton, 1919 1 La Red Revuelta es una organización estudiantil de universidades públicas y privadas, conformada por diversos grupos de trabajo que se coordinan de manera asamblearia y horizontal. Para más información, favor visitar: www.redrevuelta.tk Comité Académico Red Revuelta (redrevuelta.tk)1 Cambiar la vida, dijo Rimbaud. Transformar el mundo, dijo Marx para nosotros estos dos lemas forman sólo uno. André Breton, 1919 1 La Red Revuelta es una organización estudiantil de universidades públicas y privadas, conformada por diversos grupos de trabajo que se coordinan de manera asamblearia y horizontal. Para más información, favor visitar: www.redrevuelta.tk CONTRACULTURA Y REVOLUCIÓN La contracultura no es la negación de toda cultura en general, sino la negación de una cultura parti- cular, aquella que se muestra como hegemónica en un periodo determinado. Pero este movimiento de negación que pone en marcha la contracultu- ra, tiene la peculiaridad de ser simultáneamente la afirmación de una nueva cultura, la visibiliza- ción de un nuevo conjunto de sentidos y creacio- nes que rompe con el orden imperante. Al igual que el lenguaje, la cultura posee una gramática, un sistema de reglas que organiza los símbolos y significados creados por una comunidad. En esta medida, la contracultura es un desafío a la gramá- tica cultural dominante y la construcción de una distinta. El término“cultura”no tiene un significado unívoco; su sentido se encuentra atravesado por múltiples acepciones que dependen del periodo histórico y la situación desde la cual se intenta presentar una definición.La cultura ha sido usualmente asociada a la formación, esto es, a la habilidad de dar forma a las capacidades y disposiciones naturales del ser humano. Sin embargo, ella también hace refe- rencia a las creencias, las expresiones, el arte, la moral y el derecho de una sociedad. Ahora bien, para nosotros, la cultura es, fundamentalmente, el conjunto de creaciones, creencias, lenguajes y costumbres que emergen de una comunidad y le dan sentido. La cultura no es, entonces, un ámbito reducido de la vida colectiva, no es sólo la esfe- ra del arte o de la moral, sino, en general, como dicen los zapatistas, “el modo de ser, de vivir y convivir producto de la relación con la naturaleza y los demás hombres y mujeres”2. Si la cultura gana tal amplitud en su definición, puede ser vista no como una esfera subordinada a la política, sino como la otra cara de ésta. La política, que no se reduce al Estado, se encuentra presente en todos los ámbitos en los que se pone en juego la producción y reproducción de la domi- 2 Esta fue una de las conclusiones de las mesas de trabajo sobre cultura que se desarro- llaron en el Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalis- mo, realizado por el EZLN en 1996. (disponible en: http://palabra.ezln.org.mx/).
- 21. 21 SOCIOLOGÍA nación. De ahí que haga parte de la cultura, como la cultura hace parte de ella, dado que no hay política sin el cúmulo de sentidos y significados que son creados por una comunidad. En pocas palabras, política y cultura no pueden ser desaso- ciadas, ellas se copertenecen. Una vez se acepta dicha tesis, se comprende que la cultura desem- peña un papel fundamental en la transformación política de una sociedad. Por tanto, cuando habla- mos de contracultura no sólo nos referimos a las diversas expresiones artísticas que desafían el or- den establecido, sino a un modo de ser colectivo que busca trastocar las costumbres, los lenguajes y las creaciones que se han tornado dominantes en cierto momento y lugar. Es por esta razón que la contracultura no es sólo el pasatiempo de la juventud rebelde ni la afirmación de un estilo de vida alternativo, sino la alteración de los órdenes y las normas que organizan el conjunto de la vida de una sociedad. Es aquí donde se encuentra la amenaza de la contracultura, que no sólo se torna peligrosa para el capitalismo, sino que ha sido, a lo largo de la historia, una piedra en el zapato para los regíme- nes que han detentado el poder. Para poner sólo un ejemplo, durante la época de la Colonia exis- tieron grupos de personas que vivían al margen de la legislación colonial y que lograron construir comunidades distintas al orden hegemónico his- pánico. Estas personas se denominaban “arro- chelados”. Las rochelas estaban compuestas por una diversidad de etnias que se habían agrupado con la intención de luchar contra el sistema co- lonial. Desafiaban las leyes, las costumbres y la religión española, pero al mismo tiempo creaban una forma de vida basada en el apoyo mutuo, la reciprocidad y el comunitarismo. La resistencia al poder colonial a través de una nueva gramática cultural era el signo distintivo de una comunidad que buscaba luchar contra las cadenas de la es- clavitud. Lo que tenían claro los arrochelados era el hecho de que esta lucha no se agotaba en el ataque cuerpo a cuerpo a la Corona, sino que era indispensable subvertir los hábitos y códigos que el sistema hispánico buscaba imponer. Con el auge del capitalismo, la contracultura ha incorporado diversas formas de expresión. En la mayoría de los casos, se reconoce como un modo de subvertir el orden burgués a través de un ata- que directo a sus estilos de vida y a su simbología. Uno de los ejemplos más frecuentemente citados es el del dadaísmo. El Dadá fue un movimiento antiartístico, antipoético y antiliterario que surgió en Zurich (Suiza) en 1916 y que, bajo la tónica de la rebeldía y la destrucción, desafió toda tradición o esquema cultural anterior. Por medio de la pro- vocación, los dadaístas se manifestaban contra la belleza eterna, contra la pureza de los conceptos y el universalismo. El cuestionamiento constante de todo significado atemporal le dio un valor his- tórico a las creaciones humanas, fomentando la crítica y la alteración de lo existente. Aunque la corriente dadaísta alemana apoyó al movimiento espartaquista, el aporte político del Dadá tal vez puede ser encontrado en su misma crítica del arte burgués. Ya que los dadaístas llevaron la vida al arte, pensando que lo cotidiano también tenía un valor estético, su crítica al arte era también una profunda crítica social. A través de sus acciones y creaciones, los dadaístas ponían en cuestión el orden hegemónico, invirtiendo los sentidos usua- les, atentando contra la aparente normalidad de la vida diaria e inventando nuevos acontecimien- tos que mostraban que el estado de cosas podía ser cambiado. No obstante, es posible argumen- tar que el Dadá, como movimiento contracultural, se mantuvo en el plano de la negación. En vez de proponer una nueva forma de concebir la totalidad de la cultura, los dadaístas se enfrascaron en las virtudes del nihilismo. De manera similar el surrealismo, movimiento que surgió en el primer cuarto del siglo XX, atacó al arte burgués dando libertad al inconsciente hu- mano. El arte ya no era mera representación, sino comunicación del individuo con el todo. Este movi- miento tuvo una fuerte influencia en la política de la época, a partir de la vinculación de André Bre- ton –su máximo exponente– con el Partido Comu- nista. El surrealismo planteó, entonces, su función abiertamente transformadora y tuvo una gran re- percusión en movimientos rebeldes posteriores. Un movimiento que se alimentó del surrealismo –y en cierta medida, del dadaísmo– fue la Inter- nacional Situacionista. Aunque este grupo se for- mó en 1957 como una fusión de diversos grupos de vanguardia artística, lo cierto es que para los situacionistas su arte –también profundamente crítico del arte burgués y de la alta cultura de los museos y de los cócteles– sólo tenía sentido en un proyecto político-revolucionario. La Internacio-
- 22. 22 MOVIMIENTO nal Situacionista hacía una crítica del orden he- gemónico y, a la vez, de la forma jerárquica y bu- rocrática de la vieja izquierda. Su intención princi- pal era abolir la sociedad de clases mediante una práctica revolucionaria de la vida cotidiana. De ahí que los situacionistas hayan tenido un rol tan importante en Mayo del 68, y que hayan creados tantas técnicas para contrarrestar aquella fase del capitalismo que algunos de ellos llamaron el “espectáculo”. Para uno de los representantes de la Internacional Situacionista, Guy Debord, el es- pectáculo describe aquel momento en el cual las relaciones entre los seres humanos se ven me- diadas por imágenes. Frente a la sociedad del espectáculo, los situacionistas aboga- ron por la creación de la situación: “Un mo- mento de la vida, con- creta y deliberadamente construido a través de la organización colectiva de un medio unitario y de un juego de acon- tecimientos”. Dado que el capitalis- mo tiene la capacidad de organizar los acontecimientos desde su propia gramática, los integrantes de este movimiento buscaban trans- formarla creando nuevas posibilidades colectivas, nuevas situaciones. Por eso, frente a lo que ellos llamaban “recuperación” –el proceso mediante el cual el espectáculo recupera una situación poten- cialmente amenazante y la convierte en mercan- cía– era necesario usar el método de la tergiver- sación, es decir, la subversión y la alteración de las imágenes del espectáculo.
- 23. 23 SOCIOLOGÍA La importancia del discurso y la acción de los si- tuacionistas es doble. Por un lado, la Internacional Situacionista teorizó sobre los nuevos desarrollos del capitalismo y su influencia en la cultura y, por otro, puso en práctica nuevas situaciones, creen- cias, costumbres y símbolos. Los situacionistas advirtieron que el capitalismo, en su fase más de- sarrollada, convierte en mercancía no sólo a los objetos, sino a las relaciones humanas. Como se- ñaló alguna vez Félix Guattari, el capitalismo no se reduce a la pro- ducción de plus- valía económica, no se agota úni- camente en el registro de va- lores de cam- bio, sino que produce a la vez una subjetividad normalizada, determinando nuestros comportamientos, nuestras relaciones e, incluso, nuestros sueños y deseos. Pero, además, con el concepto de “recuperación” mencionado, los situacionistas señalaron proféticamente cómo la misma cultura capitalista puede, eventualmen- te, sujetar bajo su yugo las diversas contracultu- ras que, en principio, surgen como contrarias al orden hegemónico. Un ejemplo paradigmático es el de los hippies, movimiento contracultural rebel- de que se volvió un objeto de consumo y un estilo de vida alternativo. En este proceso de “recupe- ración”, la contracultura puede dejar de ser una amenaza para el sistema y devenir otro estilo de vida aceptado, e incluso promovido, por el capita- lismo. Cuando ésta se queda sólo en uno de los lemas que analiza Breton, esto es, cuando sólo cambia la vida y no se preocupa por transformar el mundo, ella no es más que otra forma de indivi- dualismo burgués. De esta manera, la contracultura revoluciona- ria es aquella que se escapa a la “recupera- ción”, la que sigue siendo una amenaza para el capitalismo, no sólo porque subvierte el orden imperante, sino porque advierte que para transformar el mundo hay que crear nuevos símbolos, lengua- jes y costumbres; en pocas pala- bras, nuevas maneras colectivas de ser. La contracultura es, en- tonces, la construcción de una vida y un mundo distintos.
- 24. 24 MOVIMIENTO IDENTIDAD, GÉNERO Y ESTEREOTIPOS Katherin Flórez R. yo.katherinf@hotmail.com V semestre Facultad de Sociología USTA No pienses que soy diferente, no pienses que soy igual1 1 Débora Tañen, Género y discurso. Paidós, Barcelona. Es a partir de las diferencias y las igualdades que comenzamos a plantearnos, justificarnos, confundirnos y dilucidar todo un sistema de gé- neros. Podemos recordar una serie de hechos históricos que cambiaron las leyes, dividieron el trabajo sexualmente, organizaron a las familias y los aspectos de la vida pública. Podemos, a la vez, pensar en todo un imaginario simbólico, en las costumbres, en las identidades, en la biolo- gía, en la religión y las creencias, en el lenguaje y en el más sencillo de los sentidos comunes. Pero parece que el aspecto de la identidad se centró sólo en el componente femenino; que el género masculino estuviera más allá de toda esa serie de análisis, que se salvó de justificar sus ganancias y pérdidas, y que sólo nos queda a las mujeres, sin excluir a las comunidades LGBT, buscar nues- tra pertenencia y nuestra identidad. Sin embargo, aunque parece algo fácil de lograr y cuestión de unos planteamientos acertados, a las mujeres se nos ha complicado crear nuestra identidad. Históricamente, hemos heredado un puesto en la jerarquización social. La sociedad patriarcal se encargó de desplazar a la mujer, dándole un es- tatus marginal, desplazándola de la vida y la par- ticipación pública hacia un incómodo y solitario escenario privado y doméstico; dividiendo entre fuertes y débiles, dominantes y dominados, con el artefacto del orden general fundado en el repar- to sexual de las tareas, el cual, segregando a las mujeres, constituyó el avance de las sociedades, conformadas por grupos solidarios con las so- ciedades cazadoras, constituidas por grupos de competición en los que predominaron la fuerza y el ejercicio de la violencia. Es allí donde el hombre adquiere el dominio público, lo cual hizo surgir el androcentrismo de éste. La contribución de la mujer a la economía fue va- riando de acuerdo con la estructura y los valores sociales. En la Antigüedad ya se notaba que las mujeres de clases sociales privilegiadas se que-
- 25. 25 SOCIOLOGÍA daban relegadas al hogar, demostrando con ello la riqueza del hombre. Las trabajadoras eran o esclavas o plebeyas semilibres. Más adelante, los gremios de artesanos empleaban la mano de obra que proporcionaban sus familias, y con cier- tas limitaciones se tenía en cuenta la calidad del trabajo de la mujer. En la Revolución Industrial las mujeres comenzaron a competir en el merca- do laboral de las grandes fábricas, demostrando grandes habilidades, pero eran remuneradas con bajos sueldos, lo que institucionalizó el sistema de explotación. Siendo el trabajo desvalorizado de las mujeres fundamental en la construcción social, éstas han tenido que enfrentar la disgregación, y una serie incontrolable de abusos y discriminaciones evi- dentes no sólo en el campo laboral, sino también en el sistema de representaciones y anclajes sim- bólicos profundos, como lo decía Nietzsche, se- gún lo que conviene a la estirpe dominante, ha- ciendo que las acciones de los demás los favo- rezcan a ellos2. Este sistema también es dado por el artefacto del orden particular o fenomenológico, en el que la identidad se crea a partir del sexo anatómico o biológico por la voluntad de control de la repro- ducción por parte de quienes no disponen de ese poder tan particular3. La mujer dadora de vida y diosa en la Antigüedad paso a un segundo pla- no por su poder de la procreación. La mujer, a di- ferencia del hombre, fue mostrada como un ser que no controlaba su propio cuerpo; por ello era débil ante el hombre. Como lo mostró Simone de Beauvoir, la mujer menstrua, y ese acto involun- tario de perder sangre la impela a ver al hombre como controlador de su propio cuerpo; él median- te el uso de la violencia pierde sangre, no de for- ma incontenible4. Esto sólo es una más de las construcciones so- ciales de la creación de la colectividad humana; no son leyes naturales. La dominación y jerarqui- zación, el desplazamiento y la subyugación de la identidad femenina no fueron más que cons- trucciones culturales. La mujer ha tenido que lu- char constantemente por dignificar su género y su propia individualidad; se ha hecho de ella un 2 Carmen Posadas, artículo: Nosotras las malas, revista fucsia, edición octubre 2005 3 Margaret Mead, sexo y temperamento 4 Simone de Beauvoir, El segundo sexo. 1949 ser aparte, desconocido, que no tiene más arma que su sexo, lo que no sólo significa una guerra eterna, sino una confrontación malsana. Es triste ver cómo las cartas de la concepción de género estaban ya echadas desde la Antigüedad, pues para algunos filósofos clásicos, el concepto de mujer estaba “pordebajeado”. Basta con recordar a Platón, en El Fedón, cuando expresa que si el hombre ha sido bueno, al morir reencarna en una estrella; pero si ha sido malo, se convertirá en mu- jer. La idea podría interpretarse como un anuncio de castigo, es decir, una advertencia de que si un hombre actúa mal en este mundo será condena- do a vivir como un ser de segunda. Por otra par- te, cómo olvidar que las propuestas universales de libertad e igualdad dejaban de serlo cuando se aplicaban a las mujeres. Rousseau, uno de los más importantes fundadores del patriarcado moderno, mostraba la subordinación de la mujer como condición para posibilitar la vida democrá- tica, pues las teorías de la democracia necesita- ban de la subyugación femenina5. Y cómo pasar por alto el papel de la religión cristiana, en la que la mujer es una segunda creación humana de- pendiente, hasta en su concepción, del hombre; o el destronamiento de la diosa de la fertilidad y de tantas otras diosas paganas por el dios omni- potente. La mujer y la diosa fueron perdiendo su autonomía, importancia y poder prácticamente al mismo tiempo, víctimas de un mundo cambian- te, en el que los hombres se hicieron con el con- trol de los medios de producción, de guerra y de cultura6. La religión se encargó de estereotipar a la mujer, de exaltar la pureza femenina, generan- do un desprecio hacia la mujer real, negando su bipolaridad, imponiéndole conductas y patrones sociales, y la sumisión, la dulzura y la pasividad, enseñados como valores sociales. Con los cambios en las estructuras sociales, se reordenan las funciones y los roles de los indivi- duos; las mujeres salen del dominio de la vida pri- vada. En el Siglo de las Luces, se instauraron las luchas por la reivindicación de los derechos de la mujer, se cuestionaron las instituciones sociales y los valores morales, se reclamó la igualdad de salarios y la ayuda estatal, se pusieron en juicio los problemas de violación y discriminación a mu- jeres mayores y a las minorías, se luchó por las libertades fundamentales y la reformulación glo- 5 Lerner G. La creación del patriarcado. Ed. Crítica. Barcelona 6 Pepe Rodríguez, Dios nació mujer, Ed. Punto de lectura.
- 26. 26 MOVIMIENTO bal de los Derechos Humanos con perspectiva de género. Fue entonces cuando se instauró la co- rriente feminista, partiendo, en la primera ola, con las perspectivas materialistas y sufragistas, hasta una segunda ola en Estados Unidos, que iba desde el feminismo liberal y el socialista hasta el radical 7 , con toda una dimensión ideológica, simbólica y una fuerte noción de justicia, que intentó eliminar la opresión y la dominación. El sistema de género discrepa, lucha y contes- ta a los sistemas de clasificación social, a las relaciones de poder y a las reglas de sociali- zación que implican el abandono, por parte de las personas, de capacidades y destrezas que de niños tuvieron, para imponerles durante el crecimiento una serie de roles hegemónicos y marcados a cumplir. Entonces, la mujer se desprende con dificultad de los cánones es- tablecidos históricamente, se despoja de los conceptos de pasividad y sumisión, comien- za a ser más consciente de su naturaleza y reformula su identidad. Pero a pesar de todo esto, de tener conciencia histórica, de ver las falencias que se han tenido como género, a las mujeres nos ha costado organizarnos y de- legar funciones entre nosotras; no hemos po- dido superar la sororidad, seguimos haciendo de la otra un ser aparte y desconocido; a la vez, nos ha costado esclarecer una identidad particular que respete la individualidad; y, so- bre todo, nos ha costado desprendernos de los prejuicios. Las corrientes feministas nos heredaron eman- cipación, a la vez que fomentaron otra clase de idealización de la mujer: la contestataria, deci- dida y valiente. Y es precisamente allí donde recaen los constantes problemas en la identifi- cación como género, puesto que funcionamos con un sistema de representaciones en el que la existencia y la profundidad de los anclajes simbólicos continúan estereotipando y ses- gando la identidad femenina, aunque ya desde las propias construcciones feministas. Los valores y las perspectivas morales vuelven a encasillarse en exigencias femeninas, en torno a las cuales las mujeres exaltan la fuerza y suprimen la debi- lidad: toda vivencia o accionar sentimental “débil” es despreciable y le resta valor a la feminista. El lema ideal sería que las activistas no sufren sub- 7 Anderson Jeanine, sistema de género, redes de actores y una propuesta de formación. Ed, doble clic. Uruguay. yugación familiar, gozando así de excelentes rela- ciones interpersonales, y de una suerte de respe- to por parte de sus pares. ¿No es acaso este modelo de conducta simbólico de este nuevo tipo de mujer una exclusión hacia las otras, quienes no cumplen con esta serie de roles de la mujer trabajadora, decidida, exitosa, que vota, emprendedora, etc.? ¿Será que cons-
- 27. 27 SOCIOLOGÍA tantemente repetimos las dualidades, tanto como el bien y el mal, en las que encasillamos a partir de lo claro y lo oscuro, en las cuales si no se es débil, se es fuerte; si no se es exitosa, se es fra- Las mujeres hemos aprendido a tener conciencia de nuestra corporalidad; ahora comprendemos nuestro cuerpo, que antes sólo se conocía a tra- vés del examen del cuerpo masculino. Se nos re- legó en la historia por el hecho de ser dadoras de vida, y ello nos instauró en un dominio pri- vado. Por fin entendemos que no existe arma más letal que el control de la natalidad, y logra- mos superar la disociación y exclusión con el hombre, ya los discursos feministas dejan de lado la igualdad, para enfocarse en la equidad de género, en aprender a reconocer y aceptar al otro, aceptando sus diferencias. Este es un conocimiento inclusivo, en el que no hay térmi- nos de distinción o separación, sino de asocia- ción8, en el cual se reconoce la identidad del otro y se respeta desde su perspectiva. Pero al ser “el otro”, ¿cómo puede el hombre reco- nocer la identidad femenina, si las mujeres no hemos podido construir cabalmente nuestra identidad como género? 8 Milena Baron, Makura no soshi (libro de cabecera) Universidad Nacional de Colombia Flabio Caucali - X semestre - Facultad de Sociología USTA casada? ¿Seguimos con los conceptos de bueno y malo, que no son más que términos acomoda- ticios, acuñados según lo que conviene de la es- tirpe dominante, a la cual favorecen las acciones buenas?
- 29. 29 SOCIOLOGÍA INMIGRANTES: CULTURAS SIN LEALTADES Javier Ignacio Niño Cubillos1 A quienes se imaginan que con la discriminación y el maltrato pueden hacer desistir a los inmigrantes de la ilusión que se esconde detrás del proyecto migratorio de millares de personas que creen que han encontrado una manera para huir de la miseria. 1 Profesor e Investigador en Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia javier.ninoc@gmail.com En menos de un lustro, cuando se quieran ilus- trar sobre el planeta los nexos existentes entre los países que han firmado tratados de libre comer- cio, el globo terráqueo parecerá rodeado por una telaraña, recubierto por múltiples hilos, en la que las mercancías, capitales, bienes y servicios, si- mulando la araña, circularán a sus anchas, mien- tras las personas, principalmente del Tercer Mun- do, tendrán, como los insectos, dificultades para desplazarse entre las pegajosas redes que los atrapan en sus países. Quienes tengan la osadía de emigrar, como ocurre con el móvil alimento de las arañas, recibirán su merecido. Si se quieren analizar las transformaciones cultu- rales que generan las migraciones como un fenó- meno que se desprende de la movilidad humana más allá de las fronteras nacionales, forzosamen- te nos tendremos que referir a la globalización y sus resistencias; en particular a sus expresiones de los nacionalismos, las identidades locales, re- gionales o globales. El vivir transnacional de los inmigrantes al desen- volverse a través de las fronteras nacionales ge- nera el deseo, por parte de éstos, de reproducir en el extranjero costumbres y prácticas culturales para mantener su identidad, demandando en ori- gen de una serie de mercancías que recrean la nostalgia; es decir, una producción de alimentos o música para las poblaciones emigradas. No es ex- traño encontrar en Nueva York, Madrid, Londres o París tiendas de barrio de inmigrantes en las que se puede comprar cerveza Águila, Bombom Bun, ajiacos liofilizados (deshidratados) o tamales en lata, para sólo citar unos ejemplos.
- 30. 30 MOVIMIENTO Este consumo étnico es una muestra de la resis- tencia cultural frente al proceso de globalización, como expresión avasalladora de una cultura que intenta imponerse sobre otras. Esta situación re- presenta un neodarwinismo social por parte de quienes comparten los valores de la cultura occi- dental y, como siglo y medio atrás, se sienten con el eurocéntrico deber humano de civilizar el mun- do, acrecentando la incomunicación entre socie- dades tradicionales y conectándolas como un pul- po de infinitos cordones umbilicales al capitalismo finisecular. Dominación posmoderna, que a fines del siglo XX se expresó en pensadores como Fran- cis Fukuyama, con el Fin de la historia, o Samuel Huntington, con El choque de civilizaciones, y más recientemente, en el libro ¿Quiénes somos?2 , con el que sigue intentado asustar a la sociedad es- tadounidense, al acusar a los inmigrantes latinoa- mericanos de destruir paulatinamente la identidad blanca, anglosajona y protestante3. Los textos citados distorsionan la importancia de la inmigración, que fue la base del desarrollo de sociedades como la estadounidense o la austra- liana, y que puede ser un referente para la Espa- ña de hoy, porque la llegada de inmigrantes per- mitió los cimientos de las actuales economías he- gemónicas, que, paradójicamente, ahora se ven afectadas por un efecto reflejo de ciudadanos del Tercer Mundo que migran a países de renta per cápita alta. Hoy, por el contrario, se impide la emigración de personas y se promueve la de las industrias: miles de factorías se desplazan a países con mano de obra barata, como ha venido ocurriendo en Méxi- co a través de las maquilas, en India, Malasia o, de manera escalonada en “los últimos quince años en China, en donde se han instalado más de 490.000 empresas con una inversión extranje- ra de 540.000 millones de dólares”4. Es importante resaltar que gran parte del surgi- miento económico de muchos países se debe a la inmigración, que, paradójicamente, es estigma- tizada por la población huésped. Esta distorsión es promovida en gran parte por los medios de co- 2 HUNGTINGTON, Samuel. Who are we? And the disputingcharges of natives histeria in his new book, contends that American Identy is built on culture,not creed; Alan Wolf replies. In: Foreign Affairs, September/October 2004. pp. 155–160. 3 FOX, Jeremy D. y Díaz Arenas, Pedro Agustín. Valores y Héroes de la Globalidad. Edito- rial Códice Ltda.. Bogotá, 2000. pág. 21. 4 Gómez, Silverio...Y por fin descubrieron a la China. En El Tiempo , domingo 24 de abril de 2005. sección Económica, pp. 1–23. municación y sustentada en gran medida por el control mediático de los gobiernos, que han cons- truido parte de su proyección política en la faceta negativa de la inmigración, que recoge el sentir de los ciudadanos y los revierte en réditos electora- les y ritos políticos, maximizando la confrontación entre autóctonos e inmigrantes. No obstante, no se suele reconocer la relación en- tre réditos políticos y racismo; por el contrario, se apela a la diferencia cultural, a la supuesta inca- pacidad de los inmigrantes para asimilar el pro- yecto de vida en los países de destino. Sin em- bargo, entre los diferentes inmigrantes los niveles de convivencia son mucho más pacíficos o tole- rables. De manera ilustrativa, es más clara una diferencia cultural entre marroquíes, colombianos, senegaleses o filipinos, y mucho menos significa- tiva, por ejemplo, entre españoles y colombianos; pero se sigue cuestionando en las sociedades de acogida, la dificultad de los inmigrantes para inte- grarse en el país de destino. Esta situación no ocurre respecto a patrones de consumo, por ejemplo, para tratar de identificar los niveles de diferenciación cultural, porque se encuentra que la demanda de servicios básicos –vivienda, productos para el hogar, vehículos o seguros, en los que llama poderosamente la aten- ción la similitud– genera gastos que junto al pago de impuestos directos inyecta a la economía can- tidades significativas de dinero5. En los países industrializados, ante la crisis eco- nómica que cada vez se muestra más dramática, está surgiendo un cambio cultural mediado por la economía. Para el caso de la Unión Europea, los jóvenes empiezan de nuevo a incursionar en los empleos que su generación anterior rechazó. Ahora estas profesiones son pedidas por los ciu- dadanos de los nuevos Estados comunitarios, si se recuerda el primero de mayo de 2004, ingresa- ron diez nuevos estados a la Unión Europea, y el primero de enero de 2007, dos más, de los cuales diez pertenecían a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que sus ingresos per cápi- ta se encuentran por debajo de la media europea; estos trabajos hasta ahora en Europa occidental han sido ocupados por inmigrantes. Esta dicoto- mía plantea una evidente competencia laboral en- tre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios, 5 Tornos Cubillo, Andrés. “El consumo de los inmigrantes en España”. Instituto Universi- tario para las Migracioes. Pontificia Universidad de Comillas, 2002. p. 34.
- 31. 31 SOCIOLOGÍA que, sumada al paulatino desmonte de los Esta- dos de bienestar, empieza a enconar un crecien- te nacionalismo con visos racistas, que es con- vertido en proclama de los crecientes partidos de ultraderecha en países como Austria. Entonces, es preocupante el brote de partidos nacionalistas, facciones falangistas y las iniciativas premedita- das de organizaciones de vecinos, de jóvenes o pobladores que salen a perseguir o escarmentar inmigrantes, como ocurre con los neonazis. Las representaciones: motivadoras de la emigración Las representaciones que se tienen de otros lu- gares, culturas o sociedades son un factor funda- mental para entender el fenómeno de las migra- ciones. Pero este es un factor difícil de identificar, y muchas veces no es tenido en cuenta a la hora de estudiar el fenómeno migratorio. Por lo general, se tiende a dar mayor importancia y una relación de causalidad directa a las condiciones que ro- dean a las personas que emigran, como pueden ser: la guerra, la pobreza o la miseria, el desem- pleo, el cambio de régimen político o los riesgos contra la vida. Sin embargo, las representaciones o imaginarios de las personas que deciden aban- donar su lugar de residencia para trasladarse a otro, muchas veces distante y con una cultura di- ferente, pueden constituir una causa principal o complementaria de gran valía. Las representacio- nes construidas a través de los medios de comu- nicación, las anécdotas de los inmigrantes sobre las que se construyen supuestos y a los que la imaginación les añade inventiva, constituyen una motivación para emigrar. Un primer elemento que ilustra lo anterior es el interés del emigrante de demostrar bienestar a sus familiares y amigos en el país de origen. Este aspecto, en gran parte ligado al deseo de mos- trar progreso6, muchas veces no corresponde a las condiciones de vida del inmigrante. La causa de esta falsedad testimonial tiene su explicación 6 En un estudio realizado en Bogotá en 2004 (no publicado) sobre las causas que moti- van a la migración de los colombianos a España, realizado por el Instituto Universitario sobre las Migraciones de la Pontificia Universidad de Comillas, se encontró que el cien- to por ciento de ciento cincuenta encuestados de estratos 2, 3 y 4 a los que se pregun- tó como les iba en España a sus familiares o conocidos, de acuerdo con información recibida por ellos, todos respondieron que bien o muy bien. Sin embargo, un estudio realizado por este mismo Instituto La situación de la colonia colombiana en España, realizado en 2002, encontró que más del cincuenta por ciento de los entrevistados de- cía haber empeorado en su conjunto sus condiciones de vida, aspecto que demuestra un interés de mostrar una imagen de éxito irreal o mentir acerca de las condiciones de vida. Este es un factor que puede motivar la emigración sobre fundamentos testimonia- les equivocados y que se fundan en falsas expectativas. en la vergüenza social que genera el fracaso a la negativa de regresar a su sociedad de origen con las “manos vacías”, que es inversamente propor- cional al orgullo de enviar remesas, aparentemen- te, como una prueba de bienestar. En muchas sociedades del Magreb, del África Sub- sahariana, del medio y lejano Oriente o de Amé- rica Latina, emigrar constituye en la actualidad un nuevo rito de paso a la edad adulta, motivado por una tradición migratoria relativamente reciente en sus comunidades. Desde luego, también incentiva este deseo las condiciones por debajo de la línea de la pobreza o la falta de expectativas de vida, factor que complementan los elementos constitu- tivos del proyecto migratorio. En este punto vale la pena diferenciar las mane- ras en que se migra y los trayectos y formas de transporte que hacen parte del proceso. No es lo mismo ingresar desde Europa del Este en au- tomóvil, que hacerlo en patera 7 a España desde Marruecos, u ocultos en barcos chatarra desde Albania hasta Italia, al igual que en yolas a través del Canal de la Mona (Puerto Rico – República Dominicana), o desde la Península de Paraguaná (Venezuela) hacia las Antillas Holandesas. Esta forma de migrar dista de los “espaldas mojadas” que cruzan el río Bravo para ingresar a los Esta- dos Unidos, o en un container desde China has- ta Ámsterdam, o en barcos desde los puertos de Buenaventura o Esmeraldas hacia cualquier des- tino, así como, las personas que con visados de turismo o estudios ingresan por los aeropuertos internacionales para quedarse en el país de arri- bo o como escala a otro Estado que ofrezca ma- yores posibilidades de progreso. Pero para llegar al ansiado destino, los emigran- tes pueden tardarse meses, incluso años, otros nunca llegan, como les ocurre a los que se des- cuelgan del tren que atraviesa México, producto de la debilidad de días sin probar bocado, o los que naufragan en el Mediterráneo, el Caribe, el Mar del Norte o el Índico a causa del mal tiempo, o los que son devueltos en los puentes interna- cionales de los aeropuertos. Ocurre lo mismo con los que ven frustrado su proyecto migratorio al ser deportados o repatriados. En este caso, muchos acuden a herirse para que sean llevados a un hos- pital y así tratar de evitar el retorno, que tampoco 7 Embarcación pequeña consistente en un bote o hecha de manera artesanal con neumáticos.
- 32. 32 MOVIMIENTO es deseado por los beneficiarios de las remesas o de la imagen de tener un familiar en el exterior, acción que constituye un sinónimo de estatus. Desde las sociedades de destino se habla de mafias que trafican con seres humanos, de de- lincuentes que los engañan con falsas promesas; desde los inmigrantes, de retos personales, de búsqueda de oportunidades o de ritos de paso individuales y familiares. En este sentido, valdría la pena investigar la relación entre hijos primogé- nitos e inmigrantes musulmanes, sólo para citar un caso. En las diferentes sociedades, gran parte de la familia participa en el proyecto migratorio de uno de sus miembros: se reúne el dinero y los contactos, para que se consolide la esperanza de invertir en la persona elegida para que luego gire remesas y construya una red que lleve a los más aptos. En consecuencia, los flujos migratorios presentan circuitos que van desde regiones expulsoras de población, de tránsito, retorno y recibo. Las perso- nas que se movilizan, así como las que compar- ten el proyecto migratorio y las comunidades re- ceptoras, interactúan de acuerdo a las represen- taciones del nativo y el extranjero y, de las con- cepciones que se tienen de esos lugares. Estas representaciones se traducen en la redefinición de las identidades como expresiones que dan va- lía positiva o negativa al estereotipo, fomentan o desvirtúan prejuicios, posibilitan ordenamientos legales, crean segmentos laborales y económi- cos, y posibilitan el desempeño de procesos polí- ticos e ideológicos. Las migraciones también transforman su dinámi- ca de acuerdo al contexto social e histórico. Son la suma de proyectos individuales que se articu- lan en redes familiares, regionales o transnacio- nales, algunas veces solidarias o utilitaristas, que en gran parte buscan menguar las posibles difi- cultades de la adaptación en destino. Respuesta endocultural que redefine la percepción naciona- lista de origen o la articula a la sociedad receptora de acuerdo a su posición en el modelo de exclu- sión o inclusión. Es en este contexto en el que la presencia de la inmigración remite a sociedades cosmopolitas, que son vistas desde una mirada posoccidental, es decir, que apela a una diferencia cultural y a una identidad diferenciada, en que muchos de los inmigrantes pueden llegar a reconocerse como no occidentales, así tenga similitudes en el fenotipo o en el comportamiento disciplinado, porque ese rasgo distintivo de la identidad puede provenir de la ascendencia amerindia, afroamericana o afri- cana, asiática o musulmana, producto especial- mente de un mestizaje cultural, de una hibridación de concepciones y representaciones de distintos entornos, y que se han ido yuxtaponiendo en la socialización en los lugares de origen, tránsito, re- cibo o retorno. El aprendizaje social, producto de la formación y performación de la construcción de Occidente, ha sido representado en la educación, en los me- dios de comunicación o en el discurso homoge- neizante, en los que se reconoce al resto del planeta como otredad. Percepción que jerar- quiza y circunscribe las culturas a territorios nacionales, según su cercanía al modelo de desarrollo impuesto. Estos elementos subyacen en la idea según la cual las culturas son identidades cohe- rentes, localizadas en unidades geográficas discretas8. Esta discriminación, susten- tada en reglamentaciones, es la que lleva al Estado re- ceptor a determinar y ver cómo articula la población inmigrante, de acuerdo con sus necesidades, in- tereses o carencias. Por tanto, puede optar por la incorporación regu- lar, y a su vez, permitir tácitamente una masa flotante irregular, sus- ceptible de ser expul- sada, de acuerdo con la coyuntura. En consecuencia, el multiculturalis- mo, la interculturali- 8 Mignolo, Walter (1998). “Posoccidentalismo: el argumento desde América Latina”, Castro, Santiago y Eduardo Mendieta, coords. (1998). Teorías sin disciplina, Lati- noamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, México: Miguel Ángel Porrúa; University of San Francisco, pp. 34–35.
- 33. 33 SOCIOLOGÍA dad o la aculturación constituyen prácticas que corresponden a modelos dirigidos a los inmigrantes en los países recepto- res, sean de primera, segunda o terce- ra generación9. En respuesta a estos mode- los de asimilación del inmigrante por parte de las socie- dades de destino, se relaciona la mi- gración con la univer- salización de los Dere- chos Humanos, la globa- lización jurídica, el avance de las comunicaciones y la información. Pero, por otra parte, se ve a los in- migrantes como invasio- nes bárbaras que no tiene la capacidad de adaptar- se a la nueva cultura. Esta visión se ha complejiza- do con la irrupción en la agenda internacional de una manera más mediáti- ca y devastadora que ve al forastero como potencial terrorista, principalmente si su concepción religiosa es islámica o, si es colom- biano, se le vincula con el narcoterrorismo. No obstante, esta nueva maximización del terror, de los delitos que atentan contra la seguridad nacional y del objetivo militar hegemónico de limitar y reconfigurar de- rechos civiles, hace más vul- nerables a los inmigrantes y a las personas suscep- tibles de asilo y refu- gio, que ya venían en detrimento por la incapa- 9 Cuando hablamos de inmigrantes de segunda y tercera generación, nos referimos a hijos o nietos nacidos (no nacionales) en el país de recepción del primer inmigrante. Es decir, que se puede dar la situación que, siendo hijo nacido en el país receptor, de padre o madre también nacida en el país receptor, sea considerado inmigrante o extranjero por la sociedad receptora. cidad de respuesta de los Estados ante las crisis humanitarias o por la presión de sectores políti- cos conservadores. Por tanto, la contención en las fronteras, en los aeropuertos, en la fila específica para colombia- nos o colombianas, afrodescendientes o musul- manes, que llevan al temor de ser devuelto, así se lleven los documentos en regla, la confianza que da ser más “blanco”, son evidencia que aún sub- sisten las categorías del “proceso civilizador” del siglo XIX, que empezó a definirse como un proce- so de blancura jerarquizado, en el que se negaron las historias nativas, locales, femeninas; se invisi- bilizaron como una forma violenta de representa- ción, expresada también en la jerarquización de los cuerpos blancos, mulatos, mestizos, negros, amarillos, indios, fueran hombres o mujeres10. Este último aspecto se hace presente en los tex- tos escolares en que se representa a la perso- na blanca como superior, poseedora de mayores capacidades frente a la incapacidad del afrodes- cendiente, del árabe, asiático o amerindio11. Esta situación se hace explícita en la discriminación y frente a la imposición de barreras frente a la mo- vilidad espacial y social, a los obstáculos que se derivan de la necesidad de buscar un futuro más promisorio, como lo ha expuesto el discurso “civi- lizador”, que hace ver el país de origen como un lugar en el que no es posible el progreso, pese a que se muestran potencialidades, ya sean am- bientales, minerales o, incluso, poblacionales. En este sentido vale subrayar el aporte que hace el pensador Italiano Conrado Gini, al señalar que gran parte de la riqueza de los Estados Unidos y de la actual España y de muchos otros países, se ha debido a la migración de personas adultas cualificadas, a que las sociedades expulsoras o de origen aportaron incontables recursos en edu- cación, salud, alimentación, que permitieron la preparación de los emigrantes que ahora reciben, sin ninguna contraprestación, las sociedades de destino. 10 Op. cit. pp. 71–72. 11 Herrera, Martha Cecilia et al. (2003). “Imaginario nacional en los textos escolares”. La identidad nacional en los textos escolares de ciencias sociales. Colombia 1900–1950, Cap. 3. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional. pp. 145–151.
