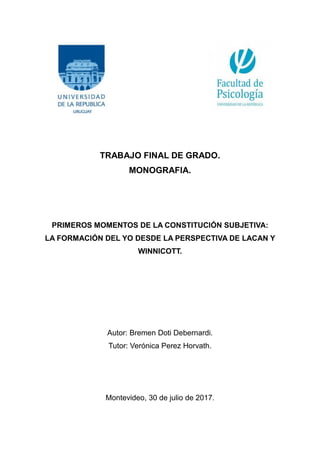
Tfg bremen doti
- 1. TRABAJO FINAL DE GRADO. MONOGRAFIA. PRIMEROS MOMENTOS DE LA CONSTITUCIÓN SUBJETIVA: LA FORMACIÓN DEL YO DESDE LA PERSPECTIVA DE LACAN Y WINNICOTT. Autor: Bremen Doti Debernardi. Tutor: Verónica Perez Horvath. Montevideo, 30 de julio de 2017.
- 2. 1 Indice: 1-Resumen.........................................................................................................................p.2 2- Introducción...............................................................................….................................p.3 3- Desarrollo Teórico 3-1- Sigmund Freud 3-1-1- Agente materno, primera vivencia de satisfacciòn............................................p.5 3-1-2- Narcisismo primario, amor parental...................................................................p.7 3-1-3- El yo para Freud................................................................................................p.9 3-2- Jacques Lacan 3-2-1- Lenguaje y sigificante........................................................................................p.11 3-2-2- Concepto de otro, Otro, Otro primordial………......….......................................p.12 3-2-3- La función materna............................................................................................p.14 3-2-4- Alienación y separación……………………………………..................................p.16 3-2-5- El estadio del espejo como formador del yo……………....................................p.16 3-2-6- El primer tiempo del Edipo.................................................................................p.18 3-3- Donald Winnicott 3-3-1- Díada madre – bebé…………………......................................……...................p.20 3-3-2- El rol materno y la Preocupación maternal primaria......………….....................p.21 3-3-3- Funciones maternales primordiales, holding, handling, objet-presenting..........p.22 3-3-4- Madre suficientemente buena y noción de espejo materno..............................p.23 3-3-5- Self y falso Self………………………………………………….……....................p.25 3-3-6- Diferenciación yo - no yo, apertura al mundo externo.......................................p.26 3-3-7- Objetos transicionales, fenómenos transicionales...........…………...................p.27 4- Análisis de los aportes de los autores……………………………....................................p.30 5- Reflexiones finales.......................................................................…...............................p.32 6- Referencias bibliográficas...............................................................................................p.34
- 3. 2 “La procreación produce un organismo. En la intersubjetividad se construye un cuerpo y en el cuerpo, se constituye el sujeto deseante y pensante”. Fernandez, Alicia. (2002, p. 179). 1 - Resumen: La presente monografía realiza una revisión de la obra de los autores seleccionados de orientación psicoanalitica como son Jaques Lacan y Donald Winnicott, partiendo de ideas base de los trabajos de Sigmund Freud. Intenta exponer como cada autor considera la constitución subjetiva en los primeros tiempos de vida del bebé, particularemente en la estructuración del yo y la importancia de la función materna en dicho proceso. Los primeros capítulos están dedicados a cada autor y sus principales aportes para lograr la comprensión del tema planteado. En un último capítulo pensado como articulación entre los autores mencionados, los mismos son vinculados en relación a sus semejanzas o diferencias principales según sus posturas teóricas. Por último, como cierre al trabajo se presentan algunas conclusiones a las que se han podido llegar en relación a la formación del yo y a la constitución subjetiva en cuanto a la formación de un sujeto en ciernes. Palabras claves: Agente materno, significantes, el Otro primordial, fusión madre-bebé, rol materno.
- 4. 3 2 - Introducción: Este trabajo monográfico, enmarcado como trabajo final de grado de la Licenciatura en Psicología pretende dar cuenta, sin ser exhaustivo, de qué forma se desarrolla la constitución subjetiva del bebé partiendo de un vínculo temprano, entre la madre (o quien ocupe ese rol) y el bebé, el cual va a permitir el desarrollo de ese aparato psíquico en formación del ser humano en sus primeras instancias de vida. Se plantean aspectos fundamentales para la comprensiòn del tema, citando algunos conceptos originales de Freud, y como autores posfreudianos, a Lacan desde sus obras y apoyado por otros contemporáneos que colaboraron en la clarificación de las ideas trabajadas. También desde Winnicott con su vasta obra en relación al tema planteado. Se tomarán en cuenta los principales conceptos de estos autores, mediante una exposición de sus aportes al tema y los puntos de acercamiento y de diferencias entre ellos. Partimos de conceptos freudianos como el de agente materno y primera experiencia de satisfacciòn, narcisismo primario y lo que refiere al amor parental; ademàs serán tomados los conceptos de Jaques Lacan en relación a ese encuentro con un Otro determinante de la constitución subjetiva, para lo cual se citaran los aspectos involucrados que el autor trabaja. Se abordará también la importancia de la función materna en relación a la estructuración subjetiva del niño, desarrollada por Donald Winnicott. El ser humano al momento del nacimiento no cuenta con un aparato psíquico formado, sino que requiere de un entorno y de ciertas condiciones para su proceso de construcción, siempre en relación a un Otro que será determinante en el mismo. Dos seres con grandes diferencias involucrados, una madre que cuenta con un desarrollo psíquico y con una historia particular y un bebé en los inicios de su constitución, van a conformar tal vínculo. Desde la intersubjetividad, los cuidados maternos, tanto físicos como psíquicos promoverán los procesos psíquicos necesarios para el devenir del sujeto. La elección del tema para un trabajo final de grado, está fundada en la relevancia de los procesos psíquicos que se van desarrollando en torno a tal vínculo y a un Otro, como un proceso necesario y único para cada caso, y fundante de una constitución subjetiva,
- 5. 4 determinante en la vida de cada individuo y en las relaciones posteriores, así como para la actuación profesional desde la clínica.
- 6. 5 3 - Desarrollo teórico: 3-1 Sigmund Freud Sigmund Freud (1856 – 1939) fue médico neurólogo, austríaco y una figura trascendental para el psicoanálisis (padre del mismo). Sus propuestas rompieron paradigmas y permitieron el tratamiento de las afecciones mentales de una manera diferente a lo que se venía realizando. Su trabajo en relación con la histeria significaron una innovación, al salirse de los métodos utilizados como la hipnosis para pasar a la asociación libre y la interpretación de los sueños, relacionados con su concepción de inconsciente. Es muy vasta su obra y se podría hablar mucho de ella, pero solo con estos datos podemos acercarnos a su idea del funcionamiento psíquico. 3-1-1 Agente materno, primera vivencia de satisfacción Resulta pertinente tomar algunos conceptos de Freud que de alguna manera se van a ver reflejados en las propuestas teoricas de Lacan y Winnicott como autores posfreudianos. Freud va a hablar de la madre otorgándole un lugar destacado en relación con el cuidado de ese bebé, y a la responsabilidad que la misma tiene ante la patología psíquica del hijo. En esta relación particular, con la madre funcionando como agente materno, se produce una atención hacia el bebé que va a ir acompañada de muestras de amor, caricias, palabras y significaciones. En El Proyecto de Psicología de Freud (1895/1950), el autor define al bebé como un ser indefenso, que va a requerir de alguien que lo auxilie, un agente materno que lo asista en sus necesidades. Este rol lo va a desarrollar la madre, y le va a permitir vivenciar la primera experiencia de satisfacción que se va a generar a partir de una necesidad biológica como lo es la alimentación. Es decir, que se llega a esa experiencia gracias a quien acude y le brinda una respuesta a sus requerimientos. En 1900, en La Interpretación de los sueños el autor refiere a la experiencia de satisfacción como una experiencia que genera huellas mnémicas en el psiquismo del bebé bases para su estructuración. La primera vivencia de satisfacción ocurre entonces cuando por primera vez se logra una descarga al aumento de la tensión endógena y el displacer experimentado
- 7. 6 por el bebé. El bebé siente hambre y el agente materno auxilia su necesidad, lo cual posibilita la descarga y deja en el bebé una huella placentera, con esta descarga se constituye la primera vivencia de satisfacción. Al respecto Freud (1923/1979) nos va a decir: Las sensaciones de carácter placentero no tienen en si nada esforzante, a diferencia de las sensaciones de displacer, que son esforzantes en alto grado: esfuerzan a la alteración, a la descarga, y por eso referimos el displacer a una elevación y el placer a una disminución, de la investidura energética. (p. 24). Para Laplanche y Pontalis (1971) en relación a lo mencionado: “[...] en lo sucesivo, la satisfacción queda unida a la imagen del objeto que ha procurado la satisfacción”. (p.96). Cuando nuevamente el bebé se encuentra ante esa necesidad y a la sensación de displacer, esa huella o resto mnémico genera un efecto placentero al ser traída nuevamente a partir de dicha huella. Freud (1923/1979) concibe los restos mnémicos “como contenidos ubicados en sistemas inmediatamente contiguos al sistema P – Cc.”(p.22). Freud hace referencia que cuando esto ocurre se produce una alucinación, el recuerdo de eso que posibilitó la descarga generando a su vez placer. Esta alucinación de alguna manera recupera esa primera experiencia de satisfacción, lo cual es considerado como el origen del deseo para ese bebé, esencial tanto en su constitución psíquica como en el devenir del sujeto, ya que pasa de ser un organismo biológico a ser sujeto de deseo. Esta huella va a orientar el deseo del sujeto, que intentará reproducir según las condiciones de su experiencia original. La acción específica entonces es aquella intervención materna, la atención a ese bebé y la misma produce satisfacción. La experiencia de satisfacción posteriormente no proviene de la realidad sino que es alucinada, es rememorada a raiz de algo perdido. Ninguna satisfacción posterior a la primera será igual, ya que queda un resto de instatisfacción que siempre será buscado. Eso perdido y buscado repetidamente da lugar a dicha experiencia alucinatoria. La madre en su función tampoco podrá colmar esa pérdida y eso será fundamental para la constitución subjetiva del bebé y para el surgimiento de su deseo. Dor (1984) en su texto Introducción a la lectura de Lacan, el inconsciente estructurado como un lenguaje presenta un recorrido entre la necesidad, el deseo y la demanda aspectos relacionados con la primera experiencia de satisfacción trabajada por Freud. En el bebé, el displacer experimentado manifiesta ante todo una necesidad que no involucra ningún proceso psíquico, y ante ella “[...] el objeto que se le propone para la satisfacción le
- 8. 7 es propuesto sin que él lo busque y sin que tenga una representación psíquica de él.” (p.156). Luego de que es satisfecha esa necesidad si surge un placer, ante la presencia de una nueva necesidad y recurriendo a la huella mnémica, surge el deseo: “ La noción de deseo [...] solo puede nacer en una relación con el Otro”. (p.160). Quien asiste capta y comprende la necesidad que experimenta el bebé, es entonces que va a actuar con “una respuesta a algo que previamente se ha considerado como una demanda.” (p.162). Por ello se considera la demanda como deseo del Otro. Agrega el Autor: “Recién en ese momento de la experiencia de satisfacción, el niño es capaz de desear por medio de una demanda dirigida al Otro” (Dor, 1984, p.163). Pero el bebé no solo demanda el pecho materno, sinó algo más, amor, contacto físico y de manera inconsciente el reencuentro con la primera experiencia de satisfacción. En cuanto a la acción específica, Laplanche y Pontalis (1971) lo definen: Término utilizado por Freud en algunos de sus primeros trabajos, para designar el conjunto del proceso necesario para la resolución de la tensión interna creada por la necesidad: intervención extema adecuada y conjunto de reacciones preforma- das del organismo que permiten la consumación del acto. (p.4). Además los autores agregan: Para que se realice la acción específica o adecuada, es indispensable la presencia de un objeto específico y de una serie de condiciones externas (aporte de alimento en el caso del hambre). Para el lactante, debido a su desamparo original [...], la ayuda exterior se convierte en la condición previa indispensable para la satisfacción de la necesidad. Con el nombre de acción específica, Freud designa tanto el conjunto de los actos reflejos mediante los cuales se consuma el acto, como la intervención exterior, e incluso los dos tiempos. Esta acción específica se presupone en el caso de la experiencia de satisfacción. (Laplanche, Pontalis, 1971,p.4). 3-1-2 Narcisismo primario, amor parental Freud (1895/1950) manifiesta que mediante la repetición siempre se aspira a alcanzar la satisfacción dada como origen en la vivencia primaria de satisfacción. El autor expresa:
- 9. 8 Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, [...] Esto constituye entonces una vivencia de satisfacción, que tiene las más hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones en el individuo. ( p.363) Para poder aliviar las tensiones que en el bebé surgen y a su incapacidad de poder aliviarlas por sí mismo, surge la acción específica, que será realizada por la madre, quien aliviará esas tensiones y lo investirá narcisísticamente determinando la estructuración psíquica del bebé. Manifiesta Freud (1905/1985): El organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo la acción específica. Esta sobreviene mediante auxilio ajeno, por la descarga sobre el camino de la alteración interior, por ejemplo el berreo, un individuo experimentado advierte el estado del niño. (p.362). Untoglich (2011) señala que para Freud la madre es la figura que ampara a ese bebé, que le da sentido a su llamado, lo valora le brinda una respuesta, le proporciona auxilio a través de la acción específica, aliviando esa tensión o displacer anteriormente mencionada. Ese agente que auxilia no solo satisface una necesidad biológica, sino que en ese acto provee al bebé de otros aportes tan necesarios como el primero, las muestras de afecto. ¿Que sucede con esos padres?, ¿Cómo viven esa acción hacia sus hijos?. En relación a ésto, Freud (1914/1993) va a decir: “Si consideramos la actitud de los padres tiernos hacia sus hijos, habremos de discernir como un renacimiento y reproducción del narcisismo propio [...]”. (p.10). En estos actos los padres le atribuyen al niño perfecciones y no perciben defectos. Este bebé deberá realizar los deseos incumplidos de los padres y llegar a ser lo que ellos no han sido. Es lo que esperan los padres de ese niño, aquello que debería según ellos ser. Hablamos de un amor parental en el que se observa la resurrección del narcisismo de los padres. Untoglich (2011) afirma: cuando un niño nace, en relación a lo simbólico se constituye una espectativa en relación a lo que sienten carecer los padres, y para referirse a lo imaginario toma la frase de Freud “Su majestad el bebé” como ese hijo maravilloso y perfecto que de alguna manera observan como segunda oportunidad para ellos.
- 10. 9 En 1914 Freud en su obra Introducción al narcisismo define al narcisismo primario como un estado en el que prima la satisfacción corporal por él bebé mismo. Su propio cuerpo es investido pulsionalmente. El autor caracteriza al narcisismo primario como un estado en el que el niño vuelca la libido a si mismo. Mas adelante esa libido será redirigida a los objetos externos a él, produciéndose el amor objetal. En relación a estos conceptos el autor manifiesta: “[...] un supuesto necesario es que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo, el yo tiene que ser desarrollado,[...] algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para que el narcisismo se construya”. (Freud, 1914, p.74). 3-1-3 El yo para Freud El yo para Freud es una instancia corporal por la proyección de la imagen de él mismo para ese bebé, la misma se forma por identificación, y va a requerir de un nuevo acto psíquico. Una esencia-cuerpo (1979, p.27). Manifiesta Freud según su teoría las características que presenta el yo: “Hemos hallado en el yo mismo algo que es también inconsciente, que se comporta exactamente como lo reprimido, vale decir, exterioriza efectos intensos sin devenir a su vez consciente, y se necesita de un trabajo particular para hacerlo consciente” (1979, p. 19). Para Riesnik (1971): El yo es al comienzo sobre todo un yo corporal; no es sólo una entidad de superficie sino que es en sí mismo la proyección de esta superficie. El yo deriva, según Freud, de sensaciones corporales, sobre todo de aquellas que toman su lugar en la superficie del cuerpo. Es la superficie de su cuerpo que hace posible que el bebe entre en contacto corporal con su madre.(p.2). Freud en su obra El yo y el ello (1923/1979), le otorga una gran importancia a los primeros momentos de vida, ya que en ellos se producirían experiencias base para ese bebé. El autor
- 11. 10 hace referencia a que “los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad mas temprana, serán universales y duraderas.” (p.33). Existe entonces la existencia de procesos internos y una identificación con quien oficia de agente de este niño. A medida que el niño pequeño se aleja del “narcisismo primario absoluto” (p.65), ocurren movimientos libidinales fomentados desde el exterior, la líbido va cambiando de ser yoica a ser objetal, es decir comenzamos a hablar del narcisismo secundario. Según Laplanche y Pontalis (1971): “El narcisismo primario designa un estado precoz en el que el niño catectiza toda su libido sobre sí mismo. El narcisismo secundario designa una vuelta sobre el yo de la libido, retirada de sus catexis objétales.” (p.230). Nasio (1996) describe, un narcisismo secundario que incluye dos movimientos. En es narcisismo el niño canaliza en un objeto sus pulsiones y posteriormente estos investimientos retornan al yo pero de otra manera ya que el medio le impone normas morales y éticas, conductas a las que adaptarse. Así se produce la salida del narcisismo primario por el ideal impuesto desde el exterior. 3-2- Jacques Lacan Un autor que resulta un pilar para poder pensar el tema de este trabajo es el psicoanalista francés Jaques Lacan (1901 – 1981), quien a partir de la lectura de Freud inicia su teoría en la que destaca que el psiquismo se constituye dependiendo de un Otro que transforme al individuo en sujeto. El autor se ve influenciado por pensadores estructuralistas de la época como el linguista Saussure y el antropólogo Levi-Strauss, de donde partiría su conocimiento por el lenguaje tan influyente en su teoría. Resulta pertinente entonces, esclarecer brevemente algunos conceptos que van a ser trabajados por el autor y estarán presentes en el trabajo.
- 12. 11 3-2-1- Lenguaje y significante. Evans (1997) refiere a Lacan diciendo que la constitución psíquica se da en cuanto a un Otro que lo posibilita, que proporcionará los significantes que de alguna manera marcaran a cada sujeto de manera singular, significantes que llegaran a través del lenguaje. El lenguaje para Lacan crea al sujeto, quien a su vez irrumpe en el lenguaje, se trata de una relación de tipo vincular. De tal manera que el significante cobra importancia bajo dicha relación (Lacan, 1984). El concepto de sujeto según Lacan (1964/1986), es aquel que se ubica como dependiente del significante y del inconsciente de un Otro, mediante el lenguaje y el discurso. Para Lacan el lenguaje es: “Esto es lo que hará posible un estudio exacto de los lazos propios del significante y de la amplitud de su función en la génesis del significado” (Lacan, 1984, p.477). Manifiesta el autor: “El significante es lo que representa a un sujeto para otro significante”. (Lacan,1968,p.20). En este mismo texto enfatiza en algunas frases que permiten delimitar la importancia que el autor de otorga al significante, “Todo lo que hay en el mundo solo se vuelve propiamente un hecho si se articula con el significante”. (p.61). “La función del significante en la medida que determina al sujeto”. (p.50). El significado adviene sólo en la relación de un significante con otro significante, lo que el autor lo denomina la cadena de significantes, que no está compuesta entre significado y significante como sucede en la lingüística estructural, sino por la correlación y articulación entre significantes diferentes. El orden simbólico funciona por una concatenación entre los significantes sin tener relación con los significados. Estos significantes influirán en el niño desde antes de su nacimiento. Lacan enfatiza: “En la cadena del significante, siempre la misma, se trata pues de la relación del significante con otro significante.” (1968, p.51). Rodulfo (1989), retoma de Lacán que el significante pre-existe al sujeto, se repite y se resignifica, es decir, le da nuevos significados, no es permanente ni es estático. Lacan en La instancia de la letra (1957/2005), define la letra como:” ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje”. (p.185). A la vez que el lenguaje antecede a la entrada que hace en cada sujeto. El sujeto para el autor, puede parecer subordinado al lenguaje y a un discurso ya inserto en él previo al nacimiento. La constitución subjetiva según la teoría Lacaniana es posible debido a la existencia del lenguaje como organizador de las experiencias. Guerra (2009) va a decir: "La correlación
- 13. 12 entre la necesidad del niño de “ser” hablado, nombrado, cantado, para poder luego él integrar al lenguaje como un “embajador del mundo interno." (p.121) Sobre la constitución subjetiva, a partir de la lectura de Lacan se puede extraer que el sujeto tiene posibilidad de advenir, por las palabras que de alguna manera lo han rodeado, anticipándolo y significándolo. 3-2-2- El otro, Otro, Otro primordial Lacan realiza una distinción entre el pequeño otro y el gran Otro. Estos van a pertenencer a distintos órdenes trabajados por el autor, el imaginario y el simbólico. El concepto de gran Otro es introducido por el autor en el Seminario II El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalitica (1954/1983). Para el autor el otro o autre sería un reflejo del yo del semejante y de la imagen especular, perteneciente al órden imaginario. El gran Otro o Autre es descrito como la alteridad, el portador del lenguaje y la ley, un sujeto singular, ubicado en el órden simbólico. La madre sería el primer gran Otro para el niño, el Otro primordial. Lacan (1977) se refiere al Otro como el tesoro de los significantes, de dónde recibimos el lenguaje, en una frase del autor resume esta idea: el sujeto es hablado por el Otro. Cada uno no piensa desde sí mismo sino desde lo que recibe desde el Otro, su yo se construye desde ese Otro, así como también con el Otro se construye el deseo y el mismo, es dirigido a ese Otro. En el Seminario XVI Lacan se pregunta: “¿Qué es el Otro? Y va a decir: Es ese campo de la verdad que definí como el lugar donde el discurso del sujeto adquiriría consistencia, y donde se coloca para ofrecerse a ser o no refutado.” (1968, p.23). Tomando los aportes de Alfredo Jerusalinsky, psicoanalista de niños, argentino, que ha seguido la obra de Lacan, cuyos trabajos se centran en el estudio de los problemas del desarrollo infantil y el autismo principalmente, podemos esclarecer las ideas presentes en estos conceptos trabajados por Lacan, vinculados a la relación madre – bebé y a la función de ese Otro primordial.
- 14. 13 Jerusalinsky (1995) nos va a hablar de como actúa ese discurso en el bebé, señalando que las palabras que están en el campo de lo simbólico y del significante, no son comprendidas por el bebé, llegan hasta éste dado que "todo acto que se cumple en relación con él está capturado en un discurso; discurso que se expresa en los movimientos esbozados, en las actitudes del Otro, con quien el niño se identifica orientado por el deseo materno" (Jerusalinsky, 1995, p.11). Este autor denomina al bebé como deficiente instintivo porque no puede satisfacer sus necesidades por sí sólo y precisa de un Otro que lo haga por él. Esta insuficiencia o prematuridad, y con ella el surgimiento del primer vínculo con el objeto materno, permite que se establezca la dimensión psíquica. Por tanto, “el papel del Otro no es imaginario [...], sino significante” (Jerusalinsky, 1995, p.28). El autor afirma que el niño debe ser hablado por el Otro, de esta forma es que el otro le da su lugar simbólico, “le ofrece una imagen en la que reconocerse, pero a su vez [...] acepta el no saber sobre este niño, sobre su destino.” (Jerusalinsky, 1995, p. 32). Allí es que se configura la autoimagen. El no saber angustia a ese bebé, pero esa angustia es necesaria para poder apropiarse de los significantes que le van a otorgar un sentido. Esto, entonces es lo que impulsa al niño a formar su propio yo, a pasar de la indiferenciación inicial con la madre a lograrse como un sujeto diferente al Otro. Debido a esta apropiación, existe una alienación del sujeto con respecto al Otro en dónde encuentra cada sujeto referencias para su existencia, siendo el deseo el que lo sostiene y le otorga un lugar, poniendo así a la madre en un lugar de omnipotencia absoluta. El Otro primordial es ese Otro que ocupa un lugar especial y destacado. El primer representante del Otro primordial para cada persona seria la madre. El Otro primordial es aquel que tiene ese lugar privilegiado para ese bebé, es quien se encuentra en un relacionamiento tal que es el encargado de la realización de su cuidado. Jerusalinsky (1995) argumenta que la constitución subjetiva del bebé se realiza en el plano simbólico y vinculado a las relaciones de intersubjetividad entre el bebé y su madre. Desde el discurso parental, y de las apropiaciones que el niño logra hacer de ellas y de sus relaciones de objeto futuras. Es decir, su desarrollo psíquico está determinado por las huellas simbólicas que lo atraviesan desde un deseo del Otro, desde el discurso que recibe de él de manera inconsciente. Molleda (2016) señala, como los otros autores mencionados, que el bebé requiere de un Otro para satisfacer sus necesidades básicas así como para poder establecer un orden simbólico, lograr una diferenciación de su madre y permitirle su propia constitución. Para esta autora la imagen del cuerpo es posible por la existencia de ese Otro, que será la madre
- 15. 14 fundamentalmente, quien le presentará al bebé los objetos que él utilizará y al que le otorgara una función, y además será quien otorgue significantes a ese bebé que lo representarán y le darán un lugar. Podemos pensar entonces, ¿Cómo el bebé recibe los significantes?, ¿qué hace con ellos?, ¿qué postura toma frente a ese Otro primordial que le vuelca de alguna manera esos significantes en él? Los significantes no se inscriben solos en el bebé, requiere que la madre lo erotice al tocarlo, le hable, lo mire, le ofrezca objetos que le van a permitir identificarse con lo humano. El bebé irá evolucionando en su desarrollo psíquico, siendo capaz de lograr dar ese sentido y organizar todo lo que recibe del exterior. Dada la insuficiencia del bebé, éste se va a encontrar anticipado en una estructura dada. Así, "el bebé es tomado en una red significante que estructuralmente lo tiene acabado, aunque no contenga, por supuesto, las contingencias del deslizamiento de esta estructura en los avatares del destino de ese sujeto." (Jerusalinsky, 1995, p. 35). Este Otro primordial es el Otro de la lengua materna, del denominado lalangue o lalengua, o sea, la particularidad sonora de un discurso, aquello especialmente determinante y significante para el niño, esa madre con su particular modo, su particular lalangue. A través de sus palabras y su inconsciente la madre va produciendo efectos en el cuerpo del bebé. La lalengua es funcional entre la madre y el bebé y el producto es lo que deja en el cuerpo, las huellas. Lacan (1972/1981) en el seminario Aún, utiliza el término que lo va a vincular con el goce en relación al significante, es decir los fenómenos subjetivos que se relacionan y afectan al cuerpo de ese bebé desde el afecto y el goce. El autor considera algo mas en el lenguaje. Refiere también: “Lalangue sirve para otras cosas muy diferentes de la comunicación. Nos lo ha demostrado la experiencia del inconsciente, en cuánto ésta hecho de lalengua” (Lacan, 1972/1981, p. 166). El lenguaje estaría entonces formado por lalenguas dadas en nuestros primeros tiempos de vida, de los tiempos de la particular lalación infantil que presentará las características de ser propia y a la vez ambigua. 3-2-3- La Función materna La madre comienza de alguna manera con su rol antes del nacimiento del bebé, Aulagnier (1977) expresa que el deseo hacia el hijo se instala antes de nacer, ella lo crea de alguna
- 16. 15 forma, y de alguna manera va a imponer su interpretación de las necesidades del bebé, el bebé necesitará lo que ella piensa que requiere. Lacan (1959/1988) se refiere al deseo materno como una cuestión central, que debe ser frenado, regulado para que no resulte avasallante para el niño. El deseo de la madre, al decir de Lacan, es siempre estragante, y lo caracteriza como voraz. En el Seminario XVII Lacan (1966/1992) establece una analogía entre la madre y la boca de un cocodrilo. En relación a esta idea Calcagnini (2003) cita: El papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultar indiferente. Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca del cocodrilo, eso es la madre. No se sabe que mosca pude llegar a picarle de repente, y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. Traté de explicar que había algo tranquilizador. [...] Hay un palo, de piedra por supuesto que está ahí en potencia, en la boca y eso lo contiene, lo traba. Es lo que se llama el falo. Es el palo que te protege si de repente, eso se cierra. (p.3). Para Lacan (1966/1992) quien frena esa boca que devora es el padre. (p. 118). Tal concepto de Lacan puede pensarse cercano a la teoría de Aulagnier y su obra La violencia de la interpretación (1997), donde ella propone el concepto de violencia primaria. La autora va a manifestar como actúa la madre con respecto a su bebé, como una: “[...] prótesis que desempeña la psique materna y su discurso que se anticipa al Yo, impone a la psique una interpretación del mundo que implica una violencia para él y permite, así, la organización de un espacio al que el Yo pueda advenir.” (p.110). Según su deseo y singularidad actuará sobre su hijo. Continúa diciendo: De ese modo, la madre asigna a las funciones corporales un valor de mensaje, vere- dicto de lo verdadero o falso del discurso mediante el cual ella le habla al infans; en todos los casos, su autonomía puede ser experimentada como negación de la verdad de un discurso que se pretende justificado por el saber materno acerca del cuerpo del niño, de sus necesidades, de su expectativa. (p.120). El concepto de violencia primaria se basa en esa acción que se impone a la psique del bebé. Involucra el deseo de la madre y la necesidad del bebé, haciendo que la violencia primaria sea el resultado de la demanda y de lo ofrecido (Aulagnier, 1997). Debido a que el bebé no es capaz aún de expresar sus necesidades y deseos, es que esta violencia primaria se
- 17. 16 implementa, ejerce sus cuidados y cree saber lo que el bebé requiere. Esta violencia entendida por Aulagnier es la encargada de otorgar sentidos a su acción y al mundo. 3-2-4- Alienación y separación. Lacan en el seminario XI (1964/1987) trabaja estos dos conceptos indispensables, alienación y separación, para poder pensar la constitución subjetiva en los primeros tiempos del sujeto, en relación al campo del Otro. La alienación representa esa dependencia al significante que proviene del Otro, es por ello que debe de ocurrir la separación necesariamente. Una dependencia en un inicio necesaria dada la inmadurez de ese bebé y la necesidad de que determinados procesos se logren mediante la presencia de esa fugura fundamental, en la medida que esa madre cumpla ese rol satisfactoriamente. En palabras de Lacan (1964/1987): Por la separación el sujeto encuentra, por así decirlo, el punto débil de la pareja primitiva de la articulación significante, en tanto que su esencia es alienante. En el intervalo entre estos dos significantes yace el deseo ofrecido a la localización del sujeto en la experiencia del discurso del Otro, del primer Otro con el que se tiene que ver, pongamos para ilustrarlo, la madre si llega al caso. (p. 218). Para que exista la separación tiene que existir la alienación, estos procesos llevan consigo la presencia de angustia inevitable, que da cuenta de la propia constitución del sujeto. La separación permite al niño no quedar atrapado en los significantes que le imparte su madre y le posibilita la apertura al surgimiento como sujeto. 3-2-5- El estadio del espejo, formación del yo Manifiesta Lacan: “Este proceso imaginario que da la imagen especular va a la constitución del yo por el camino de la subjetivación [...].” (1949/1972, p.321). El estadio del espejo es una fase del desarrollo psicológico del niño que se produce cuando el niño ha logrado ciertas habilidades para percibir su imago corporal completa en el espejo, ésto constituye un punto fundacional del yo. Este acontecimiento puede producirse, “[...],
- 18. 17 desde la edad de los seis meses, y nuestra meditación ante el espectáculo impresionante de un lactante ante el espejo, que no tiene todavía dominio de la marcha, ni siquiera de la postura en pie [...]”. (Lacan, 1972, p.11). Dor (1984) expresa lo que le sucede al niño en esa experiencia: “La identificación primordial del niño con esa imagen va a promover la estructuración del yo poniendo término a esa vivencia psíquica singular que Lacan denomina cuerpo fragmentado”. (p. 92). El yo para Lacan, se constituye desde un exterior, lo que recibe el niño. Es esto lo que Lacan teoriza al formular El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica (1949/1972). En relación a esta idea de exterioridad, puede realizarse un acercamiento al concepto de extimidad que trabaja Lacan en el Seminario La Etica del psicoanálisis (1958) y que Miller lo retoma en 1985. Se estaría hablando de ese lugar de confusión entre lo interno y externo que va a tener que ver con un goce relacionado con eso externo. Extimio en relación a ese Otro y sus significantes. El Otro del significante, ese extimio dice Miller citado en Epsztein (2013) “Más no sea porque la lalengua mia en la que expreso mi intimidad es la del Otro”. (p.205). Lacan propone comprender el estadio del espejo como una identificación con una imagen unificada. A decir del autor: “La función del estadio del espejo se nos revela entonces como un caso particular de la función de la imago, que es establecer una relación del organismo con su realidad.” (1972, p.14). De que manera se da ese encuentro con la imagen especular, Lacan (1959/1988) dice que "el hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia […] antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto" (p.87). La imagen se constituye desde la imagen especular del otro, mientras que ese Otro que es la madre es simbólico y será quien avale esa imagen como del bebé, ese Otro primordial le otorga un lugar. El niño contempla su imagen completa, y no solo ve partes de su cuerpo, ve su cara, y puede relacionar sus distintos miembros. Aunque biologicamente no alcance una total coordinación en sus movimientos o posturas, anticipa imaginariamete esa unidad corporal. La madre o quien cumpla con esta función, en esta escena moldea la imagen del niño, mostrándole y describiéndole su reflejo, y éste experimenta placer con su cuerpo, aún antes
- 19. 18 de lograr todos los movimientos corporales. El autor le da una fundamental importancia al investimiento libidinal que posibilita la madre necesario para la identificación simbólica. En este sentido va a decir: “Todo lo que el niño capta al quedar cautivo de su propia imagen es precisamente la distancia que hay entre sus tensiones internas […] y la identificación con dicha imagen.” (p.17). En el Estadio del Espejo se privilegia la matriz simbólica en la que el niño viéndose en su semejante se vuelve hacia la madre que le realiza una devolución o aprobación a través de su propia mirada. Al respecto Casas de Pereda (2008) manifiesta que en el estadio del espejo el bebé se aliena a la imagen que ve, pero la mirada de la madre le reafirma esa imagen, en este punto se conforma el yo, a partir de la diferenciación no-yo. Para Lacan (1959/1988) el estadio del espejo consiste en una "captación por la imago de la forma humana […] la que entre los 6 meses y los 2 años y medio domina toda la dialéctica del comportamiento del niño en presencia del semejante." (p. 105) Casas de Pereda (2008) expresa que esta imagen genera rivalidad en el bebé y sentimientos agresivos hacia un semejante, será la madre que va a ratificar lo que el bebé ve, dándole una significación a la imagen, promoviendo la unificación del yo del bebé. Se puede observar que la autora coincide en este aspecto con Lacan (1956/1994), ya que el autor va a decir, que en torno al estadio del espejo, que no solo contribuye a la constitución psíquica, sino también lo conflictivo del encuentro. Dor (1984) expresa que la fase del espejo se va a organizar en tres tiempos progresivos. En un primer momento existe una confusión entre uno mismo y el otro, alguien distinto que se acerca, que evidencia su relación con el semejante: [...]se registrarán las reacciones emocionales y los testimonios articulados de un transitivismo normal. El niño que golpea dice que lo han golpeado; el que ve caer llora.” (p. 93). En un segundo momento el niño logra darse cuenta que lo que observa en el espejo es una imagen, y en el tercer momento interpreta que esa imagen es la suya, lo que le supone una representación de un cuerpo integrado fundamental para su identificación. En relación a esto expresa: [...]“ es una experiencia que se organiza con anterioridad a la aparición del esquema corporal”. (p.94). Podemos ver, que según los aportes de Lacan, el autor le brinda un lugar fundamental a la presencia de la madre en el encuentro con su imagen, dada la inmadurez del bebé, ese que lo va a humanizar e ingresar desde el lenguaje a la cultura, tranformándolo y constituyéndolo como sujeto.
- 20. 19 3-2-7- El primer tiempo del Edipo En el primer tiempo del Complejo de Edipo, dónde todavía existe esa fusión entre madre y bebé, el niño depende del deseo de la madre, no solamente hablamos de quien realice el cuidado del bebé ni de una necesidad de contacto por parte del bebé con su madre, sino que pretende ser el objeto de deseo materno. Dor (1984) va a decir: “Esta relación de fusión es producto de la posición particular que el niño alimenta con respecto a la madre al tratar de identificarse con lo que él supone que es el objeto de su deseo.” (p.94). En dicha relación “el niño encuentra entonces la problemática fálica en su relación con la madre al querer constituirse él mismo como falo materno” (Dor, 1984, p.94). Se ubica como aquello que le falta a la madre. Lacan (1956/1994) denomina a este momento como el triángulo preedipico constituído por la madre, el niño y el falo. El falo como el deseo materno con el que el niño trata de identificarse, ya que éste sería el deseo real de esa madre ante su falta. Dor (1984) describe el falo como: ” [...] el objeto fálico es ante todo un objeto cuya naturaleza es ser un elemento significante”. (p.86). El falo, no como órgano genital masculino, sino como función que significa esa relación entre el bebé y la madre y aquello que el bebé identifica como deseo materno. En tal sentido Lacan refiere: “Hay en ella el deseo de otra cosa distinta que satisfacer mi propio deseo [...]” (Lacan, 1957, p. 188). Para la salida de esta situación, el autor menciona la necesidad de la existencia de una tercera figura que entre en escena, la figura paterna. Ese padre simbólicamente va a representar la privación de la madre como objeto de deseo para el niño. Cuando el padre irrumpe en esa relación nos encontramos en el segundo momento del complejo de edipo ivolucrando la castración, es decir la prohibición. En este momento el niño “está alienado por la problemática fálica a la manera de la dialéctica del ser: ser o no ser el falo.” (Dor, 1984, p.95). Esta duda va a relacionarse y resolverse entonces con la intrusión paterna.
- 21. 20 El pasaje por el complejo de Edipo será de gran relevancia si de la constitución subjetiva hablamos, un eje central en la constitución del psiquismo, su pasaje por el mismo y su salida de él. La figura paterna oficiará en esa relación madre-bebé como limitante, y mediante ese límite permitirá que el proceso de subjetivación continúe. 3-3 Donald Winnicott Donald Winnicott (1896 - 1971) pediatra y psicoanalista inglés, basa su teoría a partir de su experiencia clínica, sus principales aportes sostienen la idea de la importancia del rol materno y del ambiente facilitador para garantizar el proceso de constitución subjetiva del bebe. En su extensa obra nos habla de un vínculo particular, conformado por la madre y el bebé, originado desde antes del nacimiento del mismo y durante los primeros tiempos de vida. Tendrá un lugar relevante, la madre o quien se encuentre al frente de dicho rol, en función a lo determinante que será su presencia en el desarrollo psíquico del bebé. El autor manifiesta: “La salud de la persona adulta se consolida a través de toda la infancia, pero los cimientos de la salud del ser humano dependen de la madre en las primeras semanas y meses de vida del bebé” (Winnicott, 1994, p.11). 3-3-1- Díada madre-bebé. Winnicott (1956/1979) describe la díada madre-bebé como la condición primera para la subjetivación del individuo. Nos habla de una relación de fusión en los primeros tiempos de vida, que va a permitir que el bebé logre determinados procesos psíquicos y dar significación al mundo. El autor va a referir: “La madre sostiene al bebé y a través del amor sabe como adaptarse a las necesidades. Es en estas condiciones, y sólo en éstas que el individuo puede empezar a existir.” (Winnicott, 1979, p.292). Relación entonces fundamental, ya que es la primera que va a establecer en su vida, y por las características que tendrá la misma.
- 22. 21 Winnicott (1956/1979) nos habla de que en este tiempo no hay bebé sin su madre y solo puede existir por ella, así como de la relevancia que tendrá el ambiente en su desarrollo. El autor determina esta indiferenciación inicial del bebé en relación a esa fusión existente con la madre, formando un ambiente en el que ella misma se encuentra. Este ambiente al cual se refiere está conformado por la madre, o quien ocupe ese rol que le da contención en sus necesidades físicas y psicológicas, brindándole sostén y oportunidades necesarias para un desarrollo psíquico adecuado. Para el autor el ambiente es determinante en el desarrollo emocional del individuo, además de ser fundamental también el apoyo que reciba la madre de su entorno cercano. Plantea que el medio ambiente, y la influencia de los que forman parte de él, interfieren en la construcción del individuo. Es en este medio ambiente que rodea al bebé, donde adquiere maduración psíquica, para realizar ese pasaje de la dependencia absoluta a la relativa y posteriormente a la independencia, que de todas maneras no será total. El autor fundamenta que el desarrollo emocional humano solo puede desplegarse teniendo en cuenta el medio o mundo externo. En cuanto al desarrollo emocional nos dice: “El desarrollo emocional comienza desde el primer momento. En la madre hay algo que la hace particularmente apta para protegerlo durante la etapa primera de vulnerabilidad y que le permite contribuir positivamente a las necesidades del bebé.” (Winnicott, 1993). Sería oportuno pensar: ¿Qué características posee dicho vinculo madre – bebé?, y ¿qué es lo que se juega en el mismo como posibilitador del desarrollo psíquico del bebé?, que hace que sea un vínculo de tal relevancia; considerando que en ese vínculo especial con su madre, su experiencia de vida, sus fantasías y anhelos condicionarán esa díada madre-bebe, incidiendo en la manera de llevar a cabo el rol materno. 3-3-2- El rol materno y la preocupación maternal primaria. Para Winnicott (1962/1993), la madre en su interacción con el bebé le va a transferir formas de relacionarse que ha construido según su historia, de este modo va transmitiéndole al niño las primeras inscripciones psíquicas. En esta relación, el bebé construye su narcisismo, vinculado a las acciones maternas y la manera que las va experimentando, mediante sus respuestas afectuosas, reconociendo los gestos del bebé y actuando en consecuencia para satisfacerlo. Si estas acciones son realizadas de manera satisfactoria, la madre sería un buen espejo en el que el bebé pueda mirarse y reconocerse. El bebé ve en la madre, se produce un
- 23. 22 encuentro de miradas y en su mirada, se reconoce. La madre que se ubique en esa función brindara una base saludable a su desarrollo. La madre lo alimenta también emocionalmente, lo mira, lo toca y el bebé experimenta esto como si fueran una unidad, un solo cuerpo. En cuanto a las necesidades del bebé y a la acción de la madre para satisfacerlas, se establecerán ritmos que van a organizar esa relación, y tendrán gran influencia en las frustraciones que la madre va a proporcionarle, que serán trabajadas mas adelante, como una condición también necesaria. Hablamos de un rol que implica satisfacer las necesidades del bebé, interviniendo procesos conscientes e inconscientes entre ambos. A partir de esos cuidados es que ese bebé totalmente dependiente puede existir, a partir de una madre que a su vez se encuentra en relación con otros, es decir, quienes forman parte de su ambiente cercano. El autor considera fundamental la disposición afectiva que tenga la madre hacia el bebé, ya que ello le permitirá brindarle un cuidado y sostén adecuado. Ese sostén que permitirá que el bebé mas adelante pueda lograr otros procesos y significar el mundo. En la etapa más precoz del vínculo temprano madre-bebé Winnicott nos habla de “La preocupación maternal primaria”, en la que se produciría un desdoblamiento de la personalidad de la madre, un estado de sensibilidad exaltado durante el embarazo que le permite ponerse en el lugar de su hijo y que se va a prolongar varias semanas después del nacimiento, luego remitiendo. Esta disposición materna casi permenente o “enfermedad transitoria” según el autor, se caracteriza porque la madre le ofrece al bebé una total dedicación. En relación a ello refiere: “[...] la madre debe ser capaz de alcanzar este estado de sensibilidad exaltada, casi de enfermedad, y recobrarse luego del mismo.” (Winnicott, 1993, p. 407). Menciona esta situación como una “enfermedad normal”, necesaria y con un período de duración suficiente en la que está abocada al bebé “[...] para adaptarse delicada y sensiblemente a las necesidades del pequeño en el comienzo.” (Winnicott, 1993, p. 409). 3-3-3- Funciones maternales primordiales: holding, handling y objet-presenting. Partiendo de el concepto del autor de “Preocupación maternal primaria”, que se observa durante las últimas semanas del embarazo y las siguientes al parto, existen también las
- 24. 23 Funciones maternales primordiales de sostén (holding), manipulación (handling) y presentación objetal (objet-presenting) referidas por Winnicott (1963/1991), como aquellas que le asegurarán al bebé unas condiciones favorables de desarrollo. Estas funciones maternales permiten el desarrollo emocional del bebé, pasando de una dependencia total a una gradual independencia a medida que se va relacionando con el entorno. El concepto de sostén (holding), refiere al estado inicial de la relación madre - bebé, al factor básico de cuidado o sostenimiento en el cual el bebé está en una dependencia absoluta en los aspectos biológicos y en el sentido psicológico, que le es brindada al tomarlo en brazos, mecerlo, y hablarle. Requiere de un sostén emocional apropiado, mediante un contacto que le proporcione vivencias integradoras que faciliten el mencionado desarrollo psíquico. Este sostén incluye los cuidados básicos que el bebe requiere, “[…] también sigue los minúsculos cambios cotidianos, tanto físicos como psicológicos propios del crecimiento y desarrollo del infante. (Winnicott, 1980, p.63).” Cuando se refriere a Handling, hace referencia a un concepto que le brinda al bebé integración entre su cuerpo y su psiquismo, ofreciéndole experiencias corporales. El contacto físico en estas interacciones entre ambos, es fundamental para que el niño logre conectar con su cuerpo. En el handling se encuentra la base de la interacción psique-soma. El concepto de presentación objetal (objet-presenting), tiene que ver con la acción en la que la madre le va presentando objetos reales al bebé que promoverán el conocerlos, y relacionarse con ellos y la capacidad de humanizarse. Estos conceptos que desarrolla el autor no solo brindan atención y afecto, sino que van a otorgarle un sentimiento de seguridad del bebé, fundamental para un desarrollo emocional saludable. 3-3-4- Madre suficientemente buena y noción de espejo materno. La formación de esa díada comienza antes del nacimiento,en ella la madre, va a incluir sus historias personales y su relación con su entorno, pero luego del nacimiento la mirada entre ambos va a ser lo que le permita a la madre interpretar lo que requiere el niño. La mirada le otorga la sensación de continuidad del ser para ese bebé que requiere de la presencia de la madre, em dónde encuentra el quien es, evitando la angustia de su ausencia.
- 25. 24 El autor nos habla de un espejo materno (1967/1972), inspirado en el presentado por Lacan, en donde el rostro de la madre cuando el bebe la mira, lo representa a sí mismo, él se ve como lo ve la madre, aquí toma un lugar central lo afectivo de ese encuentro. Esto según el autor implicaría: “Un intercambio significativo con el mundo, un proceso de ida y vuelta por el cual el enriquecimiento propio se alterna con el descubrimiento del significado en el mundo de las cosas vistas.” (Winnicott, 1972, p. 132). Winnicott va a destacar la importancia que esto suceda de una manera favorable, ya que si el encuentro no se da de este modo y el bebé no encuentra un rostro dispuesto no logrará verse a si mismo, lo que perturbará así como a su sentimiento de existencia, respondiendo con procesos defensivos prematuros. En el espejo de Winnicott ese encuentro con la mirada y el reflejo que produce es en un tiempo anterior al espejo trabajado por Lacan en el que se da unidad al cuerpo fragmentado. La satisfacción al principio de necesidades corporales, pasarán a ser necesidades del yo, que la madre asistirá, funcionando como un yo auxiliar del bebé. Winnicott (1962/1993) realiza una comparación de dos extremos: por un lado se encuentra la madre que plantea como madre “buena”, aquella que responde a la omnipotencia del bebé, satisfaciendo sus necesidades sin frustrarlo, fortaleciendo su omnipotencia. En el otro extremo define a la madre que “no es buena”, como aquella que no sostiene la experiencia de omnipotencia, no responde a sus demandas identificadas según sus gestos. Las carencias de esta madre van a ser experimentadas por el bebé como frustraciones y serán una amenaza a su continuidad existencial. En relación a esto, el autor maneja el concepto de “maternalización satisfactoria” que la realizaría esa madre buena mediante su actuación favoreciendo el desarrollo del bebé. La madre, debe ilusionar al bebé fortaleciéndolo, para luego desilusionarlo gradualmente. A medida que la madre lo desilusiona, el bebé va percibiendo que es alguien distinto de la madre, esto le permite salir de su omnipotencia dando lugar a la realidad y al desarrollo de su subjetividad. El yo del bebé según Winnicott (1971/1980) va a fortalecerse debido a la tendencia de la madre por complacerlo, de esta le brinda seguridad. Luego de su nacimiento, inevitablemente el bebé se ve afectado por “ataques” externos que amenazan su continuidad existencial. La función de la madre para Winnicott, es la de mediar ante estos ataques asistiéndolo, y permitiendo que su adaptación al medio continúe. Los fracasos maternos se dan cuándo ésta no proporciona esa seguridad y el bienestar necesario en dichas situaciones, representando para el bebé amenazas a su existencia. En palabras del autor: “[...] la base
- 26. 25 para la instauración del yo la constituye la suficiencia de la continuidad existencial, no interrumpida por las reacciones ante los ataques.”(Winnicott, 1993, p. 409). Winnicott (1971/1980) plantea también, que la interrupción de la continuidad existencial, produciría el aniquilamiento, y cuando esto es vivido por el bebé lo conduce a la reacción, a un desequilibrio, “La alternativa a ser o existir es reaccionar, y el reaccionar irrumpe el ser o existir, por lo tanto lo aniquila” (p.53). Un ejemplo de estas consecuencias psíquicas son los conceptos que se describen a continuación. 3-3-5- Self y Falso Self. El Self se relaciona con la identidad, las representaciones y vivencias que se tiene sobre sí mismo, y se construye en el vínculo y con el medio. El Self surge de experiencias, sensaciones, y de la manera en que se puede recuperar de los ataques o las amenazas de aniquilamiento producidos por el medio, mencionados anteriormente. En torno a ésta idea (Lopez, 2009) nos dice que dentro de ese vínculo entre madre-bebé, en la interacción desde lo emocional es dónde se establece el self. El Verdadero Self se relaciona con lo espontáneo en el niño en relación a su psiquismo. Involucra la fusión de la madre y el bebé, y los aspectos propios de él. Winnicott afirma en relación a esto: “Al principio se halla la dependencia absoluta. Hay dos posibles resultados: en uno la adaptación ambiental a la necesidad es suficiente, de manera que empieza a existir un yo que con el tiempo podrá experimentar impulsos del ello; en el otro, la adaptación ambiental no es suficiente, por lo que no hay una verdadera instauración del yo, y en su lugar se desarrolla un pseudo self constituido por la agrupación de innumerables reacciones ante una sucesión de fracasos de adaptación” (Winnicott citado en Guerra, 2000, p. 4). El Self requiere del reconocimiento materno, de su mirada, como se menciona anteriormente en su función de espejo. Entonces, el self sera influenciado por las acciones que son dirigidas hacia ese bebé. En el texto mencionado se hace referencia a como es el funcionamiento del self y el falso self: “En la personalidad sana, la parte nuclear es el self verdadero y la parte volcada hacia afuera es el falso self, indispensable en la convivencia con los otros seres humanos.” (p.186).
- 27. 26 El falso self entonces surge como forma de proteger al verdadero, una defensa, ante la amenaza a la continuidad existencial. Cuando las condiciones no son favorables, el falso self surge como adaptación a dichas experiencias. Es una manera adaptada de repuesta, pero que genera un empobrecimiento al desarrollo de su psiquismo. Según Guerra (2000) el ser verdadero permanece escondido y la espontaneidad no va a primar en la experiencia del niño, por el contrario será la sumisión y la imitación que se constituirá como rasgo por excelencia. 3-3-6- Diferenciación yo – no yo, apertura al mundo externo. Los procesos que van a ir dando lugar al desarrollo psíquico saludable del bebé irán surgiendo según sus necesidades psíquicas y los estímulos, y a partir de la relación con el ambiente. Winnicott (1962/1993) diferencia el mundo interno del bebé del mundo externo que lo rodea. El externo como lo exterior al sujeto, dónde se encuentran los objetos y las personas distintas a él, parte de un mundo compartido. En los primeros tiempos no hay una diferenciación, la madre será quien medie entre el bebé y el ambiente. Esta relación va a contribuir a establecer las bases de la personalidad del niño, a su desarrollo emocional y a la capacidad de adaptarse a las frustraciones. La salida del estado de fusión madre -bebé, permitiendo avanzar en el desarrollo psicológico va a estar dado por procesos como la diferenciación yo – no yo con la madre como posibilitadora. Para el autor, una madre suficientemente buena, le brinda al bebé la adaptación activa a sus necesidades, va disminuyendo su atención, según la capacidad del bebé de tolerar la frustración. Es decir, comienza con una atención total a los requerimientos del niño, procurando un retiro gradual. En un comienzo se le generan fantasías de posesión, dominio y omnipotencia, que le brindan la seguridad que necesita para luego desilusionarlo poco a poco. Con estas acciones, que lo van adaptando a la realidad, el bebé puede ir conformando una concepción de un mundo externo de él.
- 28. 27 Winnicott (1957/1994) nos habla de una separación entre el interior y el exterior del bebé. Una zona intermedia en la que ubica las experiencias que van a dar forma a su realidad interior y a su vida exterior. La existencia de esa zona intermedia entre lo interno y lo externo permite al niño relacionarse con el mundo, mediante la presencia de los objetos transicionales y de un ambiente favorable. El bebé comienza a adquirir capacidad para diferenciarlas, separando lo subjetivo de lo objetivo. Inicialmente el pecho materno es vivido como parte del bebé, está bajo su dominio, antes de poder diferenciar su exterioridad. 3-3-7- Objetos transicionales, fenómenos transicionales. Posteriormente a la etapa de mayor dependencia inicial y a la actitud de total asistencia por parte de la madre, el bebé puede afrontar un grado de tolerancia ante la espera o a la ausencia. Esto le va a permitir realizar otros procesos. Esas ausencias no deben ser excesivas ya que provocarían niveles de angustia que el bebé no podría tolerar, es por ello que el proceso de salida de la dependencia absoluta debe ser de manera gradual. El pasaje de la etapa de a los objetos transicionales van a relacionarse con esa tolerancia que ha podido desarrollar. A partir de los cuatro meses de vida del bebé aproximadamente, surgen para Winnicott, los objetos transicionales como una manera de tolerar la ansiedad o angustia ante la separación de su madre. Esa separación que poco a poco va fomentando la madre al frustrarlo y al salir de ese estado de total dedicación. Son definidos como: “[...] La zona intermedia de experiencia entre el pulgar y el osito, entre el erotismo oral y la verdadera relación de objeto, entre la actividad creadora primaria y la proyección de lo que ya se ha introyectado [...]” (Winnicott, 1994, p.13). Estos objetos transicionales existen determinados por los fenómenos transicionales, cuya definición sería: “Los fenómenos transicionales representan las primeras etapas del uso de la ilusión, sin los cuales no tiene sentido para el ser humano la idea de una relación con un objeto que otros perciben como exterior a ese ser.” (Winnicott, 1994, p. 21). El bebé se va relacionando con éste objeto, va a ir adquiriendo derechos sobre él, le brinda afecto y descargas de excitación, incluso puede verlo con vida propia. Con el tiempo queda
- 29. 28 relegado, pierde significación, sin causar sentimiento de pérdida, ya que se vuelven difusos a medida que el bebé se acerca a otras actividades como lo es el juego. Con la gradual frustración, el sentimiento de ausencia va a provocar displacer en el bebé, su omnipotencia ya no es tal, así comienzan las primeras posesiones de objetos, o no-yo, que van a estar relacionadas al sentimiento de ausencia. La salida del bebé de esa dependencia absoluta le va a permitir lograr suplir la ausencia materna o frustración, mediante el surgimiento de objetos que luego va a poder reconocer como ajenos a él. Casas de Pereda (1999) explica: Crear un objeto que ya está allí sería un instante de unión, fusión con el otro, (el semejante, el pecho), una experiencia placentera que implica la vida misma (yo-no- yo).Esa afirmación es el si pero es al mismo tiempo ilusión de unidad, de no separación, de no discriminación, de no pérdida, de no símbolo. Es una señal de experiencia. (p.240). Winnicott en su obra El destino del objeto transicional (1959), explica que el objeto transicional, el puño, pulgar en un primer momento, o algo externo a su cuerpo como puede ser una sabanita u osito posteriormente, se ubican en un plano que no es ni interno a él ni perteneciente a la madre, una zona intermedia. En un principio los objetos con los que el bebé se relaciona los cree como objetos de su creación mediante la fantasía de ser una posesión e intentan representar el pecho materno al que él recurrirá ante su ausencia. (Winnicott, 1959). Esos objetos pueden ser desplazados, suplantados, entregados e incluso olvidados. Winnicott expresa: El infante desarrolla medios para pasar sin cuidado real. Lo logra gracias a la acumulación de recuerdos de cuidado, a la proyección de las necesidades personales y a la introyección de detalles de cuidado con el desarrollo de confianza en el ambiente. Debe añadirse el elemento de la comprensión intelectual, con sus enormes consecuencias. (1980, p.59). En cuanto al inicio de las relaciones objetales y a la presentación de objeto, dice Winnicott: La madre adaptativa presenta un objeto o manipulación que satisface las necesidades del bebé, y de esta manera el bebé empieza a necesitar justamente lo
- 30. 29 que la madre le presenta. De este modo el bebé llega a adquirir confianza en su capacidad para crear objetos y para crear el mundo real. (Winnicott, 1980, p.73). El énfasis para Winnicott no estará puesto en el objeto utilizado, sino en su utilización (1953/1972). Dependerá de que la madre le permita al niño la ilusión de que el objeto fué creado por él y existe realmente. El bebé manifiesta displacer y la madre le presenta algo para calmarlo, así surge la presentación de un objeto, el niño creerá que ha sido creado por él. El crear un objeto que ya existe, depende de que le sea presentado, es un fantasia que podría relacionarse con la alucinación que plantea Freud. Para Laplanche y Pontalis (1971) el término "relación objetal" es utilizado para: "designar el modo de relación del sujeto con su mundo, relación que el resultado complejo y total de una determinada organización de la personalidad, de una aprehensión más o menos fantaseada de los objetos y de unos tipos de defensa predominantes" (p. 359). El autor adiciona el juego como un espacio de unión entre el bebé y la madre, en el que también aparecen estos objetos, y que estará determinado por las características de la relación que presentan,en un principio los objetos transicionales permiten la creación y ese espacio que no se ubica ni en el bebé ni en el afuera. Partimos de este espacio transicional para luego dar paso al juego y mas adelante a la inserción en la cultura. El juego facilita el crecimiento psíquico y favorece las relaciones con otros, la comunicación así como la socialización del niño. Al jugar el bebé recrea una zona que no es interna pero tampoco el mundo exterior, toma objetos y sucesos según sus deseos y significados, y además de fenómenos psíquicos involucra también su cuerpo y movimientos. El bebé en el juego crea según sus deseos, lo cual le brinda placer y va ampliando sus capacidades ya que va a requerir de pensar e imaginar, introducirse en el plano simbólico. El juego comienza en el vínculo madre – bebé, es una actividad destacada que se presentará constantemente siendo de gran importancia para el niño. Casas de Pereda (2008) explica referenciando a Winnicott: Winnicott reconoce la importancia de utilizar la fantasía como una señal del tránsito saludable por el espacio transicional: se requiere cierto tiempo en un "ambiente previsible normal", para que el niño pueda recibir ayuda de alguien capaz de adaptarse de un modo extremadamente sensible, mientras él va adquiriendo la capacidad de utilizar la fantasía, de valerse de la realidad interior y los sueños y de manipular juguetes. (parr. 32).
- 31. 30 Para Winnicott (1993): “La zona de juego no es una realidad psíquica interna. Se encuentra fuera del individuo, pero no es el mundo exterior.” (p.10). Además agrega: “[...] el niño reúne objetos o fenómenos de la realidad exterior los usa al servicio de una muestra derivada de la realidad interna o personal.” (1993, p.10). No solo es la madre la que se separa del bebé, sino que es el bebé el que gradualmente y según su capacidad para tolerarlo (apoyado en los objetos que creó) y en las capacidades que va logrando, se va alejando de ella. La madre al promover esa frustración, favorece que el bebé avance hacia una separación, es el empuje para buscar salidas a esas situaciones. Cuando el fenómeno de la transicionalidad se produce de forma adecuada es posible para el bebé pasar del estado de fusión y dependencia absoluta a otro con un grado mayor de independencia. El objeto, que es al principio un fenómeno subjetivo, se va a convertir gradualmente en un objeto percibido objetivamente a medida de que estos procesos evolucionan. Lacan y Winnicott han teorizado en relación al tema planteado para este trabajo, por ello a continuación se pretende identificar los aportes teóricos de ambos, en relación a acercamientos o alejamientos entre ellos. 4 - Análisis de los aportes de ambos autores. Lacán en el Seminario XI, Los cuatro conceptos fundamentales (1964/1987), aborda el tema de la constitución subjetiva desde el campo del Otro. Por tal motivo es que nos va a hablar de lo necesario de ese Otro que sostenga de alguna manera al bebé, y de conceptos como la alienación dada por la influencia de Otro de quien llegan los significantes, así como de la separación, un alejamiento de ese Otro por el surgimiento de un deseo propio. No se puede dejar de mencionar los conceptos que trabaja Lacan en relación al lenguaje y los significantes, así como la diferenciación entre el otro y el Otro, que no solo lo distinguen de Winnicott sino que significaron un punto de creación importante dentro del psicoanálisis. Winnicott trabaja en profundidad la relación madre-bebé como una díada particular, otorgándole el lugar de determinante para el desarrollo saludable del niño, o por el contrario
- 32. 31 el bloqueo en su desarrollo psíquico. Roles maternos fundamentales como el sostenimiento emocional, los cuidados físicos y la presentación de un mundo exterior mediante los objetos. Todo esto determinante para su constitución subjetiva y sus relaciones posteriores. A lo largo de su obra describe funciones y actividades que la madre debe llevar a cabo para asegurarle a ese bebé un desarrollo saludable, Brousse (2015), plantea que ambos autores coinciden en cuanto a la continuidad del ser y a la pérdida del ser, producto de la operación de alienación. La alienación como esa captura que realiza ese Otro desde sus significantes y la inscripción que hace a los mismos, inmovilizándose. Es una alienación a los significantes que lo preexisten y lo van nombrando, siendo productores de subjetividad. Podemos ver un vínculo entre los aportes de ambos autores en relación al espejo, ya que uno fue inspirado en el trabajo del otro. Los autores convergen en algunos puntos en relación al espejo a pesar de sus diferentes marcos teóricos, utilizan una idea virtual para representar sus ideas, para Winnicott se demuestra el desarrollo emocional del bebé y para Lacan la constitución del yo (Casas de Pereda, 2008). Para Pernicone (2015), el trabajo de Lacan, parte de la experiencia del encuentro con el espejo, sostenido por el Otro, representará una operación psíquica que implica una identificación, anticipación imaginaria de una totalidad, que será constituyente de la formación del yo. En el texto El papel del espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño (1967/1972), Winnicott da cuenta de un proceso y va a trabajar mediante la metáfora del rostro materno como espejo para el bebé, el autor se formulara la siguiente pregunta: “¿Qué es lo que ve el bebé cuando mira la cara de su madre? Deseo sugerir que lo que comúnmente ve es a si mismo”. (p. 131). Para el autor de la respuesta materna a su mirada, dependerá que el niño no solo se observe sino que también verá las diferencias en el rostro de su madre, sus reacciones, sus respuestas. En este tiempo el niño no la reconoce como distinta de él, el rostro materno impondrá una marca en su desarrollo psíquico. Reflejar al niño con su rostro es en esta dependencia absoluta, una de las funciones mas determinantes de la madre. La madre por medio de su reconocimiento, le permite al bebé un reconocimiento propio. Para Lacan, en la metáfora del espejo el niño se reconoce como un ser unificado, separado de su madre, se ve, se identifica como una totalidad, es aquí donde se fundaría el yo. Lacan también afirma en torno a estos conceptos, “[…] la presunción de una armadura de identidad alienada, la cual marca, con su estructura rígida, el total desarrollo mental del sujeto”. (1977, p.4).
- 33. 32 Es tal la importancia que cumple este encuentro, que: “Esta ficción que veo en el espejo, esta imagen con la que me identifico y a la cual otros identifican como yo es formadora como aquello que soy yo”. (Lacan, 1977, p.6). Según Spurling (1995), entre ambos autores existe una diferencia importante a destacar, el reconocerse, y ser reconocido, en relación la autora manifiesta: “[…] mientras el estadío del espejo es para Lacan la puesta en escena de un “conocerme”, Winnicott nos plantea que el niño es “reconocido” por su madre, y así posteriormente pasa a “reconocerse”. (p. 668). Para Casas de Pereda (2008) ambas obras muestran puntos de divergencia: en Winnicott se trata de pensar el desarrollo emocional, en Lacan refiere a la constitución de la función del yo. Pero en ambos está presente la relevancia del lugar de un Otro, en Winnicott la madre medio ambiente, y en Lacan, la mirada y el sostén del Otro. El yo es instaurado por la discriminación no yo, pero después de la ilusión de identificación surge la fantasía de cuerpo fragmentado. A decir de la autora (2008), Lacan concibe la constitución del yo a través de esa imagen, propia y ajena. En la obra de Winnicott encontramos el concepto de Self antes trabajado y relacionado con aspectos del hecho de vivir y sus contingencias, el cual no es sinónimo de yo, que no lo encontramos en la obra de Lacan. Para Winnicott (1962/1993), el concepto de Self: llega después de que el niño ha comenzado a utilizar ciertas habilidades cognitivas. El término yo describe la parte de la personalidad humana en crecimiento, que en condiciones adecuada es integrada en una unidad. El yo va a implicar las experiencias vividas acumuladas, y el self las experiencias vividas desde lo espontáneo, las sensaciones y los ataques del medio. En su obra, Winnicott le otorga un papel fundamental a la madre medio ambiente con la que el niño se encuentra en esa espacie de fusión. El proceso de separación, yo - no yo, es lo que le va a permitir al bebé construirse como sujeto, a raiz de la interacción con el medio y de la madre que lo promueva. Según Reif (2013), Winnicott menciona los objetos transicionales como una zona intermedia entre el adentro y el afuera, la primera posesión no-yo. Menciona también que Lacan en el seminario XV (1967) va a hablar de ese objeto trabajado por Winnicott como un objeto de goce que no es el pecho materno, sino que es uno que está siempre a su alcance. Objeto que cumple la función de tolerar la ausencia y la frustración que produce la misma, Tendlarz
- 34. 33 (2011) refiere a que Lacan también nos va a hablar de una frustración generada por la madre ya que va a estar diferenciada en dos tipos, una frustración del objeto real (el pecho materno) y una frustración de amor (la presencia materna). 5 - Reflexiones finales. Desde Freud como antecedente a los dos autores tomados como referencia teórica principal se destaca la inmadurez del bebé y la necesidad vital de un rol de cuidado destacado, además de fomentador de su crecimiento saludable, biológica y psiquicamente hablando. Anteriormente al nacimiento, el bebé ya es un proyecto para sus padres, sobre el que existe un ideal y un posible futuro. Según Fernandez (2002) en relación al nacimiento de un bebé fundamenta: “La procreación produce un organismo. En la intersubjetividad se construye un cuerpo y en al cuerpo, se constituye el sujeto deseante y pensante” (p. 179). Alude a que ese proceso no es solamente biológico, sino tambié psíquico determinado por las marcas simbólicas que lo atraviesan. Todo esto en relación con las historias propias de los padres, en definitiva con el desarrollo de sus subjetividades. El recién nacido en su calidad de prematurez requiere para su supervivencia física ser asistido continuamente para cubrir sus necesidades básicas. Pero quien cumpla ese rol, generalmente la madre también irá asistiendo al bebé en relación a sus necesida- des psíquicas asegurándole un adecuado o no desarrollo psíquico. En el desarrollo emocional individual el precursor del espejo es el rostro de la madre. Lacan influyó sobre Winnicott al referirse al uso del espejo en el desarrollo del yo del individuo. En las primeras etapas del desarrollo emocional del niño desempeña un papel vital el am- biente. Si no hay una persona que ocupe ese rol de madre, la tarea de desarrollo del niño supone importantes riesgos. Así como para que la madre se encuentre en condi- ciones de asistirlo necesitará de un entorno que la apoye. Podemos observar y reflexionar sobre la función materna como posibilitadota del desa- rrollo subjetivo del bebé, de objeto de identificación, de su inclusión en la sociedad y en el mundo. Pero es de suma importancia también, (aunque no es el tema central del presente trabajo, que bien podrían ser de relevancia para otros posteriores); principal-
- 35. 34 mente para la clínica, la incidencia de éstos roles fundamentales en el desarrollo no saludable, en tanto invasión de la potencialidades del niño y su bloqueo. La madre tiene posibilidades de colaborar con el desarrollo del bebé, como también de obstacu- lizarlo pudiendo fomentar la patología: “Es ya una opción generalizada la de que la neurosis tiene sus orígenes en las primeras relaciones interpersonales que surgen cuando el niño empieza a ocupar su lugar de persona completa en la familia.” (Winni- cott, 1979, p.303). No es posible establecer un modelo de mujer ni de madre, pero autores como Miller en El niño, entre la mujer y la madre (2005), dice que un niño no debe ser todo para su madre, habla de ser madre como una parte de lo femenino sin que ésta sea lo exclusivo de ser mujer. Es decir, como una madre con una tarea relevante, pero no exclusiva para ella, permitiéndole así al bebé opciones propias en el desarrollo de su autonomía. Ambos autores tomados como referencia principal para la realización de éste trabajo, le otorgan un lugar primordial a quien se encuentre en tal rol, mediante sus aportes no existen dudas para tal afirmación. La madre como formadora de un bebé inexistente, sin un yo diferenciado, que ella debe colaborar para discriminar. El yo entonces se consolida bajo determinadas circunstancias que le permitan el logro de procesos psíquicos. Son tiempos fundamentales que repercutirán en toda la vida del sujeto. Dependiente además de quien está promoviendo que esto suceda. Podemos decir entonces, que para que el bebé construya su cuerpo es necesario un Otro primordial que mediante el lenguaje lo constituya, que lo unifique y los subjetivice, invistiéndolo libidinalmente permitiéndole el pasaje de un cuerpo de necesidades a un cuerpo de deseos. En cuanto a la realización del trabajo, con las ansiedades del caso para un TFG, el mismo significó alguna dificultad en cuanto a la selección de la lectura de Lacán en relación a los conceptos a trabajar por la dispersión que presentan los temas dentro de su obra. En relación a la aproximación entre autores al ser psicoanalistas con experiencias tan distintas, Winnicott centrado en la clínica con niños desde el hospital y Lacán sin la existencia del trabajo con niños y en ámbitos muy distintos a lo que supone un centro hospitalario, poder aproximarlos no resultó sencillo. A pesar de ello, fue muy grata la realización del trabajo, permitió la comprensión de las fundamentales ideas de estos dos referentes para el psicoanálisis, en relación al tema planteado, y el entendimiento de lo que ambos fundamentan en relación al mismo. Con sus
- 36. 35 aportes han dejado inquietudes personales en cuanto a lo que podría significar el rol materno en cuanto a la constitución subjetiva, desde una postura que no posibilitara el desarrollo saludable del bebé y la patología posible para esos casos, que bien podrían representar la base para futuros trabajos. 6 - Referencias bibliográficas. Aulagnier, P. (1997). La violencia de la interpretación. Trabajo original publicado en 1975. Bs. As: Amorrortu. Brousee, F. (2015). Alienación y continuidad del ser en el proceso de subjetivación: acerca- mientos a la clínica de lo traumático. Revista de intercambio psicoanalitico, mayo, N°3. Calcagnini, C. (2003). La función materna: entre el deseo y el estrago. Recuperado de: http://www.efbaires.com.ar/files/texts/TextoOnline_625.pdf Casas de Pereda, M. (1999). En el camino de la simbolización, producción del sujeto psíqui- co. Bs. As: Paidós. Casas de Pereda, M. (2008). En torno al rol del espejo. Winnicott, Lacan dos perspectivas. Recuperado de: http://www.querencia.psico.edu.uy/revista_nro4/myrta_casas.ht Dor, J. (1984). Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como lengua- je. Gedisa. Recuperado de: http://psikolibro.blogspot.com
- 37. 36 Epsztein, S. (2013). Extemidad y posición del analista.V Congreso Internacional de Investiga- ción y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología, UBA Evans, D. (1997). Diccionario introductorio del psicoanálisis Lacaniano. Bs. As: Paidós. Fernandez, A. (2002). Poner en juego el saber. Bs. As: Nueva Visión. Freud, S. (1950). Proyecto de una psicología para neurólogos.. Obras completas. Vol I. Bs. As: Amorrortu. (1895). Freud, S. (1953). La interpretación de los sueños. Obras Completas. Vol V. Bs. As: Amorrortu (1900). Freud, S. (1979). El yo y el ello. Obras Completas. Vol XIX .Bs. As: Amorrortu (1923). Freud, S. (1985). Tres ensayos sobre la teoría sexual. Obras Completas. Vol VII. Bs. As: Amorrortu. (1905). Freud, S. (1993). Introducción al narcisismo. Obras completas. Tomo XIV. Bs. As: Amorrortu. (1914). Guerra, V. (2000). La conformación del falso self motriz. Revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas corporales, pp.37-52. Guerra, V. (2009). Indicadores de Intersubjetividad en el desarrollo de la autonomía del bebé. Unesco. Recuperado de: http://www.oei.es/pdf2/aportes-educación-primera- infanciauruguay.pdf.
- 38. 37 Jerusalinsky, A. (1995). Psicoanálisis en problemas del desarrollo infantil. Una clínica trans- diciplinaria.Bs. As: Nueva visión. Lacan, J. (1972). EL estadio del espejo como formación del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Publicación original de 1949. En Escritos I, México: Si- glo XXI. Lacan, J. (1977). La familia. Bs. As: Argonauta. Lacan, J. (inédito). El seminario, Libro XV. El acto psicoanalítico. Publicación original de 1967-68. Bs. As: Paidós. Lacan, J. (1983). El seminario, Libro II. El yo en la teoría de Freud y en la técnica psi- coanalitica. Publicación original de 1954-55. Bs. As: Paidós. Lacan, J. (1981). El seminario, Libro XX. Aún. Publicación original de 1972-73. Bs. As: Paidós. Lacan, J. (1987). El seminario, Libro XI. Los cuatro conceptos fundamentales. Publica- ción original de 1964-65. Bs. As: Paidós. Lacan, J. (1988). El seminario. Libro VII. La ética del psicoanálisis. Publicación origi- nal de 1959-60. Bs.As: Paidós. Lacan, J. (1992). El seminario, Libro XVII. El revés del psicoanálisis. Publicación ori- ginal 1966. Bs. As: Paidós. Lacan, J. (1994). El seminario, Libro IV. La relación de objeto y las estructuras freu- dianas. Publicación original de 1956-57. Bs. As: Paidós.
- 39. 38 Lacan, J. (2005). La instancia de la letra en el inconsciente la razón desde Freud. Es- critos 1. Publicación original de 1957. México: Siglo XXI. Lacan, J. (2005). Función y campo de la palabra y del lenguaje en el psicoanálisis. En: Escritos I. Publicación original de 1957. México: Siglo XXI. Laplanche, J. y Pontalis, J. (1971). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Labor. López, C. (2009). El objeto - el otro, pensados a partir de ideas de D.Winnicott. Revista Uruguaya de Psicoanálisis. N° 108, p. 34-49. Miller, J, A. (2005). El niño, entre la mujer y la madre. Revista Virtualia, N°13, junio / julio, año IV. Recuperado de: http://virtualia.eol.org.ar/013/default.asp?notas/miller.html Molleda, E. (2016). La madre como Otro primordial. XV jornadas de la ELP. Recuperado de: http://mujeres.jornadaselp.com/episteme/la-madre-como-otro-primordial/ Nasio, J. (1996). Enseñanza de los 7 conceptos cruciales del psicoanálisis. Barcelona: Gedi- sa. Reif, L. (2013). El factor Hu-mano. Winnicott con Lacan. V congreso internacional de inves- tigación y práctica profesional en psicología. UBA.Bs. As. Recuperado de: https://www.aacademica.org/000-054/808.pdf
- 40. 39 Resnik, S. (1971). El yo y el self y la relación de objeto narcisista. APU. Revista uruguaya de psicoanálisis, XIII, pp.2. Recuperado de: http://www.apuruguay.org/apurevista/1970/168872471971197213020304.pdf Pernicone, A. (2015). Semblanza de un encuentro entre el rostro de Winnicott y el espejo de Lacan. Imagoagenda N188. Recuperado de: www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1559. Winnicott, D. (1959). El destino del objeto transicional. Biblioteca D. Winnicott. Psicomun- do. Recuperado de: www.psicoanálisis.org/winnicott/destobjt.htm Winnicott, D. (1972). El papel del espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño. En realidad y juego. Publicación original 1967. Bs. As: Granica. Winnicott, D. (1972). Objetos transicionales y fenómenos transicionales. En realidad y juego. Publicación original 1953. Bs. As: Granica. Winnicott, D. (1979). Preocupación maternal primaria, En: Escritos de pediatría y psicoaná- lisis. Publicación original de 1956. Barcelona: Laia. Winnicott, D. (1991). Exploraciones psicoanalíticas I. Publicación original de 1963. Buenos Aires: Paidos. Winnicott, D. (1993). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Estudios para una teoría del desarrollo emocional. Publicación original de 1962. Bs. As: Paidós.
- 41. 40 Winnicott, D. (1980). Clínica psicoanalítica infantil. Publicación original de 1971. Bs. As: Hormé. Winnicott, D. (1994). Conozca a su niño. Psicología de las primeras relaciones. Publicación original de 1957. Bs. As: Paidós. Rodulfo, R. (1989). El niño y el significante. Un estudio sobre las funciones del jugar en la constitución temprana. Bs. As: Paidós. Spurling, L. (1995). Winnicott y el rostro de la madre. Psicoanálisis, AP de BA, vol XVII, N°3. Recuperado de: http://www.apdeba.org/wp-content/uploads/Spurling.pdf Tendlarz, S. (2011).Varité. Lo que una madre transmite como mujer. NEL, México. Recuperado de: http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/varite/edicion/Sobre- mujeres-madres-y-ninos/320/Lo-que-una-madre-transmite-como-mujer Untoglich, G. (2011). Versiones actuales del sufrimiento infantil. Una investigación psicoanalítica acerca de la desatención y la hiperactividad. Bs. As: Noveduc.