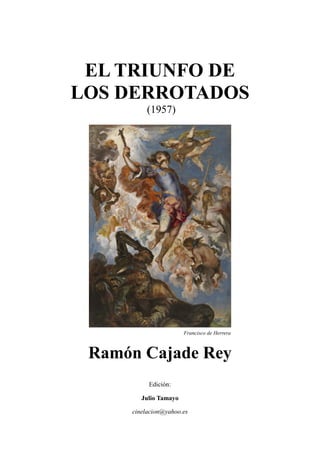
EL TRIUNFO DE LOS DERROTADOS (1957) Ramón Cajade
- 1. EL TRIUNFO DE LOS DERROTADOS (1957) Francisco de Herrera Ramón Cajade Rey Edición: Julio Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 PRÓLOGO EL TRIUNFO DE LOS DERROTADOS fue una de las novelas finalistas en las últimas votaciones del premio Planeta 1957. El premio lo ganó Emilio Romero, con su novela La paz empieza nunca. Yo no leí esta novela galardonada pero supongo que será mejor que la mía. El triunfo de los derrotados es una novela de muchos personajes; la mayoría de ellos, tipos sin corbata, sin un duro en el bolsillo, gentes algo sombrías, inadaptadas, descontentas. En su conjunto es una galería de sujetos buscadores de sí mismos, algunos de los cuales encuentran a través del libro su propia personalidad, se sienten, al fin, y se afirman y triunfan; otros, al contrario, persiguen su yo inútilmente y continúan sin saber qué hacer con su existencia. La figura que centra la representación es Tomás Calleja. Calleja es, en apariencia, un hombre tranquilo, indiferente. No busca la simpatía de los demás. Tiene una mala opinión de sí mismo, y desprecia muchas de las cosas que la gente admira. Es un pesimista de sí y de los demás. En los momentos en que se encuentra deprimido, Calleja piensa que uno es una cosa que a uno no le vale la pena preocuparse de ella, y ve la vida como un fenómeno enteramente inútil. Calleja es una buena persona, humilde, sin estrépitos, sin petulancias, sincero hacia adentro y hacia el exterior. La humanidad le parece repugnante; respeta al individuo, al individuo aislado con sus problemas y sus penalidades. Cree que el peor mal de nuestro tiempo consiste en que el individuo ya duda de si vale para algo, y que la angustia más terrible del hombre actual es el enorme cansancio que éste sufre de no valer para nada frente a la colectividad o frente a cualquier otra entelequia, que puede pisar sobre él en nombre de falsos derechos superiores, y hasta aniquilarlo.
- 4. 4 No obstante, Tomás Calleja lleva luz dentro y, a lo largo de una constante vacilación, la sigue. Muchas veces trata de apagar su luz, pero ésta perdura, y se le aviva una y otra vez. Padece la vocación de pintar. Pinta y halla despreciable cuanto pinta, y rompe todos sus cuadros. Vive en soledad, como un cuervo, y duda de sí. La oscilación entre la desesperación y la esperanza, la duda de valer o no valer, lo mantiene en un incesante y sereno dramatismo. Es un solitario que cada poco llega a un desaliento total, y entonces pierde hasta su propia compañía, porque odia su propia individualidad. Después, para seguir adelante, reflexiona que lo mejor es vivir por vivir, sin aspirar a nada, porque no exigiéndose uno nada, se puede vivir en paz, satisfecho de sí. Trata de imponerse esta clase de existencia, pero no consigue aquietarse. Vive soportando una perenne sensación de prisa, de urgencia, como si tuviera todo sin hacer y fuera muy importante hacerlo. A Tomás Calleja nadie le conoce sus actividades de pintor. En su vida externa va ejerciendo otros oficios: empleado de un anticuario, campanero, dependiente de comercio, funcionario público, vendedor ambulante... Sus pinturas son dramáticas, patéticas; compone con colores fríos, blancos y negros; engendra contrastes duros, violentos, de un aire trágico. Los tipos humanos que surgen de sus pinceles tienen una fuerza impresionante, pero desagradable; son figuras de chaqueta y gorra, humilladas, pero que le pueden a uno. Calleja termina sus lienzos, los examina, no le gustan y los rompe. Calleja es un vencido que nunca ha luchado en el exterior, que no ha tenido nunca enemigos; es un caído que nunca estuvo de pie. No cree en sus valores y no puede dejar de creer en ellos; se niega y se afirma interminablemente, y esconde de un modo neurótico su vocación y sus sueños. Sentiría una vergüenza profunda si los exhibiera. Pero aun así, contradictorio, contrasentido, prosigue admitiéndose como una posibilidad. En el fondo de su fondo cree en sí; su fe es una fe desesperada; rechaza la esperanza por miedo a caer en la desesperación; pero, de una manera oscura, sigue esperando, y esto lo salva.
- 5. 5 Calleja aparece en El triunfo de los derrotados cuando tiene diez o doce años, y a lo largo del libro llega a los cuarenta. De principio a fin va siempre de mala manera, perdiendo vida o ganando vida, según como se mire. Fracasa en todo. Tiene amores y también fracasa. El fracaso está más dentro de sí que en la realidad. Pero él es un producto de esta realidad, de esta actual y universal realidad que ha fracasado estrepitosamente y que da a cuantos seres contiene su propio desaliento. A Calleja la vida ordinaria le aburre, le hace bostezar el espíritu. Una vida angustiosamente dedicada a buscar comida, tal como simples hormigas, le parece despreciable. Desarraigado, va de aquí para allá. Ha vivido en una ciudad del Norte, en Madrid, en Valencia. Después de la guerra civil, retorna a Madrid. Ahora está viejo y verdaderamente abatido. Vende libros por los cafés. Es un derrotado. Se enamora de una mujer ya madura, que no lo acepta. Pero en Calleja aún sigue habiendo luz. Desde su guardilla contempla los tejados. Acude a una tertulia de hombres que llenan las horas con palabras. Hace amistad con un médico que también va solo por la existencia, obstinado en avanzar y en dejar huellas sobre el camino. Este es uno de los cuatro o cinco solitarios de la novela, buscadores de sí mismos, que se encuentran al fin, y que logran poder gritar: «Yo, yo, yo.» Al final, Calleja llega a la miseria física. Compadece a los niños porque aún tienen que vivir, y a los vivos porque aún tienen que morir. Busca remedio a su hambre de estómago en la cárcel, y simula un robo, y lo prenden. En la enfermería de la prisión agoniza un viejo recluso, y Calleja siente emoción ante su figura extraordinaria e impresionante. Pide permiso y se pone a pintar al moribundo. Es la primera vez que pinta ante los demás. El médico de la cárcel ve el retrato y lo examina asombrado. Ahora el triunfo, el éxito cae sobre Calleja, que queda todo sorprendido. Calleja se encuentra al fin, y entonces halla también el valor de la vida, de su vida de hombre. RAMÓN CAJADE
- 6. 6
- 7. 7 EL TRIUNFO DE LOS DERROTADOS MERCEDES no sentía el correr de las horas: estaba absorta en la lectura de un libro. Era una mujer de unos treinta y ocho años, aún guapa, de una belleza suave, seria, con un gesto quieto y humilde, triste. Su corazón era capaz de resignarse siempre. Vivía solitaria y silenciosa. Ahora, ya cercana la noche, leía en un libro de geografía de Méjico. Acodada sobre una pequeña mesa en su alcoba, permanecía inmóvil, olvidada de sí. Era el día de Nochebuena, un día de viento y nieve, y el viento volaba iracundo y su clamor llegaba hasta Mercedes como un llanto desesperado. Mercedes se levantó y, acercándose a la ventana, quedó mirando al exterior de tejados. Durante unos instantes, su mirada, sin ver, estuvo perdida entre la nieve. Luego, Mercedes suspiró como cerrando un recuerdo, y se dirigió a la cocina. Después de encender el fuego, dispuso algunos pucheros en la hornilla y volvió hacia la puerta; pero en ésta, antes de salir, se detuvo, y mirando a la lumbre, sonrió y dijo: —¡Eso es; cena para los dos! Regresó a la alcoba y otra vez se puso a leer.
- 8. 8 Mercedes era viuda de un cartero. Su marido sólo le había dejado un bello recuerdo y un hijo; pero éste, que se llamaba Antonio, cuando tuvo diecisiete años, emigró a Méjico, y Mercedes quedó sola. Al principio, Antonio escribió a su madre dos o tres cartas, y no dio más señales de vida. De esto iba para tres años. Mercedes aceptó la nueva pena, y cuando el corazón y la imaginación se le excitaban demasiado, ella hacía por dominarse con la idea de que Dios ordenaba así las cosas, y se secaba las lágrimas. «Un día terminará todo», solía decirse como remate a su angustia. Era costurera. Su mirada giraba dulce y tranquila, con aire de mucha resignación. Continuó leyendo, a lo que prestaba un interés raro, casi doloroso, como si buscase en las letras algo entrañable. Se hallaba muy cerca del llanto. Pasó una hoja del libro y, al ver en la página siguiente, animó la cara y bajó más la cabeza, acercándose a mirar un fotograbado de una vista de la ciudad de Méjico, en el que se mostraba, en primer término, la terraza de un café, muy concurrido de clientes, sentados éstos a las mesas, muchos en mangas de camisa. La terraza daba una impresión alegre. En derredor de cada mesa, la gente, acompañándose con ademanes vivos, charlaba. Al fondo veíase una calle recta, larga, llena de automóviles. Mercedes miró con emoción, la misma que experimentaba siempre ante aquella fotografía. En especial se fijó en los hombres, en los jóvenes. Alguno de éstos podía ser el hijo, aunque, por otras veces, ya sabía que no. Fue examinando cada cabeza al detalle, con calma. —Este, no; éste, tampoco es...; ni éste. Hizo lo mismo con los hombres que había por las aceras de la calle. Mercedes iba a llorar, pero se contuvo. Una lágrima le cayó rápida por las mejillas y le desapareció en la boca, ésta un poco arqueada en un gesto de llanto. Oprimió el pecho con las dos manos; tornó al fotograbado del libro. Aun así, la fotografía no perdió interés para ella. Su hijo no estaba allí; pero, sin duda, frecuentaría aquellos lugares, ya que habitaba en aquella misma población. Admitió la posibilidad de que en aquel instante fuera andando por aquella acera de la derecha o por aquella otra de la izquierda.
- 9. 9 Con esta nueva idea, el corazón le dio un salto. —¡Quién sabe si será cliente de este café! —exclamó—. ¡Hasta puede que sea amigo de estos camareros que se ven aquí, y que hable con ellos y que se siente todos los días en una de estas mesas! Tenía los ojos arrasados de lágrimas y las dejó saltar a las mejillas. Cogió el libro con las dos manos, lo acercó a los labios y besó la fotografía de Méjico. * * * En la misma casa de Mercedes, en la guardilla de enfrente, habitaba Tomás Calleja, otro ser solitario que se rumiaba a sí mismo. Tomás Calleja tenía cuarenta años y se dedicaba a vender libros por los cafés. Era un hombre distraído, alto y huesudo, de movimientos lentos, con aire de intelectual a medio comer. Vivía como un cuervo, con cara huraña y hosca. Calleja era una buena persona, muy pesimista y con un mal concepto de sí mismo. No buscaba las simpatías de los demás. Iba solo por la vida, tranquilo en apariencia, y derrotado definitivamente. Aquella tarde, Tomás Calleja dio por terminada la venta callejera algo más temprano de lo ordinario. Tomó esta decisión en un bar, y entonces cerró la caja de los libros y fue a sentarse a una mesa, cerca de una estufa. Pidió un vaso de vino, y cuando lo hubo vaciado, repitió dos o tres más. Después echó la caja de los libros a la espalda, colgada de una correa, y salió. La calle estaba animada. No hacía mucho frío en este momento y la nieve y la luna blanqueaban la noche. Tomás caminó, encorvado bajo el peso del cajón, hasta un extremo de la ciudad. Marchaba lento, como a quien no esperan, y en una calle miserable entró en su casa. Subió la escalera, una escalera estrecha, oscura, y penetró en su guardilla, un camaranchón vacío, con las mismas tejas por techo, éstas rotas aquí y allá, y con una buharda sobre el paisaje de tejados, por la que ahora se veía un trozo de noche. Después de colocar la caja de los libros encima de una mesa se puso a encender la estufa, la que también usaba como cocina. La atestó de carbón. Pasados unos minutos, el hierro de la salamandra había enrojecido y por el camaranchón se extendió un calor confortable.
- 10. 10 Tomás trajo la mecedora y se sentó, estregándose las manos de gusto. Experimentaba una satisfacción íntima, un bienestar profundo en todo su espíritu y que no se materializaba en cosa ninguna. El fuego, vivo y animoso, silbaba dentro del chubersqui, proyectando inquietos reflejos sobre las paredes negras y un tanto misteriosas del aposento. Tomás, con la cabeza descansada sobre el respaldo de la mecedora, se dedicó a pensar y a fumar pitillos, dejando correr el tiempo. Caviló en bastantes cosas. Aparte la voz del viento, en derredor era todo inmovilidad y silencio, un silenció sugestivo, grato. Calleja estuvo pensando en su vecina Mercedes. Para él, aquella mujer constituía un misterio bello y triste que, a veces, le preocupaba y le atraía con cierta fuerza. «¿Por qué estará siempre tranquila y resignada? —se preguntó—. Es un alma mansa, pero fuerte. Sólo piensa en su hijo; en sí misma y en la vida no ha pensado jamás, como si esto no le perteneciese.» A Tomás le gustaba verla, y a menudo hacía por encontrarse con ella en la escalera o en la calle. Lo que más admiraba en Mercedes era su serenidad, una serenidad perenne que la envolvía, y que lo impulsaba a él, lleno de curiosidad, a observarla, a descubrirla. —Esa mujer es rara, es un ser recóndito —añadió—. Me gustaría ver su alma con mis ojos. Con una cierta apariencia de escéptico, de negado, Calleja, en el fondo, era un sentimental que tendía siempre a mirar la parte espiritual de las cosas y a creer en toda belleza. Su carácter algo amargado, sin entusiasmo, debíase precisamente a su fracaso espiritual en la vida, en la que se encontraba como desplazado, como un tipo que no tiene adonde ir ni en el que nadie piensa. Al cabo, con la imaginación en Mercedes, terminó por dormirse en la mecedora, con un pitillo pegado al labio inferior, la boca abierta y la cabeza caída hacia atrás. Estaba soñando, y dentro del mismo sueño dijo: «A mí lo que más me ha gustado de la vida fue la niñez; lo demás, nada. Anduve siempre huyendo de todo y, como es natural, no llegué a ningún sitio.» En esto despertó y, recordando lo que acababa de soñar, añadió en voz alta, hablando consigo:
- 11. 11 —Es la verdad; desde el principio he huido de todo, incluso de mí mismo. Fue todo un error, un error constante. * * * Mercedes proseguía atenta al fotograbado del libro. De pronto se le ocurrió algo y se levantó, dirigiéndose a una alacena que había en la pared. Allí echó mano a una caja de madera, registró dentro, cogió una lupa y volvió a la mesa. Con la lupa se puso a examinar de nuevo la fotografía, ahora muy aumentada a sus ojos por el cristal, lo que le permitía ver con mayor detalle. El viento, colérico, arremetía de un modo terrible, lanzando un grito continuado, extraño y penoso, que en ocasiones se humillaba en una queja suave, dulce como un lloro musical. Pero Mercedes no oía la voz ominosa del viento. Al fin, la mujer cerró el libro y estuvo unos instantes quieta, ausente de sí. Luego, dijo: —¡Antonio, hijo querido! Tratando de sujetar la congoja que le andaba por los labios, haciéndoselos temblar, se incorporó y fue para la cocina. Pronto tuvo la cena dispuesta, una cena de fiesta de Nochebuena. Ahora iba a jugar a un juego algo demente, igual que había hecho en los años anteriores, desde la marcha del hijo: una farsa grata y dolorosa, que consistía en hacer como que cenaba con su hijo. Esto era insensato, pero a ella no le importaba nada esa consideración. Colocó el mantel en la mesa y, en el centro, un ramo de flores. A continuación su cara tomó un brillo de sonrisa. Trajo los platos y los tenedores y ordenó dos servicios sobre el mantel; uno de éstos lo colocó con exquisito cuidado, como si lo acariciase, y al terminar dijo: —Ya está. Fue a la alcoba y regresó con un retrato bastante grande; lo besó y lo puso en la mesa, derecho, frente a ella, igual que si se tratara de un comensal. Lo estuvo contemplando con emoción, y le habló: —Ahí, hijo; siéntate frente a mí.
- 12. 12 Le sonreía; pero, a poco, quedó seria, fija en el retrato. Era éste la fotografía de Antonio, el hijo ausente, un chico de unos dieciséis o diecisiete años, con un cierto parecido a ella. Desde el retrato, Antonio miraba a su madre a los ojos. Era una de esas imágenes que siguen siempre con la vista a quien las mira. Esto impresionaba a Mercedes; le hacía la ilusión casi realidad. Mercedes, incorporándose, cruzó muy lenta por la habitación, con la cara vuelta hacia el retrato. En éste. Antonio la siguió con una mirada directa, seria, curiosa. Mercedes se detuvo, y entonces también Antonio detuvo el giro de sus ojos, fijos siempre en los de su madre. Esta quiso reír y no pudo. —¡Tienes mirada de bueno! —exclamó, sintiendo un nudo en la garganta. Hizo por dominarse y balbució: —Me gusta que me mires. Mercedes trajo una fuente con la comida y tomó asiento frente al retrato. Ahora no abandonaba el aire de sonrisa, una sonrisa recóndita que llegaba al exterior un poco asustada Llenó el plato de Antonio y se sirvió ella. —Hay que comer —murmuró, sin llevarse nada a la boca—. Hoy es una fiesta alegre y muy querida; además, tú naciste en una noche como ésta; naciste llorando y yo me eché a reír cuando te vi. Desde entonces siempre estuvimos aquí, en esta casa, juntos y solos, y nos sentábamos a esta misma mesa, tú ahí y yo aquí. ¿Verdad que estábamos muy bien? Luego, tú quisiste marchar. ¿Por qué quisiste marchar, hijo? Le hablaba con alegría penosa, en voz algo apagada, con naturalidad, como si efectivamente se dirigiera al hijo y éste fuese a contestarle. Sin probar el primer plato cambió el servicio y trajo el segundo, sentándose de nuevo. —¡Si pudieras hablarme, hijo!… —suspiró—. ¿Qué estarás haciendo ahora?—dijo anhelante y como sorprendida. Mercedes tenía el alma en los ojos. Con un gesto tenso y trémulo esperaba contestación a su pregunta. El retrato estaba empañado por el vaho de la comida y apenas se distinguía nada en él.
- 13. 13 De repente, Mercedes rompió a llorar, tratando todavía de sujetar con los dientes el temblor de los labios. Las lágrimas le saltaron todas juntas y le corrían por la cara, seguidas y rápidas. Aún continuó inmóvil unos segundos, como alarmada, sin pestañear. Cogió con calma la fotografía y la apretó contra el pecho. —¡Antonio!, ¿por qué no me quieres? ¡Lo te quiero a ti! El llanto le iluminaba el rostro. Mercedes era fuerte y no tardó en dominarse. Colgó la fotografía en la pared de su alcoba, al lado de la cama, y volvió al comedor a recoger la mesa. En esto llamaron a la puerta. Era Tomás Calleja. Venía enfundado en un gabán raído, con una bufanda negra enrollada al pescuezo y un sombrero negro muy metido en la cabeza, con el ala baja, abatida sobre la bufanda, de modo que apenas se le veía el rostro. Se adivinaba que jamás había tenido curiosidad por mirarse al espejo. Encogido de pecho y de cuello, sin duda por el frío, miró a Mercedes con cierta perspicacia. —Hola, Mercedes; buenas noches —saludó. —Buenas noches. —¿Qué tal se está pasando la Nochebuena? —Vaya. Mientras no se esté mal de veras, una debe comprender que está muy bien —respondió ella. —Sí, es cierto eso; la vida no da para otra cosa. A lo mejor que puede uno aspirar es a no estar muy mal... Bueno, le traigo aquí este paquete que me entregaron para usted. Como no estaba usted en casa, me lo dejaron a mí para que se lo diera. Le entregó el envoltorio y marchó escaleras abajo. Mientras estuvo con Mercedes, Calleja observó que ésta había llorado poco antes, pues aún conservaba las huellas en la cara, especialmente en los ojos, y en la forma de respirar. Por unos momentos había estado decidido a preguntarle lo que le pasaba, pero después no lo hizo. Andando por la calle, Tomás pensaba: «¿Por qué habrá llorado esa mujer? Seguramente que por el hijo. A veces la serenidad le falla, y entonces, para quedar a gusto, no tiene más remedio que bañarse en sus penas, como hacemos todos. Porque, no hay duda, cuando uno se encuentra muy triste, si se entrega por completo a la tristeza, acaba librándose de ella; llega uno así al final, y aquí, claro, hay que dar la vuelta y tornar al principio, a la resignación. La vecina tendrá que olvidar al hijo, que seguro que es un cretino.»
- 14. 14 Calleja cruzaba con grupos de gente que, a pesar del mal tiempo, iban sin prisa, alborotando, algunos con botellas, que se las pasaban unos a otros y bebían. Nevaba de nuevo, y el viento, ahora gélido, corría las calles. Tomás encogió el cuerpo bajo la cellisca, apretó la bufanda, subió por encima de ésta el cuello del abrigo, introdujo las manos en los bolsillos. En casa había contado su dinero; tenía en junto unos once duros, bastante para festejar la noche. Atravesó una plaza, y en una esquina vio un muchacho, medio resguardado en una puerta, que vendía periódicos. Ya lo había dejado atrás, pero recordó y, volviendo sobre sus pasos, se acercó a él. Quedó mirando al chico. Este también le clavó la vista a Calleja. Tendría unos trece años, de gesto y de ademán seguros y valientes, metido en una chaqueta y en un pantalón demasiado grandes, con una gorra calada hasta las orejas. Su mirada, firme y atrevida, parecía preguntar al librero: «¿Qué pasa?» —Vete a casa, niño. ¿No tienes familia? —le dijo Tomás. —¡Ah, era por eso! —contestó el rapaz en un tono fanfarrón—. Pues no se preocupe usted; cuando yo me marche a mi casa, llegaré a tiempo. Yo soy solo, y rey —añadió con chunga. «Vaya, otro solitario; pero éste demasiado prematuro —reflexionó el librero—. El mundo está lleno de solitarios.» —¿Quieres venir a cenar conmigo a la taberna? —le invitó de pronto. —Si usted paga, sí. —Pues andando. El muchacho, muy resuelto, con un cómico movimiento de desprecio, tiró al suelo los tres o cuatro periódicos que tenía bajo el brazo y se emparejó con Tomás. Fueron por varias calles. Al cabo, en un callejón oscuro, entraron en una taberna muy espaciosa, en la que había mucho público y jaleo, con una atmósfera alcohólica y espesa de humos de tabaco y vahos de cocina. Aquello estaba atestado de gente. Ellos miraron por aquí y por allá y no veían un sitio para sentarse, y ante esto, Calleja se acercó al mostrador y habló con el dueño. Este trajo de la cocina una mesa pequeña, la colocó en un rincón y Tomás y el chico quedaron acomodados. Entonces Tomás llamó al mozo y pidió la cena. Volvió el camarero con los platos y se pusieron a comer.
- 15. 15 —Bueno, ¿y tu padre, o tu madre, o tu familia? —preguntó el librero con la boca llena. —Mi madre murió, y mi padre está trabajando en Soria. No tengo más familia—explicó el niño muy seguro y plantado. —No está mal el panorama. ¿Y tu padre por qué no te tiene con él? —No sé yo eso; él dice que no gana bastante. Yo aquí saco para mí y estoy bien. —¿Y vives solo? —Como la luna. —Conque como la luna, ¿eh? —Sí, señor. ¿Qué pasa? —Nada, hombre, nada. Quizá tenga razón tu padre; así aprenderás en seguida a arreglártelas como puedas. Aunque, a lo que parece, tu padre debe de ser un buen tranquilo, un hombre sin preocupaciones graves. —No hable mal de mi padre —saltó el niño dando la cara. —No te arrebates; no pienso hablar mal de tu padre. —Bueno, pues eso... Comieron y bebieron. Calleja notó que lo mismo él que el chico estaban un poco mareados y alegres; pero, por no enfriarle la fiesta al muchacho, no dijo nada y continuaron con el vino. Después pidieron café. Charlaban a gusto. Por momentos se reunía más gente en la taberna, tipos de todas las calañas, muchos borrachos, unos discutiendo y otros cantando; todos de voz estropajosa y ojos y gestos sin verdad. Era una alegría simplemente exterior, que daba una impresión de tristeza. Crecía la bulla, y en el mostrador y en las mesas se bebía sin descanso. Unos borrachos que cantaban de pie en círculo, con los brazos echados por los hombros y cayéndose hacia adelante, al ver que tenían sitio en la mesa de Tomás, se acercaron con idea de sentarse allí. Calleja se opuso y uno de los individuos le dijo: —En la periferia de la mesa hay sitio para más. —Tú sí que eres un buen periferia —le replicó él con sorna algo cáustica.
- 16. 16 La burla ofendió al beodo, y vino con aire agresivo a encararse con Tomás. Este se levantó y quedó quieto, sosteniéndole la mirada, y tampoco hizo ningún movimiento cuando el individuo le agarró por las solapas. Pero en esto, el muchacho cogió por el cuello una botella de vino que había encima de la mesa y la lanzó contra la espalda del tipo, quien, del golpe, quedó inmóvil, inclinado hacia atrás, medio ladeado, en posición de estatua, fijo, con un gesto de dolor en la cara. Se había hecho un silencio peligroso. Todos los del grupo miraban al muchacho de un modo avieso. El chico sintió miedo y fue a refugiarse a la espalda de Tomás, quien lo amparó bajo su brazo. Entonces el beodo arrancó como un energúmeno; pero en el mismo instante, antes de tocar al chico ni a Tomás, cayó derribado por un golpe de éste. Calleja, esperando que se levantara, se mantuvo quieto y firme. Pasaron unos segundos, y el borracho continuaba en el suelo; Calleja, al fin, se volvió al chico y le dijo: —Buenos, vámonos a la calle. Llamó al camarero, pagó y salieron. Ahora la noche permanecía despejada, limpia, llena de estrellas brillantes. Sólo el frío molestaba un poco. No hacía viento ninguno. En el centro del cielo estaba la luna. —Tú ya debes largarte —le dijo Calleja al chico. —¿Por qué? —Porque es tarde. Te vas y te acuestas. —Si le molesto a usted, me marcho; si no, no. Iban sin prisa, en conversación, observando lo que había. Ante un hotel pararon a mirar. A través de unos ventanales veían una amplia sala, llena de luz, de música y de parejas que bailaban. Estuvieron fisgando un rato. La música de la orquesta llegaba con fuerza hasta ellos. Muchas parejas permanecían sentadas a las mesas, ellas muy elegantes y muy guapas, con joyas y vestidos espléndidos, y ellos con trajes negros, muy currutacos. Cuando se cansaron de ver aquel cuadro prosiguieron la marcha. —¿Y tú cómo te llamas? —preguntó Calleja al chico. —Arturo —respondió éste—. Es un nombre feo, de pobre. —No, hombre; es un nombre como otro cualquiera.
- 17. 17 —Usted se llama Tomás, ¿no? —Sí. —También es nombre de pobre. —¡Y dale! ¿Por qué ha de ser de pobre? —Yo no sé por qué; me lo parece a mí. Yo creo que, según el nombre que le pongan a uno, así será después pobre o rico. —¿Y a ti quién te enseñó esas ideas? —Nadie; se me ocurren. —Pues eres un majadero. —¿Por qué? —Son ideas de tonto. Si piensas así en todo, vas a ser una calamidad. Aún eres un niño y ya no quieres tener ilusión de salir de la miseria. —Pues yo lo conozco a usted de andar por ahí, y veo que tampoco ha salido. Calleja, un tanto molesto, vaciló un momento. Luego reconoció: —Sí, quizá que la ilusión no valga para gran cosa. —Ni el trabajo tampoco —añadió rápido el niño—. Yo conozco a muchos que trabajan seguido, y nada, cada vez peor. —¡Oye, tú sabes ya demasiado!, y lo malo es que todo lo que aprendes es negro. Aunque, pensándolo bien, la verdad es que no tienes motivos para ver las cosas de otro modo. Pero a mí no me tomes tú como prueba de tus ideas, porque yo tampoco tuve nunca grandes ilusiones y sí muchos errores, que no voy a ponerme ahora a explicártelos. —Pues me gustaría saberlos. A Calleja esto le sentó mal. —¿Sabes que me estás resultando muy descarado? —le dijo. El chico miró rápidamente al librero con aire de protesta, y no dijo nada, quizá por temor. En la calle apenas había luz. Calleja quiso hacer un pitillo y entró en un portal que estaba alumbrado por un farol. Mientras, Arturo, con las manos en los bolsillos, estuvo esperando fuera, arrimado de espaldas a la pared. Mostraba un gesto serio, pensativo. Tomás encendió el cigarro con una cerilla y salió. Prosiguieron la marcha. Arturo, de pronto, recordando quizá la fiesta del hotel, dijo:
- 18. 18 —Los ricos sí que viven bien, ¿eh? —Hombre, claro —respondió Calleja. —Pues a mí no me gustan. —A mí tampoco, pero ésa no es una razón para que no deban vivir bien. —Son todos unos roñosos, que no dan nada; todo les parece poco para sí, y venga juntar más y quedarse con todo. —Mira, hijo: el hombre es un animal tan egoísta como cualquier otro, y tú y yo, lo mismo. No hay que esperar mucho de la gente. —Pero los pobres me parece a mí que son más buenos. —Aunque sea así, es natural —comentó el librero—. Los pobres tienen que ser más generosos, porque saben lo que es el hambre y la desesperación, y esto les da una capacidad mayor para comprender la desgracia de los demás. Los ricos no saben lo que es la miseria, o lo olvidan en seguida, y como no la sienten, no pueden compadecerla. —Pues vaya unas razones. —Cada cual tiene sus filosofías. A mí me parece razonable lo que te digo. —Pues a mí, no. —Bueno, allá tú... Y el caso es que me está fastidiando discutir esto contigo, porque eres un mocoso —saltó Calleja, irritado, de pronto—; ni me explico siquiera cómo a tus años pueda gustarte hablar de semejantes asuntos. Y mirando al chico con interés repentino, añadió: —Quizá tengas vocación de agitador. Váyase a saber qué clase de hombre se está preparando en ti. Anduvieron unos minutos en silencio y luego reanudaron la conversación. Marchaban tranquilos, uno al lado del otro, como dos amigos de la misma edad. Frente a una iglesia quedaron escuchando las voces de un órgano. A Tomás le gustó la música y penetraron en el templo. Se estaba celebrando allí una misa de medianoche. La voz amplia y noble del órgano llenaba el alma de paz. El librero y el chico fueron a arrimarse a una columna algo apartada, en un sitio de poca luz. Había mucha gente en la iglesia, y cuando callaba el órgano, oíase un denso murmullo de rezos. Tomás y Arturo permanecieron de pie, algo sugestionados. Transcurrió tiempo y Arturo se impacientó.
- 19. 19 —Que, ¿nos vamos? —le dijo a Tomás. —Yo, no —contestó éste—. Tú márchate si quieres. Al acabar la misa apareció un cura en el altar con un Niño Jesús en las manos, y la gente fue acercándose al comulgatorio y le besaba los pies a la pequeña imagen, que el sacerdote iba pasando de unos a otros. —¿Vamos o qué? —volvió a insistir Arturo. —Primero, vete allí a besar esa imagen. El muchacho, sorprendido, vacilaba. —¡Venga, hombre, no te va a pasar nada malo! Arturo se decidió y fue al altar. Al volver a la columna, Tomás creyó verlo muy serio y emocionado, con lágrimas en los ojos. —¿Lloras, muchacho? ¿Qué te pasa? —Nada, es que me acordé de mi madre —dijo Arturo entre avergonzado y valiente. —¡Vaya, hombre, eso está bien! Pero ahora olvídalo. Vámonos. Salieron. Tiempo después Calleja despidió al chico. Ya era bastante tarde y la Nochebuena comenzaba a quedar en silencio y vacía. Las calles iban tomando un aire desolado. Arturo marchó de mala gana, con las manos en los bolsillos, el aire remolón, como quien tiene pocos deseos de llegar al sitio al que se dirige. A los veinte pasos, Tomás lo detuvo. —Oye, chico—le gritó—: si en alguna ocasión te ves apurado, búscame por ahí, porque trataré de ayudarte si puedo. —Bueno; gracias. El chico desapareció en una esquina. Calleja entró en un bar. * * * Hacía poco tiempo, no llegaba al mes, que Calleja habitaba en aquella guardilla, la que había alquilado por mediación de Mercedes. Anteriormente había estado viviendo en un bajo sórdido, muy húmedo, en el que se hallaba casi siempre reumático. En aquel bajo las paredes destilaban agua todo el año, que caía formando hilos, por los que se veía aquí y allá surgir y resbalar gotas que desaparecían consumidas a lo largo del descenso, para luego brotar otras más arriba o más abajo.
- 20. 20 Calleja, en una ocasión en que encontró en la calle a Mercedes, le dijo que apenas era capaz de moverse y que no tenía otro remedio que buscar una vivienda más seca. Mercedes vio que, efectivamente, Calleja estaba medio inválido y sintió lástima de él, y recordando entonces que en su casa, frente a su propia puerta, había quedado libre un cuarto, por muerte del inquilino, le aconsejó que fuera a verlo. Tomás buscó al propietario y estuvo viendo la guardilla. Le gustó y la alquiló, junto con algunos muebles que había allí. Era un desván a tejavana, alto, destartalado, dividido en dos mitades por un tabique a media altura, éste de madera muy basta, muy desvencijado y tosco. Con una buharda pequeña sobre un panorama de tejas y chimeneas, resultaba bastante oscuro y deprimente. Allí era como morar fuera de la vida. A veces, Tomás sentía la necesidad de echarse a la calle en busca de ruido para llenar y aquietar los oídos, porque, a fuerza de silencio, llegaba a sufrir la impresión de tenerlos como vaciados, huecos, y hasta le dolían. También reinaba allí una perenne y misteriosa sensación de inmovilidad que en algunos momentos le trastornaba la imaginación a Calleja, dado ya por temperamento a caer en divagaciones y fantasmagorías. En tales instantes, Tomás terminaba por sentirse a sí mismo como un ser raro, sin movimiento, extraño a la humanidad, lamentablemente distinto a todos y habitante en un mundo aparte y estático. Sin embargo, Calleja estaba a gusto en aquel desván. Lo sentía profundamente íntimo, suyo, como una decoración muy apropiada a sí mismo, que le infundía un fuerte sentimiento de la propia individualidad. Sin saber por qué, aquel aislado y desastrado aposento le daba una poderosa impresión de libertad. «Esto es bueno para apartarse —reflexionaba complacido, cada vez que volvía a casa fatigado de la calle y de la humanidad—. Aquí no pueden molestarle a uno y siente uno su ser y su existencia.» La guardilla tenía sólo una ventana, por la que Tomás contemplaba el mundo de los tejados y, más allá, el campo, raso, libre, con unas ondulaciones casi imperceptibles en lo lejano.
- 21. 21 A Calleja, tipo de imaginación, los tejados le interesaban; veía en ellos un aire, un gesto de misterio y de romanticismo. Los simples penachos de humo de las chimeneas eran para él algo sugestivo y emotivo que le hacía divagar. Una pequeña ventana de guardilla sobre un tejado iluminado en la noche, le despertaba la fantasía. ¿Qué seres habitarán allí? ¿Cómo serán sus vidas? ¿Tendrán ilusiones? Muchas tardes pasaba horas enteras, con el espíritu lleno de pensamientos, en un estado hipersensible, observando aquellas techumbres. «El mundo y la vida no es como es ni como le parece a los demás, sino como lo ve uno. La realidad es la propia interpretación», pensaba. Tenía de vecino inmediato, enfrente, a Mercedes. Las relaciones entre los dos eran buenas. Se veían de cuando en cuando, en la calle o en la escalera de la casa, se saludaban y hablaban. En una ocasión en que Calleja estuvo enfermo, Mercedes demostró interés por él y le trajo de la calle algo para que comiese, y hasta le avisó a un médico, porque Calleja iba a peor y no se preocupaba de nada, hasta que, al cabo, a fuerza de fiebre, quedó sumido en una inconsciencia que le duró tres días. Mercedes y Tomás se habían conocido en la calle. Una tarde caminaba él con la caja de los libros abierta, apoyada en el estómago, cuando, al doblar una esquina, tropezó violentamente con una mujer que venía en dirección contraria y con una máquina de coser en la cabeza. La costurera no pudo evitar que le cayese la máquina del encontronazo, la que fue a dar en la caja de los libros, cayendo así caja y máquina sobre un pie de la mujer. Los libros se esparcieron por el suelo, a la máquina le saltaron algunas piezas, y la mujer se vio con un pie lleno de sangre y coja. Esta mujer era Mercedes. Tomás, disculpándose, atendió a Mercedes lo mejor que supo y la ayudó a llegar hasta su casa. Quiso pagarle el arreglo de la máquina, pero ella no lo consintió. Desde aquello mantuvieron un trato de amistad relativa. Después, al venir él a ocupar la guardilla, la amistad continuó en el mismo tono. Él adivinaba en Mercedes una intensa vida interior, un ser escondido en sí y con mucha ternura. Veía que ella era una mujer de esas que por un ser querido son capaces de morir con una sonrisa y sin creer que hacen una gran cosa en ello.
- 22. 22 * * * En este camaranchón, una tarde, Calleja recibió una visita inusitada. Era un día oscuro, triste y de muchos truenos, propicio a sensaciones ignotas. Como la lluvia caía incesante, Tomás no quiso salir a vender y permanecía en casa. Arrimado a la estufa, de espaldas a la puerta, estaba leyendo una novela de las que tenía para la venta. No era más de media tarde, pero ya apenas distinguía las letras por falta de luz. Aunque la novela le parecía un tanto falsa y ridícula, Tomás le hallaba un cierto interés. En derredor imperaba un silencio humano total. La casa yacía como muda, como deshabitada, y del exterior no subía ninguna manifestación activa de la vida. Calleja, de pronto, sin causa, de un modo inexplicable tuvo la seguridad de que alguien, a su espalda, le tenía clavada la vista. Levantó la cabeza del libro. La impresión era fuerte. Sabía que, tras de sí, alguien lo miraba fijamente, obstinado y trágico. Esto lo consideró un desvarío, una ideación absurda, porque nada había notado que justificase semejante sentimiento. Sin embargo, estaba seguro de que lo que imaginaba ocurría en aquel mismo instante. Por un placer extraño, dejó que transcurriesen unos segundos sin hacer movimiento alguno para resolver aquella impresión. Inmóvil, se preguntaba qué clase de ser estaría mirándole a la nuca. Con rapidez, giró la cabeza y miró. Allí no había nadie. —Vaya —dijo—, los solitarios no nos conformamos con hablar solos, sino que también forjamos fantasmas. Todo debe obedecer a que uno está deseando compañía. Sacó la petaca para fumar. Estaba envolviendo el pitillo cuando otra vez quedó quieto, como encogido, escuchando. Inesperadamente, de nuevo la imaginación se le había alarmado y a aquel primer absurdo le había sucedido otro semejante. Pensaba ahora que, en seguida, iba a ver cómo la puerta de entrada comenzaría a abrirse muy lenta, sin ruido, intocada, para dar paso a un ser desconocido.
- 23. 23 Esta segunda alucinación se le hizo más poderosa, más fuerte que la anterior. Fijó la vista en la puerta firmemente, seguro de que lo que imaginaba iba a realizarse en aquel momento. Esperó. Transcurrieron unos instantes y Calleja abrió mucho los ojos y la boca. La puerta, muy suavemente, comenzó, en efecto, a girar poco a poco. La abertura iba agrandándose, siempre en silencio, y como la escalera era ciega, pues no tenía luz de ninguna clase, el hueco se mostraba completamente oscuro. Continuó girando la puerta de un modo casi imperceptible. Calleja miraba atónito, como asombrado. Al fin, la puerta se detuvo y Calleja esperaba ver entrar algo inaudito, insólito; pero no sucedía nada. La negrura del hueco seguía sin romperse, sin que nada viniera a destacarse en ella. Después, Tomás creyó ver que en la oscuridad se movía algo incierto que no lograba distinguir, y, al cabo, descubrió el enigma: era un perro. El can dudó un momento y avanzó con temor dos pasos, y quedó quieto, con medio cuerpo por dentro de la puerta. Era un viejo perro muy mal tratado, con aspecto de vagabundo. Por muchos sitios estaba pelado y lleno de pegotes de tierra. Era grande, la boca piltrafosa. Su mirada parecía humana y los ojos los tenía ulcerosos y llenos de cansancio. Al principio estuvo mirando muy fijamente a Tomás, como quien vacila y reflexiona; luego extendió la mirada en derredor y se decidió a entrar, y ya no hizo caso de Tomás. Siempre lento, fue recorriendo el camaranchón. Su modo de mirar daba una impresión patética; parecía ir recordando lleno de pesadumbre. Calleja, pasmado, sin moverse de la silla, lo siguió con la vista. Experimentaba la sensación de hallarse ante una persona. —¡Qué animal más raro! —exclamó. El can, muy abatido, observándolo todo, pasó a la otra mitad de la guardilla y Tomás dejó de verlo. Tardó bastante en salir de allí.
- 24. 24 Al aparecer de nuevo, se detuvo un momento en el umbral y tornó a fijar la vista en Calleja. Los ojos, irremediablemente cansados, mostraban una amargura profunda. En seguida apartó la mirada y la dirigió a la cama. La cama de Tomás era la misma del inquilino anterior, que había muerto allí. La vista de este camastro excitó al perro, que, dirigiéndose rápido a él, lo olió con ansiedad. Se puso a lamer y husmear la ropa, y al mismo tiempo iba enfureciéndose. Arañaba el suelo con las patas y gruñía, y, levantándose, apoyó las delanteras en el jergón y permaneció irnos segundos mirando la almohada. De repente, huyó escalera abajo, ladrando como si lo hubieran herido. Calleja, cuando pudo reaccionar, también salió a la calle, bajando las escaleras de dos en dos. Anduvo buscando por un sitio y por otro, pero ya no logró dar con el perro. Cansado, regresó a su casa. * * * Aquella visita impresionó a Calleja, que no podía olvidarla. «¿Qué habrá venido a buscar aquí semejante bicho? —se interrogaba—. ¿Qué historia será la suya?» Le dominaba la curiosidad de saber algo de aquel perro misterioso, de una conducta tan sorprendente. Hizo por recordar si antes lo había visto en alguna parte, pero no obtuvo nada concreto de su memoria. Realizó averiguaciones. En la calle y en los bares preguntaba a unos y a otros y daba las señas del animal con todos los detalles. En un cafetucho, el dueño oyó cómo Tomás hacía aquellas indagaciones y esto le picó la curiosidad. Era un tipo burro, estúpido y egoísta. —¡Pero oye, tú, Calleja!, ¿qué te pasa con ese perro? —inquirió—. ¿A qué viene interesarte tanto por un chucho? No creo que un can viejo y sarnoso valga nada. ¿O es que hay algún misterio y cuartos en el asunto? —Sí que hay misterio —contestó Tomás. —A ver, cuéntalo. Tomás relató lo de la visita y todo lo raro que había habido en ella. —Yo creo que ese animal es parte de una historia interesante —concluyó diciendo.
- 25. 25 —Ese animal no es nada; ni siquiera existe —opuso el amo del café muy rotundo, con aire de haber comprendido la cuestión y de estar seguro en sus apreciaciones. —¿Por qué? ¿Es que conoces el caso? —Ese perro era un fantasma —explicó serio y convencido el del bar—. Yo, en tu lugar, me iría de esa casa; en esos sitios ocurren cosas siniestras, malignas. Calleja, al oír esto, miraba al tipo con aire de pasmado. Le preguntó: —Pero ¿tú crees realmente que era un fantasma? —Yo, sí; sin duda ninguna. —O sea, ¿que era un ser del otro mundo? —Sí, del otro mundo. Calleja rompió a reír a carcajadas. —Tú sí que eres un fastasmón. Creí que tenías un cerebro de menos vuelos. Y otra cosa: si era un fantasma, ¿de quién crees tú que era? —De algún individuo; eso no tiene duda. —¡Hombre! ¿Y por qué había de metamorfosearse en perro? Podía venir de persona, ¿o no? —Yo eso ya no lo sé. —Tú qué vas a saber; no sabes de eso ni de nada. Calleja se convenció de que resultaba inútil insistir en la busca del can. Nadie sabía nada. Además, pensó que era estúpido andar inquieto por una simple curiosidad sentimental que no le importaba y que seguramente en la realidad carecía de interés. Trató de olvidar el acontecimiento. Calleja nunca cerraba con llave la puerta de la guardilla. Cuando salía a la calle se limitaba a sujetar el picaporte, el que, como estaba muy gastado del uso, resbalaba fácilmente a una pequeña presión sobre la puerta. De noche tampoco hacía uso de la llave. Una tarde, al regresar a la casa, quedó sorprendido y quieto en medio del aposento. Descargó la caja de los libros y anduvo examinando el suelo. Fue siguiendo por éste unas huellas, y volvió a retroceder. No había duda: eran las huellas de las pisadas de un perro impresas en barro. También vio manchas en la ropa de la cama. Entonces recordó que había encontrado la puerta abierta.
- 26. 26 —¡El perro estuvo aquí! —exclamó—. ¡Qué mala suerte no estar yo! ¿Y qué habrá hecho? Seguramente que hizo lo mismo que la otra vez. Con un aire de fastidiado, Calleja se dejó caer en un silla. —Ese bicho va a terminar poniéndome nervioso —dijo. Se rascó la cabeza con las dos manos. Mostraba un gesto de estar pensando con urgencia, y, de pronto, se dio un puñetazo sobre una rodilla. —¡Cómo no se me habrá ocurrido antes! —murmuró. Inmediatamente fue a ver a Mercedes. Llamó a la puerta, y como oyó que ella, desde dentro, le mandaba pasar, abrió y avanzó al interior. Mercedes cosía a la máquina y al verlo a él abandonó la labor. —Trabaja usted continuamente —le dijo Tomás a modo de saludo. —No hay otro remedio —respondió ella—. Además, cuando no trabajo no sé qué hacer y me aburro. A mí me gusta trabajar. Si no hubiera que hacerlo, yo creo que aún habría más males. —Pues tiene usted suerte; para la mayoría, el trabajo es lo peor de todo. —Sí, es la condena que nos echaron. —Para usted, no. —Para mí, no. ¿Y para usted? —Para mí, sí. Yo, si pudiera pasar sin trabajar, no lo haría nunca. —¿Y a qué iba a dedicarse? —No lo sé; ya buscaría algo. Quizá me dedicase a ir a los trenes a observar en la cara de los viajeros si el viaje les hacía o no alguna ilusión —bromeó Calleja. Mercedes se echó a reír. —Usted, me parece a mí, no le quiere bien a la gente. —No le quiero mal. —¿Y por qué no le quiere bien? —No encuentro nada que admirar en nadie, ni en mí siquiera. Me ocurre ahora al revés de cuando era niño, que admiraba a todo el mundo. ¿Y a usted no le gustaría salir alguna vez de paseo, moverse algo y vivir un poco? —No; a mí la calle me entristece. Prefiero estar aquí. —Pero así, siempre sola, sin ir a ningún sitio ni pensar nunca en cosas nuevas, termina uno arrugándose por dentro y por fuera. Hace falta reír y cambiar. ¿No cree usted?
- 27. 27 —No. Yo ya no quiero cambiar. Calleja la miró con mucha atención y serio, y comentó en tono de sinceridad, como diciéndoselo a sí mismo: —Quizá tenga razón usted. Todas las desilusiones vienen de querer uno cambiar. Acaso lo mejor y lo más sabio sea estarse quieto, no moverse... Bueno —prosiguió Tomás Calleja, dando otro curso a la conversación—; yo vine a preguntarle una cosa que no sé si usted la sabrá. —Pues a ver... Calleja le contó la historia del perro. Ella, desde las primeras palabras, dio muestras de conocer el asunto. —Sí —confirmó—, ese perro es Duque, que viene por aquí de cuando en cuando. —¿Y a qué viene? —A recordar. —¿Cómo a recordar? ¿A recordar qué? —A su amo, el inquilino que habitó en la guardilla antes que usted, que se llamaba don Luis. —¿Y vivía solo ese don Luis? —Solo. No era de aquí. —¿Qué persona era? —Muy viejo, con muy mal genio. —¿Trabajaba en algo? —No, no creo que pudiese; ya estaba muy acabado. —¿Y de qué vivía? —Yo no sé; muchos días pasaba sin comer. Yo, a veces, le llevaba patatas y pan, y otras cosas. Él me las cogía, pero en ocasiones las rechazaba muy irritado, sin saberse por qué en cambio, cuando aceptaba lo que le ofrecía, le empezaban a temblar los labios y la mandíbula y, aunque quería hacerlo, no lograba darme las gracias, porque no le salían las palabras de la garganta y todo se le iba en balbucir. Era muy anciano y muy buena persona. —¿Quiere contarme lo que pasó? —¿Era eso lo que usted quería saber? —Sí.
- 28. 28 —Pues se lo contaré. Ese inquilino vivió aquí poco tiempo, apenas unos tres meses. Yo sé poco de él; creo que pedía por las calles, aunque yo nunca lo he visto. Nadie lo conocía, nunca hablaba, siempre iba con su perro, Duque, ese que usted ha visto. Andaba muy andrajoso. Yo le arreglé una vez la chaqueta. En ocasiones, daba la impresión de no ver lo que miraba. —¿Y a usted tampoco le dijo quién era? —indagó Calleja. —No. —¿Y se lo preguntó? —No; ¿para qué quería yo saberlo? —Por curiosidad. Yo se lo habría preguntado. —Bueno...; pues don Luis vivía mal, sin quejarse ni hacer ruido, y su perro, Duque, lo mismo. El propietario de la casa, viendo que no le pagaba la renta, decidió echarlo de la guardilla; pero ya no le dio tiempo: don Luis murió antes. Un día llegué yo de la calle y me asustó lo que estaba ocurriendo: Duque, dentro de la guardilla, ladraba de un modo terrible. Un vecino, cansado de oír al animal toda la tarde, acababa de subir y permanecía escuchando con la oreja arrimada a la puerta. Al verme a mí, me preguntó: «¿Qué le pasa a don Luis?» «Nada, que yo sepa; aún lo he visto anteayer.» «Pues aquí algo sucede; la puerta está cerrada por dentro y el perro anda por ahí furioso. Don Luis tiene que estar dentro también, pero no da señales de vida.» En esto, Duque, como enloquecido, comenzó a arañar en la puerta y a lanzar unos aullidos horrorosos. Al parecer, se comportaba así desde la mañana, pero nadie había querido preocuparse. El animal obraba como si pidiese auxilio. Subieron otros dos vecinos, y entre todos nos decidimos y derribamos la puerta. Entramos y vimos mala cosa: don Luis estaba muerto en la cama, y Duque, encima del cadáver, le lamía la cara, aullando. Nosotros quedamos fríos y nos santiguamos. Hubo que avisar a la Policía. Preparamos el entierro. Mientras tanto, Duque se desesperaba más cada momento, y como no cesaba de aullar y de lamer la cara del muerto, tuvimos que encerrarlo en la otra habitación; y esto aún fue peor. El animal, separado del amo, se enfureció realmente y arremetía sin descanso contra la puerta del mamparo, luchando por salir, al mismo tiempo que lanzaba unos ladridos que le helaban la sangre a una.
- 29. 29 Vimos que así iba a volverse rabioso, lo soltamos y, de un brinco, se plantó sobre el cadáver. Al fin todo estuvo dispuesto para llevar a don Luis al cementerio. Cogimos al perro para que nos dejase meter el cadáver en la caja, y también, en la calle, para entrar la caja en el coche. La comitiva echó a andar, y sólo íbamos tres o cuatro vecinos detrás del coche fúnebre. Al comenzar la marcha, Duque, que vio que le llevaban a su amo, se trastornó por completo, y durante todo el camino fue acometiendo contra los cristales de la carroza, sin que le importasen los golpes que se daba en los hocicos. Al propio tiempo, seguía quejándose de un modo muy triste y lúgubre. Quería, sin duda, entrar en el coche a reunirse con el dueño. A lo primero no éramos más que cuatro o cinco personas en el acompañamiento, pero por la calle fueron reuniéndose muchas, que se sumaban a nosotros, sólo por ver lo que hacía el perro. Cuando enterraron al viejo, todo el mundo marchó, menos Duque, que quedó allí, encima de la sepultura. Trataron de echarlo, porque excavaba la tierra, y no pudieron. Desde entonces creo que anda mucho por el cementerio. Va y se echa sobre la tumba y allí está quieto mucho tiempo. Los enterradores ya lo conocen y le dejan hacer lo que quiera. Por aquí también viene. No puede olvidar a su amo —terminó Mercedes. —Es una historia poco alegre —comentó Tomás. —No es mucho, no —dijo Mercedes. —Duque es otro solitario, igual que el viejo y lo mismo que nosotros. Somos todos unos seres que, en vez de dedicarnos a vivir, nos dedicamos a morir. —Pero nadie puede dejar de ser como es. Hay que resignarse con el alma que nos dieron. —¿Y quién sabe? Nadie es autor de sí mismo; pero uno, si se esfuerza, acaso pudiera modificarse algo —¿Y eso valdría la pena? —En unos casos, no; en otros, sí. Eso ya se vería al final. Por lo menos contaba uno con la esperanza, y de este modo, no.
- 30. 30 Al día siguiente, Tomás marchó al cementerio a preguntar por Duque, y habló con un sepulturero, que le dijo que el can iba por allí a diario y que pasaba las horas sobre la fosa del anciano. Volvió otro día y el perro no estaba. Durante un mes acudió todas las tardes. Nada. El perro había desaparecido sin dejar rastro. —Habrá muerto en cualquier sitio —supuso Calleja—. Mejor para él y para mí —añadió. Ahora, con frecuencia, sentado en la mecedora o acostado en el camastro, Tomás Calleja pensaba en el viejo y en el perro. —¿Qué harían aquí, en este desván, esos dos seres lamentables? ¿Qué pensaría el viejo durante las noches interminables sobre esta misma cama? Puede que no pensase en nada, que no hiciera más que estar, que es lo que en realidad hago yo. La vida es verdaderamente una invención extraña, que no le favorece nada a uno. Estas divagaciones pesimistas e inútiles pronto cansaban a Tomás Calleja. Para librarse de ellas fumaba tres o cuatro pitillos, y con esto sus pensamientos tomaban otro fondo menos negativo. * * * Calleja había sido persona de una vida bastante imprevisora y algo vagabunda, sin raíces. Tampoco tuvo suerte. A los once años se encontró solo en medio de la Humanidad. Su padre, un cantero, había muerto destrozado por una explosión cuando estaba arrancando piedra en un monte; la madre murió poco después. De repente, Tomás Calleja se vio solo y muy asustado, mirando a todas partes en busca de un sitio en el que poder cobijarse. No tenía hermanos. Le quedaban algunos, parientes; pero como éstos eran tan pobres como él, venía a ser igual que si no los tuviera. Su madre lo había mandado a la escuela y sabía leer y escribir y algo de cuentas. Al hallarse en semejante situación de desamparo, creyó que también él iba a morir, ya que no le quedaba otro remedio. Pero apenas tuvo tiempo para sentir miedo y llorar un poco, porque el hambre lo obligó a levantarse y a andar. Buscó defensa en la estación del ferrocarril, y llevaba maletas y hacía recados, y de esto fue comiendo algo. Dormía en los vagones del tren.
- 31. 31 Pasado algún tiempo, entró de pinche en una taberna, a la que iba a beber vino todas las tardes el campanero de la catedral. Era éste un hombre de unos sesenta años, pequeño, amarillo y falso. El campanero observaba a Tomás cuando le servía el vino, y una tarde le propuso: —¿Tú quieres subir a la torre y vivir allí de campanero? Estarías como un rey. Qué, ¿qué dices? Tomás anduvo pensando en el asunto y terminó por decidirse, y una mañana subió a la torre catedralicia y allá se quedó a vivir en aquel gran silencio. Consistía su jornal en la comida. El amo habitaba en una calle próxima y él iba todas las mañanas a su casa en busca de la pitanza, una comida mala, pero abundante y segura. Tomás halló el empleo agradable, una especie de criado sin amo, y sin otro oficio que tocar las campanas a sus horas. Aquél era un mundo extraño, sin habitantes, mudo y sordo, rodeado de alto silencio; pero a él no le impresionaban gran cosa estas circunstancias. En cambio, disfrutaba de una libertad maravillosa, y esto lo apreciaba Tomás en todo su valor. La habitación, en lo alto de la torre, semejaba una celda siniestra, tenebrosa, capaz de infundir miedo al más plantado, y peor aún, de noche. En los primeros tiempos, Tomás sentía allí algún pavor, hasta que pudo acostumbrarse. Después de unas semanas, andaba y vivía por allá arriba como si nada, y las lechuzas y los grajos y él convivían en paz. Por las tardes, en el balcón de la torre, se dedicaba a tocar la armónica. También mataba el tiempo dibujando, a lo que era muy aficionado. Las campanas las hacía sonar con violencia, y los canónigos y él campanero le reñían por esto; pero él continuaba igual. Un chico amigo suyo, estudiante en el Instituto, comenzó a ir a la torre a jugar con él. Este niño, que se llamaba Andrés, era bastante bárbaro y de unas ideas muy independientes y originales. Como iba a la torre al salir de la clase, llevaba los libros consigo, y esto hizo que Tomás se fijase en ellos, y los hojeaba, y muchas veces se ponía a leerlos. Allí jugaban los dos a las bolas, al palmo y a las cartas, y hablaban. Desde aquella altura, la ciudad se veía un tanto desconocida y rara, y a ellos les gustaba mirarla, y hacían apuestas para identificar edificios o lugares conocidos, que desde allí era difícil localizar.
- 32. 32 También los divertía mirar a la gente que transitaba por las calles, que desde la altura de la torre parecían pequeños muñecos en movimiento. En ocasiones, los dos amigos disfrutaban tirando cosas y escupiendo. Aquella sensación de libertad los llenaba de orgullo. Tomás había ido a matricularse en la Escuela de Artes y Oficios y estudiaba dibujo. Algunas tardes no podía asistir a la clase, por causa de los toques del campanario. El amo, el campanero, ignoraba estas actividades del criado. Tomás también sentía curiosidad por los libros de Andrés. Nunca pasaba sin cogerlos un rato y leer, lo que enfadaba a Andrés, que veía así interrumpida la conversación. —Venga, hombre, tira los libros —le decía éste—. Yo no sé para qué quieres verlos. Un día Tomás le preguntó a Andrés: —¿Para qué vale estudiar bachillerato? —Para después hacerse uno abogado o médico —explicó Andrés. —¿Y tú crees que a mí me dejarían estudiarlo? —Yo creo que sí. Dejan a todos, con tal que paguen. —¿Y tú me prestarías tus libros? —Yo, sí. Tomás no cobraba ningún sueldo, pero recibía muchas propinas de la gente que subía a ver las torres, y como no gastaba nada, tenía dinero. A los pocos meses, aprobó el ingreso y el primer curso en el Instituto. Estudiaba con entusiasmo firme. Abandonó la armónica. Empujado por un deseo tenaz, iba camino de ser un hombre el día de mañana. Al fin, el campanero supo que Tomás era alumno de la Escuela de Artes y Oficios y que se examinaba en el Instituto, y esto no le gustó al hombre, que se encorajinó como un energúmeno. Le dijo a Tomás que se ausentaba demasiado tiempo de la torre y que en muchos momentos en que hacía falta no se le encontraba por ningún sitio, y le dio varios puntapiés y lo amenazó con echarlo si no abandonaba aquellas zarandajas y cumplía mejor. El campanero era un sujeto bilioso y ruin, una mala persona, sin la menor compasión por los demás y capaz de vender a su propio padre.
- 33. 33 A los que él creía superiores los trataba con adulación, con mucho servilismo; en cambio, a los que conceptuaba como inferiores e indefensos, a ésos los trataba a patadas. Tomás le tenía odio. Era un tipo escuchimizado y canijo, con una cara ictérica y unos ojos fríos y malignos. Una tarde, Tomás lo sorprendió en su celda, registrándole todas las cosas. El campanero no había advertido la llegada de Tomás, y éste, al ir a entrar, se detuvo de repente y quedó tras la puerta espiando al amo. El amo buscaba algo con mucho interés. Palpó minuciosamente el jergón de la cama, registró los bolsillos y las costuras de las ropas de vestir de Tomás y cuantos agujeros y hendiduras existían en el suelo y en las paredes. —¡Ese busca dinero...! ¡La madre que lo hizo! —murmuró Tomás por lo bajo. Entonces, Tomás, andando de puntillas, con mucho cuidado de no ser oído, bajó las escaleras, estuvo haciendo tiempo en una nave de la catedral y tornó a subir, ahora con mucho ruido para anunciarse. Cuando llegó al aposento, el amo estaba sentado en la cama, esperándolo con una cara venenosa, llena de malas ideas. —Estoy aquí desde hace una hora aguardándote —le soltó con una calma odiosa—. ¿Dónde has estado? —Estuve abajo. No tengo que tocar hasta las ocho y aún falta media hora. —Pero tú debes estar aquí todo el día para lo que haga falta. ¿Sí o no? —Bueno—dijo Tomás con acritud y cierta violencia. Este tono áspero no le sentó bien al campanero, pero lo aguantó. Tomás hizo movimiento de salir y el amo lo detuvo. —Ven acá; aún no he terminado. —Usted dirá... —A ti te dan aquí propinas, y ese dinero me pertenece a mí y tienes que entregármelo hasta el último céntimo. ¿Me entiendes? ¡Hasta el último céntimo! Yo te doy a ti la comida y la habitación, y cuanto se gane aquí es mío. De manera que venga... —Yo no tengo nada —masculló Tomás. El campanero permaneció mirándole con insistencia, muy desconfiado y frío. Pensó durante unos segundos y le dijo, mordiendo las palabras:
- 34. 34 —Si no lo tienes, es que lo has gastado; pero eso no volverá a repetirse. De ahora en adelante, todos los días, cuando vengas a buscar la comida, me rendirás cuentas de lo que te hayan dado. —Pero ¡si no me dan nada! —se defendió Tomás, ya alarmado. —Lo dicho —remató el amo—. ¡Y ten mucho cuidado conmigo! Te prevengo que de mí no te burlas tú. Al mismo tiempo que le dijo esto, le soltó dos fuertes bofetadas y un puntapié, y marchó de la habitación escaleras abajo. Tomás, enfurecido, miró hacia un montón de piedras que estaban al lado de la puerta, sin duda de cuando se había hecho la catedral, tres siglos antes, y tuvo la idea de agarrar un bloque de piedra de aquéllos y lanzarlo por las escaleras encima del amo. Se contuvo, y permaneció allí llorando, —Si pudiese, le rompería la cabeza —exclamó en voz alta, mientras limpiaba con las mangas de la chaqueta las lágrimas y los mocos. Era la hora de tocar y salió al campanario. Asomado a la barandada, la vista tendida, recibiendo en la cara el viento, permaneció allí sin ideas, con un sentimiento confuso de tristeza. A lo largo del cielo, ya oscurecido, corrían como espantadas enormes masas de nubarrones negros. Los montes del horizonte mostrábanse sombríos, ceñudos, semejantes a rostros colosales y foscos que acechasen amenazadores. Por las calles de la ciudad, allá abajo, pasaban gentes que iban a toda prisa y desaparecían instantáneamente en cualquier esquina o en alguna puerta. Llovía. El aire gritaba entre las torres. Había en toda cosa un gesto de tristeza y de temor, un temor hondo y fatídico. Tomás no halló otro remedio que entregar parte de sus propinas al campanero. Lo iba engañando como podía para quedarse con algo; pero ni aun así, desprendiéndose de casi todo el dinero, lograba aplacar el egoísmo del amo En esta situación continuó los estudios y llegó a cuarto año de bachillerato, y en dibujo había hecho progresos. De noche cerraban todas las puertas de la catedral y aquello quedaba como un mundo aislado e inasequible, sólo habitado por dos seres: abajo, en las naves, un guardián, con cuatro mastines, y arriba, en la torre, el, solitario Tomás.
- 35. 35 Una noche, Tomás, acostado en el camastro, estaba estudiando. Una pequeña bombilla eléctrica apenas rompía la oscuridad del aposento, y Tomás casi pegaba el libro a los ojos para leer. Era más de medianoche, todo sumido en silencio. De pronto, Tomás oyó cómo por las tenebrosas escaleras subía alguien, acercándose. A tales horas nadie podía andar por allí, pero él no creía en espectros. Saltó de la cama, se plantó en medio del recinto y esperó. Transcurrieron unos instantes. El silencio imperaba de nuevo. Tomás no sabía qué hacer, y en esto, bruscamente, abrieron la puerta. Se presentó un tipo desastroso, con facha de presidiario, el pelo revuelto y sucio y la vista torva, recelosa. Miraba como un lobo, agresivo y desconfiado. —¿Quién más duerme aquí? —preguntó el desconocido, con voz sorda, de fiera, cogiendo a Tomás por un brazo. —Yo solo. —Bueno, pues, me quedo aquí esta noche. Dormiré en el suelo. Pero no trates de salir hasta que yo te deje, ¿eh? Tomás volvió a la cama y el individuo se tumbó en el suelo, atravesado delante de la puerta, sin duda para evitar que aquél pudiera salir. En toda la noche Tomás no se pudo quedar dormido, y al amanecer vio que aquel sujeto patibulario estaba llorando. Con la cara cubierta por las mantas, Tomás miraba disimulado cómo al hombre le caían lágrimas por el rostro duro. Sintió lástima del tipo. A la mañana siguiente, le propuso: —Si quiere usted, puede quedarse aquí. Yo no diré nada. Repartiremos la comida. El hombre aceptó la hospitalidad, y durante una semana permaneció allí escondido, hasta que una noche, al regresar Tomás de la calle, vio que había marchado. Después, al acostarse, Tomás estuvo pensando en el fugitivo: —¿Por qué andará escapado? ¿Quién será? A Tomás, el hombre no le había contado nada de su situación; pero, no obstante las apariencias, le pareció una buena persona, un ser desgraciado que sufría. En la torre habían hablado mucho, pero el fugitivo nunca quiso referirse a sí mismo, ni Tomás quiso preguntarle nada.
- 36. 36 Ahora, Tomás sentía que el hombre hubiese marchado; estaba acostumbrado a su compañía y sin ella encontraba la soledad fastidiosa. * * * Tomás había sido siempre un muchacho algo retraído y apartado, oscuro, un tanto tímido, y comenzó a sentirse decidido y fuerte. Hasta entonces la calle no le había interesado, pero sus gustos cambiaron; vio que la calle era escenario de estupendos acontecimientos y emociones, y se fue a ella. También modificó otros conceptos. Antes, toda persona mayor que él le infundía un respeto que no era capaz de dominar; ahora no le ocurría eso. Abandonó los estudios. Junto con una pandilla de cinco o seis chicos como él, empezó a ser sujeto activo de muchas barbaridades. Le halló gusto a la vida audaz. El hombre se creía muy templado y valiente. Y por si esto fuera poco, un suceso imprevisto vino a darle más vuelos. Un día, al acabar de comer, cuando la catedral estaba desierta, sorprendió al campanero, su amo, abriendo con una llave falsa los cepillos que había aquí y allá en las naves. Los abría, miraba los cuartos, guardaba la mayor parte y volvía a cerrar de nuevo. Ante esto, Tomás se mantuvo escondido detrás de una columna, observándolo. Después se quitó los zapatos para andar sin ruido y siguió al amo. El campanero continuaba su hurto muy tranquilo, sin prisa. Iba registrando los cepillos como quien realiza un acto normal, que repite a diario. Estaba guardando en el bolsillo puñados de calderilla de un cepillo, cuando, de un salto, Tomás se le plantó delante. El campanero tuvo un movimiento de terror, y quedó encogido, sin saber qué hacer. Tomás le soltó: —¡Conque ésas tenemos!, ¿eh? Ahora mismo voy a ponerme a gritar para que acuda la gente y vea lo que usted hace. —Si chillas, te mato aquí mismo —le amenazó el amo con voz extraña, sacando al mismo tiempo una navaja, que abrió mientras miraba fijo y vigilante a Tomás.
- 37. 37 Tomás era más alto y fuerte que el campanero. Los dos permanecieron mirándose de frente, muy decididos. Tomás conservaba los zapatos en la mano y le clavaba la vista al campanero, una mirada de odio, segura, fuerte, sumamente observadora. De repente, con una agilidad felina, le soltó al campanero un golpe en la mano con los zapatos, al mismo tiempo que una patada en la barriga. La navaja saltó y el campanero cayó al suelo agarrándose el estómago. Tomás cogió rápidamente la navaja. —¡Conque iba usted a matarme! A matarme, ¿eh? Vaya un lechuzo. El amo lo miraba con el pánico en los ojos, hasta que vio que no había peligro, y entonces se puso en pie. —Bueno, aquí lo mejor es que nos pongamos de acuerdo. Desde hoy, todas las propinas que tengas, para ti, y sobre esto, silencio. Qué, ¿conformes? Tomás reflexionó. —Con las propinas ya pensaba yo quedarme. —Te daré mejor de comer. Tomás volvió a pensar. —Bueno; ya veremos—dijo. Guardó la navaja en el bolsillo y se alejó con tranquilidad El incidente lo hizo sentirse más seguro, porque aquel secreto era como tener al campanero cogido por la nariz, a merced suya. Y las cosas, en efecto, cambiaron: la comida mejoró notablemente, y nada de que se le pidieran cuentas de si estaba o no en la torre el tiempo necesario. Desde entonces, Tomás campeó con soberanía plena. Muchas veces, a la hora de los toques, las campanas permanecían mudas y el campanero tenía que venir corriendo desde su Casa a tocarlas. Llegó junio, y Tomás fue a examinarse, y, como no había estudiado nada, lo suspendieron en todas las asignaturas; pero el fracaso lo dejó indiferente. Aquella seriedad anterior, aquel deseo de saber, se le habían apagado por completo; ahora pensaba en otras cosas. Hacía sonar la armónica admirablemente e interpretaba toda clase de canciones, lo que le daba un gran prestigio entre los amigos e incluso entre los transeúntes, que, por la calle, volvían la cabeza y se paraban a escucharlo. Al fútbol jugaba muy bien, y era un gran nadador. También iba todos los días al cine.
- 38. 38 En medio de todo esto, Tomás conservaba su vocación por la pintura. Para él, el dibujo era una necesidad y un placer y, en ocasiones, un extraño sufrimiento que lo angustiaba algo, dejándolo preocupado y pensativo días enteros. Había hecho el retrato a casi todos los canónigos de la catedral, al campanero y a Andrés. Eran unos retratos pintados de memoria, a lápiz, que estaban bien de dibujo y de parecido, con una vida y un movimiento sorprendentes. De cuando en cuando iba al campo a pintar algún paisaje. También, desde la altura de la torre, dibujaba la vista de la ciudad, que era muy hermosa y difícil, con su laberinto de tejados, sus planos infinitos, sus torres, chimeneas, guardillas y calles estrechas y tortuosas. Tenía lápices, pinceles y colores, papel y telas. Esta obsesión por la pintura le engendraba una inquietud íntima que, a veces, se convertía en angustia. No le gustaba lo que hacía y lo destrozaba con odio en seguida de pintarlo. Esto era lo que causaba esa especie de descontento íntimo, como una insatisfacción sombría. En septiembre volvió al Instituto y lo suspendieron de nuevo, y decidió abandonar los estudios. Después, ya todo cambió de manera brusca y total. El campanero le tenía un miedo terrible a Tomás, quizá por el peligro de que éste fuera a delatarlo, y Tomás, que lo sabía, abusaba tanto de esta ventaja que llegó a dominarlo por entero. Mantenía al hombre en un estado de zozobra perturbadora, que lo hacía vivir desesperado, y esto trajo la perdición de Tomás, porque el campanero forjó un plan y consiguió vencer. Los acontecimientos ocurrieron de un modo inesperado y rápido, como ocurre casi todo lo grave y trascendente en la existencia. En una ocasión en que Tomás regresaba de la calle, un Canónigo lo llamó a la sacristía. Tomás fue allá, y el clérigo lo amonestó con mucha dureza y lo amenazó con echarlo de la torre si no cambiaba de conducta. Tomás apenas se defendió. Permanecía callado, con un aire de indiferencia, y esta actitud acabó de enfurecer al canónigo, que creyó que Tomás, con aquel silencio, lo que hacía era tomarle el pelo. —Y qué, ¿te quedas tan fresco? ¿No dices nada? ¿Nada? Tomás, a pesar del apremio, seguía mudo. —¿Ni siquiera se te ocurre prometer mejores obras? —intervino otro canónigo.
- 39. 39 —¡Ese muchacho no siente arrepentimiento ni vergüenza! —comentó un tercero—. Es un cínico, que por dentro piensa lo que le da la gana. El primer canónigo se mostraba fuera de sí. Muy irritado, pensó en darle a Tomás unos buenos tirones de orejas; pero se contuvo, y dirigiéndose al campanero, que también estaba allí, le dijo: —Bueno, mire usted: si este chico no cambia inmediatamente en su modo de portarse, lo echa a la calle y asunto terminado. El campanero enseñó un gesto de falsa dulzura, llenando la cara con un aire de bondad muy traidora. Miró a Tomás y al canónigo, y le dijo a éste en voz meliflua: —Él se hará bueno, don Miguel; ya verá usted cómo se hace bueno. Así emplazaron a Tomás, que subió a la torre un tanto preocupado. —Hay peligro —dijo cuando llegó a su aposento—. Bueno, ¿y qué? Ya me estoy cansando de vivir aquí —añadió, respondiéndose a sus propios pensamientos—. ¡Vaya una reunión de lechuzas! ¡Y además, el campanero! ¡El muy culebra haciendo como que me defendía, con las ganas que tendrá de perderme de vista! ¡El colilla ése de la...! Pocos días después de esto, el desenlace cayó como un rayo sobre Tomás. * * * Una tarde, el campanero, escondido detrás de una columna de una nave de la catedral, esperó a que Tomás saliese a la calle. Para disimular, permanecía de rodillas, muy reverente, en actitud de estar orando. A su lado, entre él y la columna, en el suelo, tenía un fardel. De reojo miraba a la puerta de la torre del campanario, una puerta de madera enormemente gruesa y pesada, que al girar chirriaba mucho. Al fin vio salir a Tomás, con el cartapacio de dibujo y las reglas. «Ya marcha para la Escuela de Artes», dijo para sus adentros. A los pocos instantes se incorporó y, llevando consigo el fardel, entró por la puerta de la torre, la que cerró tras sí.
- 40. 40 Como ya era anochecido, encendió el cabo de una vela para alumbrarse y fue subiendo escaleras arriba, hacia el campanario. Jadeaba cuando llegó al cuarto de Tomás; pero, aun así, sólo tomó unos segundos de descanso. En seguida, abrió el saco y lo vació en el suelo, llenándose éste de trozos de vela, unos grandes y otros pequeños. Arrodillado, fue arrinconando los pedazos de cera debajo del camastro de Tomás y los dejó allí muy bien amontonados, y, hecho esto, se acercó a una de las paredes de la habitación. Aquí, en la pared, había un agujero de boca pequeña, más amplio dentro, que estaba taponado con una piedra. El campanero sacó esta piedra y con una mano registró en el interior del hueco. No había nada. A continuación, depositó un puñado de calderilla dentro del agujero, y también una ganzúa y varias llaves, y otra vez tapó el hueco con la piedra. Sin olvidarse de recoger el fardel, ya vacío, descendió de la torre. Tiempo más tarde, al regresar Tomás, un monaguillo le estaba esperando en la puerta y le mandó que fuese a la sacristía. —¿Por qué? —indagó. —Están allí todos los canónigos y el campanero. Algo malo sucede. Prepárate. Tomás hizo por templar el ánimo mientras se acercaba. Al entrar vio muchas caras y muy serias, todas vueltas hacía él con ojos acusadores. «Bueno; supongo que no me irán a comer», pensó, tratando de envalentonarse. Un canónigo, precisamente el que le era más antipático, habló por todos. Tomás se mantuvo frente a él, a medio paso, aguantándole a pie firme una mirada que atravesaba. —Hace unos instantes, hemos registrado tu aposento en la torre— le dijo con voz muy dura y muy lenta. Tomás no pestañeó, ni traslucía alarma de ninguna clase. Como ignoraba la intención de lo que se dijo, continuó callado, esperando a ver de lo que se trataba. El canónigo lo observaba muy atentamente. —Arrodíllate y pide perdón—le ordenó. Tomás hizo lo que le mandaron. —¿No pides perdón?—exclamó el canónigo, exacerbado. —Yo no sé de qué tengo que pedirle a usted perdón—masculló Tomás con bastante coraje, irritado por aquella escena fastidiosa.
- 41. 41 El canónigo hacía esfuerzos para dominarse. El genio le temblaba en la frente y en los ojos. —Hemos registrado tu cuarto—le dijo, conteniéndose—. Debajo de la cama encontramos un montón de pedazos de vela, que, sin duda, hurtas en los altares y luego los vendes; en un agujero de la pared tenías dinero y una ganzúa y varias llaves falsas. También comprobamos que esas llaves abren los cepillos que hay en el templo, y que aquel dinero procede de éstos, porque es todo calderilla. Tomás tardó en reaccionar; al cabo se defendió: —Yo nunca he visto esas llaves ni ese dinero ni esas velas. Alguien me las ha puesto allí. Tomás había girado la vista y miraba furioso al campanero, quien, huyendo, apartó los ojos. Tomás ardía de coraje. —Desobedeces, mientes y robas; y ahora también intentas calumniar —acusó el canónigo—. ¿Por qué no te arrepientes y confiesas tus pecados? Hazlo y podremos perdonarte. —Si digo que yo no fui, ¿me creerán ustedes? —No; no podemos creerte. Entonces, Tomás se levantó del suelo. —¿Puedo marcharme? —pidió. Como nadie le dijo nada, él echó a andar hacia la puerta. Sentía en la nuca la presión de todas las miradas de los reunidos. —¡Espera! —gritó el mismo clérigo. Tomás detuvo sus pasos y oyó a sus espaldas: —Hoy ya es demasiado tarde y puedes dormir en la torre; pero mañana coges todas tus cosas y abandonas la catedral. ¡Qué Dios cure tu alma y te guíe! —Bueno, y a usted también —dijo él con descaro. Subió a la torre ciego de cólera. Ya en su cuarto, vio los trozos de vela en el suelo, y lleno de un furor salvaje, se puso a darles puntapiés. Pronto se colmó algo. Sobre la mesa había muchas monedas de calderilla y estuvo mirándolas un rato; luego extendió las manos y las cerró sobre las monedas que le cupieron dentro. Apretaba el puño con todas sus fuerzas, como si quisiera estrujarlas. Después, aún crispado el puño, rompió a llorar. No tardó en apaciguarse y dijo: —Nada, hay que irse de aquí.
- 42. 42 Ya bastante sereno, bajó de la torre y, a través de la catedral, salió a la calle. Fue andando hasta una calleja pobre que había inmediata al parque. Allí, en una tienducha de aspecto miserable, que ya conocía de antes, en la que despachaba una vieja, compró tres petardos, y con éstos en el bolsillo, entró en el parque. Lloviznaba un poco y las bombillas del alumbrado se reproducían en el espejo de las charcas. Aquello estaba desierto. Se oía la lluvia en las hojas de los árboles. En un banco, Tomás sacó los explosivos, y con unos papeles y una guita hizo uno con los tres y le unió una mecha. Después, echó a andar de prisa. El campanero, en un cuchitril que tenía en el mismo portal de la casa, cebaba un cerdo, al que Tomás le había llevado muchas veces la comida por orden del amo. La cuadra estaba al fondo, y la puerta de ésta, en la parte superior, tenía un agujero para dar luz, y también para ver el interior desde fuera, sin necesidad de abrir. Tomás caminó muy arrimado a las casas, evitando que pudiesen verlo, y entró con rapidez en el portal del campanero, que estaba a oscuras. Con las manos, a tientas, buscó el tragaluz de la puerta de la pocilga. En esto, el cerdo lo olió y se puso a gruñirle familiarmente, creído, sin duda, de que le llevaba la comida. A Tomás le fastidió esta muestra de confianza del animal, el que, además, no satisfecho con gruñir, comenzó también a empujar la puerta con el hocico. Tomás sentía lástima del buen cerdo, pero hizo por ahogarla y siguió adelante. Su propósito era prender fuego al explosivo, tirarlo dentro de la cochiquera por el tragaluz y matar así al cerdo. Sacó la bomba y le prendió fuego a la mecha, y en este momento, acaso por el resplandor de la luz de la cerilla, el marrano empezó a gruñir de un modo realmente amistoso. Tomás no tuvo valor; aquellas muestras de afecto que le daba el bicho lo desarmaron. Con rapidez, arrancó la mecha, ya ardiente, de los petardos, guardó éstos en el bolsillo y se alejó. De regreso en la torre, fue recogiendo sus cosas: dos pantalones, unas camisas, unas botas y poco más, e hizo con todo un envoltorio, al que ató una cuerda, para poder colgarlo a la espalda.
- 43. 43 Sin saber por qué, estaba contento; una emoción nueva lo enardecía. Permaneció echado en la cama algún tiempo, boca arriba, con la vista en el techo, pensativo. La bombilla eléctrica colgada en el centro, al extremo de un cordón muy largo, extendía una luz mortecina, desfallecida, dando una impresión de tristeza. Tomás se extrañó de que en todos aquellos años nunca se le hubiera ocurrido comprar una lámpara más potente, que llenase de luz aquel espacio. El techo del recinto, lo mismo que las paredes y el suelo, eran de piedra, una piedra negra por el efecto de la humedad de los siglos, enmohecida de encierro. Tomás, que antes nunca había reparado en aquella celda, ahora la examinaba minuciosamente con un interés profundo. En el techo, pétreo y abovedado, había en un ángulo dos agujeros, por donde colgaban dos cuerdas con nudos, que correspondían a dos campanas, y que servían para tocar desde el interior. La celda estaba vacía y desnuda, tétrica, con el camastro en el centro y una caja de madera en un rincón, en donde Tomás guardaba las ropas. No tenía ninguna ventana; era como una mazmorra, inhóspita, tenebrosa. Sin embargo. Tomás miraba ahora todo aquello con un vivo sentimiento de gratitud, con una sensación de despedida un tanto emocionada. A pesar de la incertidumbre de su futuro, no pensaba en él; sólo atendía a saborear aquella última impresión que le daba el aposento, su hogar solitario y mudo desde cuatro años atrás. De pronto, en un reloj despertador que tenía para saber las horas de toque de campanas, vio que eran las dos, y se levantó de un salto. Sin darse cuenta, había dejado transcurrir demasiado tiempo. Lo tensó un nerviosismo de urgencia, de prisa. Ahora mostraba un rostro enérgico y dispuesto a la acción. Estuvo recogiendo sus últimas cosas, y cuando hubo terminado, arrancó un ladrillo del piso, bajo el que apareció un hueco, y de allí extrajo una caja pequeña, en la que tenía dinero. Cogió éste y lo guardó. Después fue a llevar el equipaje al campanario, y otra vez tornó al cuarto. Desde aquí, alumbrándose con una linterna, descendió hasta la puerta de entrada de la torre, y la cerró con la llave y con el cerrojo. Estaba seguro de que para abrir aquella puerta harían falta, por lo menos, diez horas de trabajo.
- 44. 44 Cerca de los últimos balcones de la torre, que eran los del campanario, inmediatamente antes de la entrada a la celda de Tomás, había otra puerta, ésta de barrotes de hierro, y Tomás también cerró esta puerta, tirando seguidamente las llaves al tejado de la catedral. Quedó aislado. Estaba alegre, muy animoso y seguro, como quien se siente dueño de sí y del porvenir. Rodeando la balconada de la torre, contempló la vieja ciudad, silenciosa, dormida en la noche, con sus calles desiertas dibujadas por el alumbrado. En aquella contemplación, Tomás volvía a sentir una emoción penosa, como una tristeza de desterrado, semejante a la que había experimentado en la celda. Hizo un gesto enérgico y apartó la vista. —Bueno —dijo—; esto ha terminado. ¡Ahora, al asunto! ¡La gente duerme, pero yo tengo que decirle adiós! Va a ser un alboroto de órdago. Había allí una gran caja de madera, forrada de latón, en la que se guardaban rollos de cuerda de distintos gruesos, destinados a ir reparando, conforme hacía falta, el cordaje del mecanismo de tocar las campanas. Este mecanismo consistía en varios pedales con sogas, que pasaban a través de un tablero e iban a unirse con los respectivos badajos; también había mandos de mano, consistentes en cabos de maroma terminados en un nudo. En total, las campanas eran diecisiete, dos de ellas enormes, con dos badajos, uno de madera, el que se usaba, y otro de hierro, del que no se hacía uso y que permanecía sujeto, inmovilizado por un alambre. Tomás soltó estos badajos de hierro de las dos campanas y puso una tabla larga sobre los pedales, de modo que, al pisar sobre ésta, funcionasen juntos todos aquéllos. También anduvo manipulando en un aparato de relojería que accionaba la campana de los toques fijos, éstos de una duración muy prolongada. Después se asomó al exterior y calculó que hasta el tejado habría unos treinta metros de altura; luego, de la caja de las cuerdas cogió el rollo más grueso y cortó un trozo, de un largo mayor que el doble de la altura del balcón al tejado. Hizo un nudo corredizo en un extremo y se lo probó a la cintura.
- 45. 45 La noche estaba quieta y negra. Desde la torre se veían confusos los tejados, y aquí y allá alguna ventana con luz. Las calles, en su abandono, destacábanse tristes. Tomás volvió a contemplar en derredor con cierta melancolía. Los únicos seres humanos que vio fueron dos bultos que atravesaban una plaza, seguramente dos guardias en servicio. En el gran reloj de la catedral sonaron las tres. Tomás vino al centro del campanario, tapó las orejas bajando la gorra sobre ellas todo lo que pudo, introdujo un lápiz en la boca, sujetándolo con los dientes. Echó una mirada a todas las campanas. —Bueno, ahora, ¡a tocar! —dijo. Dio un fuerte tirón de la cuerda del badajo de la mayor, que lanzó una formidable ola de sonido vibrando por el espacio, llenándolo todo. Tomás, sorprendido, permaneció un instante escuchando aquel tremendo aldabonazo, que él nunca había oído, pues el badajo que usaba siempre era el de madera y no aquel de hierro con el que acababa de golpear. Cuando, al fin, se extinguió aquella masa de sonido, Tomás repitió la operación por tres veces, con intermitencias, fuertemente. De nuevo esperó el silencio total, tirando entonces del mando de la otra campana grande, de la que saltaron tres truenos sordos y lentos y prolongados, —El lechuzo y los canónigos ya habrán despertado —exclamó—. Ahora, que se preparen. En seguida, manejando las cuerdas de mano y saltando sucesivamente sobre cada uno de los pedales, hizo con las diecisiete campanas una escala musical casi perfecta, que remató solemnemente con dos mazazos dados en la mayor. Reprodujo la escala al revés y la cerró con tres tañidos de la esquila menor. Esta última composición no le gustó, y repitió la primera. De pronto, puso en movimiento general todo el campanario. El estruendo fue realmente fenomenal; el mismo Tomás se hallaba alarmado. «Esto va a ser mucho:», reflexionó un segundo, dudoso entre seguir o parar. Pero continuó. Pisaba sobre la tabla que había colocado sobre los pedales y, simultáneamente, tiraba de todas las cuerdas de mando de mano, cogidas éstas en haz. No quedó badajo en reposo; era un estrépito increíble, insoportable, sin orden ni concierto, que parecía no caber en el espacio.
- 46. 46 Mientras tanto, Tomás veía desde el balcón cómo la gente, alarmada, salía de las casas, formando grupos en la calle, y cómo se iban iluminando muchas ventanas de la ciudad. Tomás halló divertido aquel jaleo. Sudaba por el esfuerzo, y los oídos y la cabeza le reventaban, incapaces de soportar semejante ruido. Prosiguió el estruendo aún bastante tiempo. Al cabo, no pudo sufrir más los latidos que le daba el cráneo, y se detuvo. Le dolían mucho los oídos. —Bueno; ¡terminado! —exclamó—. Ahora, ¡a largarse! Se había apartado de las campanas hacia la balaustrada de la torre y, acordándose de algo, volvió al centro. Aquí cogió una pequeña cuerda y ató un extremo al badajo de la campana que estaba en conexión con el aparato de relojería, y el otro lo anudó al badajo de la campana grande, de manera que al funcionar aquélla tuviese que funcionar también ésta. Puso el mecanismo en marcha y, efectivamente, las dos campanas comenzaron a tocar. Tomás estuvo escuchando complacido unos instantes. Pensaba que si antes no podían subir a detener aquel aparato, las dos campanas permanecerían tañendo así veinticuatro horas seguidas, que era el tiempo que le duraba la cuerda al mecanismo. En esto se dispuso a huir. Cogió la soga que había preparado, pasó el nudo corredizo por la cabeza y lo apretó en la cintura. El fardel, con sus cosas, lo echó a la espalda, a la bandolera. Seguidamente fue deslizando la maroma por debajo de la barandada del balcón, que cayó a lo largo de la torre, y hecho esto, volvió a agarrar la soga por encima del antepecho, de manera que éste quedó en medio para hacer de garrucha. Con la cuerda fuertemente cogida, ésta rodeando el antepecho, se deslizó fuera del balcón y fue dejando correr la soga hasta quedar suspendido en el espacio. En este momento, al verse en el aire, sintió un miedo terrible. Quiso volver a subir y no pudo, y quedó inmóvil, con los ojos cerrados, lleno de terror. Cuando consiguió serenarse algo, dejó resbalar un poco la cuerda y él descendió otro tanto. Envalentonado, siguió cediendo maroma con cuidado, soltando una mano cuando ya la otra agarraba con firmeza. Acabó confiándose del todo y en un momento sus pies encontraron el tejado.
- 47. 47 No perdió tiempo sobre las tejas. Había hecho correr toda la otra parte de la soga hasta que cayó a sus pies. La recogió. El tejado de la catedral formaba muchos planos distintos, de modo que tuvo que ir saltando y subiendo unos y otros. Tomás caminó sin titubeos en una dirección que ya se había fijado antes. Las tejas rompían bajo sus zapatos. En la torre, las campanas continuaban tocando con regularidad, insistentes, movidas por el aparato de relojería. Tomás llegó al punto previsto, un extremo de la catedral, en la parte posterior, cuyo tejado apenas levantaba allí del suelo unos cuatro metros. La calle era mala y oscura, formada casi toda ella, de un lado, por un largo paredón de un convento de monjas. Tomás eligió una cresta, pasó la soga en derredor y, cogiendo ambos cabos, fue deslizándose hasta el suelo. Tiró después de la cuerda, la recogió y echó a andar tranquilamente. En aquella calleja no había un alma, pero al salir a otra comenzó a cruzarse con grupos de gentes que marchaban hacia la plaza del Ayuntamiento, todos hablando muy excitados y haciendo conjeturas de lo que podría ocurrir para que las campanas del templo hubieran sido lanzadas a semejante vuelo. Tomás, al observar la alarma del personal, reía para sus adentros. Marchaba calmoso, sin ningún temor. No llevaba idea de adonde se dirigía. Tiempo más tarde, sin saber cómo, estaba ante la casa en la que había vivido con sus padres, en un extremo de la ciudad, ya en las afueras. Quedó allí de pie contemplándola. Notaba una sensación triste y dulce a la vez; la emoción le subía en olas hasta la garganta, apretándosela. De alguna parte llegaron los ladridos de un perro. También se oía el murmullo de las aguas de un río que pasaba por detrás de la casa. Esta, apartada unos cien metros del final de la calle, ya en el campo, tenía una fachada mísera, como cara de mendigo. Una bombilla del alumbrado público, la última por aquel lado de la ciudad, iluminaba algo, con una luz sin fuerza, desde una esquina de la casa. Dentro de la noche todo yacía.
- 48. 48 Tomás permaneció allí bastante tiempo. Sentado en el suelo, medio oculto por un carro, miraba la casa, cuyo interior conocía perfectamente. Estuvo recordando. No lograba imaginar con precisión el rostro de sus padres, y cuando creía que iba a conseguirlo, la imagen huía. En cambio, forjaba con seguridad sus figuras, con su aire y sus voces. Este desvanecimiento del recuerdo le causaba una especie de ansiedad. En aquella ventana, sus padres habían estado asomados muchas veces, y habían entrado y salido por aquella puerta, y pisado en aquel suelo. La ventana de la izquierda era la de la alcoba de sus padres. Tras de aquellos cristales habían muerto, el padre, primero, y la madre, después. Tomás recordaba ahora una y otra escena y sentía que la garganta iba a rompérsele. Durante unos segundos pudo imaginar el rostro de la madre con claridad absoluta. De repente, la ventana izquierda se llenó de luz. Un hombre hablaba dentro y tosía. La voz del hombre era fuerte y áspera, y vino a mezclarse con ella una voz humilde de mujer. Tomás marchó de allí rápidamente. Continuaba aprisa por una carretera, en medio de la oscuridad, con su fardel a la espalda. La noche, encima de él, envolviéndolo espesa, era hosca y perturbadora. La ciudad quedaba atrás. Ahora percibía Tomás la misma impresión de desamparo de años antes, y un temor profundo iba adentrándosele en el alma. Caminaba rápidamente, sólo por infundirse energía y por no pensar. Ignoraba la dirección de sus pasos. Al oír en la distancia un silbido del tren, paró. Aquel sonido agudo llegó a él como un silbo de llamada valiente y decidida. Tomás estuvo quieto unos segundos en medio de la carretera. Después retrocedió a la ciudad. Eran las cinco de la mañana, y a las seis partía un tren que iba a la capital próxima. Una hora más tarde, en el tren, Tomás abandonaba la población. Asomado a una ventanilla, escuchaba cómo las dos campanas de su campanario seguían tañendo invariables. —No se explicarán cómo pude escapar; van a creer que me esfumé en el aire —dijo con mala idea. Tiró a la vía la soga empleada en la fuga y, acurrucándose en el asiento, quedó dormido.
- 49. 49 Aquel mismo día, en la capital cercana, tomó el tren para Madrid. * * * Tomás, al llegar a Madrid, no supo qué hacer. Había bajado del tren y, ya fuera de la estación, estaba perplejo y acobardado, y durante toda la mañana no tuvo valor para alejarse de allí. Experimentaba la impresión de que aquello aún tenía algo de su ciudad, y que si se distanciaba quedaría definitivamente solo en un mundo desconocido. Sentado en el suelo, arrimado contra la pared del edificio, recordó su lejano pueblo. Ahora lo quería extraordinariamente. Estaba asustado y habría vuelto a su torre con un entusiasmo supremo. Pero a media tarde, viendo que lo hecho no tenía remedio y que había que enfrentarse con la situación, echó a andar por las calles, sin rumbo. Anduvo toda la tarde, y al anochecer estaba rendido y hambriento. Entonces, preguntando a los transeúntes, de nuevo encaminó sus pasos a la estación. Aquí recobró en parte la tranquilidad y ya pensó en comer. En una taberna compró dos bocadillos de sardinas y fue a comerlos al lado de la verja del palacio de Oriente. Pasado tiempo, dormía en un vagón de primera clase que había aparcado, entre otros, en una vía muerta. A la mañana siguiente volvió a deambular. Iba con el saco a cuestas, sin idea de lo que podría hacer, de aquí para allá, de unas calles a otras, sin rumbo. Madrid le gustaba. Poco a poco fue olvidando sus temores, y a la semana ya no sentía preocupación ninguna y disfrutaba en ir por las avenidas. El dinero lo administraba con sumo cuidado y seguía durmiendo en los vagones del tren. Así vivió cerca de un mes. Una tarde gastó la última peseta, y al otro día no pudo comer nada. Antes de esto, de nuevo sintió miedo. No sabía cómo remediarse. Llevaba tres días de ayuno y en un mercado se dedicó a dar vueltas en derredor de los puestos de fruta, como un perro en busca de desperdicios, y tuvo la suerte de recoger en el suelo algunas naranjas medio podridas, que las comió allí mismo. Una vendedora le había estado observando y lo llamó. Tomás vino y la mujer le dio dos manzanas y un pan.
- 50. 50 Transcurrieron más días y Tomás no soportaba las ganas de comer. El hambre le dolía en la lengua y en la saliva, y ésta le llenaba la boca. Era un deseo agudo, imperativo, que lo ponía nervioso. A veces pensaba que el estómago y todo el intestino se le subían a la boca en busca de algo que engullir o absorber, y que quedaban allí asomados en una espera palpitante, estremecida. Llegó un momento en que fue imposible resistir, y entonces Tomás, desatado, entró en una taberna y, sentándose, llamó. Estuvo comiendo tanto que sudaba. Cuando terminó sentía un profundo sueño. «Y ahora, ¿cómo salgo yo de aquí?», pensaba. El dueño de 1a taberna permanecía detrás del mostrador, sentado en una silla, y Tomás se puso a observarlo. Era un tipo de cuerpo grande, gordo, de muy poco cuello. Daba impresión de hombre tranquilo y de buena pasta. Mantenía un pitillo pegado en los labios, sin que, al parecer, le molestase en lo más mínimo todo el humo que le subía por la cara hasta los ojos. Tomás le encontró cara de burro, y, quizá por esto, le fue simpático. En aquel momento no había ningún cliente en el local y el dueño mataba el fastidio mirando para la calle a través de los cristales del escaparate. Una mujer que estaba en la cocina, cuyo interior veía Tomás por la puerta de ésta, vino hacia el mostrador y estuvo hablando con el hombre. Tomás supuso que esta mujer seguramente era la esposa del tabernero. También le pareció una buena persona. La mujer volvió a la cocina y Tomás la fue siguiendo con la vista. Irresoluto, Tomás dejaba pasar el tiempo. Luego se dijo: «Bueno, hay que dar la cara.» Se levantó, y plantándose delante del tabernero, quedó mirándolo. Este, al otro lado del mostrador, también le fijó la mirada a Tomás, que proseguía callado, sin hacer otra cosa mas que mirar. El tabernero, ya algo mosca, le dijo: —Qué, ¿pasa algo? ¿Qué miras? Tomás hizo fuertes sus músculos y se decidió. —No tengo dinero ninguno para pagarle la comida. Ahora ya puede empezar a pegarme cuando quiera; yo me estaré quieto. Al oír esto, el tabernero se levantó de la silla, y yendo a buscar la salida del mostrador, vino a ponerse delante de Tomás. Permaneció mirándolo muy serio; después le preguntó:
- 51. 51 —¿Y tú por qué supones que yo voy a pegarte ahora? —Porque seguramente no quedaría usted tranquilo sin eso —respondió Tomás. —Pues te equivocas, amigo. ¿Por qué no había de quedarme tranquilo? —Yo no sé... —Pues ya ves: no habrá paliza. —¿Es que va usted a llamar a la Policía? —Tampoco. No voy a hacer nada, y ya puedes irte cuando quieras. —¿Puedo marcharme? —Puedes. Tomás se encaminó a la puerta; ya en el umbral, el hombre lo paró. —Vuelve acá, personaje. Tomás retrocedió algo escamado; el tabernero le obligó a sentarse en una banqueta y él lo hizo enfrente. —Vamos a ver —le dijo—: ¿En dónde vives? —No vivo en ningún sitio. —¿Cómo es eso? —Pues así; no tengo casa. —Bueno, si no la tienes aquí en Madrid, la tendrán en otra parte, ¿o no? —No, en ninguna. —¿Y tampoco tienes familia? —No. —¿Y trabajo? —No. —¿Y cómo has podido vivir hasta ahora? —Bien. —Bueno, vamos a ver: cuéntame lo que te pasa. Tomás le explicó lo que le había ocurrido, sin omitir nada. Al contar lo de la huida de la torre de la catedral, el tabernero reía a carcajadas. —Hiciste muy bien, amigote —aprobó—. ¿Y dices que todo el pueblo se levantó de la cama? —Sí.
- 52. 52 —¡Hombre, eso sí que debió de estar bueno! Me habría gustado verlo. ¡Vaya unos festejos que organizaste! Los periódicos habrán hablado de ti, y el campanero también, ¿eh? —Yo no sé. —Sí; aún puede ser que estén hablando ahora. ¿Tú qué crees? —No sé yo. Al tabernero le había hecho gracia la historia de Tomás, y aún riéndose, llamó a su mujer. —Oye, Elena —le propuso—: ¿qué te parece si tomamos a este chico de criado? Podría ayudarte en la cocina y servir las mesas. ¿Qué dices? El hombre no tiene a nadie. Elena miró a Tomás. —¿Y tú eres bueno, chico? —le interrogó. —Regular, regular nada más —le contestó su marido—. Después ya te contaré lo que ha hecho en su pueblo. Ahora, confórmate con saber que la comida que le serviste se la comió y resulta que no tiene dinero para pagarla. —¡Ah, pues eso no me gusta! —exclamó Elena, un tanto alarmada. —Pero ¿y qué iba a hacer si moría de hambre y no tenía un cuarto? Tú piénsalo: ¿qué iba a hacer? —justificó el tabernero. —Podía haberlo dicho al principio, y pedir algo. —Nada; lo seguro es que yo lo mandase por ahí. Hizo bien el muchacho; cuando un hombre se ve en un apuro debe tener coraje para defenderse. —Bueno, Pedro, pues cógelo y a ver cómo se porta —concluyó Elena. El tabernero, Pedro, se dirigió a Tomás. —Pues ya lo oyes. Si tú quieres, yo te doy aquí trabajo. De momento, comes y duermes; más adelante, si lo mereces, te pagaré algo. Si no te portas bien, te echo. Qué, ¿te conviene? Tomás vio el cielo abierto. —Al pelo —contestó—. ¡Claro que me conviene! ¿Qué tengo que hacer? —Tendrás esto bien limpio, bien barrido todo el día, ayudarás en la cocina y servirás las mesas; y todo lo que se te mande. * * *
