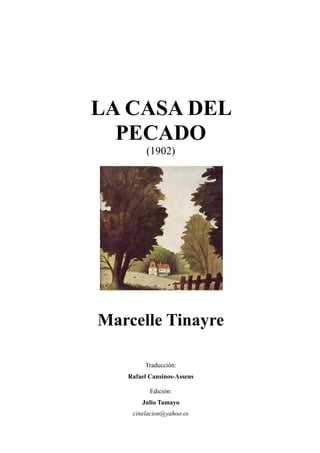LA CASA DEL PECADO (1902) Marcelle Tinayre
- 1. LA CASA DEL PECADO (1902) Marcelle Tinayre Traducción: Rafael Cansinos-Assens Edición: Julio Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 INTROITO Hubo un tiempo, no tan lejano, comienzos del siglo XX, el periodo denominado Belle Époque, en el que las mujeres, francesas, reinaron en la literatura mundial. Plural porque no fueron ni una ni dos, hablamos de más de una decena de escritoras (Colette Willy, Colette Iver, Anna de Noailles, Delarue- Mardrus, Rachilde, Daniel Lesueur, Georges de Peyrebrune, Louise-Marie Compain, Marie Lenéru, Thérèse Bentzon, Myriam Harry, Marcelle Tinayre, Jean Bertheroy, Gyp, Judith Gautier, Gerard D´Houville, Ivette Prost, Renée Lafont, Catulle Mendés, Hélen Vacaresco, Lucie Felix Faure, Jeanne Dostzal...) que coparon antes de la Primera Guerra Mundial todos los premios, todos los reconocimientos, toda la atención, y lo que es más importante, todas las ventas y lectores, a mayores con postulados abiertamente anti-militaristas, feministas e incluso en algunos casos, Rachilde, descaradamente hembristas. Algo que no se ha vuelto a repetir en la historia de la literatura, y eso que la etapa de los Salones y el siglo XVIII en Francia ya habían servido de precalentamiento, de aristocrático germen. Lo paradójico del asunto es que esta eclosión pre-bélica de talento femenino sin precedentes ni consecuentes (a nivel local algo parecido sucedió en España con la inesperada irrupción de la Generación de las Niñas de la Guerra, Laforet, Gaite, Matute, Boixadós, Romá, etc, y las no tan niñas Chacel, Galvarriato) quedó sepultada en el olvido sin dejar la más mínima huella, fue arrasada completamente por la Historia.
- 4. 4 Sus dos representantes más conocidas, reconocidas, mundialmente, Myriam Harry y Marcelle Tinayre, llevan más de 100 años fuera de las librerías, la una por ser englobada, injustamente, en la categoría de literatura exótica, además en sus declaraciones era anti-feminista, en sus libros no, y la otra en la de literatura romántica, rosa, más injustamente aún si cabe, además en sus declaraciones era anti-comunista, en sus libros trasgresora. Si Marcela escribía literatura rosa, “Madame Bovary”, “Anna Karenina” y todo Proust son culebrones venezolanos. Pocos escritores de la época, y posteriores, hubieran tenido los ovarios de rechazar, de menospreciar, la concesión de la Legión de Honor, gracias al éxito clamoroso de “La casa del pecado”, mucho menos criticar el comunismo, el fascismo de izquierdas, en plena Revolución Rusa. ¿Y de qué trata su obra maestra, la mejor novela francesa escrita por una mujer? De la eterna e irreconciliable lucha entre el talibanismo religioso, el jansenismo, el racionalismo, y la fe en el amor, en el presente, en los instintos. Entre el materialismo y el misticismo, entre la inmortalidad y el panteísmo. Entre la pureza y el cachondeo, un combate que no se puede resolver en tablas. Una dualidad que llevamos impresa a fuego en el corazón, en las gónadas, desde que Adán y Eva empezaron a hacer el polla en el Paraíso. “En sus libros, el amor sufre, llora, grita, tiene trágicas explosiones y siniestros silencios; pero siempre llena la obra con un aliento poderoso.” José Francés
- 5. 5 «Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, durante los días rápidos que Dios te ha dado bajo el sol. Porque en el sepulcro adonde tú vas no hay obra, ni pensamiento, ni ciencia, ni sabiduría...» (Eclesiastés, IX.) I BLANCAS cortinas suspendidas sobre el gran vano de la ventana tamizaban un día lechoso que ya palidecía. Encerraban como en una clara capillita, al niño que leía y ensoñaba. El salón provincial, ornado de molduras, con sus muebles de caoba antigua, parecía más vasto y frío en esta hora crepuscular. Los marcos simétricos de los retratos retenían un reflejo del día; acá y allá relucían el perfil de una hojarasca brillante o la nervatura de un acanto. Pero la sombra, densa ya en los rincones, invadía insensiblemente el salón. La luz desfalleciente retrocedía, retrocedía, y retenida por las muselinas de la ventana, iba languideciendo un instante en su trama antes de desvanecerse. Del niño inclinado sobre el libro sólo se distinguía el negro traje, aclarado por el lienzo pálido del cuello, y en los cabellos, de un rubio ceniciento, un poco de oro trémulo que se apagaba.
- 6. 6 Junto a la chimenea, un bulto de mujer sentada se removió confusamente en las semitinieblas. Una voz murmuró: —Oigo la bocina del correo. El ómnibus atraviesa la plaza. Escucha, Agustín... Una vibración sorda, venida de lejos, moría contra los cristales de la ventana. —Sí —dijo el niño—; el señor Forgerus llega a Hautfort [Altofuerte]. —Siento que no pudiese venir esta mañana a la misa de primera comunión, pero estaba cansado de tan largo viaje. No anda muy bien de salud. Agustín no respondió. Hojeaba un viejo volumen en cuarto, pesado para sus manos frágiles. Era un Martirologio de 1638, ilustrado con grabados al buril. Veíanse en él hogueras ardiendo, columnatas, procónsules con casco y armadura, mártires rollizos, leones con peluca y grandes ángeles portadores de palmas, puestos cabeza abajo, en sus volantes vestiduras. —Cierra el libro. Ya es de noche. Jacoba traerá luego la lámpara —añadió la misma voz—. Tú, si quieres, puedes ir a ver al señor y a la señora Courdimanche [Patiodominical], que están en la terraza. —No, mamá. Estoy aquí muy bien con usted. —¡Bueno! El día de la primera comunión hay que evitar hasta los placeres inocentes. Descansa, pensando en Dios, hijo mío. —¡Oh! ¡Ahora si que oigo el coche! —exclamó Agustín. Con la frente apoyada en los fríos cristales, acechaba la aparición del nuevo huésped por el pendiente sendero que trepaba, por entre dos vallados, hasta la casa. La morada solariega de los Chanteprie [Cantareza], edificada en el filo extremo de una meseta, domina la rápida pendiente en que se alza Hautfort-le-Vieux. A la derecha, el torreón corona con sus torrecillas ruinosas la masa verdeante del jardín municipal. La puerta Bordier, otro fragmento de la fortaleza, sirve de marco a la calle que desciende a pico hacia la plaza de la Iglesia y el hospital del conde Godofredo. Esta cintra de piedra musgosa, recorta un trozo de paisaje: techumbres intrincadas, pavimentos desunidos, fondos azulosos, precisos como un dibujo de Alberto Dúrero. De medio lado, eleva San Juan de Hautfort un pórtico Renacimiento, una nave sostenida por pilares góticos, un campanario
- 7. 7 restaurado en el siglo XVII. Entre las arcadas de ladrillo de un reducido claustro distinguíanse a vista de pájaro las capillas y los cipreses del cementerio. Acá y allá, entre los grupos de casas, adivinábanse los recodos, las encrucijadas de las calles, las plazoletas plantadas de tilos. La ceniza de la tarde extingue en una armonía gris el sombrío violeta de las pizarras, el bermellón de las tejas nuevas, el color pardo rojizo de los techos antiguos. Se van elevando humos. Bajo la palidez irisada del vasto cielo, a derecha e izquierda extiéndense ondulaciones arboladas, en semicírculo, y hacia el Norte se desgarran ampliamente, para descubrir un horizonte de llanura infinita y azuleante como el mar. Ni un ruido, ni el rodar de un carro, ni el silbar de una máquina: el silencio... El silencio de los conventos y de las ciudades muertas, en las que la vida parece absorta en el recuerdo y la esperanza. Agustín de Chanteprie tenía cariño a la humilde ciudad feudal, sin comercio ni industria, caída, no obstante estar tan cerca de París, en el sopor de la provincia, pero que conservaba en sus ruinas el alma heroica y piadosa del pasado. Este paisaje de suaves valles, llanuras matizadas de azul y bosques de castaños y encinas era la «dulce Francia» de los trovadores. Y la casa misma, salvada, de embellecimientos ridículos y de sacrílegas restauraciones, no había cambiado desde 1636, o sea desde que Juan de Chanteprie, maestre de instancias [Maître de requêtes. Dábase este nombre en la corte de Francia a unos funcionarios palatinos encargados de examinar las instancias dirigidas al rey.-N. del T.], fue a instalarse en ella. Los nombres y semblantes de todos los señores de Chanteprie eran familiares al niño y se conservaban en su memoria como en un museo. Eran Juan de Chanteprie, el gran antepasado, el primer amigo de Port-Royal, el magistrado que durante la Fronda condujo en traje de palacio, con los señores de Tillemont y de Bernières, la procesión de las religiosas jansenistas hasta Saint-André-des-Arcs. Eran sus tres hijos y sus tres hijas, sobrinas y descendientes: Teresa Angélica, que murió de religiosa en Port Royal; Gastón, refugiado en Holanda, cerca de Antonio Arnauld y del padre Quesnel; Inés, la epiléptica, curada de una parálisis de las piernas en la tumba del diácono París,
- 8. 8 y tantos otros; Adhemar, «el renegado», el amigo de los enciclopedistas; Jacobo, diputado en la Constituyente, y los Chanteprie de Holanda enlazados a la rama francesa por el matrimonio de los dos primos Juan y Teresa Angélica, cuyo hijo único era Agustín. Solo, con su madre, representaba él ahora a esta raza da los Chanteprie, obstinada y violenta, que se encerraba en su fe como en una cárcel, y tiesa de orgullo bajo el cilicio acertó a discutir, luchar y sufrir. Y él ¿qué sería? ¿qué haría? ¿Se apasionaba todavía Francia por las controversias teológicas? ¿Se podía defender la fe con la espada, como lo hizo Simón de Hautfort, o por la pluma y la palabra, como Gatón de Chanteprie?... Exterminar la herejía, ganar almas, conocer a Dios y darlo a conocer, amarlo y hacer que lo amasen, esta era la ingenua ambición, el gran ensueño que Agustín de Chanteprie había declarado a su confesor... Brillaba una estrella. Se iluminaron las ventanas. Por el sendero que costeaba la mole del torreón se adelantaba un hombre. Siguió a lo largo del muro de la terraza y se detuvo ante la puerta cochera. Resonó el aldabón de bronce. —Mamá —dijo Agustín algo conmovido—, es el señor Forgerus.
- 9. 9 II UNA criada vieja, muy alta, muy flaca, tocada de un gorro negro, entró en el salón. Puso sobre la chimenea una lámpara de porcelana ordinaria, cuya luz hizo azulear las ventanas y despertó el oro de los marcos y los bronces de los muebles Imperio. El señor Forgerus seguía en pie, un poco cohibido, sombrero en mano. Era un hombre de cincuenta años, calvo, de barba canosa, nariz aguileña, cejas pobladas, mirada firme y circunspecta. Tenía su aspecto algo de universitario y de eclesiástico. Llevaba una levita muy pasada de moda, y el cordón de sus lentes roto en muchos sitios y lleno de nudos —Sea usted bien venido, señor —dijo la señora de Chanteprie—. ¿No estará usted algo cansado del largo viaje?... ¿El señor de Grandville [Granciudad] sigue bien?... ¿No piensa en volver a Francia? —El padre Grandville goza de perfecta salud, no obstante su avanzada edad —respondió el señor Forgerus—. Pertenece en cuerpo y alma a su querido colegio de Beyrouth [Beirut]. Si el clima de Siria me hubiese probado mejor, no hubiera dejado a mi venerable amigo. Pero espero volver allá, señora, dentro de siete u ocho años, cuando su hijo de usted no necesite ya de mis lecciones. La señora de Chanteprie llamó: —¡Agustín! Ven a saludar al señor Forgerus y dale las gracias por quererse encargar de tu educación. —Seremos buenos amigos, estoy seguro de ello —dijo Forgerus, posando las manos en los rubios cabellos de su discípulo como para tomar posesión de Agustín. —Haré por merecer sus bondades, señor. Parecía el niño abrumado de fatiga y de emoción, y las pestañas le caían sobre sus pupilas azules semejantes a violetas marchitas.
- 10. 10 —Súbete a tu cuarto hasta la hora de comer: Jacoba te alumbrará... —Sí, mi niño —dijo la criada—. Venga. La señora de Chanteprie se había vuelto a sentar, erguido el busto, apenas apoyados los codos. Su fino rostro, entre las crenchas rubias, no expresaba otro sentimiento que una dulzura impasible. Tenía el color amarillo de los reclusos, más amarillo junto a la deslumbrante blancura de la tersa garganta, la frente alta y redonda apretada en las sienes, la nariz delicada, una boca fruncida por la costumbre del silencio, y unos ojos sin luz ni color, cuya mirada parecía vuelta siempre hacia dentro, hacia el misterio interior del alma. —Debo decirle la verdad, señora —dijo el señor Forgerus—. Cuando el señor de Grandville me propuso volver a Francia para encargarme de la educación de su hijo, no sentí gran entusiasmo. Dejar aquel colegio que hemos fundado los dos, abandonar mis discípulos, mis trabajos, por una miserable razón de salud... El señor de Grandville insistió. Me describió el carácter de usted, su género de vida, las dificultades con que tropezaba para encontrar una persona que pudiese instruir, educar a su hijo cerca de usted. Me afirmó que yo era esa persona, no obstante mis imperfecciones, y que no podía rehuir una misión que Dios me había impuesto. —El padre Grandville tiene razón. Usted hará una obra útil, señor, y acrecerá sus méritos ante Dios, si, gracias a sus cuidados, colma mi hijo mis esperanzas. Desde este día tiene usted abierta mi casa y cuenta con mi gratitud... ¿Conoce usted la historia de los Chanteprie? ¿Sabe usted hasta qué punto sacrificaron afectos, reposo, honores y fortuna por lo que creían la verdad? Pues bien; de su constancia, no de su doctrina, es de lo que hay que dar ejemplo a Agustín, Hijo de los Chanteprie, ha de ser un Chanteprie, adicto a su fe más que a sus bienes, más que a su fortuna y a su vida misma. Sí; en este siglo de impiedad y descaro en que tantos cristianos flaquean y se deshonran con transigencias, quiero que mi hijo sea un verdadero cristiano, cristiano por sus sentimientos y por sus actos, escrupuloso, tenaz, intransigente. —¡Eh! Señora —dijo el señor Forgerus sonriendo—, no hay mas que un modo de ser cristiano.
- 11. 11 —Este niño no está echado a perder. Encontrará usted en él un alma sencilla y fervorosa. Añadiré que Agustín es muy ignorante. Un amigo, el capitán Courdimanche, le enseñó, mal que bien, los primeros principios de la ciencia y del latín. No ha leído mas que el Martirologio, La vida de los padres del yermo, Relatos sacadas de la Biblia y algunas obras de historia. Nunca ha salido de Hautfort-le- Vieux [Altoyfuerte-el-Viejo]. No tiene compañeros de su edad y su mayor placer es trabajar en el jardín... Trace usted a su gusto el plan de estudios. Quiero que Agustín reciba una instrucción general y una educación religiosa... No veo en él ni a un futuro sabio, ni a un futuro oficial, ni a un futuro magistrado; que se haga hombre y cristiano. Dios le revelará mas tarde su vocación particular. El señor Forgerus sonrió: —He conocido madres de familia que elegían con gran anticipación la carrera que habían de seguir sus hijos. Aún estaban en pañales, cuando el orgullo de sus padres profetizaba ya: «Tú serás prefecto...» «Tú serás general...» «Tú entrarás en la Academia.» O más sencillamente: «Tú harás fortuna.» Y estos padres eran cristianos. Preocupados en dar un alumno más a las escuelas, un funcionario más a las administraciones, no pensaban ni remotamente en dar un soldado más a Cristo y un defensor a la Iglesia. La educación religiosa, la formación de una conciencia cristiana, eso se deja para el señor cura encargado de la doctrina en la parroquia. ¿Qué es un joven «de buenas ideas»? Un muchacho que ha hecho la primera comunión y conserva cierta simpatía por el culto y el clero. Pero su amor a la religión no llega hasta defenderla ni menos a practicarla. —Sí —dijo la señora de Chanteprie—; esos jóvenes aprenden ciencias, literatura, bellas artes, pero conocen muy poco o nada de la doctrina cristiana; no leyeron nunca los libros de los santos doctores... Educados en la escuela de los poetas y los gentiles, no conocen a los padres de la Iglesia: San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín. Mire ese retrato, señor: es el de Gastón de Chanteprie. Fue educado en las Escuelas Menores del Chesnal por el señor de Beaupuis [Buenacontinuación]. Nuestras Memorias de familia cuentan que fue un austero cristiano y un gran sabio. Poseía a maravilla las obras de San Agustín y podía hacer frente a cuatro jesuítas juntos… Y con ser tan virtuoso y tan sabio, era sencillo como un niño.
- 12. 12 El señor Forgerus levantó la lámpara a la altura del cuadro. Un jabón obscuro, unos cabellos obscuros se perdían en el betún del fondo; pero la cara resaltaba con una palidez ardiente en la que vivían los ojos azules. —Es un cuadro de Felipe de Champaigne —dijo el preceptor—. Reconozco el trazo preciso, el sobrio color del viejo maestro. —Después del éxodo de los Chanteprie a Holanda, esos retratos fueron a parar a manos de mi tatarabuelo Adhemar, que se los dejó en testamento a mi bisabuelo. Este Adhemar llenó de aflicción a la familia por el libertinaje de su espíritu y el desorden de sus costumbres. Sostenía que el hombre era naturalmente bueno, y preconizaba «el retorno a la naturaleza». —Era un discípulo de Bousseau, lo que llamaban entonces un «hombre sensible». —Sí; el sofista de Ginebra había corrompido su talento y su corazón. La lectura de La nueva Eloísa acabó de pervertirlo. Mandó construir un pabellón en el fondo del jardín y plantar un grupo de árboles, que llamó el «bosquecillo de Julia». Este pabellón era para cobijar a una bailarina, a una tal Rosalba-Rosalinda, escapada de la Opera, y a la que buscaban las gentes del rey para conducirla a las Arrepentidas. Durante tres años, el señor de Chanteprie y esa criatura vivieron juntos, en secreto, entretenidos con la música y la jardinería. Cultivaban todas las variedades de la adormidera, la flor preferida por Adhemar. Luego, una noche, el viejo lacayo que los servía encontró al señor de Chanteprie tendido en un banco del bosquecillo... muerto de apoplejía... La Rosalinda se largó a Inglaterra... —¿Y el pabellón existe todavía? —preguntó el señor Forgerus. —Sí. He mandado hacer algunas reparaciones en el primer piso, y allí encontrará usted agradable alojamiento... Así, esa casa del pecado se convertirá en una morada de estudio y oración. He resuelto no intervenir para nada en la educación de mi hijo: la mujer no sabe educar al hombre... Usted vivirá, pues, como en su casa, servido por Jacoba, y podrá salir cuando guste y recibir a quien quiera. El señor Forgerus comprendió que la señora de Chanteprie no quería ver alojado en su casa, bajo el mismo techo, a un hombre soltero y que no era su pariente.
- 13. 13 —Mil gracias, señora. Pero no usaré de esa libertad que me concede. No tengo familia ni amigos y amo la soledad. De pronto se oyó una voz en el vestíbulo y se abrió la puerta, dando paso a un sacerdote. Detrás de él entraron un caballero anciano y una dama de su misma edad. —Hemos ido hasta las ruinas —dijo el cura—, y la señorita Caristia ha oído la cara de la comida... —Señor cura —dijo la señora de Chanteprie—, le presento al señor Elías Forgerus, profesor del Colegio Francés de Beyrouth, que se digna encargarse de la educación de mi hijo... El señor cura de Hautfort... La señorita Caristia Courdimanche... El capitán Courdimanche... Jacoba anunció: —La señora está servida. Después de los saludos y cumplidos ceremoniosos, pasaron todos al comedor. Aquella gran sala, enlosada de baldosas blancas y negras, tapizada con papel verdoso, se abría solamente cuatro veces al año, en los días de las cuatro fiestas principales. Teresa Angélica de Chanteprie —la señora Angélica, como familiarmente la llamaban— no recibía nunca allí mas que al abate Le Tourneur [Tornero], cura de Hautfort, y a la fraternal pareja de los ancianos Courdimanche. El capitán, que tenía sesenta y cinco años de edad, incitaba a la risa con su nariz prominente y su mandíbula puntiaguda, que hacían pensar en Don Quijote. Y era, en efecto, un Don Quijote pacífico y tierno, que no tenía otro amor que el amor a los pobres, ni otra locura que la locura de la Cruz. En el corral de su casa, criaba conejos a centenares, y con la venta de estos bichos aumentaba su «presupuesto de caridades». Tal como era, con su cómico perfil, su ojo izquierdo hundido de un bayonetazo y anegado en un lagrimeo perpetuo, con su ruda cabellera canosa, sus bigotes en forma de cepillo, la tez curtida y colorada, su piedad pueril, sus manías y sus conejos, el capitán Courdimanche hubiera merecido un lugarcito en el cielo junto al Padre Seráfíco, amante de la Señora Pobreza y encantador de pájaros.
- 14. 14 Susurrábase que había vivido al principio en la mayor indiferencia, hasta su tardío casamiento, y que la muerte de su piadosa mujer había operado el milagro de su conversión. Pero el capitán no olvidó nunca, del todo la religión practicada desde la infancia, descuidada en la juventud y vuelta a encontrar con el primer sinsabor de su edad madura. Tenía necesidad de adorar, de venerar, de servir. Espíritu sencillo, corazón sencillo, incapaz de razonar ni discutir, no era que se hubiese «vuelto» cristiano, sino que nunca había dejado de serlo. La hermana del capitán no se le parecía. Conservaba, a los cincuenta años, un encanto cándido y pueril y no era sino una niña vieja. A fuerza de arrastrarse por las capillas, sus ropas conservaban un olor de incienso, de jacintos y rosas blancas. Sus mejillas eran pálidas como hostias. Sus manos parecían modeladas en la cera de los cirios nuevos. La señorita Caristia no recelaba siquiera que existiesen el amor, la curiosidad y la ambición, esa «triple concupiscencia» que es el efecto del pecado original. Su alma, aletargada en la inocencia y la ignorancia, conservaba aún la frescura del bautismo. Sus días iban pasando como las cuentas de un rosario de marfil, señalados por prácticas piadosas, menudos pesares y menudos placeres. Bordaba manteles de altar, confeccionaba jarabes y dulces, repasaba las fundas de los muebles y las deslumbrantes cortinas de las ventanas. Cada vez que el reloj daba una hora rezaba una jaculatoria, que le valía cincuenta días de indulgencia... y esta, era toda su dicha, una dicha, tibia como un calientapiés de solterona, cerrada corno un beaterio, pálida como una primavera del Norte. El abate Le Tourneur, colocado a su izquierda, se desvivía por servirla. Joven todavía y atrayente, de buena estatura, la barbilla regordeta y las mejillas sonrosadas, los ojos saltones, el pelo plateado, era el perfecto modelo del cura de parroquia grande, excelente funcionario y correcto gentleman. Desde hacía algunos años era colaborador de un periódico de la capital, La Cruz Rambolitana, donde predicaba la concordia, la indulgencia y la unión «entre todas las personas honradas descontentas del régimen actual». Refirió que había dado una conferencia en casa de su decano, el cura del Petit-Neauphle, y que un colega suyo, el joven cura de Bouvrenoir, le había reprochado su excesiva benevolencia.
- 15. 15 —El abate Vitalis está acabadito de salir del Seminario, y su celo apostólico resulta a veces imprudente. Hostigando demasiado a las almas perezosas se corre el peligro de que se cansen... y se disgusten... Dios no quiere la muerte del pecador... —Quiere su conversión —dijo la señora de Chanteprie. —Ya sé que es usted severa con las almas tibias —respondió el abate Le Tourneur en tono de afectuoso respeto—. Sí, sí, por espíritu, por temperamento, es usted un poco jansenista... ¡Oh! No pongo en duda la pureza de su fe... Pero reconozco, sin dejar de admirarla, su intransigencia, naturalmente opuesta a mi oportunismo, si me es lícito valerme de esta, palabra, tomada de la jerga parlamentaria. Yo estoy lleno de misericordia para aquellos que quieren dar a Dios un poquito de sí mismo... Luego que han puesto el dedo meñique en el engranaje, ya estoy seguro de que meterán todo el cuerpo. Hay muchas almas unidas todavía a nosotros por los lazos de la tradición, de la costumbre y... ¿habrá que decirlo?… del miedo. No se desvelan por ganar el paraíso, pero son capaces de hacer un ligero esfuerzo para evitar el infierno... ¿Hemos de enviarlas al diablo?... ¡Ah! No... Esos indiferentes, esas medianías, componen la masa flotante en la que se recluta el reducido número de los elegidos. A ninguna de esas almas quiero desanimar ni rechazar... Contemporizando, aprovechando circunstancias favorables, las llevo poco a poco adonde no creían ir, quizá no juntito a Dios, ni a la primera fila de santos, pero sí lejos del diablo. —Sin embargo —dijo Forgerus—, Jesús no gustaba de los tibios. Ha dicho: «Yo los vomitaré de mi boca...» No estoy muy seguro de que la extrema indulgencia de los sacerdotes fortifique la fe de los penitentes. Considere usted el rigor de obispos y papas, en la Iglesia primitiva, cuando la liviandad de las palabras, la impudencia en los escritos y el menosprecio de los sacramentos eran mirados como otros tantos crímenes y se castigaban severamente. Entonces los ayunos eran tan frecuentes como rigurosos, las penitencias eran públicas y terribles. Aquella ruda disciplina infundía vigor a las almas.
- 16. 16 —Es necesario caminar con la época —replicó el abate Le Tourneur, perplejo—. Pero esta discusión ha de aburrir a nuestro amiguito y acaso turbarle… Bueno. Agustinito, he aquí terminado ya este gran día, este día dichoso... El señor Forgerus admiró el modo como el cura cambiaba el giro de la conversación. El hábil presbítero evitaba herir a la señora Angélica, criticando a sus «antepasados»; y al mismo tiempo daba una lección de decoro a este profesor laico que se atrevía a contradecirle delante de Agustín, su catecúmeno de la víspera. «Es un molinista extraviado en país extranjero —pensó Forgerus, riéndose de la comparación—. ¿Qué es lo que hace aquí? Vivimos en pleno siglo XVII. ¿No es una hermana de las Ineses y Angélicas la que preside la mesa? ¿No se asemeja Agustín al señor de Sericourt o al señor de Luzanci cuando era niño? ¿Es la señorita Courdimanche o la señorita de Vertus la que está, sentada junto a mí? ¿No presenta el capitán algunas facciones del señor de Pontis o de aquel señor de la Petitière que, por humildad, se avino a ser el zapatero de Port- Royal?...» Después de dar gracias, la señorita Caristia pidió su abrigo, y los comensales se despidieron de la señora de Chanteprie. Agustín había desaparecido. La vieja criada, balanceando contra su falda una linterna encendida, vino a buscar al señor Forgerus para conducirlo al pabellón. Atravesaron juntos un vestíbulo de losas blancas y negras y bajaron una escalinata de tres peldaños. Entonces el haz luminoso alumbró el patio enarenado y una avenida de tilos que formaban en la sombra dos paredones de sombra más opaca. Forgerus vislumbró una larga terraza dominando un vacío negro, una balaustrada medio ruinosa, unos jarrones de piedra... La noche exhalaba una fragancia fresca y montaraz: las flores cerradas no fundían en ella sus perfumes, pero todos los aromas verdes y rústicos de la hierba, de las savias y de las hojas componían, al unirse, un indefinible acorde. Era como una larga vibración embalsamada, en la que se casaban filtros y bálsamos, el áspero olor del tomillo, el helado perfume de la menta, el insulso aroma del saúco.
- 17. 17 —Ya está usted en su casa, señor —dijo Jacoba. Alzando la linterna, mostrábale el pabellón con sus balconcillos cintrados y sus claraboyas redondas en el techo de pizarra. Al través de los cristales de las cuatro ventanas y la puerta, veíanse los postigos interiores pintados de blanco, con los cantos de oro empañados por el polvo de un siglo. Rechinó la puerta. Forgerus penetró en una sala que ocupaba toda la longitud de la planta baja. Las molduras del artesonado imitaban un emparrado, que se redondeaba en forma de cúpula en los rincones del techo. Unos amorcillos ostentaban emblemas de jardinería o sostenían los festones de una guirnalda de mirto y adormideras. Las adormideras [La flor de adormidera fue muy empleada como motivo de ornamentación por la graciosa arquitectura del siglo XVIII.] coronaban el friso de la puerta, ceñían el pedestal de una Flora mutilada y florecían en el mosaico, como un emblema del sueño encantado que duermen las cosas viejas. El preceptor comprendía las razones de decoro por las cuales le desterraban con su discípulo, al fondo del jardín, detrás del «bosquecillo de Julia»; pero no había previsto la novelesca belleza del pabellón, este decorado de fiestas galantes, estas imágenes paganas... Echó de menos la casa del antiguo maître de requêtes, la morada en que la señora Angélica vivía oraba sola y que nunca había profanado el amor. Sin embargo, el Hombre de las Adormideras no hubiera conocido su retiro. Unos cordeles tirantes sostenían hierbas secas, manojos de cebollas, rosarios de agáricos [Especie de setas.-N. Del T.]. Sobre el mosaico amontonábanse las patatas entre la loza y el hierro viejo. Una araña colgaba, hecha una bola, de un largo hilo invisible, y algunas mariposas velludas, deslumbradas por la claridad, quedábanse pegadas a los cristales. Bajo los pies de Jacoba se escurrió una rata. La vieja no hizo el menor aspaviento. Iluminada de abajo arriba por su linterna, que proyectaba en el cielo raso su sombra cómica y desmesurada, se la hubiera podido comparar con la madrina de la Cendrillón del cuento, buscando la calabaza mágica o el ratón bigotudo. Cada uno de sus movimientos, al alterar las zonas de sombra y de luz, despertaba reflejos nacarados en la pulpa de las cebollas y revelaba los objetos amontonados en el suelo; calderos revestidos por la tizne de un hermoso luto aterciopelado; el cobre amarillo de una palmatoria, el cobre rojo de una caldera panzuda, abollada a su antojo por los juegos errantes de la luz.
- 18. 18 —¡Ah! —dijo la vieja—. Nuestro Agustín, mi querido niño, venía a jugar a esta habitación cuando era pequeño. Muchas veces lo he llevado al desván trepando por la escalerilla, para enseñarle los restos del tiempo antiguo, los cuadros rotos, las sillas desfondadas, las músicas que ya no cantan. ¡Hay allá arriba unas cosas!... ¡Cosas de antes de la Revolución!... Todo eso pertenecía al antepasado de la señora, al Hombre de las Adormideras, como le llaman. Abrió una puerta disimulada en un testero de la pared y le mostró el corredor que conducía a la escalera. —Diga, señor maestro —añadió según subía por ella—, ¿no le hará trabajar mucho a mi niño? Es un señorito delicado, que no tiene mucha sangre... su pobre padre murió del pecho. Nuestro Agustín está acostumbrado a los mimos. —Tranquilícese usted, Jacoba, yo soy afable y paciente. —Eso de los mimos hay que entenderlo bien... La señora no le ha pegado nunca, pero tampoco le ha hecho una caricia. Es una santa la señora; no es una madre como las demás. No quería boda, sino convento. En toda su vida no acabará de llorar el no haber sido religiosa... Ea, ya hemos llegado. Ahí tiene usted la vela en el rincón y aquí están las cerillas. Buenas noches... Saludó a Forgerus como a un igual. Poco a poco se fueron apagando sus pasos en la escalera sonora; la puerta de la planta baja gimió sordamente y todo volvió a quedar en silencio.
- 19. 19 III LEVANTADO desde el alba, el señor Forgerus visitó su nuevo alojamiento. El único piso alto de la casa comprendía tres habitaciones, cuyas ventanas daban a la misma fachada y las puertas al mismo rellano de la escalera. A derecha e izquierda, las dos habitaciones, más largas que anchas, presentaban la misma disposición. La del preceptor estaba amueblada, muy sencillamente, con la cama y una cómoda de caoba maciza; pero la otra habitación lucía molduras delicadas, florecidas de mirto y adormideras, una chimenea de mármol blanco, y un lecho antiguo, pintado de gris tierno, bajo un dosel de gourgouran [tejido de seda de Indias] de color azafranado. En la habitación del centro, amplia y cuadrada, alzábanse dos pesados armarios para libros, con las puertas enrejadas y visillos de tafetán verde. Sobre la chimenea había algunos aparatos de física ya casi inservibles, entre ellos una esfera polvorienta contemporánea del señor de La Perouse [Célebre marino francés del siglo XVIII, que pereció con su buque en un islote de Oceanía.-Notas del Traductor.] y en los cuatro testeros unos grabados al buril, con marcos negros, representando a los señores Litolphi Maroni, obispo de Bazas, Gondrin, arzobispo de Sens, Choart de Buzenval, obispo de Beauvais, y a Nicolás Pavillón, obispo de Alet, en el Langüedoc. Forgerus bajó y atravesó el «bosquecillo» de abedules, acacias, fresnos y álamos plateados. Al otro extremo del jardín se le aparecía, muda y cerrada, la gran casa habitada por la señora de Chanteprie. Las líneas paralelas de los tilos, huyendo en su dirección, parecían aproximarse y acortar la perspectiva. Entre estos muros de follaje extendíase la alfombra de los parterres, recamada por las cintas obscuras de los espinos y cortada por las alamedas en rectángulos
- 20. 20 innumerables. Era un jardín a la francesa, ordenado como una tragedia, pomposo como una oda, en el que la ciencia del jardinero lo había previsto y arreglado todo, sin dejar nada al capricho de la naturaleza. Antaño, llenó de sol y de aburrimiento, con su césped bien cortado y su agua corriente, con sus glorietas y alamedas, habría sido admirado como la obra maestra del señor D'Andilly. Arruinado por el tiempo, embellecíalo esta ruina. El césped no era ya sino un hierbazal de prado, duro y vivaz, que rebosaba sobre las alamedas, entre hojas muertas y guijarros. Ramas mal cortadas rompían la línea de las alamedas; y acá y allá, zócalos de mármol que antaño sustentaron torsos robustos o bellos se erguían como monumentos funerarios. El señor Forgerus caminaba a paso lento sobre la terraza. Un rayo de sol doraba oblicuamente los troncos do los tilos y se oía cantar a las ligeras campanas. La salutación angélica ascendía como la voz virginal de esta alborada y de esta primavera. La población, abierta en cruz sobre la pendiente, y el horizonte de bosques y de colinas parecían transparentes, irreales, pintados en grisalla sobre una gasa de azul. Los inciertos matices del verde y el malva, las rosas nacientes, se confundían con transiciones tan delicadas, que los ojos, seducidos, no se detenían a hacer distinción entre ellos y sólo guardaban una impresión de conjunto, la dulzura de una visión azul, suavemente azul, pronta a desvanecerse. —¡Eh! —le gritó una voz—, ¡qué madrugador, señor maestro! Forgerus vislumbró a Jacoba arrodillada junto a un cuadro de hortalizas. Reparó en las singulares facciones de esta mujer, en su nariz fina y arqueada, sus cejas espesas, los ojos de oro, un tanto hundidos, fijos y fascinadores como los ojos de los mochuelos. —¿Tiene usted hambre, acaso?... Voy a traerle su desayuno. —No tomo nada antes de mediodía, Jacoba. No se cuide de mí. —¿Por qué eso? —dijo ella con aire receloso—. ¿Es por devoción? Forgerus sonrió. —Quizá... —Entonces, como la señora... Sí, usted es un piadoso varón y la señora una santa. La llaman la Santa por estas tierras. Pero, dígame, ¿y a mi niño no le consentirá que desayune? —Sí, mujer.
- 21. 21 —Hace usted bien. Ese chiquillo tiene el temperamento del padre. —¿Conoció usted al señor de Chanteprie, Jacoba? —Quince años tenía yo cuando vine a Hautfort con mi primer amo, un médico, un sabio, que me enseñó muchas cosas. Cuando estaba para morir me colocó con la señora Angélica, y desde entonces ya no salí nunca de esta casa. Y eso que no me gustaba esta tierra. La gente de aquí me ha hecho cosas muy feas. Venían a buscarme para que curase a los enfermos desahuciados, porque conozco plantas y ensalmos… y luego, me llamaban bruja. Dicen que doy desgracia a las gentes, y me llaman vieja «Chavoche»... —¿«Chavoche»? —Una «chavoche» es un mochuelo... En fin, después de todo, yo soy quien crió a la señora Angélica; quien le prendió su velo de novia; quien cogió en brazos antes que nadie a su hijo al nacer y quien enterró al pobre padre... Un joven de veinticinco años, flaco, pálido, que siempre estaba tosiendo... ¡Un buen partido para una soltera!... Ya se lo decía yo a la difunta, señora, que un matrimonio entro primos no da de sí nada bueno; pero en esta familia son testarudos... La señorita lloraba por su convento; pero lo dijeron que «su vocación no era firme». Y entonces, por obedecer a sus padres, consintió en casarse. Y nació nuestro Agustín... ¡Oh! ¡Cuánto le quería yo a ese niño desde antes que viniera al mundo!... Yo era ya vieja... Y pensaba que la criaturita devolvería la alegría a la casa; ¡pero era demasiado tarde!... El señor tenía los días contados y a la señora le iba dando por la santidad. Es una mujer que no piensa más que en la muerte. —Hay que pensar en la muerte, Jacoba, para vivir cristianamente. —Quite, quite —dijo la vieja—; no hay más que una vida, y debemos vivirla como podamos, dejando a los muertos tranquilos... Los pobres muertos están bien muertos. Agachándose, arrancó un puñado de hierbas, que examinó con gran cuidado. —¿Qué plantas coge usted? —Hierbas buenas, hierbas de botica, mejores que todas las drogas de los médicos. Yo las cultivo, las cosecho, hago con ellas jarabes y cocimientos, bálsamos para las compresas, remedios para los esguinces y quemaduras.
- 22. 22 —¿Hace usted aquí de jardinera? —De jardinera, de lavandera y de doncella... La señora Angélica gasta todas sus rentas en limosnas y no puede tener muchos criados. Hay una mujer que me ayuda para la colada y un hombre que algunas veces se encarga de las faenas pesadas. Se levantó, recogiendo con sus manos sarmentosas los picos de su delantal, lleno de hojas y floree. Una mecha de pelo que le salía del gorro resbalaba a lo largo de la sien y se retorcía como una víbora de plata. En un anillo pendiente de su oreja izquierda brillaba una menuda turquesa, y el azul puro de la piedra parecía más azul por contraste con la mejilla morena. Alta, flaca, son sus ojos amarillos cuyos párpados no se movían, tenía la inhumana majestad de las sibilas. Guardiana de las hierbas hadas, señora de los filtros y bálsamos, parecía verdaderamente una bruja sorprendida por la mañana y que en su forma femenina conservaba algo de las metamorfosis de la noche. ¿Iría a echar raíces entre las belladonas o a levantar el vuelo hacia las ruinas con alas de lechuza? —Voy a despertar a mi niño. Será la última vez… Desde esta noche dormirá en el cuarto que he arreglado a la moda antigua con los muebles que estaban en el granero del pabellón. Hasta más ver, señor preceptor. —Hasta la vista, Jacoba. Forgerus continuó por la terraza y encontró una puerta de salida detrás del pabellón. A los pocos pasos estuvo en el jardín municipal, junto a la vieja torre del siglo X, mole despanzurrada bajo el abrazo de una hiedra arborescente. A lo lejos elevábase otra torre, de ladrillos rojos, almenada, traspasada por ventanas ojivales. Por entre los olmos y castaños distinguíase, allá en lo hondo, la inmensa campiña, los henos agavillados, los manzanos en medio de los campos, los plátanos en hilera al filo de los caminos y las líneas verdes de los cercados que descienden por el declive de la meseta. Una alameda sinuosa condujo a Forgerus hasta la callejuela que había seguido la víspera, en el crepúsculo. Pasó bajo la puerta Bordier. Los burgueses asomados a las ventanas, las vendedoras en cuclillas alrededor de la fuente y ante el porche de la iglesia, un buen hombre de pantalón blanco y sombrero de jipi, una vieja que volvía de la misa con las manos juntas bajo la pelerina, las casas desiguales, las tiendas pobres, con sus muestras ingenuas, recordaban a Forgerus los decorados provincianos y los personajes de Balzac.
- 23. 23 Sintió curiosidad por visitar el cementerio, cuya puerta gótica atrajo sus miradas. Desde el umbral veíanse los mármoles acumulados en el recinto, un cuadro de cielo, un lienzo de colina que parecía ir a desplomarse, y las tejas encarnadas y obscuras de los techos escalonados. El claustro era de tres lados solamente. La armazón de la bóveda, encorvada y semejante a la osamenta del leviatán marino, apoyábase en columnas de ladrillos. El sol daba en los cristales de una capillita adosada a las arcadas, proyectando sobre las baldosas una luz azul y trémula. Forgerus examinó las placas conmemorativas puestas en el muro. La más antigua tenía un epitafio en latín. Bajo las baldosas, holladas por los pasos de los visitantes, reposaban in spem resurrectionis micer Juan de Chanteprie, maestre de instancias, dama, Catalina Le Feron su esposa, micer Jacobo de Chanteprie, micer Gastón de Chanteprie, muerto en Utrecht en 1709, y «sor Teresa Angélica de Chanteprie, muerta en Port-Royal el 14 de Mayo de 1661 y exhumada el 4 de Abril de 1711». Inscripciones más recientes recordaban los hombres del señor Pedro de Chanteprie, la señora Julieta Silvat, su esposa, y Juan de Chanteprie, su hijo. «Adhemar no está enterrado en el panteón de la familia», pensó el señor Forgerus. Salió para ver la iglesia, que esteba allí al lado, bajo la advocación de San Juan. Acababa de terminar la misa. No había ya ante el altar mas que una mujer de rodillas y un sacristán que llevaba puesto un roquete muy corto y se ocupaba en arreglar unas macetas de flores blancas. En la nave central, una luz dorada caía desde las altas ventanas de cristales deslucidos, pero las naves laterales estaban bañadas en sombra y las famosas verjas del Renacimiento brillaban con un brillo dulce y cálido, más viviente que el de las piedras preciosas. En el fondo, a la cabecera de la iglesia, el árbol de Jessé, arrancando del costado de Abraham dormido, extendía sus ramas cargadas de patriarcas y reyes. A los lados, las leyendas de la Biblia, las parábolas del Evangelio y los Hechos de los Santos se inscribían en los ventanales en figuras luminosas sostenidas por lineamientos de plomo.
- 24. 24 Veíase en ellos al buen Samaritano y a la Magdalena, a los profetas en el desierto y a Cristo en la tumba. Las figuras llevaban trajes del siglo XVI, y en lo teatral de sus actitudes, lo exagerado de la musculatura y lo espléndido de las vestimentas resaltaba el influjo de los maestros italianos. Cabalgaban en estos ventanales burgueses vestidos de terciopelo y pieles. Apóstoles de barba rizada llevaban ropas amarillas, con perfiles violeta, hinchadas de viento. Las santas mujeres eran una delicia con un pelo rubio que se tornaba verde bajo el capirote puntiagudo y el blanco gris de sus gorgueras. Los paisajes, atormentados y minuciosos, representaban a la vez rocas, cedros y meandros tortuosos de un río, menudos senderos a través de la llanura, arbolillos en forma de bola, y todas las casas de la aldea y todas las ventanas de las casas En la parte inferior de un ventanal, el donante y su mujer, arrodillados, aparecían escrupulosamente reproducidos en toda su auténtica fealdad. Elías Forgerus no se detuvo mucho tiempo en mirarlos. Se reprochaba ya este paseo demasiado largo y la alegría experimentada ante el milagro cotidiano del amanecer. Había reposado su meditación, seducido por los prestigios de la luz, esa «reina de los colores», cuya dulzura y poder ha dicho San Agustín. Sus ojos, tanto tiempo apartados de la Naturaleza, no buscaban más que la luz increada, la luz que veían Jacob y Tobías ciegos. Y más que la Naturaleza, asustaba a Forgerus el arte, aun el arte cristiano. Evocaba extrañas sensaciones de su infancia, cuando su madre lo arrastraba de iglesia en iglesia, en la ciudad medio española en que vivían. La señora Forgerus era una mujer morena, seca, fea, con ojos magníficos en los que ardían todas las hogueras de la Inquisición. Amaba a su marido y a su hijo con un amor propenso a la caricia y al insulto, fácilmente dominador y que gozaba al verse humillado. De igual modo amaba a Dios, con refinamientos y violencias. La obscuridad de las criptas, el chisporroteo de los cirios, las imágenes espantables de la muerte y la corrupción, los éxtasis anegados en lágrimas, toda la materialidad del culto, la atraían. Colgaba su devoción como un exvoto español, como un corazón de oro brillante y hueco, en la peana de las Vírgenes negras.
- 25. 25 Educado por tal mujer, Forgerus estuvo a punto de ser el adolescente falsamente piadoso y falsamente sentimental que pide excitaciones piadosas a los himnos sacros, a las flores, al incienso y hasta a la sonrisa de la Virgen, y ese recuerdo le llenaba de vergüenza. Rechazaba ahora la intromisión sacrílega de la literatura en la religión, la falsa grandeza, el hechizo malsano que le comunica. ¿No es el arte la trampa en que cae el alma, ávida de emoción piadosa, para encontrar, al mismo tiempo que la ilusión del fervor, un deleite carnal y peligroso? Forgerus se prometió inculcar a su discípulo la verdadera piedad, que no ha menester de la ayuda de los sentidos para caldearse y mantenerse. Y la imagen de Agustín, evocada en su pensamiento, le enternecía. Elías amaba a los niños: la infancia le parecía terrible, digna de toda solicitud y toda compasión. El niño es la ciudad naciente, sin puertas ni murallas, donde aún no reside el Espíritu Santo, y que la razón, todavía débil, no acierta a defender. El mal merodea a su alrededor; y el niño no combate al mal, porque no lo conoce y el mal le vence, por ser el hijo pecador de Adán. El maestro debe velar sobre él, instruirle con el ejemplo más que con la palabra, y salvarlo salvándose con él. —Señor —oraba Forgerus—, ya sé que es temerario pretender conducir a los otros cuando uno no ha sabido conducirse a sí mismo. Pero si el efecto de mis desvelos respondiera a mis esperanzas, ¿me atrevería yo a enorgullecerme? El jardinero corta la planta tierna, la endereza, la somete a tutela; la defiende contra la helada y contra los ardores de la canícula; destruye a los insectos dañinos; pero no es él quien hace que germine el grano, que la savia suba y la flor se abra. Aceptad, pues, el humilde servicio del jardinero. Evitad a la frágil planta humana la lluvia y el viento, el sol y la sombra. Yo trabajaré para ella; ella florecerá para Vos.
- 26. 26
- 27. 27 IV COMENZÓ la vida nueva. Todos los días, a las seis de la mañana, el señor Forgerus despertaba a su discípulo. Sucedíanse las lecciones orales y los ejercicios de piedad, muy breves y variados, para no cansar la atención del niño, y con intervalos de recreos y paseos. Nunca había visitas ni vacaciones. Sucedíanse los días, iguales unos a otros, sin horas estériles. Era esta una educación a la moda antigua, tal que el señor Lancelot pudo dársela a los jóvenes príncipes de Conti. El señor Forgerus había pasado del colegio al seminario y del seminario al colegio. Asustado de la grandeza, del sacerdocio, espantado de la corrupción del mundo, se quedó siendo medio laico y medio cura. No sintió nunca otra pasión que la de los libros, ni amó con exceso sino la teología y las bellas letras. Le interesaban las matemáticas y las obras de mecánica, pero permanecía indiferente al progreso de las ciencias, y puede que en el fondo de su corazón condenase «esa rebusca de los secretos de la Naturaleza que no nos concierne —como dice Jansenio—, cuyo conocimiento no nos sirve de nada y que los hombres quieren saber solamente por saberlo». La señora de Chanteprie aprobó el programa y el método del preceptor. Era de opinión que las humanidades, una firme educación moral y religiosa y un ligero barniz de ciencia bastan a formar un «hombre honrado». Agustín de Chanteprie no estaba destinado a brillar en los salones. De no seguir la vocación sacerdotal, sería, como su padre y su abuelo, un simple gentilhombre del campo, ocupado en labores rústicas y buenas obras.
- 28. 28 Dos veces por semana, el domingo y el jueves por la mañana, recibía ella al señor Forgerus, y todos los días, a una hora fija, iba a verla Agustín. El niño contemplaba con un sentimiento de terror y respeto la habitación semejante a una celda, el Cristo jansenista con los brazos levantados [Los Cristos jansenistas tenían los brazos levantados y recogidos, no abiertos, para significar lo difícil de la salvación.-N. del T.], el mobiliario pobrísimo, y a la mujer casi siempre enferma, que leía obras piadosas y cosía para los pobres. Entre él y ella nunca había confianzas; poca efusión, pocas caricias. Apenas se atrevía él a hablarle... Y sin embargo, el niño, relegado a su pabellón, echaba de menos a su madre. Sufría de no vivir ya a la sombra de sus faldas, bajo la bendición de sus manos, en el gran silencio que esparcía a su alrededor. La adoraba. Era el ser venerable, dulce en su majestad y terrible en su dulzura. ¡Madre, reina, y por encima de todo, santa! Esta imagen magnificada de su madre la asociaba espontáneamente Agustín, desde su más tierna infancia, a todas sus emociones religiosas. De un cabo al otro del año, las ceremonias que se sucedían encerraban en un círculo místico a las almas unidas de la madre y el hijo. Juntos saludaban la estrella de la Epifanía; juntos veían al sacerdote signar con ceniza la frente humillada de los fieles; juntos respiraban, en la tumba de Jesús, el fúnebre olor exhalado por las flores que se deshojan y la cera ardiente que se derrite; juntos acechaban la vuelta de las campanas en el aire plateado de la primavera pascual. Las fiestas católicas eran las únicas fiestas importantes de su vida, y Jesús, la Virgen y los santos estaban a todas horas en su pensamiento y les eran familiares como parientes. Ni los desvelos de Jacoba ni la amistad de los Courdimanche pudieron distraer a Agustín de esta adoración filial. Y sin embargo, junto a Jacoba o en casa de la señorita Caristia, el niño soñador, demasiado dulce y grave, se volvía un chicuelo charlatán. La criada abría de nuevo la Naturaleza a esta imaginación naciente que siempre tendía hacia la Iglesia, el infierno o el paraíso. Agustín se complacía en el jardín de los simples, cultivado por la vieja criada, o en la antecocina, llena de vasijas extrañas, de calderos y alambiques.
- 29. 29 ¡Jacoba sabía tantas historias de guardas y cazadores furtivos, tantas canciones en que se habla de ruiseñores, mejorana y muchachas muertas de amor! Inclinada sobre el jarabe hirviendo, cantaba La malcasada, sacudiendo la cabeza y sonriendo como una abuela. Su voz era tenue como el sonar de un clavicordio y sus dedos más nudosos que sarmientos. El sol, filtrándose por los cristales, hacía brillar, por entre la olorosa lejía, la sierpe plateada de sus cabellos y la turquesa pendiente de su oreja… ¡Era tan cariñosa y divertida «la Mochuelo» y tan imponente también!... La gente que la detestaba venía a buscarla a veces, con mucho secreto, porque conocía emplastos maravillosos contra los dolores, y raíces de las que se ponen bajo la almohada de los niños que padecen convulsiones, y tisanas que curan cólicos y fiebres. Hasta se decía que un hombre de su tierra le había enseñado a descubrir las fuentes con una varita de avellano. Pero Jacoba no se atrevía a confesar ni emplear todos sus talentos... De buen grado hacía favores a la gente, por nada, por gusto, pero temía que su fama de milagrera llegase a oídos de la señora de Chanteprie. La señorita Courdimanche no quería a «la Mochuelo», Jacoba iba a la iglesia como todo el mundo, «porque las personas no son perros». Quizás creyese en Dios... Y sin embargo, no era «muy católica». Estas palabras, oídas centenares de veces, perturbaban el ánimo de Agustín. Rogaba ardientemente por su anciana sirvienta y pedía a Jesús que la iluminase y la salvase. «Dios mío —decía—, si queréis que sea feliz en vuestro paraíso, llevad allí a todos los que amo: a mamá, a la señorita Caristia, al señor Courdimanche y a Jacoba...» Seguro que la señora de Chanteprie se iría derechita al cielo y también los Courdimanche. La señorita Caristia hacía cuarenta años que coleccionaba indulgencias. No sonaba una hora sin que murmurase la oración «¡Corazón de Jesús, salvadme!», que le evitaba cincuenta días de purgatorio. De vez en cuando le venían deseos de hacer lo que el abate Le Tourneur llamaba el «acto heroico», el abandono de todas estas indulgencias en favor de las almas que sufren, pero una cobardía pueril retenía en sus labios la fórmula de renunciación. La señorita Caristia tenía miedo al infierno. Por prudencia llevaba dos escapularios, unas cuantas medallas y un
- 30. 30 rosario bendito enroscado en la muñeca. Los días de tormenta encendía un cabo de vela ofrecido por el señor cura. Agustín había pasado largas horas en su saloncillo, acurrucado contra sus faldas, escuchando anécdotas sacadas de los Anales de la Santa Infancia, o de los Anales de la Propagación de la Fe. Estos relatos transtornaban al niño... Soñaba con ser el misionero de grandes barbas que evangeliza salvajes coronados de plumas y encuentra la palma del martirio en una ciudad china, muy lejos... Veía ya el poste del suplicio, las tenazas ardiendo, la muchedumbre de hombres amarillos, el mandarín con su sombrero puntiagudo, y con toda su almita perdonaba a sus verdugos. —Tú serás sacerdote —decía la señorita Caristia—, tú serás obispo... quizá hasta cardenal... ¡Qué gloria para nuestra población! Y el niño movía la rubia cabeza: —Yo quiero ser mártir. Enternecida, la solterona le prestaba unas tijeras despuntadas para que recortase estampas. La Virgen blanca sonreía, sobre la chimenea, entre dos lámparas de porcelana. Unos cuadritos de pergamino mostraban emblemas piadosos, inscritos en banderolas rosadas dentro de una corona de miosotis. La luz era opaca y tibia, y cuando guardaban silencio oíanse las notas graves del reloj de cuco, luego un suspiro, un «¡Corazón de Jesús, salvadme!», que terminaba en un murmullo... La señorita Caristia buscaba la salvación en casa, con la cabeza despejada y los pies calientes, leyendo La Semana Religiosa o El Peregrino. El capitán la buscaba en las obras. Tanto en invierno como en verano, visitaba a los pobres, velaba a los enfermos, ayudaba a enterrar a los muertos. Su abnegación solía excitar la burla. Aun los mismos pobres que él asistía lo tomaban por un maniático. En vano trató el abate Le Tourneur de hacer que se interesase por el triunfo de los candidatos patrocinados por el clero. El señor Courdimanche no sabía convertir la caridad en un manejo electoral. Indiferente a las encíclicas, a las órdenes y negocios temporales de la Iglesia, sólo veía a los miembros doloridos de Jesucristo, a los pobres.
- 31. 31 Agustín respetaba a la señorita Caristia y veneraba al capitán; pero la virtud del anciano era tan humilde y sencilla, que el niño no vislumbraba toda su grandeza. Atraído por la piedad contemplativa, volvía siempre a su madre como a la imagen terrena de la Perfección. Lo profundo de esta huella materna conmovió al preceptor. Forgerus recordaba la significativa frase de la señora de Chanteprie: «La mujer no sabe educar al hombre.» También él miraba a la mujer con un recelo muy cristiano. Era la enemiga... Para siempre desligado de ella, seguía temiéndola y no la amaba. Con frecuencia hacía memoria de la indiscreta, ternura de su madre. Sus mimos, sus cóleras, sus violentas efusiones, le dejaban aturdido y molesto. Le había impulsado al seminario por celos, sin preocuparse de su vocación, deseosa no más que de dárselo a Dios antes que a una mujer rival, querida o esposa... ¡Y qué cólera la de Forgerus cuándo lo comprendió!... Sí; la mujer concibe en pleno pecado. La concupiscencia de Eva pasa con su sangre y su leche a la carne del Adán futuro. Más que a la hija, en quien revive el padre, ama la mujer al hijo varón. Lo quiere con un amor que, por su ardor mismo, delata el obscuro atractivo del sexo. Es el hijo a quien ella trata de moldear a imagen de sus ensueños, y en quien prueba a recomenzar una vida más fuerte y libre. Es el desquite vivo de su flaqueza y servidumbre. Lo incuba durante veinte años, y cuando él se deshace de ella lleva consigo la nostalgia de sus brazos y de sus senos... Hijo de mujer, a la mujer retorna. Este pensamiento asediaba a Forgerus al observar a su discípulo, convertido en el hijo predilecto de su espíritu. No era más que un niño, apacible y puro; pero el maestro veía surgir a veces la seductora figura del joven que dentro de unos años sería una realidad. Sólo faltaban unos años; verdaderamente, demasiado poco... Apenas fortificado por la crema simbólica, tendría que domar sus sentidos rugientes. Muy pronto, turbado por el ardor de los mediodías y la languidez de las noches, distraído sin causa y triste sin motivo, entraría en esa terrible estación de la juventud cuyos primeros rayos enloquecen como los soles de Marzo. Muy pronto la impura Enemiga vendría a merodear en torno de esta alma en flor…
- 32. 32 Apasionado por su obra, quiso Elías tener a Agustín en su puño, formarlo a su antojo. Se consagró por entero a su discípulo para poseerlo por entero. Dispuesto a todo sacrificio, a toda abnegación, se irritaba ante la menor resistencia. Por orden suya, hubo de renunciar Agustín a la compañía de Jacoba, a las labores del jardín, a las canciones, a las cocinas mágicas del laboratorio. La simpleza de la señorita Caristia también podía ser peligrosa y deprimente; ¡adiós las visitas al saloncito blanco, los confites, las historietas piadosas! Sólo el señor Courdimanche fue admitido, de tarde en tarde, en los recreos... Y en adelante, sin reserva, el discípulo perteneció al maestro. La madre misma pareció obscurecerse.
- 33. 33 V PASARON años. Florecieron y se deshojaron siete veces las adormideras blancas en los jarrones de la terraza. La señora Angélica no salía ya de su casa. Pero todas las muchachas de Hautfort sabían que el joven señor de Chanteprie tenía el pelo de un rubio ceniciento y ojos dulces como violetas, y lamentaban que fuese devoto. Pocas veces se le veía por la población, y casi siempre con su preceptor, cuyo rostro asustaba a las coquetas. «Ahí van los señores de Chanteprie», decían los chicos. Entonces, Julia, la modista, salía a la puerta de su tienda con una blusa rosa. Berta, Juana y Cora, con los brazos enlazados, obstruían la calle lanzando risotadas... Marta, la costurera, levantaba los visillos de muselina, y delante del corral del herrero, lleno de gritos, de chispas y de coces, una tísica de diez y seis años, Melita, temblaba más fuerte bajo sus abrigos y seguía al joven con una mirada celosa y triste. Agustín no miraba a las muchachas. Y todas lo creían orgulloso y arisco, un poco «chiflado», sin duda como sus padres; «semilla de cura, que no tardarían en enviar al seminario». La señorita Courdimanche era quien había esparcido este rumor por el pueblo. Le parecía imposible que el «angelito» no tuviese vocación. Probó a sonsacar al joven. Agustín le respondió sin rodeos que la misión del sacerdocio, tan hermosa y eminente, le asustaba. Aún no había sentido el movimiento interior, el impulso decisivo de la gracia. A los diez y nueve años, terminados sus estudios, empezaba a administrar su patrimonio, con la gravedad de un joven romano, rey en su casa y en sus tierras. Testard, el colono de la Encina-Púrpura, le iniciaba en la agricultura. Y estas labores rústicas, al par que robustecían su salud, le dejaban tiempo para la meditación y la lectura. Agustín se sentía perfectamente dichoso. Su fe era tan viva y su piedad tan escrupulosa como al día siguiente de su primera comunión. Severo consigo mismo, benigno con los demás, despreciaba los placeres del mundo, que no conocía, los deleites de los sentidos, que adivinaba con una repulsión mixta de miedo. El amor divino colmaba su alma y engañaba la nostalgia naciente de otro amor.
- 34. 34 El señor Forgerus, satisfecho de su obra, pensaba en partir. Antes de reunirse con el señor de Grandville quiso hacer un corto retiro en la abadía cisterciense de San Marcelino, cuyo prior era un amigo suyo de la infancia. Y esta fue la primera separación, después de siete años, lo que maestro y alumno llamaban melancólicamente «la prueba preparatoria». —Dentro de ocho días volveré y estaré aún con usted algunas semanas —dijo Forgerus al abrazar al señor de Chanteprie, en el andén de la estación. Agustín se volvió solo a Hautfort-le-Vieux. El traqueteado coche de dos ruedas iba dando tumbos al trote del caballejo gris. A cada lado de la carretera desfilaban hileras de plátanos, lisos y manchados, y entre las curvas de las colinas extendíase el campo, rubio y polvoriento, en la rubicundez del poniente. A la entrada del pueblo el señor de Chanteprie dio un rodeo para evitar la cuesta demasiado pina y el pésimo pavimento de las calles. Una alameda bordeada de bosques y jardines le acogió en su sombra, y mientras que el caballo escalaba la pendiente entregóse el joven a sus ensueños. Como alguien que está durmiendo y se despierta, miraba a sus pensamientos danzar en el sol como mariposas deslumbrantes y vagas... De pronto, una voz clara, imperiosa y casi infantil le llamó: —¡Señor, señor! Con un gesto involuntario, retuvo Agustín las riendas. El caballo se detuvo en seco, y el señor de Chanteprie se volvió y vio que una muchacha seguía el coche. —Señor —repitió la joven—, tenga la bondad: ¿es allá arriba la encrucijada de los Tres Caminos? —Todo derecho. —¿Queda mucho todavía? —Un cuarto de hora. —¿Y es todo en cuesta? —Sí. —¡Ah! ¡con lo cansada que estoy! —gimió la viandante con lastimero acento.
- 35. 35 Iba cargada con un gran lío, y al echar atrás el busto, veíase bajo el traje de indiana azul el firme realce de su pecho y la amplitud de sus caderas. El cuello abierto de su vestido parecía bostezar sobre un triángulo de carne mórbida empapada en sudor. Y bajo el sombrero de paja ordinaria, atado con un cordón negro, la cara regordeta, circundada de cabellos rojos, parecía una rosa encendida. —¡Oh, qué cansada estoy!... ¡y cómo pesa esto!… ¡y qué calor hace! El joven se apiadó. —¿Viene usted desde muy lejos? —Del Petit-Neauphle. —¿Y adónde va usted? —A Hautfort-le-Vieux, a ver a mi tía. —Deme usted el lío. Ya lo recogerá cuando lleguemos al cruce. Cogió el lío y lo acomodó en el coche. Luego le dio vergüenza de ver a esta criatura, una niña, una pobre, desollarse los pies en los guijarros. —Suba usted también, ya que está tan rendida. Descansará un momento. —¡Ah! con mucho gusto, señor. No es de desairar. Es usted muy amable. Subió ella de un salto, y de un salto también echó Agustín pie a tierra, y se puso a guiar el caballo por las bridas, sin hablar a la joven ni mirarla. Ella murmuró. —¡Señor!... —¡Señorita!... —Si fuese usted tan amable, señor, ¿podría decirme dónde vive mi tía? —¿No sabe usted dónde vive su tía? —Hace diez años que no la he visto. Está sirviendo en Hautfort-le- Vieux, en casa de unos nobles. Voy a saludarla antes de irme a servir a un castillo. Mi tía se llama Jacoba, Jacoba Ferou. —¡Jacoba! —Un nombre muy raro, ¿verdad? Yo me llamo Georgina. Agustín la miró.
- 36. 36 Era una zagalona de diez y seis años, ya mujer. Por la cara parecía más joven que por el cuerpo. Había algo de infantil en el contorno de su barbilla, en los ojos verdinegros, en el tierno matiz de las mejillas, donde la sonrisa abría hoyuelos deliciosos. —Voy a llevarla a usted a casa de su tía —dijo el joven. Y no añadió más. El coche se detuvo en la encrucijada de los Tres Caminos, a espaldas de la casa de los Chanteprie. Agustín silbó. Acudió al punto un mozo de cuadra, estupefacto de ver al «amo» con una joven desconocida, muy mal puesta, recogida en el camino. —Honorato, ve a buscar a Jacoba y dile que está aquí su sobrina... Buenos días, señorita. Puede usted esperar aquí. Y se fue contrariado, furioso contra Georgina y consigo mismo. Una hora después se hallaba reunido con su madre en el comedor. Jacoba servía a la mesa. ¿Qué había hecho de Georgina? ¿La habría despedido, sin concederle el menor descanso? —Jacoba ha tenido hoy visita —dijo la señora Angélica—; su sobrinilla ha venido a verla. Agustín se puso encarnado y se hizo el distraído, metiendo la nariz en el plato. —La pobre vieja está enferma —añadió la madre—. Necesitaba tomar una asistenta para que le ayudase a hacer los dulces, porque ya está encima San Juan; las grosellas han acabado de madurar. La muchacha se quedará aquí unos días y nuestra pobre vieja descansará. —La señora es muy buena —dijo Jacoba—; la niña dormirá en mi cuarto y no molestará a nadie. —Vigílela usted bien. Usted es la responsable, Jacoba. No la deje salir sola ni vagar por las calles de Hautfort... Y tenga presente que no debe ir nunca al pabellón: Agustín no quiere que le molesten. —Sí, sí, ya comprendo... No se le molestará a nuestro Agustín. La señora de Chanteprie no volvió a hablar más de la muchacha rubia, pero al día siguiente Agustín vio a Georgina en el huerto. Había dejado su camisola, poco decente, y vestía un traje de Jacoba, un traje negro, demasiado largo y estrecho, que la apretaba cruelmente. Llevaba además un delantal azul anudado al talle, un cesto al brazo, el sombrero echado sobre la frente, y andaba cogiendo las grosellas maduras. Desde lejos, por encima de la cerca que separaba el huerto del jardín, se distinguía su moño rubio llameando en la luz.
- 37. 37 La cosecha de las grosellas duró dos días; y durante estos dos días Agustín vio resplandecer entre los árboles la cabellera milagrosa. Al tercer día ya no vio a Georgina, y al cuarto preguntóse si se habría ido ya... Deseaba que se fuera, sin comprender la singular repulsión que le inspiraba aquella pobre muchacha... una chiquilla. ¿Preguntaría por ella a su madre o a Jacoba?… No se atrevía. Pero, paseando por el jardín, dirigióse hacia el huerto por una alameda tan umbrosa, que se conservaba opaca y fresca en pleno mediodía. Una cerca de zarzas la cerraba al extremo en todo su ancho, y era como un largo pasadizo obscuro, en el que llovían acá y allá gotas de claridad inquieta. El señor de Chanteprie miró furtivamente por encima de la cerca. Bajo el cielo inflamado crujía el suelo y las plantas se retorcían, agonizando de sed. Las coles, devoradas por las orugas, extendían sus hojas abotargadas, grisáceas, llenas de calados. Sobre las estacas de madera clavadas en el suelo, las flores del guisante simulaban un vuelo de mariposas que se hubieran detenido a un tiempo, heridas de muerte por el incendio solar, y cuyas alas blancas ya no palpitaban. Sentada contra la cerca, Georgina desgranaba en una fuente de cobre las grosellas ya mondadas. Árboles centenarios vertían sobre ella una sombra húmeda y flotante. Sus cabellos, recogidos con las horquillas, tejían alrededor de su cabeza una telaraña de hilo de oro, de la que su moño era el centro luminoso y movible. En el silencio oíase su breve respiración fatigada. Agustín so inclinó. Vio las infantiles mejillas, el pálido cuello, más pálido por el reflejo verde de los árboles, los brazos remangados, las manos teñidas de rosa por la bermeja sangre de la fruta... E inclinándose más, vio por la abertura del negro traje asomar una blancura de ropa interior, y al entreabrirse el corpiño vislumbró el pecho, un poco bajo, veteado de malva, sabroso como un fruto y tierno como una flor. No se atrevía ni a quedarse ni a huir. Y si Georgina se hubiese vuelto en aquel instante, hubiera él muerto de vergüenza. De pronto creyó que se movía: y repelido por un terror inexplicable, echó a correr hacia el pabellón por entre hojas aplastadas y ramas rotas.
- 38. 38 Las ventanas, cerradas desde el amanecer, mantenían en la estancia un frescor de gruta silvestre. Una línea de luz separaba sus hojas; un largo hilo de claridad brillante. Las cortinas color de azafrán, suspendidas de una corona de madera tallada, se mecían suavemente por encima del lecho, contra la pared gris perla. Y nada era más encantador que el acorde de este gris tan pálido y un amarillo tan dulce. Agustín temblaba. El corazón le palpitó sordamente... ¿Qué había hecho de malo? ¿Por qué aquella fuga loca, aquella turbación?... ¡Ay! Algo había pasado por su vida, algo extraordinario y terrible que no olvidaría nunca y le asediaría siempre. Su alma había temblado de pronto, fascinada, atraída por el fresco surco de carne palpitante... Y este vértigo del alma, esta fiebre de la sangre, era el Deseo, el Pecado, la Concupiscencia, de que hablan los libros santos. De rodillas ante el crucifijo, oró Agustín, golpeándose el pecho, lamentando su curiosidad culpable. Y su emoción se fue apaciguando. Humedeció con agua fría su frente y sus mejillas. Pero, a pesar suyo, entre aquellos muebles de matices voluptuosos, de curvas femeninas, en la atmósfera de aquella estancia hecha para el placer, le asaltaron raros pensamientos y raras visiones. ¡Creyó ver pasar por entre la ventana y el lecho una figura incierta, transparente como un vapor y coronada de adormideras, un fantasma!... Le habían referido la historia de cómo en aquel mismo pabellón Adhemar de Chanteprie tuvo oculta a una bailarina, Rosalba- Rosalinda. La muerta volvía. Con sus atavíos polvorientos y sus marchitas guirnaldas, volvía a la casa del amor, a la casa del pecado, despertada de un sueño de cien años por el olor de la juventud.
- 39. 39 VI LADRÓ el perro, tirando de la cadena, con un gruñido furioso, y la señá Testard, inquieta, salió del cobertizo de los conejos. Encontróse con una joven que hacía por abrir la puerta del corral: cuatro tableros sueltos retenidos por un travesaño. El pestillo resistía, aullaba el perro, y en la carretera de la Encina-Púrpura, blanca de sol, una señora de edad agitaba su sombrilla, llamando: —¡Fanny, ten cuidado... que ese perro es de los que muerden! —¡Ca!... Hace su oficio de perro y no se lo tomo a mal. No tenga miedo, tía, no nos comerá. La señá Testard corrió, haciendo crujir sus zuecos por entre las azoradas aves de corral. Cedió la puerta, callóse el perro, y entraron las dos mujeres. Eran «parisienses». Para la señá Testard, todas las personas bien vestidas eran parisienses. Un velillo de blonda le ocultaba el semblante a la más joven. La de más edad tenía una cara pequeña y arrugadita, que distraía y cansaba por su movilidad. Traía en las manos un saco de noche y una sombrilla, y todos estos objetos, sacudidos, que chocaban entre sí, amenazaban a la señá Testard, que retrocedió. —¿Qué desea usted? —Quiero ver al señor de Chanteprie. —¿El señor de Chanteprie? No está. —¿Y cómo me dijo el cartero?... Me envió aquí… Es por lo de la casita, ¿sabe? —¡Ah! ¿La señora viene para comprar los Tres Tilos? Si la señora quiere pasar un momento y descansar... El señor está al llegar... El señor de Chanteprie... Nosotros somos sus colonos.
- 40. 40 —¿Vamos a la casa, Fanny? —No, tía, descanse usted a la sombra. Yo me entretendré mirando el corral. —No tiene nada de hermoso —dijo la cortijera—; estos edificios están en «demencia». Necesitan reparaciones. ¡Ah! Si nuestro amo fuese un hombre como los demás... Pero le gusta la «vejestura», respeta lo viejo [La señá Testard repite, desfigurándolas, las palabras oídas al señor de Chanteprie.-N. del T.]. —¿Es viejo su amo? —Tendrá quizá unos veintitrés años. —¿Es rico? —Ni muy rico ni tampoco pobre... ¿quién sabe eso? Su madre se lo da todo a los curas. Es gente de la nobleza. —Ya me parece que lo estoy viendo —dijo riendo la joven—: un discípulo de los jesuítas, lindo como un corazón y virtuoso como una imagen; un jovencito que tendrá el pelo lacio y unos pies muy grandes. —¡Qué idea, Fanny!... ¿Te quedas?... Yo voy a entrar en la casa. No se preocupe por mí, buena mujer. Pero la señá Testard, obsequiosa y quejona, se pegaba ahora a los pasos de la vieja. Pasaron a la cocina del cortijo. Fanny se recostó en la baranda, que temblaba. Al otro lado del camino, la llanura, medio trigal, medio maleza, ceñida de bosque, exhalaba su perfume de primavera, ese perfume acre que embriaga a los animales y a los hombres. Y Fanny, un tanto cansada de la caminata y del aire libre, se adormecía al sol tibio y miraba el círculo inmenso de los bosques, las humildes casas de la Encina-Púrpura desgranadas a un mismo lado del camino, y allá a lo lejos la movible marcha de un coche que llegaba. El coche paró ante el cortijo. Apeóse de él un joven y pasó por delante de ella. Era alto, delgado, e iba vestido con un traje de pana gris. En diez segundos saludó a la forastera, empujó la puerta y atravesó el corral. Y el perro festejó al amo con alegre ladrido. Resonó entonces dentro de la casa ruido de voces, de explicaciones confusas, y a poco salió la señora de edad, escoltada por el joven.
- 41. 41 —Fanny —exclamó—, el señor de Chanteprie se brinda a enseñarnos la casa... Tres habitaciones, una leñera, el jardín y un bosque; silencio, sombra, vistas magníficas. ¿Te agrada? —Lo principal es que te guste a ti, tía. Yo no voy a estar en tu casa sino durante el verano. —Estando conmigo estarás en tu casa, y por todo el tiempo que quieras... Sí, señor; si compro su casa, no es para vivir yo en ella. Tengo un hijo casado en Nueva York y sólo paso por París cada cuatro o cinco años... El señor Lassauguette, mi marido, era un sabio, un astrónomo, un genio, señor, que Francia no quiso comprender... No quiero ya nada de Francia, nada, excepto esta criatura, mi ahijada, a la que llamo sobrina por la fuerza del afecto... Para ella compraré esta casa, para que tenga un cobijo seguro, en caso de desgracia, y para que pueda trabajar a su gusto... Es una artista... una verdadera artista... La señora Fanny Manolé, la hija del gran pintor Corvis... ¿No vio usted sus cuadros en el Salón?... Pero habla, Fanny, di algo... ¿En qué piensas? —Pienso, tía, que nuestras historias no interesan al señor de Chanteprie. Hay que darse prisa. Agustín contemplaba a la joven. De pie, al sol matinal, sobre un fondo de maleza y de cielo tenue, con su traje y su sombrero del mismo matiz malva, su piel de marta rubia alrededor del cuello, sus ojos negros y sus blancos dientes, brillantes bajo la gasa bordada, parecía una violeta viviente, y como el paisaje, olía a primavera. —Vamos —dijo el señor de Chanteprie. A espaldas del cortijo, el camino seguía todo derecho; después hacía un brusco descenso, formaba un recodo y descendía hacia el valle de Rouvrenoir. A la izquierda, praderas plantadas de manzanos cubrían la rápida pendiente, entre grupos sueltos de bosque. Otros bosques más grandes, apretándose en el fondo, cobijaban algunas chozas, cuya paja tenía ya el tono obscuro y caliente del terciopelo antiguo. Sobre la otra vertiente del valle, otros árboles se mezclaban con los cultivos y se reunían a una alta muralla de bosques que cerraba, el horizonte.
- 42. 42 Alzábase la casa a la vuelta del camino, junto a un macizo de castaños y encinas. Lo primero que se veía era una verja de madera, un paredón sobre el que descollaban tres tilos y que se hundía en un contrafuerte oblicuo, siguiendo el declive del camino. A un lado del patio, una escalerilla de piedra conducía a un estrecho jardín en forma de terraza; al otro lado, a la entrada del bosque, un castaño tres veces centenario erguía su rugoso tronco y sus ramas enormes, que había sido preciso cortar en parte para acomodar, en pleno follaje, el techo de la vieja vivienda. Esta era larga, baja, y con las ventanas cerradas bajo el encaje de una vid, parecía dormir cara al sol. El interior de la caga estaba muy ruinoso: baldosas descoloridas, vigas al descubierto, de las que colgaban telarañas en grandes flecos. La señora Lassauguette preguntó el precio de la propiedad, hizo una mueca, y dijo que tendría que gastar una «suma loca» en reparaciones. —¡Oh! Se lo suplico, tía —dijo la joven—, no la restaure usted del todo. Me las arreglaré muy bien con estas losetas, con estas vigas y esas buenas ventanas antiguas. Vea usted qué sólido parece aquí todo, qué sencillo y sosegado. Esta casa tiene un alma, y las casas nuevas no la tienen. Hay una simpatía entre ella y yo... Siento que me da la bienvenida... —Bueno, bueno. Todo eso son ideas de artista. Yo soy una persona práctica, y cuando hago un negocio dejo a un lado el sentimiento... Pero en fin, si este horror te agrada... —Y tanto que sí, tía. Agustín escuchaba el diálogo. Tenía cariño a la casa de los Tres Tilos, inhabitada desde hacia cinco años, y que la señora de Chanteprie quería vender. Mucho tiempo habían vivido en ella un viejo guarda y su mujer, y Agustín se acordaba de haberla visitado con Jacoba cuando era muy niño. Ahora el viejo y la vieja habían muerto, y cuando el joven pasaba frente a la valla, le enternecía el recuerdo de aquellas buenas gentes. Sí; como la señora Manolé había dicho, bella y delicadamente, había un alma en aquellos muros centenarios... Si alguna vez les daba por instalarse allí a algunos burgueses de veraneo, acaso se les antojase transformar esta morada venerable en chalet suizo o en torreón medioeval... El señor de Chanteprie veía ya las torrecillas góticas, los balcones de madera cortada y una bola de cristal azogado en medio del verde…
- 43. 43 —La señora tiene razón —dijo—. Unas reparaciones demasiado completas estropearían el encanto del lugar... Pensaba: «Puesto que hay que venderla, prefiero vendérsela a esta desconocida, que comprende el alma de las casas viejas.» Pero la señora Lassauguette hizo un gesto desolado. —¡Vaya! Usted también se entrega al sentimentalismo... ¡Dígnese, sin embargo, reparar en que la cocina no tiene horno!... —Nada más sencillo que ponerlo, señora. —¡A mi costa! —dijo la señora Lassauguette—. ¡Habrá que pensarlo, señor! Pero desde ahora te pido una rebaja de mil francos sobre el precio de la finca. —Hablaré a mi madre, y si consiente... quizá... —Nada de quizá. Hoy mismo veré a su madre; mañana iremos al notario, y dentro de cuatro días tomaré el vapor en El Havre. Reflexione usted, señor… ¿Por dónde se sale al huerto?... ¡Acabemos pronto! Tomaron un sendero a través del «bosquecillo» y llegaron a un huerto rectangular cerrado con vallas. Mientras que la señora Lassauguette contaba los árboles frutales y calculaba lo que producirían la leña y las legumbres que pudieran recogerse un año con otro, Fanny se alzaba el velillo para mejor contemplar, en conjunto y al pormenor, el magnífico paisaje. —¡Qué hermoso es esto! —exclamó—. ¡Qué asombro! ¡Qué maravilla!... Por entre los troncos ahorquillados y el florido ramaje de los manzanos distinguíase una vasta pendiente de praderas que descendía majestuosamente. Los arbolados declives de las colinas se adelantaban a derecha e izquierda y descendían con un mismo movimiento armonioso, como si fueran a reunirse. Acá y allá, erguíanse árboles sueltos. Descollaban tejados. Se adivinaba la iglesia de Rouvrenoir en la masa ondulante de la arboleda, que la primavera temprana teñía con las púrpuras del otoño. Y más lejos, bañada en la suave transparencia del aire, se extendía la llanura, cogiendo leguas y leguas hasta lo último del horizonte; el llano con sus regueros de bosque, sus grandes espacios rubios sobre los que flotaba la sombra de las nubes, sus sembrados rojizos, su rosario de aldeas, sus campanarios puntiagudos y sus álamos en hilera al filo de los caminos; la llanura infinita bajo el cielo infinito, el espacio que fascina la mirada, el azul vertiginoso, que cruza el viento libre y del cual se embriagan los pájaros.
- 44. 44 Fanny, muda de placer, retenía con una mano los pliegues de su velo. No veía o parecía no ver que el señor de Chanteprie la observaba... Hermosa y graciosa, muy morena, con el cabello aglomerado sobre las sienes en bucles compactos y relucientes como racimos de uvas negras, tenía algo de italiana, en el contorno de las mejillas, en la forma de las cejas rectas, de la nariz fina y la boca arqueada... Sí; recordaba las figuras ambiguas, entre ángel y bacante, que sustentan una cruz lo mismo que un tirso y sonríen en los fondos ahumados de los lienzos antiguos. —¡Dará gusto vivir aquí! —dijo. Y sus ojos, de largos párpados y amplias pupilas aterciopeladas, sus hermosos ojos interrogadores y acariciantes, se encontraron con los ojos de Agustín. Él vio una intención burlona en esta mirada, en esta frase, y se volvió a otro lado, serio y molesto. Porque Agustín de Chanteprie, a los veintitrés años, tenía todo el arisco y doloroso orgullo de los adolescentes que creen que las mujeres sólo se ocupan de ellos, irónicas y malévolas. —Bueno, señor —dijo la señora Lassauguette—, veré a su madre esta tarde. ¿Podríamos almorzar en casa de su colono? Mi sobrina y yo estamos muy cansadas y no tengo valor para hacer ahora una caminata de cuatro kilómetros a pie y con el estómago vacío. —Yo almuerzo también aquí… —dijo Agustín—. ¿Quiere usted partir conmigo la tortilla y la ensalada que la señá Testard habrá preparado? En seguida iremos a Hautfort. —Con mucho gusto —respondió la dama—. Hablaremos del asunto en la mesa, y concluiremos por entendernos, si es usted sensato… Agustín no era comerciante. Se mostró tan sensato, que la señora Lassauguette quedó encantada. Después de almorzar, los llevó el coche a los tres camino de Hautfort. La tía charlaba, la sobrina pensaba en silencio, y el señor de Chanteprie, sentado entre ambas, comenzaba a asustarse de los compromisos que había echado sobre sí. Inquieto, perplejo, se volvió huraño y se apartaba de sus vecinas cuanto podía, los codos recogidos, erguida la frente, fijos los ojos en el caballo.
- 45. 45 Fanny se había bajado el velillo. Bajo el gorrito de terciopelo y tras la gasa crema, sus hermosos ojos brillaban dulcemente... ¿De dónde venía esta mujer? ¿Era casada? Sin duda, puesto que la otra la había llamado señora, y además llevaba en la mano izquierda una alianza de oro... Pero ¿por qué ni una vez había mentado a su marido?... Su manera de hablar, sus modales, revelaban una buena educación, pero se le notaba la costumbre de la libertad, esa particular holgura que no tienen las mujeres cuidadosas de conservar el «decoro» y de no llamar la atención. «Es extranjera, italiana acaso, y artista… —pensó el joven—. Tal vez una viuda joven y cargada de hijos, a la que una parienta caritativa quiere alojar durante los veranos en la Encina-Púrpura.» Pero ella no había hablado de hijos. El sendero liso y llano costeaba los campos, que mostraban todos los matices del verde, verde fresco de los trigos nacientes, verde azuloso del centeno nuevo, verde más obscuro de los prados. Al filo del camino florecían unos cou-cous [Especie de narciso silvestre.-N. del T.] amarillos y se veían regueros de pálidas violetas, menudas y sin perfume. —¿Conoce usted Hautfort-le-Vieux? —preguntó Agustín a la señora Lassauguette. No; había hecho el viaje por Gariguieres, siguiendo el consejo de un amigo que le habló de Rouvrenoir como de un lugar muy pintoresco y donde las fincas estaban muy baratas. Entonces el señor de Chanteprie se puso a hacer el elogio de su ciudad natal. Invitó a las señoras a visitar las ruinas, la iglesia, el cementerio. Pero a la señora Lassauguette no le gustaban las antigüedades. —Tú puedes dar un paseo por Hautfort —dijo a Fanny— mientras yo veo a la señora de Chanteprie. Llegaban ya. Agustín indicó a la joven el camino de la iglesia y siguió a la señora Lassauguette hasta su casa. Un momento después volvía a salir... La señora Manolé estaba sentada a la sombra de los tilos, en un banco de piedra. —Temo perderme en la población —dijo riendo—. ¡No me he movido! ¡Gozaba tanto contemplando el paisaje!... —Pues yo le enseñaré a usted el camino. Precisamente tengo que ir a la plaza de la Iglesia, a casa de un amigo.
- 46. 46 Estaba en pie junto a ella, con la cabeza descubierta: sus cabellos eran rubios al sol, de un rubio mate, de oro y ceniza; la frente, muy erguida, conservaba una pureza infantil... ¡Y cuánta frialdad había en sus ojos! Fanny murmuró: —Esto es hermoso, tan hermoso como la Encina-Púrpura. Pero allí sólo se ve naturaleza, campos, bosque, cielo: puede darse al olvido a los hombres... Aquí, a pesar nuestro, pensamos en los hombres del pasado, en los que alzaron estas torres y llenaron de sombra estas tristes casas, estas calles desiertas. ¡Oh, qué largos deben parecer los días y qué lenta debe pasar aquí la vida!... —Eran seres dichosos —dijo Agustín—. No veían nada del mundo; muchos de ellos murieron sin haber visto París ni Versalles. Leían poco. La santa Escritura y Plutarco componían a veces toda su biblioteca. Pero no sentían curiosidad por lo desconocido. Llevaban una vida arreglada, uniforme, honesta. Fieles al rey y a la religión, respetuosos con tradiciones y costumbres, aquellas buenas criaturas obscuras, hidalgüelos o burgueses, eran la fuerza y la salud de Francia... Los envidio. —¿Que les envidia usted? ¡Vaya! Segura estoy de que pasa usted más tiempo en París que en Hautfort... —No tenga usted tanta seguridad, señora... Podría ser que se equivocase... Dio un brusco corte a la conversación, molesto por haber entregado un poco de sí mismo, y ambos, silenciosos, bajaron la cuesta, hacia la puerta Bordier. Al entrar en la iglesia, el señor de Chanteprie ofreció a la joven el agua bendita. Ella, asombrada, tocó su mano e hizo un vago gesto, mientras él se santiguaba y saludaba al altar mayor. —Hasta la vista, señora. —Hasta la vista, señor. Se alejó; pero antes de transponer el umbral de la iglesia, lanzó hacia atrás una ojeada furtiva. La señora Manolé no se había arrodillado; daba vueltas por la iglesia como por un museo, mirando los ventanales y los adornos... Sin duda era protestante: no sabía hacer la señal de la cruz.
- 47. 47 La señora Lassauguette fue a reunirse con Fanny en el banco de piedra. —¿De vuelta ya? Bueno, ya está arreglado. Mañana iremos a ver al notario... ¿Estás contenta? —¡Muy contenta, y muy agradecida! —Estarás completamente en tu casa, y yo, en el otro extremo del mundo, sabré que, pase lo que pase, tienes ya un refugio... No me des las gracias. Yo te debía esto, a ti y al recuerdo de tu padre... ¿No sabes que la señora de Chanteprie me puso al principio toda suerte de dificultades? Dijo que su hijo se había comprometido sin reflexionar; que no podía haberme prometido en serio ventajas inverosímiles… ¡Ah, esa madre!... Una mujer amarilla, seca, helada, terrible… ¡Y qué casa!... Habitaciones grandes, obscuras, lóbregas, donde los retratos te miran desde lo negro... ¡Lástima me da ese joven, que tiene por fuerza que vivir ahí!... —No le tenga usted lástima. Me parece que es muy dichoso... —¿Te lo ha dicho? ¿Os habéis hecho confidencias?… ¡Vea usted el muy hipócrita, cómo salió expresamente para hablar contigo!... —No te rías, tía. El señor de Chanteprie me acompañó hasta la iglesia, y al ofrecerme el agua bendita no supe qué decir ni qué hacer... Entonces se marchó... Creo que no seremos buenos amigos el señor de Chanteprie y yo... —¡Bah! —dijo la señora Lassauguette—. ¿Qué se te da de eso? Tú no necesitas su amistad... ¿Quieres que te diga lo que pienso de ese muchacho? Pues que es un provinciano bobo, reaccionario y clerical... Sí, ¡clerical!... ¡Agua bendita!... Pero ¿se cree ese joven que estamos en la Edad Media?…
- 48. 48
- 49. 49 VII YA se fue esa vieja señora —dijo la señora Angélica a su hijo—. Sus pretensiones me han parecido exorbitantes, pero como se lo habías prometido, he tenido que ceder. —Verdaderamente —respondió Agustín—, desde esta mañana me remuerde la conciencia por haber defendido tan mal tus intereses. Me encontraba hoy inquieto, aburrido, preocupado, hecho un tonto... Y además, esa señora Lassauguette no me dejaba tranquilo... —¿Has estado en casa de la señorita Courdimanche a presentarle mis excusas? —Sí. Le dije que no podía usted salir esta noche… Ya tendrá tiempo de ver a los Loiselier y a su hija si... si me decido... —No conocemos a nadie; hacemos vida de presos; si verdaderamente quieres casarte, será menester que nos avengamos a lo que dispongan los amigos nuestros que te han buscado novia... El señor y la señorita Courdimanche dicen que el abate Chavançon, su primo, amigo íntimo de los Loiselier, aprecia infinitamente a esa familia... —¡Que si deseo casarme! —exclamó Agustín—. No parece sino que le he pedido yo a la señorita Courdimanche que me busque novia. Hace quince días que no deja de hablarme de la virtud, del talento y la gracia de la señorita Loiselier. Y el capitán, el abate Le Tourneur, el abate Chavançon, y usted misma, mi buena mamá, todo el mundo me repite a coro: «¡Cásate... cásate!» ¡Qué pesadilla! —¡Ah! ¿Qué dices, hijo? ¿Que yo te meto prisa para que te cases?... Claro que no soy enemiga del matrimonio, aunque conozco los grandes trabajos que son inseparables de ese estado. Pero tú no tienes vocación de sacerdote, y la Iglesia no mira con buenos ojos el celibato de los seglares... Hay que pensar, pues, en casarte.
- 50. 50 —Así piensa el señor Forgerus... Me ha escrito dándome consejos y felicitándome como si ya estuviese comprometido... Vea usted. Entregó la carta a su madre. La señora de Chanteprie leyó en voz baja: «Mucho tiempo he orado antes de escribirte, mi querido hijo. El consejo que me pides no puedes esperarlo sino de Dios; pero yo querría prepararte, iluminando tu conciencia, para que acertases a entenderlo bien. »No creo que desees el matrimonio como lo deseaba tu patrón San Agustín cuando todavía no era santo, cuándo sólo aspiraba «a satisfacer la pasión que nunca se ve satisfecha», y era «menos amante del matrimonio que esclavo de la voluptuosidad». Tú me pareces más cerca de los sentimientos de Alipio, aquel Alipio que tan bien se avenía con el celibato y no quería casarse, a fin de vivir con sus amigos en el amor de la virtud. No pienso tampoco que busques en el matrimonio ocasión ni medio de aumentar tu fortuna... Sé, querido amigo, que tu juventud ha colmado las promesas de tu infancia, y que eres casto y fiel, que eres dichoso con tu condición y te aplicas a cumplir tus deberes. ¿Por qué, pues, me inquieto en esta hora en que muestras una disposición de ánimo tan perfectamente conforme con la voluntad de Dios? »Me inquieto, sin embargo, y rezo: rezo por ti, con fervor y temblores, y pido a Dios para ti las gracias de clarividencia y de fuerza que te son necesarias al contraer un nuevo estado. »Pido una gracia de clarividencia. No conoces a la mujer, mi querido hijo. Las pocas mujeres que tratas revisten a tus ojos, por la edad, virtud y parentesco, un carácter venerable. Ya es una madre en quien admiras a una nueva Mónica; ya una amiga que en su vejez conserva la ignorante pureza de un niño; ya una rústica, una criada, con el cuerpo marchito por el trabajo, espíritu ingenuo y conciencia obscura… Ámalas, respétalas; pero teme a la mujer. Una Eva inocente y corrompida nos persigue siempre, y debemos luchar contra ella. Eterno combate del que los ancianos no se acuerdan sin espanto. En el matrimonio, lo mismo que en el amor legítimo, la mujer es la enemiga del hombre, y el santo que peca siete veces al día peca seis veces por culpa de ella.
- 51. 51 »No te engañes, hijo mío, sobre la naturaleza y el final de este misterioso combate de que te hablo. No se trata sólo del conflicto entre la pasión y el deber, entre la carne y el espíritu. Por una bendición especial, no has conocido esas luchas groseras en que sucumben casi todos los jóvenes de tu edad. La tentación no se ha llegado a ti, y tú tampoco la buscabas. No te ufanes de una virtud que no te pertenece en propiedad, puesto que toda ella te viene de Dios. Ni el vicio brutal, ni la falsa ternura, mil veces más peligrosa, han recogido las primicias de tu juventud. ¡Da gracias a Dios que tanto te ha amado! »Hoy entra en tu vida la mujer bajo el amable y tranquilizador aspecto de una doncella cristiana. ¿Será menester que fíes enteramente en esas apariencias de cordura, prudencia y dulzura, que te encantarán aún más que la belleza efímera? ¿Y no tendrás que defenderte contra esa belleza misma?... Ten cuidado, hijo mío, que los encantos de tu prometida no te lleven a algún exceso de afecto, pues sería perjudicial para ambos al desnaturalizar el carácter del matrimonio; cuida no vayas a amar a la criatura tanto como a Dios o no vayas a amarla de otro modo que en Dios. Ponte en guardia contra esas añagazas de la ternura femenina, contra esos celos, esas súplicas que, so color de amistad conyugal, incitan al hombre a una suerte de idolatría no menos censurable que la de los gentiles. No erijas sobre el altar interior de tu alma a un ser pecador como tú, y como tú mortal. Ama a tu mujer y no adores más que a Dios. El hombre es el caudillo de la mujer. Le pertenece la autoridad, una autoridad regulada por la justicia y templada por el afecto. Has de gobernar a tu esposa, mi querido Agustín, mantenerla en su deber, defenderla contra las tentaciones, protegerla contra su propia flaqueza. Tú eres responsable de su salvación, puesto que eres su dueño, y ella no debe obedecer y seguir sino a ti. ¿Pero cómo gobernarla si no sabes conducirte tú mismo? ¿cómo guiarla si tú te extravías? ¿cómo reprenderla si cedes a sus caprichos, lágrimas y caricias?... Me dirás que es virtuosa y sumisa. ¡Ay! Siempre será mujer, y su belleza, su virtud misma, su debilidad sobre todo, le darán armas misteriosas cuyo poder habrás de sentir.
- 52. 52 »Ve ahí por qué pido a Dios que te conceda la gracia de clarividencia y de fuerza. Le pido con ardor bendiga tu matrimonio, a fin de que este matrimonio acreciente tus méritos y asegure tu dicha. Consérvate alejado de la pasión tanto como del egoísmo. Y si en tu esposa encuentras una fe vacilante o mal instruida, entonces, ¡oh hijo mío! afiánzala, ilústrala por la palabra y el ejemplo, por una solicitud de cada instante. Coge esa alma con una santa violencia: triunfa de ella para salvarla, llévala por los caminos de la eterna verdad hasta la vida eterna. Enséñale a ella y enséñale al mundo lo que puede el amor de un cristiano...» —He ahí hermosas y prudentes palabras que es preciso meditar —dijo la señora de Chanteprie—. Si tu elección recayese en una criatura disipada, mundana y que no fuese sinceramente devota de nuestra santa religión, yo me opondría con todas mis fuerzas a tu matrimonio. Pero puesto que tanto bueno dicen de esos Loiselier… Agustín se echó a reír. —¡Ah! Querida mamá, ¿dónde habría yo de elegir a una criatura «mundana y disipada»? Sería preciso que ella viniese a buscarme... y no es verosímil. La señorita Caristia y su primo Chavançon se desviven por casar a la señorita Loiselier. Se figuran que yo consentiré de buen grado, como Racine, en uno de esos casamientos en que ni el interés ni la pasión toman parte; un matrimonio de razón, de prudencia... Y además... ya lo sabe usted: aunque la señorita Loiselier fuese rica y linda hasta la exageración, yo no me casaría sin el consentimiento y la bendición de usted. —Eres un buen hijo —dijo la señora Angélica—. Si el señor Forgerus te oyera, quedaría contento de ti. Un olor de tarta a la frangipana llenaba la casa de los Courdimanche. Oíase un chisporrotear de frituras y un chocar de porcelana y de cristal. Cada vez que la cocinera llamada para esta ocasión extraordinaria abría la puerta del comedor aparecía una mesa grandísima, con candeleros encendidos, pirámides de frutas y de musgo, y un mantel tieso, roto por sus extremos.
- 53. 53 En el salón, los sillones de reps verde, cubiertos con fundas de ganchillo, alineábanse en buen orden. El bronce del reloj brillaba como un astro entre dos ramos de rosas artificiales. Y la reunión se aburría decorosamente en esta pieza minúscula, un poco sombría y húmeda, que olía a cueva y a sacristía. Componían la reunión el señor y la señorita Courdimanche, el abate Le Tourneur, el abate Chavançon, vicario de una gran parroquia de París, el abate Vitalis, cura de Rouvrenoir, el señor Loiselier, fabricante de imágenes religiosas y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl, la señora Loiselier, presidenta de la Asociación de Madres Cristianas de su distrito, y la señorita Eulalia Loiselier, su hija. Habían acudido a Hautfort invitados por Caristia Courdimanche, que apenas los conocía, y el abate Chavançon, que los conocía mucho, hizo su presentación. El cura, buen mozo, de carácter amable y buen semblante, era el director de estas señoras Loiselier, que le habían hecho su consejero indispensable, el oráculo de la casa. Reinaba de esta suerte sobre algunas familias, en cuyos domicilios tenía el cubierto puesto un día señalado de la semana, y donde no se compraba un mueble ni se abría un libro ni se casaba una hija sin consultarlo antes con el abate... El señor abate agradaba a las señoras, porque era indulgente, ingenioso, «hombre de mundo». No disgustaba tampoco a los maridos, porque era aficionado al chiste y hacía olvidar la sotana, un tanto molesta algunas veces. Harto ligero para ser hipócrita, harto saludable y jovial para ser vicioso, Chavançon era, como el abate Le Tourneur, un funcionario clerical, que no valía más ni menos que otro funcionario. Despachaba pronto su servicio, cobraba su sueldo y vivía satisfecho de sí mismo y de los demás. Todos los veranos partía para un gran viaje, encantado de dejar los hábitos y ponerse traje de paisano. Entonces iba a teatros y conciertos, feliz con estas correrías, como una mujer de mundo que se compromete. Tenía tan poco de cura en el habla y los modales, que solían tomarle por un cómico.