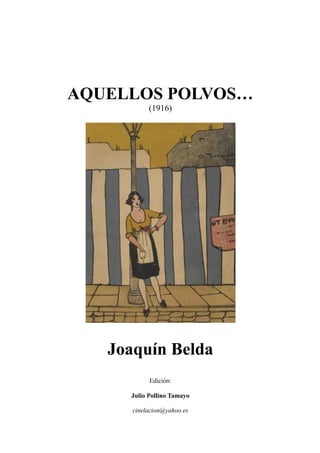
AQUELLOS POLVOS (1916) Joaquín Belda
- 1. AQUELLOS POLVOS… (1916) Joaquín Belda Edición: Julio Pollino Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 JOAQUÍN BELDA (1883-1935), un humorista sinvergüenza La buena literatura es atemporal, la mala coyuntural. La mayor parte de la gloriosa literatura española es ilegible en la actualidad. Si hablamos del mitificado Siglo de Oro, todo lo escrito en verso ha pasado a mejor vida, no diré que afortunadamente, pero sí lógicamente, hoy en día nadie se expresa con rimas, excepto los cantautores malos y los simplones de los raperos. Lo considerado literariamente elevado, culto, en la época, la novela pastoril, la mística, el simbolismo, el conceptismo, el simbolismo, el modernismo, ha desaparecido del mapa, y paradójicamente lo considerado popular, vulgar, sigue intacto, la novela picaresca, la sublime, Don Quijote y Lazarillo de Tormes (primera y segunda partes anónimas). ¿Motivo?, el humor, la increíble capacidad de los escritores españoles para reírse de sí mismos y de la vida en general. Una ironía salvaje, auto-destructiva, que se ve redimida, equilibrada, por un vitalismo desaforado, hedonista, instintivo. Un cagarse en la vida con la pasión del enamorado, el signo distintivo de la literatura española, su gracia. Lazarillo de Tormes, Don Quijote, Pelayo González, Pío Cid, El santero de San Saturio, Cartas de un sexagenario voluptuoso, Los caciques, Torerito soberbio, Don Sandalio, etc. Una reducida nómina de elegidos, en la que ningún crítico incluye a Joaquín Belda, el escritor más dotado, brutal, panteísta, de la literatura española pre-guerra civil. Y que al contrario que Cervantes, gozó de una tremenda popularidad entre sus contemporáneos, sus libros tenían tiradas de miles de ejemplares.
- 4. 4 Lo que ha perjudicado sobremanera su reconocimiento, al margen de que fingiera no tomarse en serio a sí mismo, algo que no perdona la monacal crítica española, es el exceso de producción, formó parte de la alimenticia, atropellada, generación de las novelas cortas, y que fuera encasillado como escritor erótico, lo que nunca fue, o no solo. Que haya o deje de haber sexo en sus escritos es lo de menos, lo importante es que esté bien escrito, y las secuencias de sexo de Belda son magistrales, consiguen una doble función, la de excitar el cuerpo y la mente. Están llenas de pasión, morbosa, y de inteligencia, de crudo realismo y de riqueza verbal, lingüística. Y humor, mucho humor, un sarcasmo, una sana inmoralidad, que quita importancia, resta dramatismo, a todo. Un existencialismo que nunca se deja llevar por la desesperación, que siempre encuentra en el sexo, en el humor, una forma de huida, de salvación. Belda es radicalmente moderno, actual, su castizo lenguaje no ha envejecido, lo escrito con las vísceras nunca envejece. Belda apura la vida, la literatura, hasta las heces, pero sin cebarse en sus personajes, hay cierta ternura, comprensión, en su caída, en sus debilidades, en sus vicios. No escribe de oídas, desde la mesa camilla, como Baroja y tantos otros. El motor de sus mejores libros, “Aquellos polvos...”, “La revolución del 69” y “La Coquito”, es el humor, el sexo y el dinero, la quintaesencia de la vida, que de espiritual, justa, tiene lo justo. Los personajes de Belda son idealistas, profundamente libres, pero a la vez tienen los pies en la tierra, vamos que son materialistas, hedonistas, pragmáticos, y fruto de este contraste, colisión, paradoja, sus personajes tiene vocación de suicidas, de nihilistas con picores, como el propio Belda, un escritor sinvergüenza, sin vergüenza. Julio Pollino Tamayo
- 5. 5 AL DOCTOR SERRANO hombre de gran corazón, de mucha simpatía, y para el cual algunas de las cosas de que se habla en las páginas de este libro son el pan de cada día; de todos los días de una vida consagrada a mitigar el dolor del prójimo, a costa muchas veces del suyo propio. Leve testimonio de gratitud de EL AUTOR
- 6. 6
- 7. 7 Eres como la pileta que dentro la iglesia está: too el que quiere llega y moja, hace la cruz, y se va. (Cantar popular.)
- 8. 8
- 9. 9 Julián dejó el tranvía en Pardiñas y torció a la derecha en busca de la calle de O’Donnell; al volver una esquina tuvo que subirse el cuello del gabán, pues la mañana, de Marzo que parecía Enero, era fría y de mal temple. Había, sin embargo, cierta alegría en el campo, que por aquella parte de Madrid se metía como de matute en medio de la ciudad; el sol animaba los sembrados con un principio de resurrección primaveral. Al cruzar la calle de Fernán González vio ya las edificaciones del hospital como las casas de un pueblo que aparece de pronto tras un recodo del camino. Apretó el paso, pues allí soplaba el viento con furia; la noche antes había llovido, y para cruzar el lodazal del arroyo tuvo que danzar de acera a acera unos compases de tango. Como siempre, sin poderlo remediar, miró a las ventanas del primer pabellón, por encima de la altísima tapia de ladrillo. Nada. Los altos ventanales, separados del resto del mundo por cortinas y celosías, parecían el muro impenetrable de una fortaleza. Tras de aquel muro estaría la Cefe, pasando lo suyo y aguardando, desesperada, el día de la liberación. ¡Pobre Cefe! Se había despedido de él en La Rosa Blanca, como quien va a dar una vuelta por la Bombilla: —Esto no es nada, ¿sabes? Total, ocho días de baños. El médico me ha dicho que para Carnaval ya estoy lista... Y había pasado el Carnaval e iba ya mediada la Cuaresma y, por lo visto, pasaría también la Semana Santa sin que la pobre Hidrófila pisase las baldosas de la calle. Aquello había empezado como empiezan en este mundo todas las tragedias y algunos discursos de Pablo Iglesias: por una tontería. Dolores de cabeza por las noches, hinchazón leve de la parte baja del vientre, tristezas, aversión al cine y al tabaco de cuarterón… ¡Futesas! Pero Julián, que por los internos no dejaba de tener noticias de la enferma, pudo ir siguiendo casi día por día el proceso alarmante de aquella pequeñez.
- 10. 10 Los dolores de cabeza—las cefalalgias, como les llamaban técnicamente los internos—aumentaban; luego, la piel había empezado a poblarse de manchitas rosadas, como el lienzo de un pintor futurista que quiere dibujar el retrato de un amigo; después vino ese período de confusión en que las molestias del cuerpo enfermo no se sabe si se deben a la enfermedad o a la medicación, y un día por poco si Julián se pega con Ortiz, que al salir del hospital aquella mañana, y mientras volvían al centro, por la calle de Alcalá, le iba diciendo, con no disimulada alegría: —Chico, creo que con el tiempo se presentará el goma. —¡Recuerno! Parece que te alegras. Y, como futuro hombre de ciencia, no cabía duda que se alegraba. El iba al hospital a aprender, y su ideal hubiera sido que todos los casos que pasasen por su mano fuesen famosos por lo graves y complicados. Era célebre este Ortiz, con su cara sonrosada de ángel de Murillo, y la mirada siempre perdida en la lejanía, como mirando la cisura ideal de una ingle imaginaria. A lo mejor llegaba a la tertulia del café—a la que concurría Julián por derecho propio como ex futuro médico—, frotándose las manos y con el rostro radiante de satisfacción: —Hoy hemos tenido un terciario; al ir a subirse a la cama, se le han doblado las piernas. Se refería a la consulta del doctor Azpiaza, a la que asistía como ayudante, y con igual regocijo que a una función del teatro Eslava. Otra vez llegó orondo, mirando a todos con orgullo: —Acabamos de aplicar el «606» a un tipo curioso: un paralítico con síntomas de locura. Y lo decía con igual júbilo conque un coleccionista de sellos acogería el hallazgo de un ejemplar único en el mundo, o conque un astrónomo descubriría la existencia de un nuevo planeta en el que no se conocieran las casas de empeño. A pesar de ello era un buen chico y un amigo excelente. Julián, ahora, le molía a preguntas: —¿Tú crees que se pondrá buena? —Hombre... con el tiempo, ¿por qué no? —Pero, desde luego, es cosa de mucho tiempo…
- 11. 11 —¡Claro! Esta chica la ha pescado buena... Y luego, lo de siempre en esta clase de mujeres; la enfermedad se encuentra con una naturaleza pobre, gastada por el exceso, y se apodera del organismo por completo. ¡Es una desdicha! Hablaba con suficiencia, con un tonillo no exento de petulancia, como el sabio que disfruta descubriendo a los demás nuevos caminos inexplorados. Julián insistía: —Te advierto que esta chica no lleva más que unos catorce o quince meses en la vida. —¿Te parece poco? Le sobra tiempo para estar hecha un guiñapo. —Eso sí... Ahora fue Ortiz el que preguntó: —Pero ¿tanto te interesas por ella? ¿Es que la quieres? —No; es una cuestión de lástima nada más. Me ha pasado una cosa muy rara, y ha sido que desde que se puso enferma he empezado a pensar en ella, a preocuparme... Hace más de medio año que la conozco, y mientras ha estado sana, no me ha interesado lo más mínimo; nos veíamos con alguna frecuencia, casi siempre por casualidad, y nada más. Pero el día en que me dijo que no se encontraba bien y que probablemente la mandarían al hospital, me dio lástima; ¡es tan joven! Comprendo que soy un idiota, pues me ha pasado lo contrario de lo que les pasa a los demás; es decir, que en cuanto sospechan que una de estas mujeres no están buenas, les dan de lado. No lo he podido remediar; pensé que un poco de compasión no la haría ponerse peor. —Sí; la compasión y el aceite gris obran verdaderos prodigios. En esta mañana fría de Marzo, Julián recordaba esa conversación de hacía tres días. No había vuelto a ver a Ortiz, y mientras cruzaba la verja de entrada al hospital, se afianzaba en la idea de no marcharse aquella mañana sin tener noticias de la Cefe. ¿Estaría peor?... Dio los buenos días al portero, que dejó escapar un saludo afectuoso entre el almacén de pelos de la barba y el bigote, y torció a la izquierda para encaminarse al pabellón donde el doctor Navarro tenía la consulta. Por los cobertizos de persianas de cinc se colaba el aire implacable de la mañana: la enorme explanada, en que se alzaban aislados los pabellones del hospital, parecía inhabitada; de cuando en cuando, un hombre encogido por el frío y con la cara triste, siguiendo el mismo camino que Julián, se metía en uno de los pabellones.
- 12. 12 El sol se escondía a intervalos, como si jugase al escondite con las nubes. Antes de entrar a la consulta, el muchacho miró instintivamente la valla que allá en el fondo y a la derecha, separaba los pabellones de la Higiene del resto del edificio. En uno de sus extremos había una puerta no muy grande, y junto a ella una garita en la que un guarda, mantenedor de una consigna rigurosísima, impedía el paso a todo bicho viviente. Para entrar por aquella puerta hacían falta tres cosas: ser mujer, ser prostituta y haber tenido trato con el demonio de la gonococia. Tres cosas que, ciertamente, no son tan fáciles como a primera vista parecen. Para salir... ¡la salida ya era cosa más difícil! La mayoría salían por su pie y muy contentas: recobraban a un tiempo la libertad y la salud. Algunas, por aquella puerta que, no siendo muy grande separaba dos mundos, salían entre cuatro y con la menor cantidad de salud posible, camino de la Madre Tierra.
- 13. 13 Toda persona que durante las últimas horas de la tarde y casi todas las de la noche, pasase por la mitológica calle del Horno de la Mata, no tenía más remedio que ver, si no era ciega, dos cosas distintas: las librerías de viejo, que estaban allí a todas horas, con su vieja pátina de zoco marroquí, y un plantel de sacerdotisas de Venus que paseaban la espera, por la acera de la izquierda preferentemente. Al llegar al sitio en que la travesía desembocaba en la calle del mismo nombre, el plantel se hacía más espeso, y las dos esquinas eran un trasunto del Cerámico de Atenas, aunque con menos ventilación. Entre las ninfas del verjel, había una como de unos quince años, con el pelo recortado a lo Colón y la nuca afeitada, con el rostro expresivo y no exento de cierta pureza, aunque marcado por el insomnio y por eso que llaman vicio, como podrían llamarlo gimnasia de los riñones. Siempre envuelta en un mantón, vestía con tanta limpieza como pobreza, y calzaba con cierta coquetería, ora botas altas hasta los muslos, ora zapatos bajos hasta el borde de las alcantarillas... menos un día que tuvo que vestirse de prisa y salió a la calle con un zapato en un pie y una bota en el otro. Lector, permítenos que te la presentemos: es Cefe la Hidrófila, chica simpática, que baila el chotis mejor que la Castelao, y que tiene establecido su bufete aquí a la vuelta, en el 14 de la Travesía del Horno de la Mata, despachando las consultas a precios convencionales, según las horas y según el hambre. Hija de una verdulera ambulante y de siete u ocho vecinos del barrio de la China, apenas tuvo uso de razón comenzó a acompañar a su madre en la venta diaria por las calles del barrio de la Cebada, hasta que un día, y tras pensarlo bien, se emancipó, y fue a caer con lo puesto en un falansterio de la calle de Jacometrezo.
- 14. 14 Tenía entonces la chica poco más de trece años, y era bonita como una puesta de sol en la estación de Las Rozas. La decisión que tan bruscamente cambió el rumbo de su vida no fue en ella un repentino movimiento epiléptico: fue que, entre las muchas verduras que su madre vendía, figuraban esos tiernos tubérculos, adorno de todo cocido que se estime, que el vulgo conoce con el bíblico nombre de nabos. La chica, mientras los subía a las parroquianas de las casas, no dejaba de fijarse en ellos; estudiaba su forma, su color y hasta su contenido espiritual; miraba a su madre, ¡pobre mujer!, fatigada todo el día, comerciando con ellos, y pensó que ella también podía ganarse la vida con un comercio muy parecido, sin más que ampliar un poco el negocio. Y como lo pensó lo hizo: el mismo día que huyó del lado de la autora de los suyos, pasó la tarde en un baile de la Costanilla de Santiago; a la salida, un mozo, no mal plantado, se le acercó y se brindó a acompañarla donde ella fuera; pero como ella no iba a ningún sitio fijo, pues... se metieron en cierta casa que había allí muy cerca. Cuando salieron, una hora después, ella andaba con cierta torpeza: como andaría una mujer acostumbrada a llevar siempre una falda muy estrecha y a la que de pronto le pusieran un miriñaque. El mozo se despidió de ella a la puerta misma de la casa, no sin darle las señas de una de Jacometrezo, donde podía pasar la noche, y hasta quedarse a vivir si tal era su gusto. Y fue. La profesión de fe en el culto sagrado del amor, para la cual había en Grecia hasta colegios, en los que se aprendía toda la complicada ciencia de la galantería, y para ingresar en el cual se hacían hasta oposiciones, como hoy día para ocupar una plaza en el Consejo de Estado, se hacía ahora de un modo tan sencillo, tan llano, cual si la carrera de cortesana no fuera mucho más difícil que la de licenciado en leyes. La caída, eso que los novelistas románticos llaman la caída de la mujer, había sido para la Cefe un salto, del que apenas se había dado cuenta. Muchos días después de aquello aún no estaba ella muy segura de lo que le había pasado, y tenía sus dudas acerca de si ese puente que, según el poeta, "... separa a Eva inocente de Eva pecadora", tenía todos sus ojos bien abiertos para prevenir futuras inundaciones.
- 15. 15 Abiertos del todo o entornados, la chica empezó a rodar, y en poco tiempo rodó más que otras en muchos años. Supo lo que es estarse seis horas parada en una esquina, esperando el paso del amor, que, cuando llega, trae el regalo de un par de pesetas; conoció a lo que saben las palizas de algún caprichoso que no disfruta más que si ve el cuerpo de una criatura amoratado por los verdugones; se enteró de lo que era acostarse sin cenar, cuando porque llovía, o simplemente porque la suerte se había puesto de espaldas aquel día, pasaba la jornada sin que hubiera caído una pieza en la caza del hombre, y tuvo noticia de lo agradable que es soportar una juerga de veinticuatro horas, cuando no se ha dormido en tres días y el estómago no admite ya más montilla falsificado. Esto del montilla tuvo para ella consecuencias indelebles: a raíz de una de esas borrascas en que el capricho de unos cuantos graciosos la obligaron a llenarse el cuerpo de vinachos repugnantes, le tomó tal asco a la bebida, que no volvió a beber más que agua en mucho tiempo. Cuando la galantería de uno de sus amantes de ocasión la invitaba a cualquiera de los infinitos tupis que había allí cerca de su casa, ella, cuando llegaba la hora de pedir, se ponía muy seria y decía al camarero: —A mí un vaso de agua de Lozoya con un terrón de azúcar. Y no había quien la sacara de ahí. Lo mismo hacía en su propia casa cuando la parroquia mandaba traer algo de fuera. Una noche—precisamente la misma en que conoció a Julián—la llevaron unos amigos, a ella y a dos vecinas, al cine de la Gran Vía; a la salida entraron en un establecimiento de la calle de Jacometrezo, donde había dos cosas notables: una camarera que, sin disputa, era la mujer más delgada de Madrid, y un piano eléctrico, al que, para que parase, había que dispararle con un revólver. Con Julián iba un chico simpático, estudiante de Filosofía y Letras, que conocía a la Cefe de atrás, como él mismo decía, y que sentía por el griego una pasión verdaderamente volcánica. La camarera delgada se acercó a ellos, como una paja que tuviese dentro un motor: —¿Qué va a ser? —Coñac. —Media del Mono. —A mí, Cazalla.
- 16. 16 Le llegó el turno a la chica, y adoptando aquella seriedad de que siempre se revestía en estos momentos, soltó su frase: —A mí, un vaso de agua de Lozoya con un terrón de azúcar. El griego se le quedó mirando: —Pero chica, tú no bebes nunca más que agua. —Ya ves… —Ya sé yo cómo te vamos a llamar desde ahora. —¿Cómo? ¿Cómo?...— preguntaron todos muy intrigados. —La Hidrófila. Se miraron unos a otros sin saber qué pensar de aquel camelo. La aludida, por si acaso era aquello una alusión a la pobre verdulera que le había dado el ser y unas cuantas palizas, preguntó casi enojada: —Oye, tú y ¿qué es eso? —Nada malo, hija mía: hidro, en griego, quiere decir agua, y filo, amante; de manera que hidrófila quiere decir amante del agua. —¡Ah, ya!... Uno de los del grupo, cobrador del tranvía él, agregó como aclaración: —Y también querrá decir algodón. ¡Digo yo! Por eso se dice algodón hidrófilo. El griego lo miró con desprecio y añadió: —Para cobrar trayectos de tranvía no hace falta tener espíritu helénico. A la chica no le pareció mal el mote; por lo menos la libertaba de la fealdad de su nombre propio, Ceferina, que, aunque abreviado por el usual de Cefe, no le parecía a ella muy distinguido. En cambio, aquello de Hidrófila, estaba bien, sonaba, parecía el nombre de una de esas estrellas de la danza exquisita que vienen de cuando en cuando a Madrid con el doble fin de enseñarnos los juanetes y de acabar de volver tontos a media docena de literatos. ¿Habrá qué decir que en el barrio ya nadie llamó a la chica de otra manera?... Pero ocurrió con esto lo que ocurre con muchas cosas en este pícaro mundo: los que habían asistido a la confirmación de la muchacha en el tupi de Jacometrezo, sabían por qué se llamaba Hidrófila y lo que aquello quería decir; pero los que vinieron después, espíritus espesos como el del cobrador del tranvía, asociaron el nombre a la industria algodonera, y creyeron de buena fe que la joven se llamaba así por su trato frecuente con el algodón, que siempre lleva asociadas ideas yodofórmicas.
- 17. 17 ¿Perjudicóle a la Hidrófila esa interpretación que el vulgo daba a su poético cognomen? No mucho, porque el medio social en que ella reclutaba su clientela se componía preferentemente de seres para quienes eso del yodoformo es un aliciente más que una rémora. Los perfumes que Cleopatra hacía extender por su lecho para animar la conciencia de sus adoradores, se trocaban aquí, en este barrio de Jacometrezo, en olores farmacéuticos que muchos aspiraban con avidez. Además, desgraciadamente, poco tiempo pudo perjudicarla, porque a los tres meses de aquella confirmación…
- 18. 18 Julián, como Letamendi y como Doyen, había querido ser doctor en Medicina. Aprobó, tras esfuerzos ciclópeos, las asignaturas del año preparatorio y pasó a Facultad sabiendo cómo se dice asepsia en alemán y cuál es el camino más corto para ir desde los Viveros de Lázaro al hospital de San Carlos. Con un entusiasmo, que por su misma fuerza inicial no podía durar mucho, comenzó el primer año de la carrera; a él la cosa le gustaba cada día más, pero... aquello de tener que examinarse y mostrar ante un tribunal que sabía uno mucho, como si no bastase con la propia conciencia de saberse un maestro, era algo que a Julián repugnaba, pareciéndole un grotesco alarde de vanidad. La Ciencia—decía él—debe poseerse por el placer secreto de la posesión, pero no para lucirla ante nadie. De acuerdo con este su ascetismo científico, cuando llegó el mes de Junio no quiso examinarse y aplazó la prueba hasta Septiembre, para ver si en aquellos tres meses cambiaba de manera de pensar. El verano no fue sin embargo suficiente para imprimir un sentido evolutivo a su ideología, y como en Septiembre seguía pensando lo mismo, decidió repetir el curso, como los artistas bisan una romanza cuando los aplausos del público les dicen a las claras que lo han hecho muy bien. Julián tenía un pariente dueño de un garaje allá por el final de la calle de Zurbano; era un negocio en grande, con veinte coches para alquilar, y además la representación en Madrid de una de las marcas más famosas en el mercado automovilista. Un día en el garaje, hizo falta un empleado, algo así como un tenedor de libros que llevase las entradas y salidas de los coches; el dueño se lo dijo a Julián por si éste sabía de alguien a quien le conviniese el empleo. El sueldo no era cosa mayor: treinta duros.
- 19. 19 Julián aceptó el encargo, y casi aseguró a su pariente que al otro día le llevaría un muchacho al que acaso le conviniera la cosa. Y lo llevó: el muchacho era él mismo. —Ayer—le dijo al pariente—me dio vergüenza decírtelo; pero aquí me tienes dispuesto a ganarme los treinta duros. —Pero, ¿te dejas la carrera? ¿Qué va a decir tu padre? —No, eso no; hay tiempo para todo. Por las mañanas iré a San Carlos, y por las tardes vendré aquí. Al principio lo hizo así; gracias a su carácter simpático, muchos días pudo permitirse el lujo de ir a San Carlos en automóvil, pues cuando un coche salía de pruebas, él se encaramaba en el pescante, al lado del mecánico, a quien convidaba a un vermú con seltz en la glorieta de Atocha. Fue poco a poco imponiéndose en el manejo de los coches, pues como el trabajo en el garaje no era para matar a nadie, sobraba tiempo para todo, y él se entretenía en ver las reparaciones y en estudiar el mecanismo de aquellos simpáticos artilugios, que no tienen más nota desagradable que los atropellos que cometen de cuando en cuando, como cualquier alcalde o juez municipal. También en el caserón de la calle de Atocha debía él ir aprendiendo poco a poco aquel otro mecanismo del cuerpo humano; pero notaba que le iba pareciendo más interesante el otro estudio del garaje que éste de las aulas. Cuando un auto se ponía enfermo, el sanarlo era cosa de unos cuantos golpes que el paciente soportaba siempre sin exhalar el menor aullido, y, en cambio, si el cuerpo humano se descomponía, ¡qué de andar a ciegas, qué de tanteos, qué de trabajos no costaba volverlo otra vez a la salud! Total, que un día dejó de ir por San Carlos, hasta en automóvil, y que no volvió más; no es que renunciase a sus amores por la ciencia médica; pero pensaba que para amarla con frenesí no le hacía falta el título oficial, y el que había querido ser doctor, como Doyen y como Letamendi, pensaba ahora que Pasteur no había sido médico, sino veterinario… Se haría veterinario de automóviles, y ya era bastante. Llevaba Julián un par de meses en el garaje, cuando una noche, pasando a eso de las once por la calle del Horno de la Mata con otros amigos, entre los que figuraba el griego de marras, notó que una mujer se le colgaba del brazo a tiempo que le invitaba con la frase sacramental: —¿Vienes, rico?
- 20. 20 Era la Hidrófila, que hasta un poco después no se llamó así, y que se había destacado de un grupo para tirar el anzuelo. El griego, hombre de iniciativas audaces, propuso que fuesen todos, incluso la del anzuelo y dos de sus compañeras, a entendérselas con unos chatos de Montilla al bar de Jacometrezo, donde la Cefe recibió tan brillante confirmación; eso, por lo pronto, que a la salida ya se vería lo que se hacía, para acabar de pasar la noche de un modo decoroso. En el bar, ya sabe el lector lo que pasó; salieron ya de madrugada, y Julián dejó que el resto de las horas nocturnas—horas de misterio y de pecado, según los poetas—, transcurriese, junto con buena parte de las matutinas, en unión de la Hidrófila, coincidentes los dos en el mismo lecho. Lo que más le gustaba de la muchacha, lo que le parecía algo extraordinario, que bien explotado hubiera podido ser un filón para su propietaria, era la cabeza, aquel pelo recortado sin piedad y que ninguna belleza había perdido en el corte: era un pelo castaño claro, que desde su nacimiento se entrelazaba en unas mágicas ondulaciones como serpentinas diminutas; a la luz artificial, o a la muy fuerte del sol, despedía destellos de acero, y por la parte de la nuca y sobre las orejas, adquiría un sombrío color de ébano que invitaba a sepultar los dedos en aquellas profundidades. Lo llevaba siempre muy limpio y bien oliente, sin aquel alarde de bandolina y otras grasas que asemejaba las cabezas de casi todas sus compañeras al escaparate de una tocinería. A la una de la tarde despertó Julián: la Hidrófila dormía a su lado con el sueño de los justos. El estudiante, orgulloso, repasó las veces que aquella noche había conjugado el verbo amar en todas sus formas, la activa y la pasiva. ¡Cinco! No estaba mal para un empleado de treinta duros. Quería marcharse y despertó a la chica. No fue el despertar de Brunilda precisamente: el muchacho pudo apreciar en un momento todo el encanto que se desprende de una boca que huele mal, de unos ojos que se apagan tras una cortina de legañas, y de un cuerpo que vuelve a la vida tras la muerte pequeña del sueño, que, como muerte al fin, tiene también sus malos olores. Hasta los cabellos, aquella obra de arte que la Naturaleza había tenido el capricho de fabricar en lo alto del cráneo de la joven, parecían ahora sucios y lacios, como un haz de estopa que se hubiese empleado en sacar brillo a unas cacerolas. Por un momento pensó que él también estaría igual, y se apresuró a marcharse.
- 21. 21 Julián no volvió a pasar una noche completa con la Hidrófila, ni con ninguna otra mujer; le tenía miedo al despertar. Era ver el lado triste de las cosas: como ver un teatro desde el escenario, como ver a un orador elocuente cuando ensaya ante un espejo, como ver a Napoleón cuando se ponía un enema... Volvió a ver a la chica muchas veces; se hicieron amigos, y casi siempre que se la encontraba por las esquinas de su barrio subía con ella a su casa. Jamás le pasó de la epidermis el efecto de aquella amistad y de aquel roce; le gustaba, y en paz. Aquel pelo, digno de una duquesa que fuera limpia, pues hay de todo, era una de las cosas que más le gustaban en Madrid; pero nada más. Hasta que un día se citaron los dos en La Rosa Blanca, acreditado baile de la calle de Tudescos: faltaba poco para el Carnaval, y el proyecto de los dos era pasar la noche recorriendo los cinco o seis bailes del distrito. Cuando llegó la joven, le pareció a él que estaba más guapa que nunca: llevaba una blusa rosa, y en la cara tenía un color de salud y un brillo de fortaleza que la hacían más apetitosa. Sin embargo, durante el baile, la encontró preocupada; dos o tres veces le preguntó qué le pasaba, y ella no quiso responder. Al fin, en un rincón del ambigú, y después que ella, consecuente consigo misma, hubo apurado dos copas de Lozoya, se confesó: —No es nada ¿sabes? pero mañana me llevan a San Juan de Dios. —¿Te llevan?... —Sí; cuestión de cinco o seis días... —¿Qué te pasa? —Nada; si yo no me noto nada. Pero según me han dicho hoy en la Higiene, parece que tengo un poco de irritación, y que si me abandono, puede ser peor. Julián, instintivamente, se echó para atrás, como el que nota de repente que se ha dormido junto al brocal de un pozo. ¡Y él, que queriendo hacer un detalle delicado, acababa de beber un sorbo de agua en el mismo vaso de ella! Si no se podían tener ciertos romanticismos con esta clase de mujeres... —Me he debido quedar esta noche en la Higiene, porque eso es lo que está mandado; pero me han dado permiso para que recoja algunas ropas, y a condición de que me presente allí mañana, sin falta, a las once... Dicen que no se está mal en el hospital.
- 22. 22 —No lo sé, hija, no he estado nunca. Pero si no vas más que para seis días, no vas a tener tiempo de aburrirte. Se despidieron allí mismo, quedando en que él la buscaría, pasados unos días, en su misma casa. Julián hizo la promesa con ciertas reservas mentales. La chica se entristeció un poco al separarse de su amigo: tenía el terror del hospital, ese pánico que se apodera de las pobres chicas de la calle, cuando oyen nombrar a San Juan de Dios. Para ellas, este nombre venerable, sacado de una de las páginas más puras del santoral, les hace el mismo efecto que si les mentasen a la bicha. Son víctimas de la leyenda, de las cosazas que han contado las compañeras que ya han estado allí, para darse importancia, y, sin poderlo remediar, van a la santa casa como van los deportados a la Siberia. Se quedó en el baile la chica, y Julián se volvió desde la puerta para mirarla: ya había pegado la hebra con otro de los parroquianos, el cual, por lo bajito que le hablaba y por las insinuaciones que le hacía con una de las rodillas, debía estar haciéndole proposiciones deshonestas. Tuvo un momento la intención de volverse y decir a aquél desgraciado: —Pero, criatura, ¿usted sabe dónde se va a meter? Fue un momento no más: siguió su camino, comprendiendo que no había derecho a estorbar a nadie el libre ejercicio de su profesión, fuese ésta la de abogado o la de verdugo. Allí quedaba la Hidrófila, como un apestado, que, sin que nadie le fuese a la mano, pudiese regalar durante aquella noche a todo el mundo, con el regalo doliente del contagio.
- 23. 23 El carruaje de la Higiene entraba por la puerta del paseo de Ronda, y cruzando un ángulo de la explanada, venía a detenerse junto a uno de los pabellones. Cuando en la puerta del viejo y sucio edificio de la calle de Luisa Fernanda, subían al coche la Hidrófila y sus dos acompañantes, la chica se echó a llorar. Las compañeras se creyeron en el caso de animarla: —¡Vamos, tonta, que no es para tanto! ¡Que no nos llevan al cementerio! —¡Ay, hija! ¡Cómo se conoce que es la primera vez! Esto último lo decía una mujer gorda, con hoyitos de viruelas en la cara, y con la dentadura amarilla y no muy firme. No habría sido fea; pero ahora parecía el anuncio de unos polvos para matar ratas; vivía en una pocilga del callejón de la Encomienda, y tenía su campo de acción en los alrededores de la plaza del Progreso, bajo la mirada paternal del bueno de Mendizábal. La otra era conocida de la Hidrófila: vivía en Mesonero Romanos, y era una buena mujer en toda la extensión de la palabra, con su aspecto aldeano y bonachón, que la hacía parecer una moza de posada que retozase sin malicia con los huéspedes. No era tampoco la primera vez que había cruzado Madrid, por los bulevares y la calle de Goya, metida en aquel coche sin ventanas, que, visto por fuera, lo mismo podía ser el vehículo de una fábrica de hielo que el coche de un colegio. Durante el trayecto se comunicaban las tres sus desgracias: la del callejón de la Encomienda, según ella, no tenía nada: resabios, recuerdos de algo que tuvo hacia años, al comienzo de su carrera, unos dolores en la espalda y la cadera, que le apretaban siempre que el tiempo se ponía guasón. La aldeana era más franca: le habían dicho que tenía unas vegetaciones, y no tenía por qué ocultarlo. ¿Era algún delito? Eran simplemente percances del oficio.
- 24. 24 La Hidrófila no tuvo que mentir para decir que, a punto fijo, no sabía lo que tenía; en concreto, nada le habían dicho; sólo sabía que era cosa de poco tiempo. Pero al oírle decir que le dolía la cabeza por las noches, y que en la boca tenía así como unos alfileritos, las otras dos cambiaron una mirada de inteligencia. ¡Pobre cordera! Se dedicaron a aconsejarla: en San Juan de Dios no se pasaba mal teniendo un poco de picardía; el toque estaba en hacerse simpática a la hermana, y, sobre todo, a las enfermeras. Encontrarlo todo bien, no quejarse de nada, y, sin que ellas lo solicitasen, ayudarlas en el arreglo de la sala y en otros menesteres menudos. Evitando en lo posible el encierro en la bohardilla—como le llamaban las enfermas al cuarto de castigo—allí no se pasaba del todo mal, aunque algo aburridas. La chica hizo una pregunta en la que condensó todo su horror. —¿Y es verdad que le cortan a una el pelo a rape? Las dos se echaron a reír estrepitosamente: —¿Quién te ha contado esa paparrucha?… Nada de eso... A la que está muy malita y se le está cayendo él solo, se lo recortan un poco; pero a las demás, ni pensarlo. La gorda de las viruelas se fijó en ella, y acariciándola los cabellos, le dijo: —Y que tú lo tienes bien bonito... Pero no pases cuidado. Notaron que el carruaje se detenía, y, como nada de fuera se veía desde él, dedujeron, por el tiempo tardado, que había llegado ya. En efecto: la puerta se abrió, y las tres mujeres se vieron ante la oficina de Comisaría del hospital, donde un empleado anotaba los nombres de las que llegaban. Cumplida esta formalidad, el coche, arrastrado por las dos muías, volvía a marcharse, y las recién llegadas quedaron convertidas en reclusas. La Hidrófila, parada ante la oficina, miró al frente y vio una explanada en la que se alzaban dos pabellones de ladrillo rojo; entre los dos, y por gran parte de la llanada, corrían los cobertizos con persianas de cinc, y a sus lados largos macizos de boj, que, con su verdura perenne, constituían la única nota tierna en la dureza del recinto. Al fondo, se alzaba la altísima tapia, que separaba el hospital del resto del mundo.
- 25. 25 Una enfermera, alta y seca como un molinillo, salió a recibirlas; con un gesto, más que con la voz, les indicó que la siguiesen; ellas, sumisas, obedecieron, pues la altanería de la hembra de rompe y rasga se había quedado afuera. La Hidrófila se había hecho la ilusión de tener siempre por amigas y consejeras a las dos compañeras de viaje; pero no se le cumplieron sus deseos más que a medias: la aldeana, que era la más simpática, fue destinada al pabellón número ocho y ella y la gorda al número seis, y para ello a camas colocadas cada una en una sala. Después del baño, que la chica agradeció como un consuelo, la hicieron vestir la bata a cuadros, uniforme de todas las acogidas, y le entregaron la ropa de su cama y un pañuelo blanco para la cabeza, con el que había de cubrirse ésta hasta los mismos ojos, para evitar que la viesen la cara los galindos al concurrir a la Salve de los sábados. Con la misma sequedad de antes, le dijo la enfermera: —Su cama es la número ocho. Y empujó la puerta de la sala, haciéndola entrar. Al pronto la chica se encontró cohibida: vio un local grande, muy alto de techo, con amplios ventanales, y dos enormes estufas en el centro y en él unas veinte camas, alineadas a derecha e izquierda. Entre cama y cama, sirviendo de mesa de noche, había un tablero de mármol, del cual colgaba casi hasta el suelo un lienzo blanco. Algunas mujeres, sentadas en su cama, cosían o leían; un grupo de ellas charlaba en voz alta en el fondo de la sala, y al notar que la puerta se abría suspendieron la conversación, para mirar curiosas a la recién llegada. Esta, como gallina en corral ajeno, con el lío de las ropas cogido con las dos manos, miraba los números colocados encima de cada cama; al fin, sobre una de las pocas que había vacías y con sólo los colchones, vio un ocho, y fue hacia él como el barco perdido en medio del océano va al punto de luz que le señala la entrada del puerto.
- 26. 26 Había comenzado ya a extender las sábanas sobre el que había de ser su lecho de dolor, cuando un quejido débil que oyó a su izquierda le hizo volver la cabeza; en la cama de al lado, y saliendo por entre la almohada y las sábanas, se veía el rostro de una mujer, amarillento y con unos puntos morados por todo él, con los labios partidos en mil grietas y costurones, y castañeteando los dientes como si estuviera metida en una cámara frigorífica. Al principio, con la turbación, la Hidrófila no había reparado en ella; pero al fijarse ahora, vio una cosa que le hizo estremecerse de horror: la enferma, por debajo de un pañuelo que a modo de gorro le cubría la cabeza a medias, enseñaba una parte de ella pelada al rape, como un balón de fútbol que por un capricho de la suerte le hubiesen salido pelos ralos en la superficie. Instintivamente apartó la vista de allí para fijarla con ansia en las demás enfermas que había en la sala; se tranquilizó un tanto al notar que todas llevaban los cabellos en su sitio y peinados según su leal saber y entender. Una de las del grupo del fondo vino lentamente hacia ella, y, cuando estuvo cerca y la hubo mirado bien, le dijo: —Pero, ¿eres tú, Hidrófila? Alzó la vista, y la reconoció: era la Isabelita, pupila de una casa de la calle de Andrés Borrego, y a quien la recién llegada no había visto por la calle hacía mucho tiempo. Se reanimó al encontrar una cara conocida: —Hola, chica; pero ¿estás tú aquí? —Ya va para un mes; estoy ya casi buena. Era la obsesión de todas, creerse buenas y sanas, y pensar que sólo su mala suerte o un exceso de prudencia de los médicos las retenía allí. —¿Y tú? ¿Qué te ha traído por aquí? —Nada; que me dolía la cabeza, y... ya ves. Pero la otra venía a lo suyo: quería enterarse, quería saber noticias de fuera. Bajó la voz para decir: —Oye: ¿hace mucho tiempo que has visto a Miguel? —Anoche estaba en La Rosa Blanca. —¿Con quién?
- 27. 27 —Chica... ¿quieres creer que no me fijé? —¡Nos ha fastidiao! Pues podías haberte fijao, para decírmelo... A mí me escribió el otro día, y me decía que estaba lampando porque yo saliera de aquí, para irnos a vivir juntos. ¿Tú sabes si ha vuelto con la Eusebia? —Lo que sé es que la Eusebia ya no está en casa de la Camila. —¿Pues dónde está? —Se ha ido de huéspeda al dos del callejón de Tudescos. Pero se iban acercando poco a poco las demás, y ya el grupo se había trasladado a la cabecera del número ocho. Todas querían saber, todas tenían algo que preguntar, todas querían enterarse de lo que pasaba por el mundo, por aquel su mundo, al que estaban deseando volver para seguir dando vueltas a la noria de su destino, como bestias de placer. —¿Se ha ido la Tití a Barcelona? —¿Sabes si Julio la Tanguito sigue con la Rosa? —¿Qué tal ha escapao la Galápago del juicio de faltas con el sereno de la Ballesta? —¿Han acabado ya el primer trozo de la Gran Vía? Todas estas preguntas y algunas más absurdas cayeron como una lluvia sobre la Hidrófila, que ya había terminado de arreglar su cama. Pocas fueron las que pudo contestar a satisfacción de las que las formulaban; pero éstas, insaciables, hacían otras nuevas, y otras, y otras... Algo ocurrió que a la recién llegada estuvo a punto de hacerla asomar lágrimas a los ojos; las preguntonas, al saber algo de lo mucho que querían, se volvían a una de las del grupo y la repetían una y veinte veces sus encargos: —En cuanto sepas algo, me escribes. —Dile a la Antonia que el mantón y la falda bajera vencen el día 17, que a ver si los va a dejar perder. Si no tiene dinero para renovar, que vaya y se lo pida a mi comadre. —¿Si fueras tan buena que quisieras enterarte lo que ha sido de el Zapatero? Una de ellas enteró a la muchacha de lo que se trataba: aquélla a la que todas se dirigían con tantos encargos—una mujer alta y guapetona, con ojos brillantes—había sido dada de alta aquella mañana, y al día siguiente, después de hacerle la última cura, se marcharía a la calle.
- 28. 28 La Hidrófila la miró con ansiedad. Después preguntó: —¿Cuánto tiempo lleva aquí? —Pues dos meses largos. —¿Y qué ha tenido? —Un tumor en la ingle. Calló la chica, notando que la invadía una rara melancolía. ¡Con qué envidia, con qué ansiedad miraba a aquella mujer, para la que ya había terminado el martirio del encierro! ¡Y cómo comprendía su júbilo, aquella alegría nerviosa que no se cuidaba de disimular, dando saltos de un lado para otro, hablando a gritos, queriendo contagiar a las demás con su propio optimismo, y animándolas con la esperanza de una próxima liberación! —Yo he pasado lo mío—decía, como quien refiere una pesadilla—, y no sé cómo me he escapado. ¡Mira que el día que me quemaron con el cauterio y me tuvieron que amarrar al burro para que me estuviera quieta! Y llena de ilusiones, hacía proyectos para el porvenir: —¡Pero anda que, de aquí en adelante, el hombre que esté conmigo, yo os aseguro que ha de estar más sano que un membrillo! ¡A mí no me joroba más ningún galindo! Entró la enfermera con una taza de caldo que humeaba, y se aproximó al lecho de la vecina de la Hidrófila; la llamó dos veces, consiguiendo que abriera los ojos y que hiciera un gesto de repugnancia. A poco entró la hermana Casilda, encargada de la sala, y se permitió reprender a las del grupo: —¡Válgame Dios! Pero ¡qué poco talento! ¿No tienen ustedes otro sitio donde armar la tertulia más que junto a la cama de esta pobre? ¿No comprenden que cuanto menos ruido oiga, mejor? El grupo se alejó sin rechistar. Sólo la Hidrófila quedó sentada al borde de su cama, atraída por el dolor de aquella infeliz. Las demás, como un rebaño acostumbrado a guiarse por la voz del pastor, obedecieron, sumisas; aquellas hembras, habituadas a escandalizar en las calles con el más soez repertorio, bajaban aquí la vista al suelo ante las tocas de una débil monja, que ni siquiera elevaba la voz para reprenderlas. La enfermera, dejando la taza sobre el tablero de mármol, consiguió medio incorporar a la enferma; pero ésta, torciendo la cara, seguía oponiéndose a beber.
- 29. 29 La hermana intervino solícita: —Vamos, hija mía, ¿no comprende que no puede estar sin tomar alimento?... Haga un esfuerzo; si esto pasa en seguida... Hizo a la enfermera un guiño de inteligencia y ésta sujetó a la enferma las dos manos con toda su fuerza; la sierva de Dios tomó la taza, y poniéndola en los labios de la infeliz, la inclinó un poco hacia adentro. Fue un alarido espantoso, un aullido de loba el que retumbó en la sala, y que parecía imposible que hubiera salido de aquel pecho debilitado. El caldo caliente, al pasar por las mucosas de la boca, que no eran más que una pura llaga, hacía a la desdichada el efecto de un puñado de cristales que se le fueran clavando en cada una de las heridas; la estomatitis había fabricado allí una de sus obras más perfectas, y la víctima se retorcía bajo la presión de los brazos de la enfermera, y huía la cabeza hacia atrás sin dejar de gritar. La hermana, con la sublime inconsciencia para el dolor, sin la cual no se puede ser enfermero ni crítico de teatros, la dejaba gritar, y sólo apagaba un poco sus plañidos, vertiéndola otro sorbo de caldo, que la paciente tragaba para no tenerlo en la boca. Y así, hasta que quedó la taza vacía. Entonces fue sor Casilda la que gritó; al ir a tomar un vaso que había sobre el mármol, tapado con un papel, lo encontró vacío: —¡Mujer, por Dios! ¡El colutorio! ¿Cuántas veces habré de decir que repasen ustedes de vez en cuando las medicinas para ir reponiendo las que falten?... ¡Corra usted, criatura, que se enjuague pronto esta pobre! La otra ya corría con el vaso en la mano, enojada por haber sido cogida en falta. La enferma seguía quejándose con furia, y sus gritos habían hecho que las demás callasen del todo. Felizmente volvió pronto la enfermera, y las manos de la víctima se abalanzaron, febriles, al enjuague; se la veía mover el líquido en la boca de un lado para otro con verdadera voluptuosidad, animándose su semblante cada vez que arrojaba un buche en la escupidera y tragaba otro nuevo. Al fin, agotada la medicina, se dejó caer sobre el lecho, quejándose aún débilmente, hasta que los quejidos fueron poco a poco apagándose, como el exterior de una locomotora que se aleja en la noche, y se quedó dormida; el dolor la había vencido. La Hidrófila, que no había perdido un detalle de la escena, se acercó a la cama y le cubrió con la sábana un brazo que se había dejado al aire.
- 30. 30 Cuando a las ocho de la noche se tocó silencio, la sala se convirtió de pronto en una tumba; sólo se oían de cuando en cuando los movimientos de los cuerpos en las camas y las toses de algunas enfermas. La Hidrófila, arrebujada en su lecho, repasaba sin proponérselo las impresiones del día; una sensación de calma, de bienestar, era la resultante de todas ellas. Realmente allí no se estaba del todo mal, y aquello no era la cárcel sombría que a ella le habían pintado. La tarde la había pasado en los patios tomando el sol, y allí pudo hablar con su compañera de viaje de aquella mañana, a la que hablaban las hermanas y enfermeras como a antigua conocida. Luego la comida, a las cinco y media, servida allí mismo, en la sala, y que aunque no era un modelo de esplendidez, no era ciertamente inferior en calidad ni en cantidad a la que ella acostumbraba a comer de ordinario en su casa. Y al verse ahora recogida en su cama, con la agradable sensación del baño de aquella tarde por todo el cuerpo y entre aquellas ropas limpias, se conformaba con su destino, que no era por lo visto tan duro como se había creído. Tardaba en dormirse, y poco a poco, los dolores de cabeza, que no la dejaban desde hacía un mes, empezaron a atacarla de nuevo; se llevó las manos al vientre y notó en él una dureza, que se iba acentuando día por día. ¿Qué sería todo aquello? Sin poderlo remediar pensó en su vecina, y temblaba ante la idea de que pudiera ella verse en aquel estado, en un continuo martirio de todo su cuerpo, que parecía una maldición y un castigo. Aunque quería apartar de su imaginación aquellos pensamientos, tenían más fuerza que su voluntad, y se agarraban a ella fieramente. La invadía una tristeza infinita y pensaba en el sueño como en una liberación. A ratos se calmaba un poco su amargura; no era posible que el médico de la Higiene la hubiera engañado, y esperaba con impaciencia el reconocimiento que, según le habían dicho, le harían a la mañana siguiente, para salir de una vez de aquella terrible duda.
- 31. 31 Estaba ya quedándose dormida cuando la desveló un cuchicheo que oía a su derecha; su vecina de este lado—una rubia que llevaba una pierna envuelta en gasas—hablaba en voz baja con la de la cama inmediata y ella no podía oír bien a las claras lo que se decían. Percibía sin embargo algunas palabras sueltas... "Yo no puedo moverme... Duerme como un trompo... La Manolita y la Sinfo lo hicieron la otra noche y nadie se enteró..." Con la curiosidad se le olvidaron los dolores y los pesimismos; sacó del embozo la cabeza cuanto pudo, pero no por eso oyó mejor. Ahora era la otra la que animaba a la vecina: —Anda... Tú eres más pequeña y no te ven… Yo es que al moverme meto mucho ruido... Poco a poco, sin darse cuenta, fueron elevando la voz: —Chica, le tengo mucho miedo a la bohardilla. Me ha dicho la Trini que hay ahora unas ratas de gordas como gatos. Si nos pescan nos divertimos. No tardó mucho en enterarse la Hidrófila de lo que aquellas guarras tramaban; por lo visto en ellas la enfermedad no había apagado los ardores de la carne, y no habiendo por allí un varón de quien echar mano—pues los internos de guardia no entraban en las salas más que en caso de extremada urgencia—buscaban un suplemento sin cambiar de sexo, cosa que ya hacían muchas por su gusto fuera del recinto del hospital. La cosa era de una audacia loca, pues la enfermera que dormía dentro del local podía cogerlas y poner un final trágico al idilio. La mayor parte de los encierros en la bohardilla no obedecían a otra causa. La chica vio con asombro cómo la rubia de la pierna liada se deslizaba poco a poco de su cama hasta llegar al suelo, no sin haber tenido antes el cuidado de dejar en ella sus vestidos haciendo bulto para que desde lejos no pareciese que estaba vacía. Ahora lo difícil era encaramarse en el lecho de la compañera, la cual ya se había corrido hacia una orilla, preparando el sitio a la nueva huésped que tan a deshora se le entraba por las puertas; pero por lo visto la rubia era ya maestra en esta clase de asaltos, y, gateando, encogiéndose todo lo que pudo para abultar lo menos posible, se encaramó en todo lo alto, sin haber hecho más ruido que el que pueda hacer la hoja de un árbol al ser elevada por el viento desde el suelo donde cayó.
- 32. 32 Al verse juntas ya no hablaban; pero en el silencio de la sala, que sólo interrumpían de vez en cuando los débiles quejidos de la vecina de la izquierda de la Hidrófila, se oyeron los estallidos de unos besos prolongados más de lo usual. A la chica, habituada en poco tiempo a no asustarse de nada, la produjeron aquellas caricias un efecto muy extraño, brotando allí, en medio de aquel dormitorio de mujeres, donde la que más y la que menos rendía su tributo al dolor en la calma de la noche. El vicio de aquellas dos desgraciadas era un vicio incompleto: para formar el grupo clásico del amor lesbiano les faltaba audacia, pues sólo con el ruido que habrían producido los movimientos se hubieran delatado torpemente. Pero lo que no iba en lágrimas iba en suspiros, y ellas encontraban una compensación con sus manipulaciones mutuas en el vértice divino del amor y de la avariosis, con frotaciones en los botoncillos pectorales, y con esas mil caricias de ocasión que entre las sombras se atreven a hacerse dos cuerpos que se encuentran juntos en el mismo lecho. Algunas de las veces una de ellas se olvidaba sin duda del lugar en que estaba y dejaba escapar un regodeo demasiado expresivo; la otra la llamaba al orden al momento, y todo volvía a quedar en paz, todo menos las manos. Con la pierna derecha de la rubia tenía que llevar mucho cuidado la otra en sus toques y masajes, pues siendo toda una sola herida, al menor roce la obligaba a quejarse grandemente; en cambio el divino triángulo sexual de la compañera, siendo un pequeño muestrario de cuantos estragos puede causar el mal de Venus o venéreo, había que pulsarlo con mucho cuidado, como una lira de cuerdas muy delicadas que al menor descuido puede producir un gruñido. Meter la mano en él hubiera sido como meterla en un almacén de productos farmacéuticos.
- 33. 33 En la sala había un momento solemne todas las mañanas: era aquel en que después de servida la sopa de las ocho, llegaba el doctor encargado del pabellón y sometía a las enfermas al reconocimiento diario. Al acercarse la hora la sala entera se movilizaba. Las mujeres se encaramaban en lo alto de las camas, se acostaban panza arriba y se subían las ropas a la altura del ombligo; al acercarse el doctor se abrían de piernas, se colocaban en postura, como ellas decían, y dejaban que las manos sabias de aquél manipulasen en la pequeña gran vía. Era el momento sagrado del día; de él salían algunas con el alta definitiva, que era la salud y la liberación a un tiempo, mientras otras en cambio, menos felices, veían cómo sus males se agravaban, dilatándose en el infinito sus horas de encierro. Pero la gran emoción, el verdadero asomo de la tragedia era para las que habían llegado al hospital la tarde anterior y aún no sabían a punto fijo lo que tenían. En la Higiene no les decían nunca las cosas más que a medias, y era ahora, al recibir la visita del médico que asumía la responsabilidad de su curación y salvación, cuando se pronunciaba la sentencia inapelable. Había que ver los rostros de ansiedad, las caras de angustia de aquellas infelices, arreboladas, no se sabía si por el rubor o por lo violento de la postura, todo el tiempo que duraba el examen de sus parajes apocalípticos. A lo mejor, la cosa resultaba muy bien: el médico, dándoles unas palmaditas en las rodillas, les decía con un tono algo brutal: —Nada; por esta vez no has acertado. Otra vez traerás algo más interesante.
- 34. 34 Pero esto ocurría pocas veces; las más de ellas aquello era una exposición de todas las formas absurdas de la miseria fisiológica en que el mal podía convertir el sexo rosado de la mujer. Muchas, en apariencia, no tenían nada; pero apenas el espéculo hacía su entrada en el pasadizo del placer, separando los dos muros, como separaban las aguas del Mar Rojo los israelitas en su húmedo camino a la tierra de promisión, aparecía a la mirada experta del galeno todo un muestrario de podredumbres: llagas que supuraban como paraguas en día de lluvia, bordes que se retraían hacia adentro huyendo de una violación fantástica, flujos blancos, rojos y de todos los tonos de la paleta más fastuosa; heridas ya secas por la medicación, pero cuya huella no se borraba, como si le hubiese tomado cariño al sitio… El doctor, hombre avezado, que, según un cálculo aproximado que él hacía en sus ratos de buen humor, habría visto ya en su vida unos doscientos mil escaparates como aquellos, en ocasiones se acordaba de que era hombre y de que tenía un estómago, y hacía un leve gesto de repugnancia. Era un segundo, una ráfaga en la cual la Naturaleza reclamaba sus fueros; pero al instante aparecía el maestro en toda clase de misericordias, el héroe, con un heroísmo mayor que todos, pues era el heroísmo del olfato y del gusto, repetido a diario como una pesadilla. Pero entre las enfermas las había francas, de carácter abierto, que no ocultaban sus miserias en el fondo de un canal, sino que las sacaban a la puerta, al borde mismo de la entrada, como ofrendándolas a la admiración de los caminantes. Para éstas el espéculo era un instrumento tan inútil como pudiera ser un cornetín en manos de un asmático; a simple vista, sin más que separar un poco el promontorio de los muslos, se veía todo lo que había que ver. Esta de aquí, de la tercera cama de la derecha, se abría ella misma los bordes del túnel un poquito para enseñar allí, a la entrada, un vivero de vegetaciones que habían fructificado como la buena semilla en terreno propicio. Parecían puñados de garbanzos torraos, o diminutos copitos de nieve que hubiesen caído durante la noche en un campo de grana.
- 35. 35 Llegó el doctor ante otra, guapetona, colorada, peinada como una maestra, y con un aspecto tal de salud que parecía estar allí por dilentantismo o por no tener sitio mejor donde pasar una temporada. Había tenido la coquetería de ponerse unas medias de seda negra, que acusaban la pierna divinamente torneada, y que se ceñían en lo alto de los muslos con unas primorosas ligas de broche de oro y lacitos color rosa. Vista así, de muslos para abajo, parecía una princesa que se hubiese quedado dormida en un bosque, y a la que una mano de hada hubiese levantado el telón de boca. El médico se asomó por entre aquellos refinamientos algo escamado, pues ya se figuraba lo que iba a ver; el día anterior no había dejado más que iniciada la instalación; pero ahora, con veinticuatro horas más a favor del mal… En efecto, desbordando a derecha e izquierda del orificio central, como si quisiese correrse por los muslos y por las ingles, había un molusco monstruoso, una policromía del tamaño de una torta de Alcázar, en la que no se habían quedado sin digna representación todos los colores del iris, desde el verde-laguna hasta el amarillo-chorizo. Era una piedra extraña, de cambiantes infinitos, que el doctor se quedó contemplando un rato con cierto agrado, como quien se tropieza con una rareza que muchos quisieran admirar. Al fin no pudo más y se echó a reír bonachón: —Hija mía ¿sabes que tienes aquí un museo? La enferma no contestó, y cerró los ojos, que tenía clavados en el techo. En efecto, no era una sola cosa, sino varias las que la buena mujer había logrado reunir allí con furor de coleccionista cachazudo: desde el chancro duro, al ramillete de flores blancas, pasando por las insinuaciones blenorrágicas, no había aspecto de la enfermedad sexual que no hubiese dejado allí su tarjeta. El médico, a quien el entusiasmo había colocado ya por encima de su doble naturaleza de hombre y de médico, miraba aquello con ojos apasionados, maravillado de lo artista que se muestra a veces la enfermedad en sus aberraciones. En cada rincón de aquella pústula había un matiz y una fusión de semitonos que el más hábil maestro del pincel no hubiera podido ni imitar; sobre el morado destacaba el naranja, fundiendo sus bordes tan rebeldes y en una altura que hacia la cosa hacia el centro, corriéndose a la izquierda, destacaba una montaña blanquecina, en la que a modo de jardín, bailoteaban unos puntitos azules; al fondo, como un canal de riberas fértiles, corría una lista grana entre dos hendiduras... Un cuadro de Sorolla al lado de aquello sería una mancha de huevo.
- 36. 36 El doctor se alzó, y queriendo otorgar a aquel prodigio el supremo galardón que en las clínicas sólo se concede a los casos que deben quedar para asombro de generaciones futuras, dijo volviéndose a los internos que le acompañaban en la visita, llevando las carpetas de las historias clínicas: —Esto hay que retratarlo. Después, dijo a la poseedora de aquel cuadro de la escuela flamenca: —Mañana te harán el molde para el Museo. ¡Así! Como se fotografían las faenas de Belmonte, y las colocaciones de las primeras piedras. Había que eternizar lo pasajero; había que afianzar lo efímero; mañana aquella mujer podría ponerse buena, y sería una lástima que de todo aquello no quedase más que el recuerdo de una cicatriz. Ahora que, a nuestro juicio, el buen doctor se equivocaba. El molde de cera reproduciría al detalle lo que pudiéramos llamar el plano de todo aquello, los altos y bajos, las entradas y las salidas, el panorama muerto. Pero ¡el color!, aquella maravilla del color que era un triunfo y una apoteosis, eso, mientras la fotografía en colores no fuese más que un balbuceo, habría de perderse para siempre en el seno del olvido. A menos que la Diputación Provincial, celosa propietaria del Hospital de San Juan de Dios, se hiciese cargo de la importancia del hallazgo y llamase al mejor de nuestros aguafuertistas, encargándole —con espléndida remuneración—una copia del natural de aquel nuevo cuadro de Las Meninas.
- 37. 37 El doctor Javier Navarro era un hombre que había realizado el milagro de reunir en su persona dos cosas que rabian casi siempre de verse juntas: la ciencia y la simpatía. La mayoría de los sabios son unos pelmazos, hombres naturalmente antisociales, para quienes la sonrisa es un delito y el asistir a una corrida de toros desde un tendido de sombra, una profanación. Haciendo sinónimas estas dos palabras, saber y pedantería, pasan por el mundo con una mueca de desdén en los labios, y, generalmente, con la corbata torcida. Felizmente esta regla tiene sus excepciones: Ramón y Cajal es un hombre simpático que pasa todos los días dos horas en su tertulia del Suizo contando con mucha gracia chascarrillos aragoneses; D. Manuel Antón, el primer antropólogo europeo, entiende y habla de toros mucho más que la mayoría de los revisteros; Rafael Salillas es el dialoguista más gracioso que existe, y Jacinto Benavente es un hombre por el que pasan los más grandes éxitos del teatro español contemporáneo, sin alterar su equilibrio de hombre sencillo y comprensivo para todos. Una de esas excepciones, y no la menor de todas ellas, era el doctor Navarro: en su especialidad de enfermedades genésicas era uno de los dos o tres que más sabían en España, y como simpatía personal, de la espontánea y que sale de dentro, no de la forzada, que acaba por hacerse empalagosa, era el amo indiscutible. Tenía además lo primero que deben tener los hombres para diferenciarse de los postes del telégrafo: corazón.
- 38. 38 La medicina para él no era una profesión, ni un pretexto para lucirse en banquetes y academias, y salir retratado en los periódicos; era una religión. Sin alardes, sin hacer de ello mérito ni darle importancia siquiera, entregaba todo lo que sabía—que era muchísimo—al primero que lo necesitase. De ello había una prueba que corría de boca en boca como una leyenda, casi increíble; en la consulta de su casa particular, es decir, en el santuario que los médicos de postín reservan—¡y hacen muy bien!—para el que pueda pagar sin regateos, Navarro recibía a muchísimos enfermos que, cuando llegaba la hora fatal de rascarse el bolsillo, se compungían, ponían una cara muy triste y empezaban a balbucear unas excusas. El doctor no les dejaba nunca terminar: —¿Qué oficio tiene usted? —Empleado. —Con poco sueldo, ¿verdad? —Cinco mil reales. Navarro le daba una palmada en el hombro y le decía con toda naturalidad: —Pues vaya usted con Dios. El enfermo se deshacía en excusas, en fórmulas de gratitud, mientras cruzaba el pasillo que conducía al vestíbulo; pero el médico se apresuraba a hacerle callar echándole a la calle cuanto antes, como si le molestase que se diese tanta importancia a lo que para él no tenía ninguna. Otras veces el empleado se convertía en un estudiante, escritor, artista, torero de poca categoría; a él le daba lo mismo. Para todos tenía igual fórmula y a todos indultaba por igual; y otras veces el caso era más meritorio, porque el enfermo se presentaba en la consulta declarando de buenas a primeras que venía recomendado por alguno de los infinitos amigos del doctor. Era la fórmula, y el que la empleaba ya sabía que en aquella casa, como en los colmados andaluces, todo estaba pagado; si al salir, por un resto de pudor, echaba mano al bolsillo, el doctor Navarro le atajaba diciendo: —Nada de eso; ¡no faltaba más! Basta que venga usted recomendado por Fulano, a quien yo quiero mucho…
- 39. 39 Claro es que, como en este mundo la cría de los sinvergüenzas es muy grande, había socios que se aprovechaban de aquella inevitable bondad de Navarro, y pudiendo de sobra permitirse el lujo de pagar la consulta, salían de ella a cuerpo limpio y sin más gastos que el que se hubieran producido en las suelas del calzado al subir y bajar las escaleras de la casa del doctor, que además… ¡vivía en un piso entresuelo! Él lo sabía, pues no tenía nada de tonto; pero se limitaba a encogerse de hombros, diciendo: —¡Bah! ¡Qué más da! Lo importante es que se curen… Y como lo decía lo sentía: en esa frase estaba encerrada toda la grandeza de su corazón y de su cerebro. Su posición ante el enfermo era la siguiente: él, el doctor Navarro, era un hombre que había aprendido una serie de cosas con cuya aplicación se curaban o se aliviaban las averías más terribles, y ante él, ante su ciencia, se presentaban los averiados pidiéndole lo que el enfermo pide siempre al médico: un poco de salud. ¿Y él iba a negarles lo que le pedían, iba a decirles que perdonasen por Dios sólo porque tenían poco dinero, o porque querían ahorrarlo?… ¡Que no, hombre! ¡Que él no tenía carácter para eso! Claro es que a todo eso se le podría decir que aquellos enfermos podían acudir a la consulta pública del hospital, donde las mismas manos del doctor Navarro los curarían. Así lo hacían muchos; pero para otros—pensaría Navarro—San Juan de Dios caía tan lejos, había que madrugar tanto para llegar a tiempo… Y luego ese prejuicio del hospital, tan arraigado aún entre nosotros y en virtud del cual muchos sujetos que no vacilan en entrar a la luz del día en una taberna, o en el Ateneo, se creerían deshonrados si alguien los viese entrar en uno de esos edificios en que el dolor tiene un palacio. No habrá que decir que el doctor Navarro, gracias a ese sistema de vida, no era millonario ni mucho menos. Bien podría serlo, pues si en un momento dado viniesen a sus manos por arte de magia las pesetas que había dejado perder en este mundo, el piso alegre en que vivía se convertiría en un hotel de la Castellana, y el tranvía de las Ventas en que iba todas las mañanas al hospital, podría trocarse en un automóvil soberbio. Pero vivía rico a su modo, con la riqueza de su propio corazón, que, aunque muchos no lo crean, es un valor que también se cotiza en el mercado.
- 40. 40 Donde había que ver al doctor Navarro era en su consulta pública de San Juan de Dios, que antes hemos nombrado; allí su figura crecía, y siendo ya muy grande de ordinario, parecía como que se agigantaba. Julián, que era uno de los muchos que tenían que agradecer al doctor la liberación definitiva de unos incordios tiempo atrás, se presentó un día en su casa con una pretensión un poco rara: —Doctor—le dijo con frescura—, como el día en que termine la carrera pienso dedicarme a la sifiliografía, quisiera de usted un favor. —Usted dirá... —Quiero que me permita usted asistir como espectador a la consulta de San Juan de Dios. Claro es que se guardó muy bien de decirle que se había dejado la carrera, y que iba camino de ser un consumado chófer... ¿Iba Navarro a negarse a una petición que no podía indicar más que un amor puro a la ciencia, unos deseos legítimos de aprender? Sería la primera vez en su vida que no accedía a algo de esa índole. —¿De modo que usted lo que quiere es ver los toros desde la barrera? —Sí, señor: sin perjuicio de echarme al redondel alguna vez si la madre Venus deja de protegerme con su inmunidad. —Muy bien... Pues vaya usted por allí cuando guste; ya sabe que los lunes, miércoles y viernes estoy allí desde las nueve. Se va usted a aburrir mucho, porque aquello no tiene nada de divertido. La petición la hizo Julián a los pocos días de haber ingresado en la casa la pobre Hidrófila, y cuando empezó a tener de ella noticias alarmantes por medio de los internos. ¿Qué se proponía con aquello? En concreto nada. Creía él de un modo vago, que yendo casi a diario al hospital, la casualidad, una coincidencia imprevista, le iba a poner frente a la muchacha; no contaba con el cancerbero de la garita que había en la puerta de la valla de la sección de Higiene, que guardaba la entrada con tanto rigor como el centinela colocado a la puerta del pañol de municiones en los fuertes y en los barcos de guerra. Mientras ese momento llegase, mataría allí las horas de la mañana, que desde que había dejado de asistir a San Carlos, eran para él un problema.
- 41. 41 Y todos los días, a las nueve menos diez o menos cuarto, se apeaba del tranvía en Pardiñas, cruzaba la calle de O’Donnell y entraba por la puerta principal del hospital, dando los buenos días al portero, quien dejaba escapar un saludo afectuoso entre el almacén de pelos de la barba y el bigote, y torcía a la izquierda, dirigiéndose al pabellón donde el Doctor Navarro tenía la consulta. En el ángulo que formaban dos muros se abría una puerta no muy grande, para llegar a la cual había que subir unos escalones. Un pasillo no muy largo daba acceso a las salas de espera, donde en unos bancos adosados a la pared guardaban turno más de un centenar de hombres; obreros, chulos de profesión, algún campesino, empleados modestos, tal cual estudiante medianamente trajeado, y destacando entre toda aquella pobreza, un señorito, de los auténticos, con sus botines de gamuza, su pelo planchado y su raya en el pantalón. Las salas de espera estaban separadas por tabiques de madera que no llegaban al techo, y en el centro de cada una de ellas había una escupidera sobre un trípode alto, para que los específicos—que son hombres que no se privan de nada—pudiesen insalivar a gusto y expulsar en parte el residuo mercurial. Dos o tres empleados de la casa, con la gorra de galones, cuidaban del orden, que en rigor casi nunca se alteraba; bien se echaba de ver que aquellos hombres, preocupados cada uno con su dolencia, tenían pocas ganas de bulla. En la última sala había dos pasillos, encima de cuyas puertas se leían dos letreros: “Hombres” “Mujeres”. Los sexos se separaban para entrar y salir de la consulta. ¡Ah, si siempre hubieran estado separados, cuán inútiles serían aquellas salas, y hasta el edificio mismo del hospital! Mujeres no asistían tantas como hombres, y allí aguardaban en un rincón de la sala del fondo, en espera interminable, pues hasta que los hombres todos no acababan, no entraban ellas a la presencia del médico. Que hasta en este terreno neutral de la infección era derrotado el feminismo.
- 42. 42 La consulta propiamente dicha se hallaba instalada en un amplio local que, por ocupar un ángulo del pabellón, recibía la plena luz del campo por los ventanales de dos de sus muros. Había allí un ambiente de limpieza, de claridad en todo, que reflejaba el espíritu luminoso y claro del médico que la dirigía. Este, con su gran blusa blanca que le llegaba hasta los pies, se instalaba en una silla colocada de espaldas a una ventana y frente a la puerta por donde entraba el público; a su derecha tenía una mesa amplia, donde en dos cacharros tenía los depresores con que examinaba la boca a los pacientes; sentado al otro lado de ella había un ayudante, encargado de extender las recetas, y de apuntar en breves frases los rasgos clínicos de la historia de los enfermos que llegaban por primera vez a la consulta; en un armario colocado a la derecha de la puerta de entrada, y entre ella y la de la sala de curación, se conservaban en gruesos tomos las historias de todos los enfermos que habían desfilado por el Hospital desde su fundación. ¡Cuánto dolor y cuánta miseria encerrarían aquellas páginas que parecían las del Diario de las Sesiones, o las de una colección de La Lidia! El resto del menaje de la habitación lo formaban unos lavabos de porcelana, en los que Navarro se lavaba las manos unas treinta o cuarenta veces durante la consulta, y una mesa sobre la que había unos vasos vulgares de los de beber agua, pero que aquí, según luego veremos, tenían un destino nada vulgar. En las paredes había un gran plano de todo el hospital y unos cuadros con fotografías de casos raros, que eran verdaderas monerías: anos en los que había crecido una verruga como una col monstruosa, labios que parecían tumefactos por varios puñetazos de boxeo, la cara de un sujeto que había tenido la humorada de empeñar la nariz, poniéndose en su lugar, para que no se notase la falta, un queso de Gruyere con más ojos que Argos... Y debajo de cada una de aquellas películas, nombres verdaderamente festivos: «Sifilide pustulosa», «Sarcocele», «Acné indurata», «Sifilides en corimbos». Si al que había escrito y pensado todo aquello le condenasen de repente a pronunciar aquellos camelos sin morderse la lengua, se vería en un apuro más grave que el de la toma de Verdun para el Kronprinz.
- 43. 43 Julián se sentaba a la izquierda del doctor, apoyando la silla contra la pared; a su derecha, y mirando por la ventana, se veía el campo, dilatándose en peladas ondulaciones hasta la borrosa lejanía. A las nueve en punto el doctor daba la entrada, y, precedidos de uno de los ayudantes, pasaban seis enfermos; se sentaban en unas sillas que había a la derecha de la puerta, y dejaban las gorras y sombreros en la percha que había encima. El primero de todos se adelantaba y se sentaba frente al doctor. Si era enfermo antiguo, llevaba en la mano la papeleta de la visita anterior, y lo primero—y a veces lo único—era la inspección de la boca para observar en ella el efecto de la medicación. La operación tenía su ritual, como por fuerza han de tenerlo siempre las cosas que se repiten más de cien veces en el espacio de un par de horas. Navarro preguntaba: —¿Cuántas lleva? Y el enfermo ya sabía lo que la pregunta quería decir: se le preguntaba por el número de inyecciones que había tomado. —Tres... una... cinco... Según lo que el bueno de don Javier veía en la boca, ordenaba la persistencia o el descanso: —Suspenda por unos días. Esto lo decía cuando se encontraba en presencia de unas encías quemadas por el mercurio, de unos dientes amarillos y descarnados que parecían iban a caerse de un momento a otro, de una lengua o de unos carrillos en los que una trituradora parecía haberse despachado a su gusto… Pero no; ni los dientes se caían, ni allí había nada destruido para siempre; la Naturaleza reaccionaba, más fuerte que el mal, y con la ayuda del tiempo aquellas becas volverían a comer hasta pájaros fritos, que es el alimento más esquinado que se conoce. Si la medicación había de seguir, el doctor se limitaba a decir: —Tome chapa. Los veteranos de la consulta ya sabían también lo que esto quería decir: de un cacharro de encima de la mesa tomaban unas chapas metálicas, y con ellas salían de la sala para pasar por la espalda a la de curación.
- 44. 44 Navarro muchas veces se indignaba; abría la boca del enfermo, y de un vistazo sabía ya todo lo que quería saber: —No le curo... Mientras no se arranque esos raigones y esos dientes podridos que tiene ahí, no le curo. El enfermo callaba anonadado: —Pero hombre ¡qué cariño le toman ustedes a esas porquerías!... Si quisiesen tanto a la familia, serían unos padres modelos. El enfermo se levantaba mohíno, jurándose a sí mismo salir corriendo en busca del dentista más próximo; y... en efecto, a la semana siguiente volvían a presentarse allí con aquellas bocas de caimanes, en las que los ocho días transcurridos habían puesto nuevos festones de inmundicias. No tardaban en llegar los enfermos complicados. Muchos de ellos, conociendo ya el terreno que pisaban, empezaban a desabrocharse los pantalones, mientras esperaban ya dentro de la habitación; al llegarles el turno, y puestos ante el doctor, los dejaban caer hasta las rodillas y alzaban el faldón de la camisa hasta el pecho. Lo que se veía detrás de aquel velo que se alzaba no era precisamente el jardín de las Hespérides, sino más bien la columna de Vendôme en París, o el Obelisco del Dos de Mayo, al que una mano torpe hubiera arrancado un pedazo. Allí entraba la paciencia enorme del doctor, su transfiguración de hombre en héroe y casi en mártir; como si aquellas piltrafas estuviesen en el aire y no tuviesen detrás de ellas un tiazo como una casa, y sucio en la mayor parte de los casos, él las palpaba, las estudiaba con verdadero amor, las miraba y remiraba para que ni un detalle escapase a la observación, y con palabras sueltas iba dictando al ayudante lo que había de apuntar: —Valanopostitis... Chancro duro... Adenitis... A veces había que desliar gasas y vendas, y nunca dejaba que el enfermo mismo le ayudase; él, con sus manos, que se acababa de lavar y frotar, manipulaba en aquel fango, separaba tejidos que impedían la libre contemplación de la lesión, apretaba las llagas de naturaleza dudosa, arrancándole al mal hasta sus últimos secretos. Tras el diagnóstico venía la receta, que el ayudante extendía también, según le iba dictando Navarro: —De biyoduro mercúrico... tantos gramos…
- 45. 45 Pero a lo mejor se detenía, miraba al enfermo, que era un pobre miserable, con las ropas astrosas, y le preguntaba, para no perder el tiempo: —¿Usted podrá comprar una receta que se le mande? El enfermo vacilaba y acababa siempre por decir que sí. Por lo visto le daba vergüenza confesar que no tenía ni para comprar pan.
- 46. 46 Dos cosas había que llevaban la indignación al ánimo bondadoso del doctor Navarro: la suciedad, y la negligencia de los enfermos en seguir sus prescripciones. Cuando se encontraba ante un doliente que por descuido en el uso del agua había dejado empeorar su dolencia, o la había abandonado a los impulsos naturales de la curación, se transformaba, se encendía, y rugiendo con su vozarrón recio y pastoso, pretendía acobardarlos con las más fieras amenazas, como a chicos de los que sólo se puede sacar partido enseñándoles el palo. Para estos casos había inventado una aplicación de una palabra ya conocida, que realmente era un hallazgo; él llamaba a esa parte del cuerpo varonil que no se puede nombrar en una reunión de señoritas, el periscopio. ¿Cómo se le había ocurrido al doctor Navarro tan atinada denominación? No se sabía: acaso allá en las playas de Santander, donde acostumbraba a pasar una parte del verano, viese un día bañarse a algún sujeto de esos que tienen la costumbre de hacer el muerto, tendiéndose como en un catre en la superficie rizosa de las aguas. En esa postura, el cuerpo humano semeja un submarino, en cuyo centro, al sumergirse lentamente, podría ir quedando a flor de agua la parte más saliente—en algunos esta parte es la nariz—como un periscopio humano que otease el horizonte marino. Como se ve, el símil no era ninguna tontería. Y ocurría que llegaba un enfermo, se echaba abajo los pantalones y aparecía algo así como un cuadro de Valdés Leal con toda su podre y su fermentación; el doctor se le quedaba mirando, y, poniendo una cara muy feroz, le decía: —Pero ¿qué es esto?... ¿Qué porquería de periscopio me trae usted aquí?
- 47. 47 Cierto día hubo uno que tuvo el privilegio de llevarlo al paroxismo: era un muchachón robusto, fuerte, de apariencia intachable; sin que nadie le dijera nada, descubrió sus partes, y dejó ver la más sana región sexual que se haya presentado nunca en una clínica. Aquel enfermo, en un concurso de buena salud se hubiera llevado el primer premio. Miraba y remiraba el buen doctor, sin encontrar por ningún lado el punto vulnerable, y harto ya de la inútil inspección, le dijo: —Bueno, pero ¿usted qué es lo que tiene? El muchacho alzó para arriba el periscopio, y descubrió, entre él y la parte inferior del escroto, una especie de tercer depósito de la mugre y la cochambre. Era el cuento del ¿Ha probado usted a lavárselos? puesto en acción una vez más. El médico, a quien molestó que le tomaran por un bañero, le gritó: —¡Eso se le cura a usted con agua de Lozoya!... Y el otro aún tuvo la pachorra de preguntar: —¿Templada? —¡O helada! Como más le guste. Julián, que lo veía todo en el mayor silencio, observó algo que se salía de lo vulgar: a uno de los enfermos le dijo Navarro que era preciso verle la orina; nuestro hombre, que ya debía estar ducho en aquellos menesteres, se fue a la mesa sobre la que había unos vasos, y realizó una de las mayores incongruencias en que puede incurrir el ser humano. Julián hasta entonces, en sus andanzas por el mundo, siempre que había visto a alguien coger un vaso era para una de estas dos cosas: o para beber en él, o para tirárselo a la cabeza a algún amigo. No concebía que esos apreciables recipientes de cristal pudiesen tener otra aplicación, y así, fue no pequeña su sorpresa cuando vio que aquel sujeto cogía uno de los vasos y se disponía a vaciar en él el contenido de su vejiga. Era como si contemplase a un hombre que utilizase un cuchillo de postres para abrocharse las botas, o un paraguas de seda para hacerse con el la raya del cabello. Y no fue eso lo peor, sino que el paciente, por más esfuerzos que hizo, poniendo en la operación todo el impulso de su conciencia, fracasó en el empeño de llenar el vaso de algo más que de aire.
- 48. 48 Se volvió al doctor y le dijo compungido: —Doctor... No puedo... —Pues hijo mío, aquí hay que venir con la gana hecha, porque ya comprenderá que es una operación que yo no puedo hacer por usted. En una de las tandas de seis, venía un chico que no podía tener más de catorce años; imberbe, con cara de infeliz y muy limpio y aseado, se cuadró ante el médico como un recluta. Del examen resultó que, como un hombrecito, poseía su adenitis correspondiente, y como el médico le dijese: —Pronto empiezas... —replicó casi ofendido: —No, señor; si estuve ya aquí hace dos años. —¿Y qué traías? —Pues una balanopostitis. —¿Cuántos años tienes? —Trece y medio. El doctor le miró un instante y se puso a dictarle la receta. Lo despidió con estas palabras: —Anda con Dios, hijo... Y no hay que vivir tan de prisa... En cambio, un paleto que llegó tras él, con cara de idiota y las manos torcidas, escuchó como resultado de la inspección, las palabras fatales: —¿Usted sabe lo que tiene? —No, señor. —Pues sífilis. Y el hombre, como si con aquello lo disculpara todo, replicó muy serio: —Pues es la primera vez. —¡Claro! Alguna vez había de ser la primera. Llegaban algunos con ganas de conversación, y, tranquilamente, se ponían a contar la historia de sus cuitas, tomándolo desde la infancia: —Verá usted; yo es que entré un día con una mujer que tenía, aquí en semejante sitio—señalaba el promontorio donde la espalda pierde su nombre—un bulto así como una alcachofa puesta al sereno, que... Don Javier se encargaba de cortar en flor aquella novela por entregas; si cada uno iba a entretenerse en referir al detalle el argumento de su película, no era posible despachar en dos horas a los ciento cincuenta o doscientos que desfilaban por la consulta cada día.
- 49. 49 Porque la cola no se acababa nunca. La puerta seguía arrojando hombres y más hombres, en aquel desfile de dolor y podredumbre, que asemejaba al paso de los muertos y heridos después de una batalla, o a esos ejércitos que atraviesan los escenarios de los teatros, dando la vuelta por detrás del telón de fondo. Había de todo: jóvenes y viejos, ciudadanos y campesinos, desmintiendo estos últimos con su presencia la leyenda de la pureza de costumbres del campo. Y cada uno, como el desecho de un naufragio, traía su porquería, su llaga o su hinchazón, su tristeza puesta en el rostro como una máscara, y su ansia de curarse, de librarse para siempre del demonio que le había aprisionado. El Doctor Navarro los acogía a todos por igual, sin fatigarse, sin rendirse, luchando en su puesto con un enemigo que no se acababa nunca. Algunos querían el milagro, la cura repentina, el prodigio de una mano que los sanase, como la de Jesús al leproso, con sólo posarse en su cabeza: —Doctor, que me duele mucho la cabeza por las noches. ¿Qué hago? —La medicación, y nada más que la medicación... —Que tengo el cuerpo como un repollo, lleno de granos... —No te importe: todo eso se quitará... —Que no puedo jugar bien el brazo izquierdo… —Mientras no te pase lo mismo con el derecho... Porque él, engañar, no engañaba a nadie. ¿Para qué un consuelo ficticio, que les haría abandonar las precauciones, y a la larga sería peor? Como muchos de ellos eran unos brutos, había que ser con ellos brutales por su propio bien. Un hombre de unos cincuenta años, se presentó todo temblón, las piernas se le doblaban, y, en conjunto, parecía un mal cómico cuando representa un anciano de malos instintos. Navarro le preguntó: —¿Cuánto tiempo hace que ha tomado la última inyección? —Un año... —¿Y por qué ha dejado pasar tanto tiempo?… ¡Claro! Así está usted... ¡Mire que se va a morir!… ¡Que se lo digo de verdad!…
- 50. 50 El pobre hombre se echó a llorar como un niño. Navarro tuvo un momento de ternura: —Déjese de lágrimas, y vaya a que le curen... El hombre cogió su chapa, y sumiso y renqueando, salió de la consulta y se encaminó a la sala de curación. Navarro, mientras se levantaba a lavarse las manos por cuarta o quinta vez, le dijo a Julián: —No se puede con ellos. Debía traerlos aquí la pareja de la Guardia civil... ¡Media Humanidad se ha empeñado en quedarse sin periscopio!
- 51. 51 En la Sala de curación había dos camas de operaciones—burros, como las llamaban las reclusas de la Higiene—y encima de ellas, colgados del techo, dos irrigadores de cristal. En armarios y vitrinas estaban los útiles para las curas y los medicamentos. Los enfermos, provistos de las chapas que habían recogido en la consulta y de la indicación escrita, cuando no era inyección lo que había de aplicárseles, entraban formando fila, y de pie a todo lo largo del muro, aguardaban que les llegase el turno. Ante su vista se verificaban las curas, y aquella fila, que parecía la de sacar la cédula o el abono de los toros, iba viendo prácticamente el porvenir que la guardaba, y se iba haciendo una sensibilidad pava cuando llegase su hora. La sala estaba separada por un tabique de madera de la consulta, y el primer burro al lado de este tabique se destinaba generalmente a la aplicación de inyecciones, que era la que más se hacía. El enfermo, después de dejar al descubierto su hemisferio posterior, se tumbaba en el hule boca abajo, y el médico frotaba con un algodón empapado en alcohol la parte pequeñísima destinada al sacrificio, que era la región carnosa que cae por bajo de los riñones. Preparado así el terreno, se armaba el profesor de una finísima y larga aguja, y de un golpe, como quien clava un rejón o pone el asta de la bandera en lo alto de una posición codiciada, hundía en las carnes del paciente todo el acero. El que viese aquello y no estuviese enterado compadecería al enfermo, y le admiraría al ver que ni una fibra de su cuerpo se había conmovido con el terrible saetazo; ni compasión ni admiración merecía aquello, pues el pinchazo no dolía lo más mínimo. Era después, pasadas algunas horas, cuando se removía todo aquello, y notaba el paciente como un perro que se le agarrase, un dolor muscular caliente y desazonado, que le hacía revolverse en la cama o en la butaca del teatro, como si no le gustase la obra.
- 52. 52 Se enchufaba la jeringuilla llena de aceite gris en el borde de la aguja, se apretaba, y la batalla intramuscular entre la medicina y la enfermedad quedaba entablada. Volvía a pasar el dedo por la parte punzada el médico para cerrar el diminuto orificio, y la cura estaba hecha. ¡Realmente, si no era más que aquello!... Pero pasaban días, y aquello que con tanta sencillez se había introducido en el organismo sin escándalo, llegaba a la boca del enfermo—o a los ojos o a otro sitio—la trituraba, la poblaba de heridas, la atenazaba con un dolor de fuego, que sólo el ácido crómico lograba calmar, después de haberlo aumentado durante varias horas. En la otra cama se hacían las curas más detenidas: lavatorios, irrigaciones, aplicaciones del cauterio, aperturas—solemnes y a toda orquesta—de infartos y tumores... Era aquél el verdadero potro, y no era raro ver en él a hombretones grandes como casas mordiendo con rabia un pañuelo para apagar los gritos del dolor. Porque eso sí, el quejarse se estimaba como una cobardía, y antes se habrían deshecho los dientes apretándolos unos contra otros, que dejar escapar un ¡ay! o hacer una mueca de desaliento. Era aquella la sala de expiación, del tormento que la moderna inquisición aplicaba a los culpables de amor y de vicio. Si Dante, el simpático colega florentino, se hubiese dado una vuelta por esta sala de San Juan de Dios, no hubiera tenido necesidad de hacer su turné por los infiernos, que no debe ser nunca, y menos entonces que no existían los kilométricos ni los vagones-camas, cosa muy agradable. El bisturí rajaba y cortaba como en la tabla de una carnicería; el nitrato de plata quemaba; el permanganato corría a raudales, haciendo temblar de dolor algunas vejigas, y los enfermos se levantaban del tormento con la cabeza desvaída, con las piernas flojas y con la frente bañada en sudor, como el tenor en el segundo acto de Tosca, cuando sale de que le pongan unas cuñas en la frente a modo de corona mística. De cuando en cuando, los ayudantes y ordenanzas sacaban a pulso a un enfermo: no era nada, uno a quien el dolor había rendido, un vahído que se pasaba en seguida, con sólo tumbarlo en un banco de las salas de espera y echarle un poco de aire por la cara. Y mientras al buen hombre se le pasaba el susto, la Ciencia seguía allá dentro su tarea implacable, y el doctor Navarro continuaba en su consulta hojeando el libro de la carroña humana.
- 53. 53 En el desfile macabro y apestoso había de todo, como en una extraña pesadilla: miembros que habían perdido en absoluto la forma, y que no eran más que una llaga purulenta, verdosa en sus contornos; ingles en las que se abrían boquetes grandes como los buzones de la calle de Carretas, por los que muy bien podía meterse una cabeza, como Malleu metía la suya por la boca de sus leones; escrotos que se hinchaban hasta el absurdo, en hidroceles deformes; gargantas tan llenas de placas que parecían el kodak de un reportero fotográfico; cabezas peladas como bolas de billar; brazos y piernas adornados de roseolas en dibujos caprichosos y hasta artísticos; manos que se torcían hacia adentro como si agitasen un molinillo imaginario; ojos desviados y sangrientos; labios agrietados como la tierra de las huertas cuando se seca el agua del riego; lenguas partidas en dos y tres pedazos como para una escarlata diabólica; huesos que sonaban a hueco cual la cabeza de algunos de nuestros poetas afeminados y de voz de tiple; orquitis que convertían parcialmente en gigantes a sus poseedores... Acabado por fin el desfile de los hombres, les llegaba el turno a las mujeres; nunca eran tantas en número, y casi todas entraban cohibidas, como avergonzadas, muchas de ellas temiendo descubrir secretos que para una mujer son siempre una mina. Procedían del pueblo, en su mayoría, y entre alguna cocinera de casa grande, que venía a que le limpiasen la cara de una erupción, venían también ejemplares de esa casta de mujeres que, siendo oficialmente honradas, no había noche que no se acostasen con tres ó cuatro, ni merendero de las Ventas en cuyas chaise-longue no hubiesen deshojado una rosa mustia de su cariño. De cuando en cuando llegaba una hembra, se sentaba frente al doctor, y le decía muy bajito, como quien le confía un secreto, procurando que nadie más que él lo oyese: —Es de abajo. Sí; como las medias tostadas. Esto lo pensaba Julián, aunque claro es que no lo decía. Navarro les señalaba una puerta disimulada que se abría en la pared, a su izquierda, y les decía: —Entre usted ahí, que ahora voy yo.
- 54. 54 La enferma entraba en una habitación en la que había una cama de operaciones, y se echaba en ella, dando al aire sus desnudeces; frente a sus piernas se abría un ventanal que encuadraba el campo por la parte de Vallecas. La luz le daba así de lleno en el bosque del amor, iluminando sus más recónditos senderos. Cuando Navarro despachaba unas cuantas que sólo traían erupciones en sitios visibles, entraba allí, y hacía que entrase con él Julián. No quería por lo visto que su aprendizaje fuera incompleto, y lo asomaba a todos los abismos del dolor. También allí, a la luz esplendorosa del cielo, se exhibía un apetitoso catálogo de suciedades; el órgano herido tomaba a veces apariencias grotescas, y ya era el acerico lleno de pinchazos que una irritación continua ponía al rojo vivo, ya la abertura alargada en forma de plátano, ora el cuarto de kilo de fresones, convertido así por unas verrugas ancestrales, ora el brioche gigantesco, donde la ulceración había dejado su tarjeta. A la consulta llegaba una chicuela, con el pelo suelto, de aire inocente, y acompañada por su madre, una mujer de tipo noble, que parecía haber arribado hasta allí, como María Antonieta al cadalso: plena de orgullo. Como ni madre e hija pronunciaron la frase de ritual, el doctor se creyó en el caso de reconocerla en la sala pública. —¿Qué trae esta pequeña? Y la madre, sin perder su empaque: —Pues unas cosas en las piernas que no sabemos lo que es. —A ver, quítate las medias. La chica lo hacía, ayudada por la madre, y por el doctor, y dejaba ver dos pantorrillas en las que no quedaba casi más que el hueso, devorado todo lo demás por un tumor maligno: una multitud de fuentes se abrían en los miembros, con tal profusión, que, al lado de ellas, los jardines de La Granja serían un páramo con el suelo de roca. Y como a Navarro no le gustaba engañar a nadie, dijo, dirigiéndose a la madre, como si a ella, más que a la hija, quisiera hacer responsable del tropiezo: —Esto es sífilis.
- 55. 55 Un bofetón en pleno rostro no hubiera lastimado más la dignidad de aquella Lucrecia Borgia, con mantón alfombrado: —¡Ay, por Dios, doctor, qué cosas dice usted!... —¡Y qué cosas hacen ustedes con estas criaturas! —¡Jesús..., Jesús..., Jesús!...—dijo la matrona, tapándose la cara con las manos. —¿Cuántos años tiene esta chica? —Doce, nada más... ¡Y le juro a usted, doctor, que no la ha tocado nadie!... Estaba en un colegio, aquí en Alcalá, y las madres me han hecho que la saque, porque allí no podían curarla. —¡Naturalmente! —Eso debe haber sido bebiendo agua en alguna parte... —Vamos a verlo. A las dos hizo pasar al cuarto reservado: colocada en postura, el doctor examinó la travesía sexual de la enferma. Aquello, en efecto, estaba limpio, pero se veía muy a las claras que por aquella travesía había pasado gente, y seguía pasando, desde hacía algún tiempo. Navarro se quedó mirando a la madre con reproche: ésta, que desde que entraron en la habitación se había puesto muy colorada, volvió la cabeza, huyendo las miradas del doctor. Como una queja, más que como una reprimenda, le dijo éste: —¿Para qué dicen ustedes esas cosas?... Si aquí no vienen más que a curarse, no a que se les imponga ningún castigo. Y entonces la Lucrecia Borgia, entre sollozos, empezó el relato de una historia que parecía hilvanada por Diego San José. —En el colegio había un sacristán..., ¿sabe usted?..., que llevaba detrás de la chica mucho tiempo, hasta que un día se la encontró sola en el campanario, y... ¡lo que pasa!...: la perforó. La chica no quería; pero… Navarro hubo de interrumpir el raconto: —Es igual, señora; para lo que aquí tenemos que hacer con la enferma, lo mismo da que el explorador haya sido un sacristán o un señor obispo. Y las hizo salir fuera, saliendo él y Julián detrás. Siguió la consulta, que ya tocaba a su fin: como si el demonio de la podre quisiera cerrar el día con broche de oro, se presentó la última una mujer, como de unos cuarenta años, con el vientre grande como un camión, y con la piel de manos y brazos llena de roseolas y ulceraciones; no necesitó fijarse mucho el doctor para formular el diagnóstico: sífilis, y de la peorcita.
- 56. 56 —¿Desde cuándo está usted así? —Pues, hará unos diez meses. —¿Ha hecho usted algo para curarse? —Hasta ahora, no, señor. —Además... está usted embarazada... Con júbilo, como quien relata una hazaña, replicó: —Sí, señor... —¿De cuánto tiempo? —De seis meses. Navarro la miró entre compasivo e iracundo. Él se dejaba allí durante tres días a la semana todo el año, cuanto sabia, toda su ciencia, toda su caridad, además de haberse dejado hacía mucho tiempo, el estómago. Con todo eso, y con una dosis de paciencia infinita, lograba curar a muchos, atajar el mal en ocasiones, ganar batallas al monstruo de la porquería; pero contra aquellos crímenes de la ignorancia y el descuido o simplemente del egoísmo, contra aquellas mujeres que se dejaban embarazar en plena fermentación del mal, sabiendo casi de un modo seguro, que estaban dando vida en sus entrañas a dos piltrafillas purulentas, él no podía hacer más que cruzarse de brazos y lamentar no ser Dios para poner remedio a lo irremediable. Las piltrafillas serían dos probablemente, porque aquella mujer, al contarle al doctor a grandes rasgos su historia genésica, le había referido cómo había tenido ya dos partos de dos criaturas cada uno. Puesta a cometer asesinatos, aquella señora no se conformaba si no los cometía dobles. Poco después de las doce, abandonó el doctor Navarro la consulta con aquella mala impresión. Salió del hospital acompañado por Julián, y mientras se encaminaban a Pardiñas para tomar el tranvía, iban los dos pensando lo mismo. Pensaban en el desfile que acababan de presenciar y que había durado tres horas, y multiplicando aquello por ciento ochenta días del año, resultaba una cifra fabulosa.
- 57. 57 Y aquella no era la única consulta de Madrid, aunque sí la más importante; quedaban otras en el mismo hospital, o las de algún otro establecimiento análogo, y las consultas particulares, que pasaban de ciento. A Julián se le presentaba aquello como un formidable ejército que acampaba en plena ciudad, e infestaba Madrid con los disparos de sus cañoncitos averiados que, precisamente por estarlo, lanzaban al aire balas envenenadas. Aquella gente bebía en los establecimientos públicos en los vasos y tazas en que después lo hacían los hombres sanos, cambiaban con éstos sus sudores en las salas de los teatros, compartían en las peluquerías el uso de tijeras y navajas; y, como no todos ¡ni muchísimo menos! Tenían la virtud bíblica de abstenerse de torear en los lenocinios mientras la herida de la corrida anterior no estuviese cicatrizada del todo, la propaganda aumentaba y el mal no se acababa nunca. Y aún de ese ejército no formaban parte los embusqués, los que llevando su descuido hasta el absurdo, no habían tenido la humorada de ponerse delante de un médico para averiguar si aquella alcantarilla en que se iba poco a poco convirtiendo su cuerpo, era una enfermedad o un premio de la lotería. Y todo aquel fango, todo aquel lodo, todas aquellas carretadas de estiércol humano que acababan de pasar por la consulta como una procesión de malditos, no eran más que la consecuencia, el hijo natural y lógico del amor. ¡El Amor! Este apreciable hormiguillo de la médula y del corazón humano, que tanto han cantado los poetas, haciendo de él una religión y un culto, no era a la postre más que eso: un poco de materia infectada que olía a gasa fenicada y a yodoformo. Los vates, los elegidos, habían hecho del hijo de la madre Venus una de las maravillas, alma eterna del mundo; a su costa se habían escrito las páginas más gloriosas y se habían construido los ripios más desvergonzados. Últimamente, un fabricante de profundo sentido poético, había amasado con él una pasta—la acreditada pasta Amor— para limpiar los metales, que convertía los botones de los soldados en sucursales del astro del día; pero por encima de todos los inventos y de todas las obras teatrales, el Amor era eso: una gota de pus que crecía y crecía hasta hacer un mar de porquería con las orillas verdosas.
