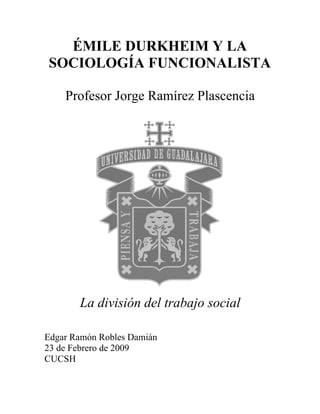
La División...
- 1. ÉMILE DURKHEIM Y LA SOCIOLOGÍA FUNCIONALISTA Profesor Jorge Ramírez Plascencia La división del trabajo social Edgar Ramón Robles Damián 23 de Febrero de 2009 CUCSH
- 2. Función Todo órgano del cuerpo humano contiene una “función”; ésta no es más que un “sistema de movimientos vitales”. Entonces, por ejemplo, el páncreas, los riñones o cualquier órgano, y, aún mejor, sus constituciones y estructuras son las que determinan este conjunto de movimientos. Este último debe responder o, mejor dicho, resolver o mitigar una necesidad: el páncreas crea la hormona ‘insulina’, la cual disuelve el azúcar en la sangre; los riñones se encargan de excretar toda sustancia nociva o superflua que se encuentre en el cuerpo. De esta manera, Durkheim emplea el término “función”; ésta tiene una “relación de correspondencia” con alguna necesidad. Ésa es la cuestión aquí: dilucidar la función de la división del trabajo social, cuál es ésta, y, más aún, encontrar una función nueva: su relación moral. Es limitarse, extremadamente, ver en la división del trabajo sólo el rédito que surge de ella. Durkheim dice que es sabido sus esfuerzos y, sobre todo, que es la “fuente de la civilización”. Al no atribuirle otra actividad, entonces, no tiene carácter moral. […] Aun cuando hoy esté muy en un uso responder a las diatribas [discurso violento o impetuoso] de Rousseau con ditirambos en sentido inverso, no se ha probado todavía que la civilización sea una cosa moral […]1 Una nueva fuerza de cohesión nace de rol y función; puesto que aumenta, a la vez, la fuerza y la habilidad del trabajador, es la condición necesaria para el desenvolvimiento intelectual y material de las sociedades. ¿Tendría motivo para atribuírsele otra función, si no le ve su relación con la moral? Puesto para que se mantenga ésta (la división…), es necesario no que el individuo sólo se encuentre obligado a ella, sino, también, tenga motivos para quererla. No obstante, se le ha confundido como efecto de la civilización o de la conciencia moral de las naciones. Los moralistas lo ven inversamente; toman la causa por el efecto. La división del trabajo: “su verdadera función es crear entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad”.2 Durkheim llegó a esto por su explicación de desemejanzas que se atraen, y crean complementación. “La división del trabajo sexual es la fuente de la solidaridad conyugal”. –El sociólogo francés observa que cuando uno se remonta a analizar, en el pasado, cómo era la estructura social del hombre primitivo, evidentemente se ve que la familia aún no existe; que entre hombre y mujer no hay ningún tipo de diferencias, ni siquiera físicas. Con el tiempo, se desarrolla esa distinción que entre ellos hay.3 El efecto de la división del trabajo más evidente, es que hace más solidarias las funciones divididas. Sin una separación de funciones, no habría todo un tipo de vida social. “En este punto de vista, se había ya colocado Comte. De todos los sociólogos, dentro de lo que conocemos, es el primero que ha señalado en la división del trabajo, algo más que un fenómeno puramente económico. Ha visto en ella <<la condición más esencial para la vida social>>, 1 Página número 58 2 Página número 64 3 La moral, conjunto de normas que guían al bien e impiden el mal, está relacionada con la estructura del hombre; es decir, sus debilidades, fortalezas, vulnerabilidad, etcétera; posiblemente, con el estado de conciencia, también. Por ello, el progreso de ésta, a través del tiempo, ha marcado la línea divisoria entre hombre y mujeres; les ha formado características propias a cada uno, tanto física como psíquicamente.
- 3. siempre que se la conciba <<en toda su extensión racional, es decir, que se la aplique al conjunto de todas nuestras diversas operaciones, sean cuales fueren, en lugar de limitarla, como es frecuente, a simples casos materiales>>”.1 Es un hecho que la división del trabajo origina la “solidaridad”; sin embargo, es necesario encontrar en qué punto, ésta, coadyuva a la integración de la sociedad. Clasificar los diferentes tipos de solidaridad, es lo que Durkheim se propone. No obstante, esta tarea no es asequible a la ‘observación’ ni al cálculo; por ello, es necesario sustituir los hechos internos por hechos externos que simbolicen a aquéllos. “Ese símbolo visible es el derecho”. La solidaridad social existe como un fenómeno “sensible”, que se puede percibir a pesar de su estado inmaterial. “Hablando exactamente, dado el punto a que hemos llegado, es difícil decir si es ella la que produce esos fenómenos, o, por el contrario, si es su resultado”. El número de reglas jurídicas está, igualmente, proporcionado al número de relaciones o encuentros sociales que refuerzan la vida social; sin éstos, esa vida social sería débil. “En efecto, la vida social, allí donde existe de una manera permanente, tiende, inevitablemente, a tomar una forma definida y a organizarse, y el derecho no es otra cosa que esa organización, incluso en lo que tiene de más estable y preciso”.2 “La vida general de la sociedad no puede extenderse sobre un punto determinado sin que la vida jurídica se extienda al mismo tiempo y en la misma relación”.3 Durkheim se cuestiona si hay alguien que vea más allá aún de esas manifestaciones sensibles de la solidaridad social; o si el derecho la representa parcial e imperfectamente, y, entonces, se tenga que ir directamente hasta donde se le pueda explicar. Pero, sin embargo, para conocer científicamente las causas de la solidaridad social, se necesita conocer sus efectos, tal como se hace para medir el calor en un cuerpo: por medio de variaciones de volumen que producen en los cuerpos. Si dejáramos prescindir las diferencias surgidas por los efectos de la solidaridad social, no tomaríamos en cuenta lo importante para estudiar lo común en las relaciones sociales, “pues, la sociabilidad, en sí, no se encuentre en ninguna parte”.4 “Lo que existe, y realmente vive, son las formas particulares de la solidaridad: la solidaridad doméstica, la solidaridad profesional, la solidaridad nacional, la de ayer, la de hoy, etc.”5 Durkheim atribuye el estudio de la solidaridad y sus efectos, a la sociología; de la misma manera –el sociólogo francés dice-, las disciplinas que soslayen este “método”, ignoran esa parte de vital importancia, y sólo, como los psicólogos, se circunscribe al “germen psicológico”, a lo individual.6 Se analizará los diferentes tipos de derecho. Ya que de nada nos sirve –Durkheim se percata- las clasificaciones de los juristas, porque éstas sólo obedecen a un orden práctico; no son exhaustivas. Todo derecho es público en cuanto atañe, en mayo o menor grado, a toda la sociedad, y, además, por el hecho de ser realizado por una autoridad. Y, al mismo tiempo, todo derecho es privado en cuanto que todo individuo recurre a él para relacionarse 1 Página número 71 2 Página número 73 3 Página número 74 4 Página 75 5 Página 75 y 76 6 Página 76
- 4. con otro individuo. Así, las clasificaciones de los juristas no nos sirven; más adelante, en nuestra opinión hablaremos de una categoría más. Entonces, ordenémoslo mediante las sanciones que supone el derecho: represivas y restitutivas. Las primeras causan un dolor al agente de la norma; limita su libertad total o parcialmente. Las otras reestablecen las “relaciones perturbadas”. Solidaridad mecánica o por semejanzas. De la ruptura del derecho penal –el crimen- resulta el lazo de inicial solidaridad social. “El crimen en todos lados es el mismo, tiene la pena, la represión como fondo común, aunque varíe en una y otra sociedad”. Mejor aún: “[…] el crimen hiere sentimientos que, para un mismo tipo social, se encuentran en todas las conciencias sanas”.1 Es difícil o hasta imposible determinar esos sentimientos colectivos. Para que el acto que se denomina crimen, merezca tal nombre, es necesario que el acto, además de ofender a sentimientos de intensidad alta o enérgica, ofenda a una parte precisa de ellos. La sociedad rechaza esos actos no porque son criminales, sino por ofender aquellos sentimientos comunes, se convierte crimen. Lo común del crimen es la pena, aunque, en algunas ocasiones, no se ofenda, directamente, a los sentimientos referidos. Puede suceder que ofendan a órganos directrices o administrativos, y, por ello, es innecesario clasificar los crímenes de éste y otro tipo. El ejemplo que expone Durkheim, sobre la “sustracción de documentos públicos”, que no provocan, si quiera, una mínima reacción en la conciencia social, no se siente ofendida, es, aun así, merecedora de un férreo castigo. Entonces, el acto reprobado no sólo ofende a la conciencia, sino, también, a una cierta autoridad; esta última no es más que la representación de la “conciencia común”. La definición del acto criminal se comienza a hacer más compleja, y adquiera más características. El crimen consiste en una “reacción pasional”, y esto se me muy claramente en sociedades poco civilizadas: “se castiga por castigar”. La pasión de venganza se consuma hasta reparar el daño. La ley del talión no es más que la venganza de un sujeto por otro. Y, aunque en la actualidad se diga que se castiga para proteger y defender, no, por eso, cambia de naturaleza esa pena: esencialmente pasional. Simplemente, ahora se es más consciente en cuanto a las medidas de penalización, y el grado que se tiene que aplicar; pero, esto no significa que la venganza se haya reemplazado por un fin objetivo, tal como se nos muestra; la venganza es defensa, en sí. No se venga nadie por nada, sino con quien le ha provocado un mal: “un mal es un peligro siempre” “Intensidad media y el grado medio de determinación de los estados colectivos” son lo que mantienen el derecho penal. Se puede ver en la actualidad su debilidad. Cuanto más se acerca a la actualidad, más individualidad se atribuye. La sociedad no puede cambiar de estructura; “la forma de un cuerpo se transforma necesariamente cuando las afinidades moleculares no son ya las mismas”. Cuando se piensa en cómo es una sociedad en la que su cohesión o la fuerza integradora de sus miembros, sea por “semejanzas”, entonces, por no haber distinción entre éstos, el individuo es idéntico al grupo; aquí encontramos la génesis: “Éste sería el verdadero protoplasma social, el germen de donde surgirían todos los tipos sociales”. 1 Página 83
- 5. Durkheim lo nombra “horda” a este agregado. ¿Cuándo se comienza a ver la división del trabajo social?1 Nace la vida social segmentaria, el cual consiste en pequeños grupos de individuos que son iguales entre sí. Cada alvéolo o segmento tiene relaciones muy estrechas y esporádicas entre otros de su mima clase. Aún la conciencia colectiva2 -en cada alvéolo- tiene su gran fuerza y es sumamente refractaria al cambio. Los ritos ceremoniales, la indumentaria y hasta la dieta siguen siendo vigiladas por el derecho represivo; mereciendo estos aspectos, en algunas sociedades primitivas, hasta el suplicio. La cuestión arriba expuesta, tiene su respuesta en la medida en que la horda va uniéndose gradualmente con los demás de su misma clase, para fusionarse en una sola. Se forma una masa voluminosa y más densa, que viene siendo el factor primario del origen de la división. Como dice, más o menos, Durkheim: el resultado de esa integración de partículas sociales, cubre menos al individuo. Éste, por consiguiente, sería el factor secundario: la individualidad de los miembros de la sociedad surge y se ejercita; la conciencia colectiva deja vacío el lugar a la esfera de acción libre individual. Y es que la etiología de la división no es por el rédito y los beneficios que da. Es verdad que la ciencia y el arte, con ella, se desenvuelven a una velocidad increíble, pero se olvida que la división, si apenas, resuelve sus propios problemas. Todo a esta falsa creencia a que se refiere el sociólogo francés, según algunos pensadores se refleja por el grado de ‘felicidad’. Pero si fuera así, deberíamos ser, hoy día, más felices que épocas anteriores, lo cual, no es así. El hombre siempre ha tenido un límite de placer; está en su constitución física. Tal vez no se asevere que no se pueda pasar de ese cierto límite, pero, de ser así, sería mórbido. La individualidad social se fortalece, y, también las uniones entre los demás. La sociedad no se desintegra por esto. Sino que, al contrario, se va generando un proceso de organización, en el que la ‘cooperación’ de las partes suscita una nueva fuerza integradora sui generis. ¿Cuál es ese símbolo que exterioriza la cooperación? El contrato. Las partes de un todo comienzan a establecer obligaciones entre ellas. Así se va generando una nueva clase de derecho que antes no existía: derecho restitutivo. Y es, simplemente, la restitución o reparación de algún posible daño. Así es como toda una clase de derecho se va perfeccionando. Estableciendo sólo las obligaciones de cada parte, en el caso que alguna no cumpliera la enmienda. La especialización termina siendo inevitable; cada parte cumpliendo con una actividad especial necesaria, es como se desarrolla la nueva cohesión. Pero, ésta tiene otro obstáculo –y, además, falsas creencias de su origen-. Es decir, la ‘tradición’. En los grupos o en el sistema segmentario, precisamente, entre los miembros de cada segmento, se comparte la misma actividad. La misma actividad cuasiespecializada se transmite de generación en generación. Y lo que lo exterioriza, es el anciano: la encarnación de la tradición. Los jóvenes del grupo tienen un gran respeto hacia los adultos mayores; y se impone el ser igual que ellos. 1 Más elementos que exterioriza al germen social, del desenvolvimiento de la vida social, o también, las células sociales, son: la división y distinción territorial; los distritos, provincias, sectores, etcétera. Comienza la vida social entre segmentos, el sistema alveolario. 2 “El conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, constituye un sistema determinado que tiene su vida propia […]” [Página 89]
- 6. Esto deja de suceder desde que los jóvenes migran a otros sitios para probar suerte. Se llegan a formar sociedades, en las que la población de éstas, la mayoría son jóvenes. Se deja de sentir esa coacción que impide al individuo desarrollar lo personal. Existe, por último, una falsa creencia la cual confunde la génesis de la división del trabajo: la herencia [genética]. La herencia de aptitudes en funciones específicas se transformó en una fuerte creencia. Las castas es un ejemplo que se vincula a esta última. Grupos de ascendencia común en funciones heredadas que se traspasarán a las nuevas generaciones. Entonces, si fuera de esta forma, se pregunta Durkheim: ¿Cómo es posible el inicio de la división del trabajo que ha llegado a ser lo que es hoy? Si las castas son obstáculos a aquélla, es necesaria su abolición, del cual, no ha sido fácil: […] para que la división del trabajo haya podido desenvolverse, ha sido preciso que los hombres llegasen a sacudir el yugo de la herencia, que el progreso rompiera las casta y clases.1 Comienzan a surgir funciones que no reciben la influencia hereditaria; y éstas al recibir una complejidad cada vez mayor, son muy pesadas para su sucesión o transmisión. 1 Página 325
- 7. OPINIÓN En cuanto a lo que dice Durkheim sobre la ciencia, desde mi punto de vista, sí tiene su relación moral; la ciencia, que “es la conciencia llevada al punto más alto”, hace asequible todos esos conocimientos indispensables para todo hombre. Imperativamente, ya sea por convicción pública o, incluso, jurídicamente, se proscribe la ignorancia; todo hombre debe saber que las partículas más pequeñas que forman la materia son átomos y moléculas, por ejemplo. Sin embargo, la aseveración de Émile Durkheim cambia cuando esta concepción de “ciencia”, concepción tergiversada –que así se puede entender-, sólo impone a los conocimientos indispensables, no va más allá de éstos, entonces, no se le puede denominar con tal nombre; la ciencia tiene más, conocimientos especiales, y, por ende, no es obligatoria, y si no lo es, tampoco es moral. No obstante, el debate de la ciencia, sobre qué es ésta y qué fin tiene, se ha incoado no hace poco tiempo. La naturaleza de la ciencia, como producto del hombre, ha hecho conjeturar sobre un fin idealista de ella; si la ciencia, por ello, tiene un ideal, necesario es una ética o una moral. Cito un ejemplo para observar cómo ha suscitado tal conjetura: La búsqueda de diferencia entre quienes matan y aquellos que se limitan a montar en cólera, dado que podemos observar y medir lo físico, empezó con intentos por establecer correlaciones entre los rasgos físicos y los rasgos de personalidad, como el caso del llevado a cabo por un ambicioso médico y anatomista, Franz Joseph Gall (1758-1828). […] Basándose en observaciones que se remontaban a la época de su infancia, cuando observó una correspondencia entre las capacidades mentales de sus compañeros de clase y el tamaño y forma de sus ojos, Gall propuso una relación operativa entre la memoria verbal y el lóbulo frontal, el área del cerebro situada en la cavidad ósea que sobresale y domina las cuencas de los ojos. Sus ideas evolucionaron finalmente en la frenología, una teoría que asignó ubicaciones neurales precisas a una amplia gama de comportamientos, rasgos de personalidad y características mentales y también propuso que la importancia relativa de cada facultad en un individuo concreto podía adivinarse a partir del tamaño y forma de las protuberancias que mostraba el cráneo que recubre esa región funcional. Un médico hábil que estuviera familiarizado [con esta teoría] fácilmente podía detectar una actitud antisocial pasando simplemente su mano por la cabeza del presunto criminal.1 La formulación de teorías como la “frenología”, han provocado un sinnúmero de críticas no sólo sustentadas por los científicos sociales, sino, también, por los científicos naturales o su mismo gremio. La comunidad científica y la sociedad no tardan en prorrumpir en denuestos hacia ideas y teorías, que, para ellos, son deterministas, discriminatorias, fascistas, etcétera. No muy pocos teóricos piensan que explicaciones de este tipo –cómodas y reduccionistas- no hacen más que claudicar, “faltan a los principios de la ciencia”; no se sabe con exactitud si estos principios son de la moral, pero sí se sabe que la ciencia tiene un ideal, que es buscar la verdad, pero no engañándose a sí mismo, ni, mucho menos, causando daños al hombre. Si esto último puede suceder, entonces la ciencia tiene, también, un carácter moral. Aunque, tal vez, como dice Durkheim en esto que menciono: “Es costumbre de calificar de moral a todo lo que tiene una nobleza y algún precio”. Respecto de las categorías hechas por los juristas, como la más extensa y aceptada: Derecho público y derecho privado. Todo derecho es público en cuanto compete al 1 NIEHOFF, Debra; Biología de la violencia [1999] ed. Ariel pp. 23,24
- 8. interés de todos; de igual manera, todo derecho es privado, cuando se desenvuelve entre personas. Estas categorías con fin práctico son inútiles para encontrar tipos de solidaridad –precisa aseveración de Durkheim. Lo mismo pasa –pienso yo- en la categoría de ‘derecho subjetivo’. Derecho que –según juristas-, por definición, es flexible; permite al poseedor de éste, hacerlo valer u omitirlo. El derecho subjetivo plantea una disyuntiva. Sin embargo, me cuestiono, cómo puede comprenderse la subjetividad de un imperativo cuando una de sus características es la ‘heteronomía’. El ciudadano obedece otra voluntad, y por más que ésta se ablande, aquél no cesa de condescender. Por ello, esta categoría, también, es sumamente difusa e indeterminada.