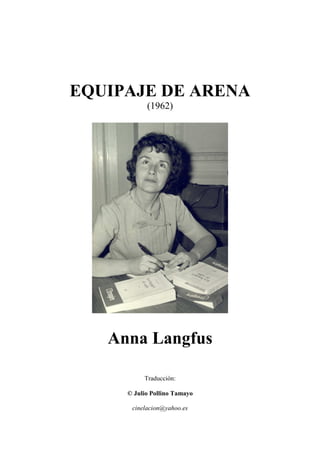
EQUIPAJE DE ARENA (1962) Anna Langfus (Trilogía del Holocausto - 2)
- 1. EQUIPAJE DE ARENA (1962) Anna Langfus Traducción: © Julio Pollino Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 TRILOGÍA DEL HOLOCAUSTO INTROITO En la actualidad Françoise Sagan (“Buenos días, tristeza”, 1954, con 18 años) es una perfecta desconocida, pero en su día, los años 50 y 60, fue un auténtico fenómeno de masas, un acontecimiento cultural. No solo supuso la irrupción de la mujer en el casi vetado terreno de la novela francesa, que solo dejaba hueco a las escritoras polémicas, Sand, Colette, Harry, sino que a mayores fue una revolución generacional y temática. Una adolescente, una rebelde sin causa, una pobre niña rica, que escribía como una vieja, que cuestionaba con su cínico existencialismo elitista todas las convenciones del sistema, la hipocresía materialista de los adultos. Lógicamente esto sirvió de espoleta para que muchas otras jóvenes, niñas bien, que jamás hubieran visto la literatura como una posible, respetable, salida vital, laboral, decidieran dar el paso. En España se denominaron “las niñas de la guerra”, un grupo heterogéneo de escritoras que pusieron patas arriba la pacata, machista, literatura española, con sus semi-rebeldes protagonistas femeninas, Laforet, Boixadós, Gaite, Matute, Echevarría, García-Diego, etc. En Francia la más destacada seguidora, por juventud y repercusión, ganó el prestigioso Premio Goncourt con 42 años (empezó a escribir pasada la treintena, para tratar de exorcizar su trágico pasado), fue la exiliada polaca (nunca volvió a Polonia por su connivencia con los nazis, con el Holocausto) Anna Langfus, aunque ahí terminan las coincidencias.
- 4. 4 El existencialismo, más bien nihilismo, de Anna, tan parecido al de la exiliada española y víctima de los Campos de Concentración franceses Teresa Gracia (“Destierro”, “Las Republicanas”), su alma gemela, poco tiene que ver con el displicente aburrimiento burgués de Françoise, la Sofía Coppola de los 50. Su sombría visión de la vida no es fruto de la falta de valores, de inquietudes, de frenos morales, es directa consecuencia de sus trágicas circunstancias vitales, judía miembro de la Resistencia anti- fascista, prisionera en un Campo de Concentración Nazi. Experiencias que la marcaron, de muerte, murió de un infarto con 46 años, y que trató de aimilar, con mayor éxito de crítica que de público, dando permanentes vueltas en círculo en sus tres geniales novelas, en las que el Holocausto siempre anda planeando, gravitando. Lo extraño, muy extraño, es que la obra de Anna Langfus tuvo un rápido trasvase al español (incluso viajó varias veces a España, y tenía planeado comprarse una casa en Cadaqués) y sin censura. Sus tres novelas fueron publicadas por Plaza y Janés en la popular colección Reno, la colección con peor papel, encuadernación, y portadas, de la historia. Publicaron a todos los grandes de la literatura mundial con traducciones bastante aceptables y a precios más que asequibles, con la apariencia externa de folletines, de intrascendentes novelitas de evasión, lo que con el paso del tiempo les ha convertido en carne de mercadillo, de rastro, eso que ganamos los lectores, pobres. Sus principales valedores en España fueron Félix Grande y Luis Romero, aunque sus mejores artículos fueron escritos post-mortem, siguiendo una secular tradición de la crítica española, especialista en esquelas ditirambo.
- 5. 5 Anna Langfus también tuvo su secuela, casualmente otra escritora del Este, húngara, también exiliada en Francia, en su caso por la dictadura Comunista, y también escribiendo en Francés, Agota Kristof. Idéntica sequedad en el estilo, sin el menor artificio, retórica. Idéntica potencia lírica, por sustracción, elipsis. Idéntica crueldad, honestidad brutal, de los personajes. Idéntico marco temporal, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hasta comparten el hecho de que el grueso de su obra es una trilogía, no deliberada en el caso de Anna, “La sal y el azufre”, “Equipaje de arena” (publicitada como la versión femenina de “El extranjero” de Albert Camus, en Italia directamente se publicó como “La extranjera”) y “Salta, Bárbara”, de idéntico valor literario, y deliberada en el caso de Agota, “El gran cuaderno”, “La prueba” y “La tercera mentira”, de irregular valor literario. Como desde los años 70, todavía en plena dictadura, no se reeditan en España las increíbles obras de Anna Langfus, desconozco el motivo, seguro que el anti-semitismo sistemático de la “izquierda” española tiene algo que ver, pues las reedito de forma amateur con nueva traducción de “Equipaje de arena” más ajustada al verdadero estilo de Anna, las otras dos son buenas traducciones, más el añadido de su primera obra de teatro, “Los Leprosos” (1956), especie de pre-cuela de la genial trilogía, inédita en español, y su último texto, un diario apócrifo de Chopin, “El músico frente a la muerte”, también inédito en español. Esperemos que el esfuerzo sirva para que Anna Langfus tenga una segunda juventud literaria como le está sucediendo, con justicia, a Agota Kristof.
- 6. 6
- 7. 7 BIOGRAFÍA Anna Langfus, Anna-Regina Szternfinkiel, nace en Lublin (Polonia) en 1920, en el seno de una familia acomodada de comerciantes. Estudia en el Instituto «Unia Lubelska», y realiza estudios de Ingeniería en Bélgica. En 1938 se casa con Jakub Rajs, hijo de una familia judía. Comienza la guerra y en 1941 toda la familia es desplazada al ghetto, primero al de Lublin y después al de Varsovia, de donde huye después de haber contraído el tifus. Su padre es asesinado, y entra en contacto con la resistencia, haciendo de correo bajo una identidad falsa. En 1943 se reencuentra con su marido en Varsovia, después de la liquidación del guetto, donde murió su madre en un incendio. Se esconden durante 18 meses en un bunker cerca de Legionowo. En el invierno de 1944 salen de su escondite y tratan de pasar al otro lado del frente. Son arrestados el 29 de noviembre por la Gestapo. Jakub es fusilado en su presencia el 27 de diciembre, y ella encarcelada. Es liberada por las tropas soviéticas en enero de 1945, vuelve a Lublin a pie y en mayo de 1946 deja Polonia para instalarse en las afueras de París en la casa del amigo que la había albergado en Lublin, Aron Langfus. Se casan en 1948 y tienen una hija, María. Comienza su carrera literaria en los años 50 escribiendo cuatro obras de teatro en francés (“Los leprosos” (1956), “El hombre clandestino” (1959), “La recompensa” (1961), “Amos o las falsas experiencias” (1963)), siendo la única publicada después de su muerte la primera, “Los leprosos”, que recoge las experiencias durante su etapa de topo en Polonia.
- 8. 8 Obtiene la nacionalidad francesa en 1959. En 1960 publica su primera novela “La sal y el azufre” en la prestigiosa Gallimard, con la que gana el Premio Charles Veillon. Le sigue “Equipajes de arena”, también en Gallimard, con la que gana el Premio Goncourt en 1962, el premio más importante de las letras francesas. Y finalmente “Salta, Bárbara”, de nuevo en Gallimard, en 1965, la única que es llevada a la pantalla, “Pour un sourire” (1970) de François Dupont-Midi. Todas, desde la ficción, recogen sus experiencias durante la Guerra y la Postguerra. Antes de morir en 1966 por una crisis cardíaca, llevaba años con graves problemas respiratorios, publica en un libro colectivo sobre Chopin un falso diario con sus supuestos pensamientos antes de morir, “El músico frente a la muerte”, su testamento literario. Julio Pollino Tamayo
- 9. 9 EQUIPAJE DE ARENA Premio Goncourt 1962 * * *
- 10. 10
- 11. 11 Llegarás sola a esta playa perdida donde una estrella se posará en tu equipaje de arena. André Breton.
- 12. 12
- 13. 13 La escalera es ancha y los escalones recubiertos por un tapiz rojo. Diecinueve escalones hasta el primer piso... La barandilla es fría y lisa. Mi mano la busca muy lejos, adelante, tan lejos como lo permite mi cuerpo, que la sigue a regañadientes. En el rellano, tropiezas con el brillo apagado y suave de tres puertas tan estrechamente ajustadas que no podrían abrirse sin la ayuda de una fórmula mágica. Diecinueve nuevos escalones y el mismo tapiz rojo conducen al segundo piso. La barandilla es solamente un poco más ancha. Todavía se alarga considerablemente después, y la distancia aumenta entre mi mano que se agarra a ella y mi cuerpo cada vez más pesado, como si mi peso se añadiera a sí mismo escalón tras escalón. Poco antes de llegar al cuarto piso, me detengo para ceder el paso a una mujer que baja. Es delgada y viste de negro, su rostro es liso y pálido como un guijarro. Se distinguen mal sus ojos, dos agujeros sombríos. Tiene la soltura y la seguridad de movimientos de alguien que sabe adónde ir y cómo ir. Me aprieto contra la pared y, cuando pasa delante de mí, de repente tengo ganas de decirle: «¡Qué bien le sienta la muerte, Señora!» Ya no hay tapiz rojo. Los tapices rojos raramente tienen la fuerza de alcanzar los últimos pisos de una casa. En el rellano del sexto las puertas tienen menos brillo y están menos ajustadas. Una llave basta para abrirlas, como la que tengo y que parece guiar mi mano, y girar por sí misma en la cerradura — solo hay que dejarla hacer. Cierro la puerta tras de mí y digo: «Aquí estoy.» Están sentados los tres, en la penumbra, en dos sillas y sobre mi cama. Vuelven hacia mí sus rostros vacíos de toda expresión — máscaras preparadas para una eterna espera. Pero no hay que fiarse. Su rostro cambia deprisa, terriblemente deprisa, tan deprisa que a veces apenas puedo reconocerles. Ahí están los tres, y como no cesan de mirarme, repito: «Aquí estoy.» Dejo mi bolso, me quito los zapatos, y después voy a abrir la ventana. El calor de fuera llena de golpe la estancia. Tengo la impresión de moverme en el espesor de una pasta densa y ardiente.
- 14. 14 —Otro día perdido, digo. Como siempre qué menos. El sudor pega mis medias, y me las quito como si arrancara mi piel. «¡Quiero que me dejen en paz! ¿Lo oís? ¡Que me dejen en paz! —Pero si eres tú quien les persigue», dice mi padre. Baja los ojos, como si estuviera avergonzado. «Incluso si es verdad, digo, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso os ocupáis de mí? —Sabes bien que...» Pero estoy lanzada. «No sé absolutamente nada. Y no quiero saber nada. Me habéis abandonado. Si hubieseis querido, habríamos podido permanecer juntos. Pero me habéis abandonado, vergonzosamente, cobardemente.» Jacques vuelve la cabeza. «Estamos juntos.» No reconozco su voz, tan severa suena. Entonces advierto que lleva su jersey de cuello alto. Debe tener un calor horrible. Como no tengo otra cosa que darle, digo dulcemente, casi en un murmullo: «Desde luego, estamos juntos.» Mi padre se agita. «Hay que salir de aquí, repite. Hay que salir de aquí. —No te enerves, dice mamá, ya ves que no hace nada al respecto. —Ponte un poco en mi lugar, digo, tú me darás novedades.» Doy la luz y veo a mi madre parpadear varias veces, como alguien que, después de haberse acostumbrado al resplandor de una lámpara, comprende de golpe lo que ve ante sí y no puede soportar su visión. Apago y anuncio: «Me voy a dormir.» A pesar del calor asfixiante me deslizo bajo la manta. Repito: «Me voy a dormir.» La voz de mi padre, su voz de otros tiempos, se alza: «Cuando eras pequeña, jamás pudimos acostumbrarte a dormir en una habitación a oscuras. —Me acuerdo...» «Papá, te lo suplico, quisiera dormir. Estoy tan fatigada.» Y Jacques dice, con esta severidad que no le conocía: «Déjanos dormir, padre.»
- 15. 15 Esta mañana, reencuentro el mismo calor asfixiante, pero como endurecido por la luz del día, el calor que reseca la garganta, que hace latir el corazón más rápido. Me levanto, maquinalmente. Una vez fuera de casa, dejo que mis piernas me conduzcan por las calles que desde hace mucho tiempo ya no reconozco por haberlas recorrido cada día, paso ante el café de la esquina pintado de amarillo donde bajo grandes sombrillas rojas unos hombres alimentan su sudor, desciendo los escalones que llevan a ese reino subterráneo que los vivos han usurpado a los muertos y que pueblan con sus pasos impacientes, sus empujones, sus voces desgarradas por el estruendo de trenes apresurados por volver a partir hacía ninguna parte, allí justamente donde deberían reinar el silencio y la paz de los que al fin han llegado. En los pasillos de loza blanca, mi mano busca el contacto fresco de las paredes, y la arrastro tras de mí caminando, hasta que la siento abandonar un poco este calor que la hincha. En el andén, como de costumbre elijo una silueta entre todas, y la sigo. Si se detiene y se mantiene juiciosamente de pie, inmóvil, esperando el metro, me sitúo tras ella. Si, impaciente, deambula, la imito. Nuestros gestos son los mismos, y me es fácil creer que tenemos la misma apariencia. A esta silueta podría seguirla durante toda la eternidad en todos sus rodeos, plegarme a todos sus caprichos, someter mis movimientos o mi inmovilidad a las decisiones nacidas en una cabeza extraña, según un plan del que jamás conocería los fines. Pero tarde o temprano, lo sé, una puerta se cerrará entre nosotros. Solo puedo seguirla un pequeño tramo del camino, humildemente, razonablemente. El Metro llega, subimos, reanuda la marcha. Antes de sentarme, con gentileza pido perdón. Después les miro. Generalmente, no me ven — pertenezco ya a otra especie. Algunas veces una sonrisa alumbra en mí una esperanza insensata.
- 16. 16 Mis ojos se posan en mi bolso, apoyado en mis rodillas, y tengo ya la certeza de que una vez más el papel se ha quedado en mi habitación, bien visible sobre la mesa, el pequeño rectángulo de papel en el que, con mi caligrafía más aplicada, he inscrito la dirección — hace ya muchos días que trato de persuadirme de que lo he doblado y colocado en mi bolso, cuando sé, sin el menor género de duda, que desde el momento en que lo dejé sobre la mesa no he vuelto a tocarlo. Sin embargo, abro mi bolso y lo inspecciono concienzudamente. Hace ya mucho tiempo que no distingo entre lo que imagino y lo que hago. El rectángulo de papel se ha quedado en mi habitación; lo encontraré en ella al volver, y mañana me presentaré en la dirección indicada. No me pintaré de rojo los labios, para parecer más seria, y diré con la sonrisa lo que conviene a una joven discreta y bien educada: «Vengo por la plaza de institutriz de que dispone.» Comprendo, de golpe, que se trata de un juego. Estoy jugando. Hace tanto tiempo que el papel permanece sobre mi mesa... La plaza está cogida, lo sé, y cuento con ello. La mujer que he seguido se levanta. Me levanto también. Ante la puerta, me sitúo tan cerca de ella que mi mano roza su vestido floreado. Subimos a la superficie y me hace atravesar una calle muy transitada. Bordeamos un parque y, allí, la dejo desaparecer. En los paseos, el calor se carga con el polvo que levantan los niños. Lentamente, mecánicamente, llenan y vacían sus cubos, con una ausencia de expresión en el rostro que tanto podría indicar una extremada concentración del espíritu como disimular una vacuidad total. Las madres, en los bancos, tejen animadas. Elijo un banco un poco apartado donde está sentada sola una mujer mayor. Me lanza un vistazo rápido que me recorre de arriba a abajo. Después baja la nariz a su labor y el tintineo de las agujas se acelera. Su rostro es rosado y blanco entre la red de finas arrugas que rodea los ojos y la boca. «Qué calor», digo, y le sonrío. Otro vistazo me escruta. Repito: «Qué calor. Apenas se puede respirar.» Las agujas se inmovilizan. Pausadamente, se pone a contar los puntos. Después dice: —A su edad, se respira muy bien, a menos que se esté enfermo. ¿Está usted enferma? Su mirada desconfiada se posa en mí. —No, Señora, digo muy rápido, no estoy enferma. —Entonces, le falta una ocupación. Hoy en día se ve por todas partes a jóvenes que merodean y que no hacen nada. Podría levantarme e irme. Pero me quedo. Me pregunta secamente: —¿Por qué no trabaja?
- 17. 17 Un miedo absurdo ante esta mujer me invade y digo: —Estoy de vacaciones. Su voz se suaviza. —¿Y sus padres? ¿Dónde están sus padres? —Soy huérfana. La palabra para mí no tiene sentido. Pero quizás inconscientemente cuento con ella para ablandarla. Tal vez me dirá una de esas frases que se dicen habitualmente a los huérfanos, que se pronuncian sin pensarlas, porque es la costumbre, y podré entonces apoderarme de ella, utilizarla para compadecerme de mí misma, y lograr así fundir esta bola que me obstruye la garganta. Pero se contenta con decir: —Razón de más para trabajar. Era más joven que usted, Señorita, cuando me quedé huérfana. Y tenía a una hermana a mi cargo. ¿Tiene alguien a su cargo? —No, nadie. —Tiene más suerte que yo. Habría debido decirle que tenía cinco hermanos y hermanas pequeños que criar. —No he conocido otra cosa que el trabajo... Y dejo de existir para ella. Las palabras que brotan de sus labios ya no van destinadas a mí. —...para criar a mis hijos. Se ha asomado a su propia existencia y ha cedido al vértigo. Necesitará un tiempo para remontar. —Sola, siempre sola... No conoce más que el trabajo, es desgraciada porque solo ha conocido el trabajo, el trabajo que detesta y que necesita elevar al rango de virtud si quiere dar ahora un sentido a todos esos años perdidos. A mí, solo me queda permanecer tranquila, mi bolso sobre las rodillas, escuchando a esta anciana mentirse a sí misma. Necesita mucho tiempo para persuadirse. Incansablemente repite la palabra trabajo a la que amplifica la segunda sílaba, haciéndola vibrar como la llamada triunfante y desolada de todas las servidumbres. Cuando se calla, tengo miedo de repente de las horas que me esperan todavía y que tendré que afrontar sin el auxilio de esta voz seca y vengativa que tan extrañamente me calma. Bajo los brazos hacia su capazo posado en el suelo y, al mismo tiempo, me levanto. La mujer se yergue y me arranca el capazo de las manos. Me mira fijamente, sin decir nada. Tengo la impresión de que vuelven la cabeza hacia nosotros, de que nos observan. Sin comprender por qué permanece examinándome con sus ojos fríos en los que leo mi condena. Temblando, digo:
- 18. 18 —Quería ayudarla a llevarlo. Está plantada ante mí, grande, ancha, y a cada instante parece engrandecerse y ensanchar más aún. Dice algo cuyo sentido se me escapa. Miro su vientre de donde parece escaparse la voz que me habla, su vientre que se mantiene entre el mundo y yo. Podría arrojarme contra él, golpearlo con el puño gritando que simplemente quería ayudar a esta mujer a llevar su capazo, no se movería. Así pues me callo, permanezco tranquila. El parque, con sus bancos y sus árboles, vuelve a su sitio mientras se aleja, y la veo pararse ante un banco, después ante otro, y todas las veces se vuelve, me señala con el dedo, y todas aquellas cabezas de personas honestas se giran a su vez para mostrarme su gozosa indignación. ¿Irme? ¿Salir de aquí? Tendría que pasar por delante de todos esos bancos; así que vuelvo a sentarme, y agacho la cabeza como una culpable. El sol se ha detenido sobre mi cabeza, bola ardiente de vergüenza y de humillación. Una gran pelota roja rueda por el polvo del paseo y viene a inmovilizarse contra mi pie. No me atrevo a recogerla y devolvérsela al niño que se aproxima lentamente, con desgana. Cuando le siento muy cerca, levanto la cabeza. El niño duda, vagamente asustado. Nos miramos. Entonces cesa de golpe el maleficio de los ojos que de lejos nos observan. Me agacho, recojo la pelota, se la ofrezco al niño. Sin prisas, la coge, me sonríe como si quisiera hacerse perdonar por cogérmela. Esta sonrisa cae en mí, me hace mal. Casi le arranco la pelota de las manos y la arrojo rodando en la dirección de donde ha venido. Y el niño riendo se lanza en su persecución, un verdadero chiquillo que corre tras una verdadera pelota, como tantos se ven en los parques, de lejos, de muy lejos. Hacia la una, el parque se vacía. Salgo a comprarme un sándwich y vuelvo para comerlo en el mismo banco. ¿Por qué estas divagaciones cotidianas en las calles? ¿Qué pueden hacer por mí todos estos seres con quienes me cruzo? Cada uno llena el universo de su propia persona. Me arrastro humildemente tras ellos y del primero que llega espero el imposible milagro. Después, para probarme que no soy solamente este desastre miserable, esta cosa inconsistente, me fuerzo a odiarles, sabiendo muy bien que mi odio es artificial, que tampoco existe, que lo enciendo como una lámpara en una ruina abandonada desde hace siglos, como si bastara esta luz para creer que está habitada. E incluso el odio, no sé retenerlo. Se me escapa, como todo lo demás, como todo lo que me rodea. Solo puedo deambular por las calles, como una simple de espíritu en busca de un milagro.
- 19. 19 Cada bocado del sándwich se hace más y más engorroso, se infla en mi boca — como si mascara masilla. Y pienso que muy pronto el poco dinero que me queda habrá desaparecido — muy pronto, de nuevo tendré hambre. El hambre, en el fondo, cuento con él. Por experiencia, sé que puede ser una preocupación sana, y lo suficientemente fuerte para librar un asalto victorioso contra todo lo que ocultas en ti y de lo cual no sabes cómo librarte. —Qué calor, ¿verdad? La punta de mi pie se inmoviliza, y abandona el guijarro blanco que empujaba hacia el pequeño montón ya formado. No había oído venir al hombre. Levanto la cabeza, le miro mal. —No responda en seguida, dice, podría atragantarse. Trago con esfuerzo el último bocado del sándwich. —Váyase, digo, mecánicamente. Se sienta cerca de mí. —Escuche, tengo dos horas que matar y me aburro. No pensaba en otra cosa. El pequeño montón de guijarros se derrumba bajo mi pie. —Su aburrimiento no me interesa, digo. Y lo que piense tampoco. Pero ya ha comprendido que acepto su presencia. —Ya veo, dice, es usted también una joven que piensa. Espera una respuesta que alimente de nuevo el trampolín de ese espíritu burlón del que debe extraer cierta satisfacción. Es muy joven, con un aire de seguridad más fingida que real. Sorprendo su mano que sobre el banco se esfuerza en progresar hacia mí, pero se agota al querer franquear algún invisible obstáculo. Tras algunas vanas tentativas, que finjo ignorar, la retira. Me pongo a la tarea de reconstruir mi montón de guijarros. —Creo que será mejor que me vaya, dice. No quiero importunarla. —Que no, digo cortésmente, no me importuna en absoluto. —Es usted una muchacha curiosa. No queda nada de su seguridad del principio. Nos callamos, mucho tiempo. —¿Quiere que vayamos a beber algún refresco? me pregunta al fin. Me levanto y le sigo.
- 20. 20 Ahora que está sentado frente a mí, le examino con atención: cabellos oscuros cortados cortos, bellos ojos rasgados, una boca que se entreabre ávidamente ante el frescor del vaso que sostiene una gran mano morena. Las palabras que intercambiamos, al principio azarosas, insignificantes, aisladas por largos silencios, arrojadas entre nosotros como esas piedras que se lanzan al cauce de un riachuelo para poder vadearlo, poco a poco se ligan, se ordenan y acabamos teniendo una verdadera conversación, a la vez animada y distendida, como conviene entre dos personas jóvenes simplemente felices de encontrarse juntos. Hemos bebido mucho té de menta. —¿Podría volver a verla mañana? Le miro, le sonrío. Estoy a punto de decirle que por supuesto nos volveremos a ver mañana, que sería verdaderamente agradable reencontrarnos, charlar, beber té de menta, cuando me doy cuenta de que verdaderamente es un bello muchacho. La camisa abierta descubre buena parte de su pecho de piel lisa y bronceada; mi mirada ya no puede apartarse del movimiento amplio y regular de su respiración. Entonces mi boca, sólo mi boca pregunta: —¿Qué edad tiene? —Usted no ha contestado a mi pregunta, dice dulcemente. —¿Qué edad tiene? —Veinticinco años. Calculo muy rápido: cuarenta y siete menos cuarenta y cuatro, tres años, veintidós más tres, veinticinco. Siempre frente a mí, joven, bello, simpático. Me sonríe lentamente, perezosamente. Tiene tiempo. Toda una vida. Toda una vida durante la cual su pecho no cesará de moverse, durante la cual le será dado hablar, sonreír, beber té de menta con el calor del verano. Le odio. Le odio por tener veinticinco años y arrojarme su juventud a la cara, como una provocación. El café zozobra, el camarero que lleva muy alta su bandeja se multiplica entre la puerta y yo, la puerta huye, se oculta, se desliza a lo largo de las paredes... Una voz atrona detrás de mí: «¡Camarero!» Alguien vuelve a llamar al camarero, y es una voz que la angustia estrangula. En la penumbra de la sala, rostros inexpresivos oscilan con una solemnidad grotesca, como suspendidos al cabo de hilos invisibles. El grito que arrojo, y que solo yo escucho, acaba de morir entre los ruidos de la calle. Ceso de correr. Camino, como todo el mundo. Respiro. Y un pensamiento me viene, el pensamiento de todo el mundo: «¡Qué calor!»
- 21. 21 Cuando llego, el estrado está todavía vacío. El camarero, es siempre el mismo, se aproxima con su habitual sonrisa en el rostro, familiar y plena de sobreentendidos, una sonrisa flotante, que vacila entre los labios y los ojos. —Buenas tardes, Señorita. Qué calor, ¿verdad? ¿Un café, como siempre? Jamás espera una respuesta. De un cierto modo debe saber por qué vengo aquí desde hace algunos días, quizás desde hace algunas semanas, y que el café no es más que un pretexto. El ventilador, encima de mí, intenta desesperadamente desplazar un aire espeso y solo logra cortarlo en bloques, masas sueltas que se desploman sobre mis hombros, y no tardo en hundirme bajo esta algodonosa avalancha; con la boca entreabierta, me dejo enterrar. Pone el café delante de mí, y agito largo rato la cucharilla en la taza. Bebo un sorbo, uno solo; me avergüenzo de permanecer sentada ante una taza vacía. En el último minuto, cuando llame al camarero para pagarle, solamente entonces la vaciaré, de un trago. A las cinco en punto, como cada día, llegan. Agacho la cabeza. Tienen que atravesar la sala en toda su longitud antes de alcanzar el estrado. El grueso pequeño pianista me arrojará al pasar la misma mirada con la que el camarero me acoge. No quiero verle. No quiero ver sobre todo la mirada de su compañero — por otra parte jamás le he visto bien. Solo en el momento en que me llegan los lamentos del violín afinándose, el pequeño ruido seco de la tapa del piano, es entonces cuando levanto los ojos. Las manos están allí, surgidas de la nada, delgadas y pálidas, con sus dedos de nudillos un poco demasiado fuertes, como para desmentir su aparente fragilidad. Se agitan alrededor de las cuerdas, se estremecen, se ondulan, revolotean, con una animación ficticia, y como indiferente. El arco parece demasiado pesado para la mano derecha, de modo que lo deja frecuentemente suspendido hacia el suelo, con un aire de extrema fatiga. Los sonidos que golpean mis oídos, los ignoro. Miro a las manos vivir su vida silenciosa,
- 22. 22 abstraída, ausente. Lo que importa, ahora, es atraerlas hacia mí, apoderarme de ellas, retenerlas. No lo consigo siempre. Con frecuencia debo contentarme con seguirlas de lejos, sin sentirlas. Pero a veces el milagro se produce. Las manos abandonan al hombre al que sirven, a quien no pertenecen, le huyen, vienen hacia mí, tímidamente rozan mi rostro, lo reconocen, juegan con mis cabellos, se asombran de su longitud inusual, y me siento culpable de haberlos dejado crecer en su ausencia. No me atrevo a hacer un solo gesto, por miedo a asustarlas, o llamar la atención. A partir de este instante, mi mirada abandona el estrado donde el violinista agita sus mangas vacías. Pero hoy las manos no han podido liberarse. Cierro los ojos. No siempre les gusta que las vea venir. Espero. Mi corazón late dolorosamente. Se aproximan... —¿No se siente bien, Señorita? Una mano sudorosa toca la mía. Todo ha acabado. Un hombre inclina hacia mí un rostro enorme y plano como un primer plano de cine. —Me siento muy bien, digo con voz seca. El rostro recobra sus dimensiones normales. —Es usted tan sensible a la música, Señorita. Cómo la comprendo. Yo mismo, vea... —¡Camarero, la cuenta por favor! Tengo la impresión de haber gritado. —No se marche todavía, se lo suplico. Permítame... Mi cucharilla tamborilea furiosamente el platillo. El camarero acude. Entreveo todavía la sonrisa del pequeño pianista y el otro que se inclina mientras mueren algunos aplausos aislados.
- 23. 23 Poso el pie en el decimonoveno escalón del sexto y último piso y, al mismo tiempo, levanto la cabeza. Ante mi puerta, un hombre espera. Lo veo de espaldas: hombros anchos, bien vestido, al parecer. Al aproximarme se vuelve. Me mira atentamente. —Sí eres tú, dice, y parece encantado. Una alta y bella chica ahora. Te he conocido así... Ríe mientras su ancha mano abierta indica una cierta altura, un poco por encima de sus rodillas. —No sabes quién soy, ¿verdad? No respondo. Me concentro en una arruga, la conozco. —Vamos, ven a abrazar a tu tío. Sus brazos se cierran en torno a mí, me estrechan, esperan el mismo entusiasmo por mi parte y, como nada les responde, me sueltan. —¿Por qué no nos has buscado? pregunta. —No sabía que existiera. Ríe todavía más fuerte. —Claro, no han debido hablarte mucho de mí. Era la manzana podrida, como suele decirse. ¡Pues bien!, mi querida sobrina, ya lo ves, la manzana podrida no se porta tan mal. He sabido tu dirección completamente por azar. La tengo por la Señora Walicka con quien viajaste. Partisteis juntas, ¿no es verdad? Y me he dicho: «Es mi sobrina, después de todo. Mi casa es la suya.» Vamos, la vida no es siempre mala. Pequeña mía, vas a venir conmigo. Tu tía y tu prima están impacientes por conocerte. Me coge del brazo y bajamos. En la calle, se detiene ante un escaparate: «Ese vestido te iría bien», dice. —No necesito vestidos, digo. —Una joven siempre necesita vestidos.
- 24. 24 A Dios gracias, no sabe nada de Jacques. Al menos, no me hará preguntas sobre él. Aunque no hace ninguna pregunta, ni al respecto de mi padre — su hermano mayor —, ni sobre mi madre, ni sobre mi pasado. ¿Indiferencia? ¿Delicadeza? Poco importa. Está muy bien así. Habla de su mujer — una mujer perfecta. De su hija — una niña extraordinaria. De su coche — muy confortable, muy rápido. De su perro lobo que comprende absolutamente todo lo que se le dice. Quizá no es egoísta, quizá piense: «Está mortalmente cansada, hablemos de cualquier cosa para distraerla.» Sí, ciertamente es eso. Y experimento un vivo reconocimiento hacia este hombre desconocido que dice ser mi tío y que ha venido a buscarme. Me estrecho contra él. Se detiene, posa su mano sobre mi cabeza: —Ya no tienes que preocuparte más. Tu tío está aquí para eso. Continuamos caminando, él silbando alegremente, yo reteniendo unas lágrimas estúpidas cuyo uso había olvidado. Con el rabillo del ojo, le examino: la tez rosada, la piel bien tensa sobre los huesos que apenas se adivinan bajo una capa suficiente de grasa, los dientes sanos y blancos, los ojos oblicuos, risueños y azules. Un hombre que sigue su camino, respira su aire, come su comida, hace el amor con su mujer. Un hombre en su mundo, un mundo a su medida pues se siente bien en él. Me separo un poco — sigue sujetándome el brazo, sólidamente como todo lo que él coge — y la distancia que instalo entre nosotros es solo teórica. Un indecible desprecio por mí misma me hiela el corazón. Es suficiente, es suficiente con que un desconocido bien vestido, bien nutrido, me dirija la palabra para que al instante doble el espinazo y le mire con buenos ojos húmedos de perra agradecida. Ralentizo el paso. Voy a decirle, en seguida, que en su casa, en su generosidad, escupo encima. —¿Fatigada?, me pregunta. Y digo sí, con una vocecita adecuada, la verdadera vocecita de una sobrinita pobre, humilde y sumisa. Realmente pertenezco a la raza de los perros, desde toda la eternidad. ¿Y si me ofrecieran un collar? Un bello collar de cuero de colores, con el nombre y la dirección del propietario grabados en una placa de cobre. De vez en cuando mi amo me gratificaría con una caricia, acogería con enternecimiento divertido mis demostraciones de afecto. Diría, con un dedo distraído rascándome el cráneo: «Comprende todo lo que se le dice. Solo le falta hablar.» Ya no habría peligro de perderse en una ciudad desconocida. Echarían una ojeada a mi collar y me traerían a casa con la esperanza de una recompensa. —Es ahí, dice mi tío. Hemos llegado.
- 25. 25 Una casa grande y bella. Un imponente portal que debe cerrarse cuidadosamente cuando llega la noche. Una manera de mantenerse al margen, de darle la espalda a la calle. Una construcción hecha para durar. Sólida. Segura. El ascensor sube sin problemas, casi sin ruido, apenas un zumbido acolchado. Una espesa alfombra nos acoge. Ante su puerta, el hombre pasa su brazo alrededor de mis hombros, como si temiera verme, en el último minuto, escapar. En el vasto vestíbulo, una pequeña silueta de mujer, dando saltitos, viene a nuestro encuentro. Sus brazos se cierran en torno a mí, unos labios embadurnados de maquillaje explotan con suaves golpes en mi rostro. —Pobrecilla mía, dice, hemos sufrido tanto por ti. Tu tío, desde que supo de tu llegada, ya no ha dormido por las noches. Esto ha debido ser tan terrible, ¿no es verdad, querida mía? Sin soltarme, grita: «¡Michèle! ¡Michèle! Ven rápido a saludar a tu prima». Pero nadie viene. Entramos en el salón de luces veladas, de sillones rechonchos. Me hacen sentarme en el sillón más vasto, el más confortable, aún así añaden un cojín. Me dejo hacer, agacho la cabeza, sonrío, sonrío... —¡Michèle! grita de nuevo la mujer. Ven a abrazar a tu prima. Llega tan suavemente que me parece que acaba de materializarse ante mí. Es alta y bella, tiene quizá quince años. El jersey moldea su pecho. Tiene largas piernas, el cuello delgado y los cabellos negros, sueltos libremente por la espalda. Me mira. Sus ojos dudan entre la franca curiosidad de la niña y la circunspección de la mujer. —Dios mío, Charles, mira cómo se parecen las dos. Es por esto por lo que experimento ante esta desconocida la sensación de haber sido de un solo golpe despojada de una cosa que solo me pertenece a mí. —Abraza a tu prima, dice otra vez su madre. —Hola, dice, y no se mueve. En sus ojos lentamente el interés se apaga. Se aburre. Su madre la empuja hacia mí — está tan sorprendida, tan emocionada, su pequeña Michèle que, prestamente, esquiva, se escapa y desaparece al fondo de un sillón, lejos, en un rincón oscuro. —Cenas con nosotros, naturalmente, me dice la mujer. Os dejo a las dos para que podáis conoceros más ampliamente.
- 26. 26 Me hundo en mi sillón. Pero la presencia de la joven que se me parece me molesta. Habría sin duda que romper el silencio, decir... La única cosa que tendría ganas de decirle resultaría quizás fuera de lugar: «No tienes derecho a parecerte a mí y a vivir aquí, mimada por tus padres, como si nada hubiera pasado. Me disgustas y no tengo nada en común contigo.» Sus largas piernas, cruzadas la una sobre la otra, están bañadas por la luz. Cruzo las mías. Nuestras piernas también son casi similares. Como no distingo su rostro ni su cuerpo, puedo perfectamente sustituirlos por los míos, ponerme así frente a mí misma, como una enemiga. Es ella quien rompe el silencio: —Así que, eres tú la pariente pobre a la que mi padre quería traer a toda costa a casa. Se lo desaconsejamos, mamá y yo, pero es tan vanidoso. Si quieres volver aquí, tendrás que halagarle mucho y hacerte muy pequeña. Pero para nada tienes el aire de una pariente pobre cómoda. —¿Cómo se comportan las parientes pobres cómodas? —No cruzan sus piernas ni aceptan sentarse en el mejor sillón. Se ofrecen inmediatamente para ayudar en la cocina. —En efecto, digo, no me creo demasiado dotada para mantener ese papel. —Pues es precisamente lo que esperan de ti. Tengo ganas de irme, de correr, de volver lo más rápido posible a mi pequeña habitación. No me muevo, y me digo: «Es una chica malvada y mentirosa. Quiere desembarazarse de mí. Si me fuera, estaría demasiado contenta.» Después, de nuevo, el desprecio de mí misma me sumerge: «Busco enmascarar mi deseo de quedarme, de hacerme un sitio aquí, de recobrar todas las comodidades de una vida fácil, mis antiguos hábitos...» —Por otra parte, no sé por qué te digo esto. Los parientes pobres, una vez que se les ha abierto la puerta, ya no puedes desembarazarte de ellos. Pero, ya sabes, una vez que te hayan mostrado a todos sus amigos, les conozco, ya habrán tenido bastante. Son unos egoístas. A mí misma me cuesta arrancarles lo que quiero. Se inclina hacia adelante y su bonita figura emerge de las sombras. —No te hagas ilusiones, dice gentilmente. —Gracias por haberme prevenido —trato de imitar sus entonaciones— eres una primita muy atenta. Deja escapar una pequeña risa de garganta que es ya la de una mujer. Su madre entra y la escucha reír.
- 27. 27 —Ya sabía yo que las dos ibais a quereros mucho. Y ahora, a la mesa. —Se inclina hacia mí y, bajando la voz, me dice: «Debes tener hambre, pobrecilla.» —No tengo hambre, digo. Tengo todavía de qué vivir. —¿Tienes dinero? —Sí, tengo un poco. —¿Cuánto? Se lo digo. Estalla en una alegre carcajada. —No irás lejos con eso, pequeña. Afortunadamente, aquí estamos nosotros. En la mesa, la cristalería brilla con arrogancia. Estoy sentada entre mi nuevo tío y mi nueva tía, frente a mi nueva prima. Una criada con delantal blanco trae los platos. Mi tío olfatea largamente cada plato antes de servirse bajo la mirada enternecida de mi tía. Mi prima, por su parte, me deja perpleja. ¿Dónde encontrará sitio, en su cuerpo delgado, para alojar la enorme cantidad de comida que devora? En cuanto a mí, me dejo hacer. Mi tía y mi tío me sirven al mismo tiempo. «Come, come, querida, repiten por turno. Sobre todo, no te avergüences.» Pero cada bocado se me queda en la garganta. Y, para darme alguna tregua, con la boca vacía finjo masticar estos alimentos que me ahogan. «Hay que comer, querida mía.» —Han debido ser horribles para ti, estos cinco años, dice mi tía, con su plato de postre lleno de crema de vainilla. — Después de cada cucharada, se pasa por los labios una lengua anormalmente puntiaguda. «Y tus padres, ¿cómo?»... —Te lo ruego, Simone, interrumpe mi tío, secamente. No volvamos sobre el pasado. Es una nueva vida la que comienza para ella, un nuevo capítulo. El resto, debe olvidarlo. —Tu tío tiene razón, dice acariciándome los cabellos. De todos modos— y suspira —, esto ha debido ser terrible para todos vosotros. Con melancolía, inclina la cabeza sobre su plato de postre, ahora vacío. Una raya impecable divide sus cabellos negros y lustrosos que un imponente moño reúne en su nuca. Esta raya es tan blanca que cuesta creer que esté hecha de piel viva. Enciende un cigarrillo, después dice:
- 28. 28 —Recuerdo el día en que entraron en nuestra casa por primera vez. Fue horrible. ¡Oye!, sí, querida mía, nosotros también hemos sufrido, hemos tenido miedo. Vinieron tres, con sus grandes botas embarradas, iban por todas las habitaciones, abrían los escritorios, los armarios, sin ocuparse de nosotros. Como si no existiéramos. Y se fueron con nuestra mejor vajilla, la de porcelana pintada a mano. Tenía a Michèle apretada a mí y no me atreví a decir nada. ¡Qué humillación! Después de su partida, froté el parqué con un estropajo de aluminio para borrar las huellas que habían dejado. Mi pobre criada cabeceaba al verme frotar el parqué. Pero sentía que era yo, yo sola, quien debía librar a la casa de los signos de su paso. Mi tío olfatea su café, mientras que mi primita, con aire de indecible aburrimiento, vuelve a tomar crema de vainilla. Me viene la idea descabellada de arrojar uno a uno los platos al bello parqué encerado. Solo que, no estoy segura de que este servicio esté también pintado a mano. Quizá no tenga ningún valor. Debería asegurarme de que vale la pena romperlo. —Y estos platos, pregunté, ¿están también pintados a mano? —¡Oh!, no, dice mi tía. Es un servicio muy ordinario. Jamás he podido encontrar uno parecido al que me robaron. En los ojos de mi prima se ha encendido un destello de diversión. Comprende muchas cosas, y rápido. Volvemos al salón y, sin el menor asomo de la humildad que conviene a una pariente pobre, me dejo caer en el más confortable de los sillones. Cruzo muy alto mis piernas. Mi primita está allí, al acecho de alguna nueva diversión. Pero me he prometido no proporcionarle ya ninguna. Sonrío, respondo sí o no, al azar. No ceso de sonreír, estúpidamente, pesadamente, con la beatitud de las digestiones felices.
- 29. 29 Hace tres días que no he abandonado mi pequeña habitación del sexto. Echada en mi cama, escucho las gotas de agua — el grifo cierra mal — caer en el fregadero. No he vuelto a ver a mi nueva familia. Quizás, sí quizás había esperado que me dijesen que no me fuera, que me quedara con ellos. No lo hicieron. Ante la puerta abierta que me invitaba a marcharme, me besaron varias veces encareciéndome que volviera al día siguiente. ¿Por qué no he vuelto? Sin duda porque hacía demasiado calor, simplemente, demasiado calor para caminar, demasiado calor para experimentar de nuevo el contacto de sus labios en mi rostro. Aquí, el calor se extiende sobre mí, apoya todo su peso sobre mi cuerpo inmóvil, y me dejo hacer, con paciencia. Es más fácil soportarlo así que llevarlo a todas partes conmigo sentado a caballo sobre mis hombros. Bajo su abrazo que me ciñe la frente, me siento deliciosamente vacía. Él no me deja. Por la noche, dormimos juntos, como dos amantes, y al despertarme lo reencuentro, con los labios resecos por su aliento. Hace tres días que no he abandonado mi habitación, y es al anochecer, cuando escucho llamar a la puerta. Pequeños golpes secos, decididos. Me siento sobre mi cama. Llaman de nuevo, una serie de tres golpes, más rápidos, impacientes. Con una prudente lentitud, mis pies se posan sobre el parqué. Ahora, tamborilea. Tanta insolente insistencia me irrita, y grito: —¡Un momento, se lo ruego! El tiempo de hacer los pocos pasos que me separan de la puerta, y la cabeza me da vueltas. El picaporte se escurre bajo mi mano húmeda. Abro al fin. Mi encantadora prima aparece ante mí. Ya ha observado la exigua habitación, la cama deshecha, y mi desagrado. —¿Es aquí donde vives? Tiene una mueca de disgusto. Vuelvo a cerrar la puerta y le señalo una silla. Después regreso a mi cama.
- 30. 30 —Te esperan en casa, dice. ¿Vienes? —Esta noche no, digo. Estoy demasiado fatigada. —Es necesario que vengas precisamente esta noche. Mis padres insisten, y yo también por otra parte. —¿Por qué justamente esta noche? Se aproxima, se inclina, y dice: —Vístete. Vístete rápido. Nos vamos a divertir. —Te lo agradezco, digo — y me estiro en la cama — pero puedo divertirme sola muy bien. —Mis padres tienen las mejores intenciones contigo, no debes decepcionarles. —Se ríe con todos sus bonitos pequeños dientes blancos— Los parientes pobres deben ser obedientes. —Lárgate, digo. Tengo ganas de dormir. Entonces se sienta cerca de mí y, cariñosamente, me coge la mano. —Sabes bien que en este melodrama ridículo no pinto nada. — Mi vestido está colgado del respaldo de una silla. Se apodera de él. — Vístete. He prometido traerte. Te han preparado una hermosa sorpresa. —Iré mañana, digo. —Mañana ya no habrá sorpresa. Tienes que verla. Créeme, valdrá la pena. Ríe de nuevo. Después observa la cobertura de mi cama, usada, manchada y de un color indefinible. Se levanta precipitadamente y pasa y repasa muchas veces sus manos en la falda, como para borrar el contacto. Con su voz habitual, indiferente, dice: —Te espero. Lo que oculta bajo su máscara, me es indiferente, pero esta semejanza física entre nosotras me molesta. En otra época, tenía la misma vivacidad en el gesto, la misma temblorosa impaciencia. —¿Entonces? dice, y sus dedos tamborilean en la mesa. Sonrío. —No te enerves, voy. Pero temo que no estés a tus anchas. No me siento muy en forma hoy. Con cuidado, sin prisas, me visto. De pie, cerca de la mesa, me sigue con los ojos. Una vez lista, le sonrío, y mi sonrisa no es más que una pobre imitación de la suya. —Vámonos, querida prima de la prima pobre.
- 31. 31 Cierro la puerta con una lentitud estudiada. Me gusta ver en sus ojos la impaciencia encender brillos malignos. Por el camino, no intercambiamos ni una palabra. Ha triunfando en su misión, ahora parece desinteresarse de ella. Yo, redescubro la calle, sus luces, sus viandantes, como si volviera del Polo. Hemos llegado. Mi tiíta sobrexcitada danza ante mí sobre sus tacones puntiagudos. Mi tío me tiende los brazos. Mi prima se despierta y observa la escena con interés. —Querida, vamos a presentarte a nuestro gran, a nuestro mejor amigo. Y, con el brazo de mi tía alrededor de mis hombros, entro en el salón. Nos detenemos ante un sillón del fondo desde el cual un hombre de una cincuentena de años nos mira. Una mano grande y curtida se tiende hacia mí, tan lejos del cuerpo que parece haber sido desprendida de golpe de él. Tengo miedo de tocarla, tengo miedo de que se quede en la mía como un objeto insólito, embarazoso. —Vamos, querida, dice mi tía, ¿una muchacha grande como tú, tan tímida? Para acabar de una vez, toco esa mano, que atrapa mis dedos. Al mismo tiempo, el hombre se levanta. Es alto, robusto, bien vestido. Sus ojos móviles parecen observar diferentes cosas a la vez. Bajo el pequeño mostacho, la boca no sonríe. Después me encuentro sentada en otro sillón, cerca del suyo, con una taza de café en la mano. En alguna parte en la sombra adivino la sonrisa de mi prima. El hombre con un pequeño ruido bebe su café; sus ojos móviles me vigilan. Mi tía, por su parte, cuenta mi vida. —La pobre chiquilla, dice, necesita mucho calor, mucha ternura. ¿Quién mejor que usted podría comprenderla, querido amigo? El hombre asiente con la cabeza, pero como para responder más bien a sus propios pensamientos. Posa su taza sobre una mesita. Yo, siempre mantengo la mía entre mis manos. Sin decir palabra, la toma. Después dice: —Estoy solo, como usted. No digo nada. No tengo nada que decir. No me interesa. Está demasiado lejos. —Solo, repite. Y espera. Los tacones puntiagudos de mi tía se desgranan en alguna parte —Cuando dos seres solitarios como nosotros se encuentran... Me vuelvo bruscamente hacia él y le miro. Deja su frase en suspenso. Al fin dice: —Perdóneme. Me expreso mal, pero digo lo que pienso.
- 32. 32 Las palabras que me preparaba a lanzarle me parecen de golpe pueriles, inútiles. Continúo callada. Él, continúa hablando. —Necesita a alguien que se ocupe de usted. Las personas siempre tienen necesidad de que se ocupen de ellas. Soy mucho más mayor que usted — y he sido padre. Su voz seca y precisa se frena, desfallece. Le miro: sus ojos están secos. Me tiende una fotografía. Una niña de trece o catorce años me sonríe. Dos gruesas trenzas enmarcan una cara redonda, rebosante de salud. —Ha sido deportada. Con su madre. Tiende la mano en mi dirección y dulcemente deposito sobre su palma a la niña que sonríe. La coloca con cuidado en su cartera. Y, en el momento mismo en que algo iba a abrirse en mí, a lanzarse hacia este hombre que me desagrada, pone una mano sobre mi rodilla y dice orgullosamente: —Era la primera en francés. — Se inclina hacia mí. — Conozco el sufrimiento tan bien como usted. Nadie puede comprenderla mejor que yo. Sus dedos sobre mi pierna se animan y el gesto se parece al de un mercader apreciando la calidad de un tejido. La niña debía seguir sonriendo contra el pecho de este hombre. La mano grande y curtida golpea contra el cuero del sillón. Dejo tras de mí todas las puertas abiertas. La escalera es un abismo al cual me arrojo. En la calle reencuentro con alivio el anonimato y la indiferencia de los viandantes. Ralentizo mi paso. Ya no tengo ninguna razón para huir. Solo me cruzo con sombras, puedes mirarlas, darlas una apariencia de vida según el deseo del instante, prestarlas pensamientos según nuestro capricho, concederlas justamente lo que nos falta, o abrumarlas con el peso de nuestros propios sufrimientos. Podemos encontrarlas lamentables, generosas, cobardes, nobles o mezquinas, o simplemente extrañas, solo depende de nuestro humor, del género de espectáculo que hemos decidido ofrecernos. De entre las sombras innumerables, solo hay que escoger lo que nos conviene en un determinado momento, una inagotable reserva de primeros papeles que solo interpretarán una vez antes de volver a la nada. Hoy, todos llevan escondido en la cartera su pequeño cadáver de papel. De cuando en cuando lo sacan, para mostrarlo, o para que tome un poco el aire. ¿Por qué no? Es inofensivo. Ya nada hay que temer de él. De ahora en adelante tendrá la misma expresión, la misma mirada, la misma sonrisa. Porque es casi siempre un cadáver sonriente. Una propiedad segura, estable, sin imprevistos. Esto forma parte de las cosas sobre las cuales puedes, confiar,
- 33. 33 apoyarte, las cosas que ponen el orden en una vida, que le aportan sus puntos de referencia y una especie de sentimiento de seguridad, de confort. Un ser vivo no sabría ofrecer nada parecido. Precioso pequeño cadáver, fijado en su eterna, su inalterable juventud, porque murió joven, evidentemente, petrificado en el amor que te ha transportado y que una simple mirada te restituye a su frescura primitiva, cadáver indefectible y estiloso, siempre a nuestro servicio, que facilita incluso nuestras relaciones con los otros pues basta con sacarlo precavidamente de su tumba de cuero para que los desconocidos te consideren con interés, con un respeto que quizá no concederían siquiera a nuestro propio cadáver acostado bajo tus ojos, tan grande es el prestigio de los muertos que nos han amado. Ese prestigio, aprendemos a cultivarlo, año tras año lo fortificamos gracias a algunos detalles juiciosos, retoques que la fotografía no sabría efectuar. La vida es difícil y hay que sacar partido de todo. Me pregunto si un día llegaré a esta perfección. ¿Por qué estaré menos dotada, menos hábil? ¿Por qué no alcanzaré yo también esas cimas del arte de la reconstitución, de la evocación? ¿Por qué no, en efecto? Es una cuestión de paciencia. La escalera que subo, también cambiará quizá, los escalones se volverán menos altos, la rampa menos larga y me costará menos subirla. Todo esto es muy posible. Basta con esperar. Con esperar. La noche se ha acumulado en mí. Me debato, trato de repelerla, rechazo la colcha. Me encuentro boca abajo, y dejo que las sombras me entierren. El hombre continúa sonriendo, su mano puesta de plano sobre mi rodilla. De pronto, la pared se borra. Fuera, es de noche. Me inclino un poco para ver de donde viene esa luz que por algunas partes descompone una oscuridad pesada, opaca. Abajo, un pequeño patio cuadrado se ilumina con la luz de una sola bombilla suspendida por un hilo invisible. La niña, con sus trenzas, su delantal de colegiala, está de pie, muy derecha, la cabeza orgullosamente erguida. En frente, un Alemán verifica el cargador de su revólver. Después dice: —Atención, ahora voy a matarte. Y la niña se endereza más todavía, echando la cabeza hacia atrás. —No puede matarme, dice, era la primera en francés. Pero el Alemán apunta el arma en su dirección. —Si no me cree, dice la niña severamente, pregúntele a mi padre.
- 34. 34 Y su dedo se tensa hacia nosotros. El hombre sentado cerca de mí se levanta, rojo de cólera, se aproxima la noche abierta, tan cerca que veo una de sus piernas suspendida en el vacío, y grito: —Puede matarla, eso no cambiará nada. Ella será siempre la primera en francés.
- 35. 35 Al día siguiente, larvas gigantescas, informes, grises, devoran el sol, se arrastran por encima de nuestras cabezas. En un banco del parque, espero el agua que se derramará de sus vientres pinchados. Los árboles retienen su aliento. Todo está fijado como en un cuadro polvoriento olvidado en el desván. Y te dices que tal vez el marco pueda servir para otra tela, luminosa en su novedad. Un enorme gato rojizo acaba de instalarse cerca de mí. Su pelaje es suave bajo mi mano y prolongo esta suavidad con una caricia renovada sin cesar que le induce a arquear el lomo mientras, con los ojos cerrados, pone en marcha el motor de su placer. Al extremo del paseo aparece un hombre que lleva sujeto por la correa un pastor alemán. Se detiene para soltarlo y el perro se lanza sobre nosotros. Delante del banco, se inmoviliza, con las orejas gachas, los colmillos a la vista. Gruñe suavemente, con una contención aún más amenazadora. Lo siento estremecerse de impaciencia, listo para franquear la invisible barrera contra la cual se ha estrellado su impulso. El gato, por su parte, está erizado de miedo, en una espera crispada, como un resorte en tensión. Escupe y el perro recula un poco, se aplana, el cuerpo dispuesto para el salto. El gruñido se amplifica. El enemigo no le quita ojo, pequeño arco tensado por una mano encolerizada. Una voz grita: «¡Aquí, Lenox!» El hombre se acerca deprisa hacia nosotros. Llegando cerca del banco, dice: —No tenga miedo, Señorita. Es inofensivo. Se inclina, empuña el collar de la bestia y lo lleva unos pasos más allá. Luego lo sujeta con la correa inmediatamente tensada por el impulso de un furor insatisfecho. Pero el gato ahora se desinteresa de su adversario impotente. Su cuerpo se relaja y, con lamidos negligentes, pone en su lugar algunos pelos todavía erizados. Finalmente se deja caer del banco y se aleja, sin prisas, con una especie de indiferencia afectada, mientras el hombre lucha por conservar su equilibrio. Mecánicamente, repite:
- 36. 36 «Tranquilo, Lenox, tranquilo.» Un ladrido rabioso cubre su voz. El enemigo se desvanece entre los árboles y el perro, cumplido su deber, se acuesta en el polvo, jadeando, palpitando, con toda la lengua fuera. El hombre saca de su bolsillo un pañuelo de una blancura deslumbrante y se seca la frente. —Mis disculpas, Señorita. Es un perro muy manso y solo los gatos le ponen en semejante estado. Sus ojos azules que el grueso cristal de las gafas parece aislar del rostro me miran con benevolencia. Es viejo. Le sonrío sin responder y me agacho para acariciar al perro. Veo su mirada fijarse en mi mano mientras repite: —Es manso, muy manso, habitualmente. Me incorporo, y los ojos azules flotan un instante antes de que los reencuentre de nuevo, antes de que recobren su expresión benevolente. —Permítame, Señorita... Se sienta en el banco. Observo la chaqueta azul marino sin una mota de polvo, los cabellos grises impecablemente cortados. Su boca delgada y pálida, se dibuja entre dos arrugas verticales. —A ver si el cielo se decide finalmente, dice. Y me sonríe. Es un señor mayor, cuidado, educado, que pasea su perro. Debe apreciar el orden y atenerse a sus hábitos. «Una vida pequeña y confortable, sin imprevistos», me digo, con ese punto de desprecio que se tiene por todo lo que se nos escapa, por todo lo que nos falta. —¿Me permite? Dentro de un estuche de cuero un paquete de cigarrillos que tiende hacia mí. El envoltorio ha sido limpiamente, meticulosamente recortado en todo el contorno. El mechero se enciende al primer intento. Y de repente el aire del parque se relaja en un largo suspiro mientras los árboles despiertan. Las primeras gotas se aplastan en el polvo. Apoyo la nuca en el respaldo del banco para ofrecer con delicia mi rostro a esta promesa de lluvia. Los pesados carros de la tormenta pasan por encima de nuestras cabezas. Como los sones inciertos de un piano sobre el cual el artista pasea una mano negligente, las gotas, todavía demasiado escasas me buscan, me alcanzan al azar, después se estrechan, encuentran su ritmo, me envuelven en un manto estremecido de frescor. Con la cabeza echada hacia atrás, río a la lluvia. —Venga conmigo, dice el hombre, hay que buscar abrigo. Le miro. Sus ojos se confunden tras los cristales mojados de sus gafas.
- 37. 37 —Venga, dice dulcemente. Siento en algunas partes pegarse el vestido a mi piel. Me levanto. Nos vamos, Lenox entre nosotros, sin apresurarnos. Vamos hasta el café vecino. Allí, ante las tazas humeantes, el hombre habla. Sus palabras no se corresponden con su aspecto metódico, con sus maneras meticulosas. Busca las palabras con torpeza, tropieza, balbucea un poco. Empiezo a desinteresarme por lo que dice, después poco a poco el sentido de sus palabras se me aparece. Las palabras se reúnen a través del espacio que coloca entre ellas y que no era más que una trampa en la que las ideas, las imágenes se encuentran cautivas, atrapadas en una red. La tormenta. El hombre, la mujer y el niño separados del desorden exterior por los muros, la luz, por ellos mismos. La lluvia contra los cristales. La noche rota por los rayos. El mugido de las bestias encerradas en el establo que a veces el trueno sepulta bajo su masa. De pronto la ventana arde, el cielo se desgarra. El hombre se lanza fuera, dejando tras de sí la puerta abierta. El niño le sigue. Todas las voces se han unido en un solo clamor, en una llamada desesperada que, cincuenta años después, el niño no dejará de escuchar. Las llamas orlan la puerta del establo, que se abre al fin. Y se produce la estampida de las bestias, empujándose, cayendo, levantándose, pisoteándose. Y su ronda demente en el patio antes de que la oscuridad los devore. El trueno se aleja, traqueteando. Pero el clamor persiste. Se prolonga en el espíritu del niño, ha alcanzado al hombre, a la mujer, y este grito lo han reconocido. Lo llevaban en ellos desde siempre. Saben ahora que es el lenguaje común del hombre y de la bestia, el lenguaje del miedo. —Bébase el té, dice el hombre, se va a enfriar. —Yo también los he escuchado, digo. —¿Se crió en el campo? —No, no hablo de bestias. Los hombres. Gira lentamente la cucharilla en su taza. —¿Dónde estuvo durante la guerra? me pregunta. —Lejos de aquí. —Bébase el té, dice de nuevo. Y, juiciosamente, bebo mi té. La lluvia es gris sobre los cristales, gris y sucia. Sigue con sus ojos mi mirada y, de la misma manera vacilante, vuelve a hablar, pero esta vez las ideas que se esfuerza por expresar son demasiado sutiles para quedar atrapadas en la red de palabras y, pronto, mi atención se relaja, ya no le escucho. Sin duda ha observado mi expresión ausente, se calla, llama al camarero. La lluvia ha cesado. En la calle, el calor ya ha reconstruido sus interminables túneles.
- 38. 38 —¿Podemos acompañarla, dice, Lenox y yo? —Gracias, vivo muy cerca, digo. Y le tiendo la mano. La retiene. —Mañana, a la misma hora, en el parque, estaré allí. Si no tiene otra cosa que hacer... —Adiós, Señor, digo, con la deferencia con que una joven bien educada debe mostrarse ante un hombre que podría ser su padre. Al día siguiente, me siento en el mismo banco. La noche como siempre me había restituido a mi vida anterior, la única a la que siento que pertenezco realmente. Ella ha borrado los rasgos del viejo señor, desdibujado su silueta. Solo subsiste la mirada borrosa de los ojos pegados al cristal de las gafas, como la única pieza que conservaría un niño de un puzzle desde hace tiempo perdido. No siento la necesidad de encontrar las restantes piezas que me permitirían reconstruir el conjunto. El hombre no me interesa. Estoy aquí para esperar. Y espero. Por primera vez, desde hace muchos meses, espero a alguien. Poco importa que me sea indiferente, lo esencial es que existe. Echo un vistazo a mi reloj. No recuerdo la hora en la que le vi ayer. Pero eso no tiene ninguna importancia. Mirar de vez en cuando mi reloj forma parte de la espera. ¿Vendrá con su perro? ¿Con Lenox? Me alegra saber el nombre de su perro. Eso le da un toque de realidad a mi espera, la colorea con un tinte familiar. Un hombre está sentado un poco más lejos, al otro lado del paseo. Lee un diario, y él también, a veces, echa un vistazo a su reloj. Me gustaría preguntarle: «¿Por qué lee ese diario? ¿Es que no le basta con la espera?» Me siento bien. El sol es hoy más ligero. Me quedaría mucho tiempo así cultivando esta espera paciente, satisfaciéndola, sin desear verdaderamente verla realizarse. Y tengo miedo de que el extraño venga a quitármela y ocupe su lugar que será incapaz de llenar. El señor de enfrente pliega su periódico, mira por última vez su reloj, se levanta y se va. Tiene sin duda alguna cosa más importante que hacer que esperar. Cierro los ojos bajo la caricia del sol. Me aflora el pensamiento agradable de que quizá no vendrá. Así podré volver mañana. Un niño pequeño se para ante mí y me pregunta la hora. Se la digo muy rápido, avergonzada, como si hubiese sido cogida en falta, durante una acción clandestina, condenable. Decido irme. Además, comienzo a tener hambre. Y, en ese instante, le veo. Lenox está con él. Pero esto ya no tiene importancia. De todos modos, la espera finalizó. —Buenos días, Señorita, dice, ¿está aquí desde hace mucho tiempo?
- 39. 39 Le digo que acabo de llegar. Le miro: no le reconozco. Lenox empuja su cabeza contra mi mano. Él y yo, por el contrario, somos viejos conocidos. Su enorme boca entreabierta sobre los colmillos que devoraron a Caperucita Roja me restituye los viejos miedos infantiles. —No está lejos el mediodía, me haría el placer... Ese tanteo alrededor de las palabras, lo reencuentro. —... de almorzar conmigo? Mientras caminamos, Lenox entre nosotros, me siento súbitamente feliz. Qué agradable es reencontrar las mismas cosas indiferentes y asistir a su anodina repetición. Es tranquilizador. Un minúsculo pasado se ha creado entre este hombre y yo. En el restaurante, el hombre se quita sus gafas y, con una gamuza, metódicamente limpia los cristales. Sorprendo sus ojos, más pequeños, más precisos, más duros. Cuando vuelve a ponerse sus gafas, su mirada vaga, incierta, me reconforta. Después coge la carta, la lee con mucha atención, reflexiona, la relee. El jefe de comedor, con el bloc de notas en la mano, el lápiz a punto, un aire de gravedad en el rostro, atento, se apresta a anotar las palabras trascendentales que van a ser pronunciadas. Pero nadie dice una palabra. Entonces sugiere, recomienda, aconseja — sin éxito. Nos mira al uno y al otro, y nos da así a entender que es demasiado cortés, demasiado elegante para expresar su impaciencia y el fastidio que le procura nuestra indecisión. —¿Qué le parece un poco de salmón ahumado? aventura al fin mi compañero. Le digo que adoro el salmón ahumado. Con esmero, con reflexión, compone el menú, me pide ante cada decisión mi opinión, y apruebo todo lo que propone sin incluso hacer el esfuerzo de comprender de qué se trata. Todo me gusta. Vino blanco, vino tinto, todo me gusta decididamente. Llena mi copa, me mira comer, beber. —Iremos a tomar el café a otro sitio, dice, será más agradable en una terraza, ¿qué piensa? Bebo, como, apruebo. Todo me gusta. Incluso la calle donde nos encontramos, incluso los viandantes que se deslizan en una bruma luminosa. Las piernas me llevan, me miro caminar. Es divertido, es fácil.
- 40. 40 Floto. Un hombre me empuja, me pide perdón. Le sonrío. Quisiera decirle cuán simpático le encuentro. Pero de pronto mis piernas se dan cuenta del peso que transportan. Me detienen ante un escaparate. Examino mi reflejo, con una fijeza maníaca, una atención únicamente de la mirada, sin que mi mente participe en el examen, sin darme cuenta que esta imagen es la mía. Después observo, a mis costados, a Lenox y su amo. Encuentro curioso que estén todavía ahí, los dos. El escaparate es el de una juguetería. Mi atención se fija en las muñecas cuyos ojos de cristal alcanzan una insondable profundidad por la perfección del vacío, en los animales de peluche contra los cuales te gustaría frotar tu rostro y de repente, en una esquina, veo un gato negro. El lomo enarcado. Una mano invisible lo retira del escaparate y lo traslada a mi habitación de niña, lo deja encima de la mesa de trabajo, junto al tintero. —¿Está fatigada? me pregunta el hombre a mi lado. —No, digo, miro ese gato negro. Apoya su rostro contra el cristal para examinarlo mejor. —En efecto, dice, es soberbio. En la terraza del café, el aire algodonoso se espesa todavía más, penetra en mis oídos, me llena poco a poco el cráneo. Todas las voces se confunden en un vasto murmullo, un mar suavemente rizado sobre el cual a veces destella un breve resplandor, el tintineo de una copa. Lenox está acostado a nuestros pies, su hocico contra mi zapato. El hombre se levanta. —Espéreme un momento, dice. El perro se levanta sobre sus patas, pero un breve: «¡Échate, Lenox!» le hace acostarse de nuevo, y su hocico recae exactamente en el mismo sitio. El hombre no tarda en volver, con un paquete en la mano. Lo coloca encima de la mesa, junto a mí. «Es para usted», dice. Tengo cierta pena de desanudar el frágil cordón, que no quisiera estropear, tan suave y brillante es. Dentro de la caja, el gato negro abre sus ojos de vidrio para mirarme. Mi mano se crispa sobre él. Lo estrecho desesperadamente, como si pudiera detener, solo con la fuerza de mis dedos, esta cosa que se abre camino a través de mi garganta. El hombre me mira, lo sé, y debo hablar, decir cualquier cosa. Pero igualmente sé que una sola palabra rompería el dique. —No era necesario…, digo.
- 41. 41 El dique se ha roto. Aprieto los labios, abro bien los ojos para contener todavía un instante las lágrimas que me empañan la mirada. Tímidamente, el hombre me toca la mano. —Es usted una chiquilla, una verdadera chiquilla. Justo lo que no debía decir. Mientras que mi rostro mana, ahogo un sobresalto de cólera y de vergüenza, para liberarme pronto al placer de llorar sin retención. El hombre me ofrece su pañuelo. —Vamos, dice, vamos, me da mucha pena. ¿Está apenado? Mis lágrimas se detienen. Voy a decirle que me trae sin cuidado su pena, locamente, que a mis ojos no existe, ni ha existido jamás. Pero continúa. —Ya no está sola. Soy su amigo. ¿Por qué se entromete? Se aburre, probablemente, encuentra su pequeña vida confortable demasiado monótona. Y entonces se ofrece una distracción. En el instante mismo en que voy a dar voz a mi cólera, veo su mano. Completamente abierta, reposando plana sobre la mesa. La piel distendida, que ya no se adhiere a los músculos, la recubre como un papel fino, transparente, arrugado. Debajo aparece el desorden dramático de las venas nudosas. Y entonces, digo: —Muchas gracias, Señor. Me he comportado como una estúpida. No debería haber bebido tanto vino, no tengo costumbre. Perdóneme. La mano deja la mesa, viene hacia mí. Vacilante, toca mis cabellos. Reculo, justo lo necesario, esforzándome por no poner ninguna brusquedad en el gesto. La mano cae, se oculta. La olvido inmediatamente. —Adiós, Señor, digo, metiendo el gato negro en mi bolso. —¿Se marcha ya? —Debo volver. —¿La esperan? Naturalmente, debería decir: «Eso no es asunto suyo.» Pero, cortésmente, explico: —Estoy un poco fatigada. —¿Mañana, dice, en el parque? Sus ojos acechan ya mi respuesta. —Mañana, estoy ocupada. Se lo toma bien. Le parece natural que esté ocupada. —Voy allí todas las mañanas, con Lenox.
- 42. 42 Maquinalmente, esbozo una sonrisa, testimonio de la buena educación que recibí antaño. Estoy impaciente por volver, por reencontrar mi habitación, mi cama, y hallar otra vez el silencio, sobre todo el silencio. En la escalera, ya sé que me esperan, arriba, los tres. Y, en efecto, allí están. Saco el gato negro del bolso y lo pongo sobre la mesa. «El mío era más pequeño, dice Jacques, y no tenía un mostacho tan hermoso. Lo guardabas encima de tu escritorio, ¿no es verdad? cerca del tintero.» Voy a sentarme en la cama. «No obstante se le parece, prosigue Jacques. Se le parece mucho. —¿Has pasado un buen día? me pregunta mi madre con fingida indiferencia.» No respondo. «Al menos podrías decirme si has pasado un buen día.» Me vuelvo hacia ella: «Cállate, mamá, te lo ruego. —¿Y por qué? ¿Has llorado, verdad? —Déjala, dice mi padre, se cae de fatiga. —¿Por qué? repite mi madre. Ha comido bien, se han ocupado de ella, ha tenido su juguete. ¿Qué más puede desear? —¿Ha sido gentil contigo? se inquieta Jacques. —Es un hombre mayor, digo. —Qué importancia puede tener eso, dice mi madre, siempre que se ocupe de ella. No obstante, deberías haber escogido uno más joven.» Me vuelvo hacia Jacques: «Jamás podré estar con un joven. —¿Por mi causa?» Mira derecho frente a él, hacia un punto increíblemente alejado, como si sus ojos se esforzaran en no encontrarme. Y grito: «Haría lo que fuese para que el tiempo pase. ¡Es necesario que el tiempo pase! —¿El tiempo? dice mi padre, sorprendido. ¿Qué significa eso? —Eso significa los días que recomienzan, el mismo día que no termina de recomenzar, la misma hora, la hora en que… —La hora en que estamos contigo, acaba Jacques. —No, digo, la hora en que estáis ausentes. Y para reencontraros, es necesario que el tiempo pase. —Todo esto es mucho más simple, dice mi madre. Piensas que todavía tienes deberes para con nosotros, pero no es así. Haz tranquilamente lo que tengas ganas de hacer. —Mamá, digo — y junto las manos — mamá, no he hecho nada malo. A este hombre, no le conozco y no tengo ninguna gana de conocerle. Solamente quiero quedarme con vosotros.» Jacques acaricia al gato con la punta de su dedo. «Es más bonito que el que yo te regalé.» Lloro: «No, Jacques, no, lo quería porque se parecía al otro, solamente porque se parecía al otro. —Ya ves, dice, que por todas partes se encuentran cosas que se parecen, y que se puede, a fin de cuentas, reemplazar todo. —No es más que un gato de peluche» lamentablemente digo. Advierto entonces la sonrisilla maliciosa de mi madre, y mi cólera estalla: «¿Por qué os encarnizáis conmigo?
- 43. 43 Para vosotros, ahora, todo es fácil, desde luego. ¡Pero yo! Yo, ¿me diréis lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me obliga a arrastrarme así día tras día, interminablemente? ¿Y por qué debo aceptarlo? ¿Por qué razón? ¿Quién lo ordena? No volveré a recibir órdenes de nadie. ¡Hago lo que quiero!» Agotada, me callo, me tiendo en la cama, cierro los ojos. El tiempo se instala, le escucho desgranar el interminable rosario de gotas de agua que caen en el fregadero, y me digo que un día el hilo se romperá, los granos se dispersarán, lluvia minúscula, a través del vacío.
- 44. 44 Al día siguiente, fui a otro parque y, a última hora de la tarde, seguí a otro desconocido. Ahora está sentado frente a mí, el busto rígido, el gesto medido, la mirada atenta. No tiene boca aparente; toda por dentro. Sus cabellos lisos se adaptan estrechamente a la forma de su cabeza. Es todavía joven, pero con una juventud sin edad. A veces sus ojos se arrugan, su nariz se ensancha y comprendo que me sonríe. Mi mirada vuelve siempre a su mano apoyada en la mesa y que veo temblar. Un gran anillo de oro, por momentos, toca una marcha entrecortada. Sé ya que vive con la cuarta parte de un pulmón, que fue aviador durante la guerra, que saltó en paracaídas de su avión en llamas, que a punto de llegar al suelo fue ametrallado. —Camarero, dice, otro whisky. —No debería beber tanto, digo. —Soy todavía sólido — y su rostro indica una sonrisa. Me gustaría decirle alguna cosa reconfortante, amistosa. No encuentro nada. —Y su familia, aventuro. —¿Mi familia? — Hace un gesto negligente con la mano —. Apenas la veo. — Vacía su copa. ¡Camarero! —No, digo, ya ha bebido bastante. — Me mira fijamente. —Me cuida; qué gentil. — Esta vez, la sonrisa excava el emplazamiento de su boca. —Es usted verdaderamente una jovencita muy gentil. Se apodera de mi mano, la mantiene un instante en el aire, después se la lleva a la boca sin inclinar siquiera la cabeza. Mi mano hace un movimiento de retroceso que no puedo controlar. —¿Tímida? me pregunta. Bajo los ojos para disimular mi asco. —Es usted deliciosa. ¿Cómo irme sin herirle? Le imagino, por la noche, con un balón de oxígeno...
- 45. 45 —¿Amigos, entonces? ¿Grandes amigos? Su rostro se acerca al mío. Reculo tan bruscamente que mi bolso, colocado sobre la mesa, cae al suelo, se abre y su contenido se dispersa. Se levanta, dobla las piernas y, con la respiración entrecortada, recoge. Le veo palidecer. —Perdóneme, digo, soy tan torpe... Cierra el bolso con un ruido seco, penosamente se levanta, quita el polvo de su pantalón, y, antes de volver a sentarse, llama al camarero. —¡Otro whisky! Con los ojos entornados, trata de recobrar el aliento. La copa tiembla entre sus dedos. Cuando la posa, veo una gota de líquido descender a lo largo de su mentón. Saca su pañuelo y concienzudamente se seca. —Así está mejor, dice. Pero lo que me haría falta, mi querida señorita, lo que me haría falta para reencontrar mi sitio, para reencontrar un poco el gusto a esta vida, es una buena pequeña guerra. —¿Como? digo, sin comprender. Su boca aparece, se dibuja, tiene una sonrisa humana. —No hay como la guerra para revelar lo que vale un hombre. La pequeña chispa fría que ilumina su mirada, ya la he visto en otros ojos, justamente durante la guerra. Me inclino hacia él, mi rostro se aproxima al suyo. Y digo, sonriendo: —Espero, querido Señor, que reviente antes. Articulo con esmero, separo las palabras, pero no puedo decir más. Ahora tengo que apretar los dientes para no escupir sobre esta cara súbitamente sonrojada. Dejo el café esforzándome por controlar mis pasos. Lentamente, lentamente... En la calle, el día se disuelve en cenizas. La ciudad enarbola ya sus oropeles nocturnos. Dos hombres se han detenido en un charco de claridad roja y les escucho reír. «Lo que nos hace falta, es una buena pequeña guerra...» Su risa salta tras de mí, mientras me alejo. Una mujer gorda viene a mi encuentro. Me mira riendo. «Lo que necesitamos, desde luego, es una buena pequeña guerra.» En un quiosco de periódicos, un viejo bosteza. Sus ojos se posan en mí. «Lo que nos haría falta, mi querida señorita, es una buena....» Me echo a correr. Me cruzo con una pareja abrazada, atrapo algunas palabras al pasar: «Querida, sería tan divertido una buena pequeña guerra.» La noche agita a mi alrededor su abalorio multicolor. Una buena pequeña guerra en rojo, en azul, en verde... Me detengo. Ante mí se levanta la fachada blanca de una casa nueva. Una casa hecha con bellas piedras talladas. La observo. Empieza a arder. Las ventanas se abren, aparecen rostros iluminados, azules, amarillos, rojos, violeta... Alrededor las llamas danzan. Cuerpos aullantes giran en el aire y se aplastan contra la acera. La sangre se arrastra de un cuerpo a otro, lanza tentáculos que se buscan, se encuentran, se unen…
- 46. 46 Un agrupamiento se ha formado ante la casa. Los curiosos contemplan los cuerpos aullantes y giratorios, justo a la distancia precisa para no ser salpicados en el momento en el que percuten el suelo. El último cuerpo cae, se aplasta. Ahora, solo las llamas ocupan las ventanas. Los curiosos aguardan todavía, esperan. Decepcionados, se dan la mano y componen corros. Mambrú se fue a la guerra, una buena pequeña guerra. Con sus pequeñas voces agudas de niños, cantan: «Mambrú se fue a la guerra, no sé cuando vendrá. Vendrá por Pascua, la buena pequeña guerra. Vendrá por Pascua, o por la Trinidad.» Sus voces me persiguen a lo largo de la calle, luego, de pronto, se extinguen. He dejado tras de mí la noche roja de los incendios y los asesinatos y me sumerjo, ahora, en las luces de pacotilla de una apacible noche de verano, entre los rostros indiferentes abstraídos en sus pequeños problemas cotidianos. Al límite de mis fuerzas, me arrastro hacia mi habitación y me digo que debo estar enferma. He contraído la enfermedad de la guerra. Bajo mi piel, tumores, llagas, forúnculos se pudren. Basta con que toquen el lugar sensible para que me ponga a gritar, para que pierda el control. Estoy realmente enferma. Falta saber si es una enfermedad incurable, si no existirá algún remedio. El tiempo, dicen, será el remedio. El tiempo cerrará las llagas, reabsorberá los forúnculos, curará los tumores y los quistes. Nada resiste al tiempo, es bien sabido. Sí, pero, ¿el modo de empleo? Yo quiero tomar esta medicina, aplicarme por todo el cuerpo esta buena pomada que arruga la piel y deseca los recuerdos. He tomado demasiado poca, o la tomo demasiado mal. Solo sé encolerizarme, compadecerme de mí misma, llorar, gritar, no tengo paciencia de esperar el efecto maravilloso, el alivio, la curación. Y, a decir verdad, no creo en ella. No, no creo en ella. ¿Cómo curarse si no se cree en la medicina? La moral; por supuesto, la moral del enfermo... No menee la cabeza, doctor, y dígame más bien ¿por qué no se construyen hospitales para atender esta clase de enfermedad? Se atiende a los cancerosos. A falta de una curación verdadera, se daría esperanza, ilusión, se adormecería el dolor, se apaciguarían las crisis con calmantes o buenas palabras. Eso respondería al ideal humanitario de nuestra civilización. Acelero el paso. Allá me espera mi cama, y la colcha que tiro por encima de mi cabeza.
- 47. 47 Mierda. Es la primera palabra que digo, cada mañana, al abrir los ojos. Una palabra muy útil. Puede traducir toda una gama de sentimientos en sus matices más sutiles, estados de espíritu e incluso ideas. Se adapta siempre exactamente a lo que quiero expresar. Un día gris, sombrío. Mierda. Un sol de plomo. Mierda. Hay que levantarse. Mierda. No me movería, me quedaría en la cama todo el día. Mierda, porque me levanto. Y ahora que casi sin esfuerzo me encuentro en el parque y camino en dirección del señor con un perro. Está sentado, siempre en el mismo banco. Ha soltado a Lenox que pasea su hocico alrededor de un árbol. Él, distraídamente, se golpea la pierna con la correa del perro. Me ve y se levanta. De pie, me espera y el sol apaga sus ojos tras sus gafas. —Estaba inquieto, dice. — Sonrío. Lenox se aproxima, viene a husmear mis zapatos. Le acaricio el cráneo. —Estaba ocupada, digo. —Estoy feliz de volver a verla, dice. Sonrío de nuevo. —La guerra es una cosa exultante, digo. Libera al hombre del peso de la vida cotidiana y le permite tomar al fin conciencia de sus posibilidades. Continúo jugando con el perro. No le miro, pero siento sus ojos sobre mí. —¿Qué significa esto? dice. ¿Qué le ha pasado? —Nada, digo. Absolutamente nada. —Lo que dice de la guerra no tiene ningún sentido. Vencedor o vencido, el hombre sale siempre humillado. Pero usted lo sabe tan bien como yo. Y sabe igualmente que entre el asesino y la víctima, solo media la ocasión. —Ya no sé muy bien lo que sé, digo. ¿Qué hizo, en su vida, Señor? —Enseñaba matemáticas, Señorita. —Ya veo. ¿Está casado? Le siento tensarse. Su mirada pasa por encima de mí. Repito: «¿Está casado?» No responde, ni se mueve. Quizá no debería haberle hecho esta pregunta. En el fondo, me da igual.
- 48. 48 —Venga, María, nos vamos. Ahora ya tengo un nombre y voy a seguir a este hombre. Sabe adonde hay que ir, conoce la meta, lleva el itinerario en su cabeza. Ya no hay porqué tomar una calle al azar, girar a derecha o a izquierda según los caprichos del humor, o confiarse al primero que llega para seguirle los pasos. No, ahora, las calles ya no son intercambiables, se ajustan las unas a las otras en un orden riguroso, cada una tiene su propio nombre que hay que leer en una placa con el fin de verificar si se inscribe bien en el esquema que el hombre junto al que marcho ha establecido y gracias al cual llegaremos allí donde lo ha decidido, es decir a nuestro verdadero punto de partida, a la fuente de todas las líneas de fuga: la estación. Y en primer lugar la confusión, un entrecruzamiento de carreras desordenadas, una bruma sonora, el delirio de los paneles indicadores, hasta el momento en que el hombre dice: «Andén nº 9» y tranquilamente deshace ese nudo de incoherencia para extraer de él el hilo conveniente. A lo lejos veo la cifra 9. Qué fácil es todo, qué claro; el hombre y el perro me siguen. El tren nos espera, ya. Hemos dejado atrás las casas ennegrecidas, los suburbios enclenques, estriados, a veces altas chimeneas, jardines, campos, después hemos abandonado el tren y hemos tomado asiento en un paisaje para inmovilizarnos. En un sendero, el hombre suelta a Lenox, que se escapa y desaparece. Al final del sendero, descubro un bosque de pinos, y el peso del tiempo de golpe cae de mis hombros. El muro de mi reciente pasado se rompe, vuela en pedazos, pulverizado, y de pronto recobro mi infancia, intacta, imperecedera y tierna, en su frágil eternidad. Alegremente, un perro ladra en alguna parte dentro de la arboleda. Ya no es Lenox, sino uno de esos perros tras de los cuales, escapando a la vigilancia de mi madre, me
- 49. 49 lanzaba, antaño, en tiempo de vacaciones. Y parto corriendo hacia esta llamada caprichosa, ondulante, que se aproxima y se aleja, tan pronto a la izquierda, tan pronto a la derecha, cambiando de dirección con tal brusquedad que a veces me parece seguir no a un perro sino a muchos. Casi sin aliento, me dejo caer, me acuesto de espaldas, los brazos bajo la cabeza, los pies apoyados contra un árbol. Sobre mí, los pinos de mi infancia se balancean suavemente. Y su movimiento me aporta una paz antigua, una alegría que creía olvidada, y suspiro, los ojos perdidos al fin en un cielo familiar. Todo es aún posible, al alcance de la mano. Alguien surge, se yergue en mi cielo, me mira. Cierro los ojos. Mi madre me recomendaba que jamás hablara con los extraños porque los ladrones de niños... Quizá debería levantarme, huir hacia la casa gritando, llamar... Pero cuando se sienta cerca de mí y dice: «Ha corrido demasiado, María», sé ya que no hay casa, que los caminos no llevan a ninguna parte, que este bosque de pinos no es más que una impostura, que no voy a tardar en olvidar la razón de esta carrera vana, o que si la recuerdo será para llorar de impotencia y de rabia. Después me doy cuenta de que el hombre me habla y tendré que responderle. No le digo, como de repente tengo ganas de decirle: «Largo de aquí; déjeme tranquila», pero, como recuerdo que es a él a quien debo esta alegría fugitiva: «Se está bien, aquí.» Y le escucho murmurar: «Podremos volver tantas veces como quiera.» No respondo. Me gustaría volver aquí, por supuesto, pero sola. Bastaría con saber cómo llegar hasta aquí y encontrar el coraje de partir. Sé que no es posible. Lenox, él también, ha agotado su ración de libertad. Jadeando, vuelve hacia nosotros y se acuesta a lo largo en una sombra destrozada por el sol. El hombre se quita la chaqueta y cuidadosamente la dobla, el forro hacia el exterior para que la tierra no ensucie la tela. —¿Me permite? dice. Su mano atormenta el nudo de su corbata. La veo temblar un poco. El nudo se resiste, pero la mano se empeña y la corbata se reúne por fin con la chaqueta. Se acuesta sobre la espalda, cerca de mí. ¿Cuántos años de su vida piensa haber así despojado con su chaqueta negra y su corbata apagada? Coge una brizna de hierba y se pone a mordisquearla. Imagino de pronto el gusto ligeramente azucarado que la hierba deja en la boca y tengo ganas de reencontrarlo. Ahora, mascamos los dos. Le dirijo una rápida ojeada. La sombra de una sonrisa aflora en su boca, una sonrisa asombrada, nueva. Estaba ya habituada a sus maneras discretas de señor mayor bien educado, a su ritmo mesurado, a sus medias tintas. Siento que si habla ahora, aportará palabras, un tono nuevo. Me veré quizá obligada a pensar, a responder, a reaccionar. La idea de hacer este esfuerzo me disgusta en grado máximo. Tengo que impedir que surja lo que se prepara en él.
- 50. 50 —Es agradable, digo, el gusto azucarado de la hierba. —¿Decía? — Me mira sin comprender. —Nada importante, digo. —Le pido perdón, estaba... —Sí, lo sé, estaba muy lejos. —No, dice, estaba al contrario demasiado cerca. Las palabras reclaman una cierta distancia. Se tumba boca abajo, la cabeza entre sus manos. Un mechón de cabellos grises cruza su frente y, con su brizna de hierba entre los dientes, me parece ver a un joven soñador que hubiese envejecido de golpe, sin saberlo, como en los cuentos. —Siento un gran afecto por usted, dice sin mirarme. Su edad le ha devuelto la timidez de la adolescencia. Por el momento, lo encuentro curioso. Vuelvo a seguir con los ojos el movimiento de los árboles en el cielo. Necesito árboles para soportar todo lo que debe seguir. En cuanto a lo que va a decir, lo conozco por adelantado, no será nada inusual, nada extraño en repetidas experiencias. Escucho susurrar al cielo frotado por las ramas. Pero las palabras esperadas no acuden. Entonces, con un suspiro de reconocimiento, me vuelvo hacia él. —Yo también le aprecio mucho, digo. Es usted tan amable conmigo. No es seguro que mi impulso, aunque sincero, le sea agradable. Me mira fijamente, la brizna de hierba se escapa de su boca cuyos ángulos se aflojan un poco. Su camisa abierta, el mechón sobre su frente, todo adquiere súbitamente un aire ridículo. —Muy amable, dice. Esto me enseñará a tener impulsos. Me levanto. —¿Caminamos un poco? digo. Pausadamente, vuelve a ponerse su chaqueta, su corbata en la mano vacila un momento, después la mete en su bolsillo. —Si quiere, dice con indiferencia. Camina a mi lado, silencioso, aparentemente distraído. Lenox corre tras una piña que le lanzo y que me devuelve húmeda y caliente. Pronto dejamos al hombre lejos de nosotros y los árboles le ocultan a nuestra vista. Un ancho y poco profundo arroyo corta el camino. La piña cae en el agua donde Lenox chapotea para recuperarla. Después, apretándola en su boca, me espera, inmóvil en medio de la corriente. Me quito los zapatos y las medias. La frescura del agua me hace emitir grititos de sorpresa y de placer.
- 51. 51 Avanzo con precaución hacia Lenox y, a cada paso, el agua aprieta su abrazo. Bajo mis pies aplasto los reflejos tranquilos que, tras mi paso, se esfuerzan en recomponer una vacilante imagen, hecha de ramas y de cielo. Llego cerca del perro y atrapo en su boca la piña que agito y finjo arrojar a lo lejos. Lenox se tensa, esboza un salto. Pero la piña sigue en mi mano. Lo engaño muchas veces y, furioso, impaciente, ladra su decepción, después se levanta y apoya sus patas delanteras en mi pecho. Resbalo en una piedra viscosa y caigo de espaldas. El perro ladra más aún, salta alrededor de mí, me salpica. Intento levantarme y resbalo de nuevo. Una risa loca me invade mientras permanezco ahí, sentada en el agua, rodeada por la danza furiosa del perro. Me entra el hipo. Sin convicción, intento calmar a la bestia, hablarle, pero apenas puedo articular las palabras entre los sobresaltos de un hipo cada vez más violento y doloroso. Después veo al hombre correr hacia nosotros. Tropieza con las raíces y, con voz angustiada, grita: «¡Ya voy! ¡Ya voy!» Entonces mi risa traspasa los límites de lo tolerable. Tengo la impresión de que falta poco para que pierda la consciencia. Al borde del arroyo, sin aliento, el hombre repite: «Ya voy.» Y, valientemente, penetra en el agua con sus zapatos negros. Querría decirle que no merece la pena, que me encuentro muy bien aquí, deliciosamente bien, que esa expresión grave y determinada de salvador me parece perfectamente ridícula, pero ningún sonido organizado consigue franquear mi garganta. Avanza tan a prisa como puede eligiendo con cuidado las piedras donde poner los pies. Llega a mi lado y se esfuerza en levantarme, las manos bajo mis brazos. Pero como soy pesada, y el peso de esta risa enorme me hace todavía más pesada. Con la cabeza echada hacia atrás, veo el rostro del señor mayor enrojecido por el esfuerzo. Se incorpora: —Vamos, dice, vamos, sea razonable. Le señalo con el dedo sus zapatos negros colocados el uno cerca del otro al fondo del arroyo. Me mira con tristeza y dice: —Creí que se había caído. Estaba inquieto, muy inquieto. Logro poneme de rodillas, después levantarme. Los bajos de mi vestido son de plomo. Los primeros escalofríos apagan la risa que me posee. Salimos del agua y, entre algunos arbustos que forman un matorral, me quito el vestido y lo tiendo al sol. En alguna parte detrás de la mampara verde, el hombre debe de contemplar el desastre de sus zapatos ahogados. Su voz suena tan cerca que de pronto tengo la impresión de que se encuentra al alcance de la mano, invisible. No es más que una voz, pero una voz que me roza, que me mira.
- 52. 52 —¿Todavía tiene frío? dice la voz. —No, digo, el sol calienta mucho. — Sentada sobre el musgo, encojo las piernas, me hago muy pequeña. —Lo siento por usted, digo aún. —No es nada, dice la voz, mis zapatos se secarán en seguida. — Después, tras un tiempo: No es más que una niña. Siento que la voz ha dado un salto en mi dirección. Pero un largo silencio le sigue, su presencia se borra, y de nuevo estiro mis piernas. —¿Está sola, verdad? La voz acaba de surgir en mi oído. El señor mayor y su perro han desaparecido desde hace tiempo. Solo queda esta voz que se infiltra en mi prisión de arbustos. —Lo supe desde que la vi. E igualmente sé cómo de penosa, de mala, es la soledad. La voz me roza el rostro. Quisiera echarla, pero ¿cómo echar algo que no se ve? —La soledad la plegará, la deformará. No hay que dejarla hacer. Si usted quiere, permaneceré a su lado. Tanto tiempo como tenga necesidad de mí. La voz se calla un instante, pero sin retirarse; el silencio incluso se vuelve su cómplice. —Necesita a alguien, dice la voz aún. Sabe muy bien que tiene necesidad de alguien. Experimento el deseo repentino de volver a ver al señor mayor, de reencontrar su tranquilizadora presencia que hará callar esta voz. Pregunto: —¿Dónde está? —Aquí, muy cerca. Le escucho moverse. La voz ha desaparecido. De nuevo estoy sola. —¿Y sus zapatos? digo. El señor mayor responde: —Se secan muy bien. Continúa hablando. Acostada, con los ojos cerrados, me abandono a la seguridad que me procura este caudal vacilante, esta manera de buscar las palabras que ya me es familiar. El esfuerzo de ir al encuentro de lo que dice, no lo hago. Recuerdo haberme adormecido un momento. El regreso se hizo como en sueños. Tenía tanto sueño.
- 53. 53 —Tiene mal aspecto, me dice al dejarme ante el inmueble donde me alojo. No estaré tranquilo hasta mañana. Sonriente, le digo que solo es el aire libre que me ha aturdido un poco. —Hasta mañana, María, venga temprano para tranquilizarme. —Pero, digo, ni siquiera sé su nombre. —Michel Caron, Michel, repite. —Pues bien, hasta mañana, Señor Caron. Gracias por esta agradable jornada. Sé que se quedará en el sitio, Lenox con la correa y echado a sus pies, para mirarme partir. En la tercera planta, una puerta se abre y una joven con vestido floreado pasa junto a mí. Una voz la persigue: «¡No vuelvas demasiado tarde!» Pero la joven ya ha desaparecido. Todavía tres plantas. Evidentemente, estoy muy fatigada. Sentada en la cama, me digo que debería quitarme este vestido, mis medias, mis zapatos. Pero eso exige movimientos, esfuerzos... mientras que es mucho más simple acostarse así vestida. Debe hacer mucho calor en la minúscula habitación, y sin embargo me estremezco. Primero uno después el otro, mis zapatos se desprenden de mis pies. El estrépito de su caída me retumba en el cráneo. Tengo una cabeza enorme y más dientes de los que mi mandíbula razonablemente puede soportar — un barullo de dientes que entrechocan. Me deslizo bajo la colcha. Y ese grifo que no cierra... Las gotas de agua explotan en el fregadero. En medio de la habitación, allí donde debería encontrarse la bombilla eléctrica, una campana de fuego suena a discreción. Un breve esfuerzo de atención hace desvanecer la campana — era un poco difícil admitirla aquí — y vuelve a su sitio la bombilla manchada por las moscas. Dirijo mi mirada hacia otros objetos, hacia la ventana, con la vaga esperanza de asistir a nuevas metamorfosis; pero la habitación de pronto ya no tiene más imaginación. Decepcionada, cierro los ojos. Cuando vuelvo a abrirlos, un hombre está sentado al pie de mi cama, el rostro severo, la mirada atenta. Está muy pálido. Asombrada, pregunto: —¿Quién es usted? No responde. No parece haberme entendido. Se contenta con mirarme fijamente. Con dificultad me incorporo. En mi espalda cuelga una pesada masa. Siento alrededor de mi cuello la cuerda de la que pende, una cuerda extraordinariamente lisa y tensa. Vanamente, con las dos manos, trato de deshacerme de ella. Pregunto al hombre: —¿Qué me han atado a la espalda?
- 54. 54 Agacha la cabeza como si aprobara mi pregunta. —Es una piedra, me explica afablemente. —¿Quién la ha atado? —Yo, dice tranquilamente. —¿Y con qué derecho? — Estoy furiosa. —Se introduce en mi casa, se aprovecha de mi sueño para atarme esta pesada piedra cuyo peso me impide moverme... —Se equivoca encolerizándose, dice mientras me estrangulo de furia, le será más difícil soportar la piedra. —¡No soportaré nada! digo. —Claro que sí, dice, es simplemente una cuestión de hábito. Vea. Se levanta, se vuelve: una enorme piedra gris cuelga sobre sus lomos. —No es culpa mía, digo, no soy yo quien le ha atado esta piedra a la espalda. —Yo no sé nada, dice. — Y vuelve a sentarse al pie de la cama. —Un día me desperté y allí estaba. —No es culpa mía, repito, esto no me concierne. —¿Puede probármelo? —Porque yo se lo digo... —Quizá ya no recuerde haberlo hecho. —¡Está loco! — Pero sin duda es mejor aplacarle. Comienzo a sentir miedo. —Señor, digo suavemente, encima de la mesa hay un cuchillo. Démelo y cortaré la cuerda que retiene esta piedra. Se inclina hacia mí. Veo claramente la cuerda alrededor de su cuello: es de color carne, azulada como una vena monstruosa. —Quiere matarme, silba entre dientes. Observo del golpe que tiene el mismo pequeño mostacho que mi padre. —No, digo, no. Simplemente quería ayudarle, cortar esta cuerda y liberarle. —Sabe perfectamente que no hay ninguna cuerda. —Sin embargo, digo. — Y palpo mi propia garganta. Es la misma vena monstruosa, dura e hinchada... La siento batir bajo mis dedos, viva. Bate, bate y la campana en medio del cuarto acompaña sus batidos. ¿Es el ruido de mi sangre, o el sonido de la campana que resuena en mi cráneo? —Señor, ¿quién ha colgado esta campana? Ya no hay nadie en la habitación. Continúo palpando mi garganta, ahora lisa y ardiente. —Deprisa, Señoritas, deprisa.
- 55. 55 La campana ha sonado. Me he puesto esta mañana mis nuevos zapatos de finos y altos tacones. Estoy inquieta. Es contrario al reglamento. Cómo lamento ahora habérmelos puesto. Si se dieran cuenta, eso podría hacer bajar considerablemente mi nota de conducta. Un rosario de nombres se desgrana, después el registro se cierra como un disparo de fusil. Un hombre, uno solo, de pronto se destaca. No lo he comprendido bien. El dedo de la profesora me apunta. Me levanto. Mis ojos están irremediablemente atraídos por la verruga que adorna su mejilla. Cómo ha crecido. Me parece que incluso continúa creciendo bajo mi mirada. Pero me digo que no tengo nada que temer. Sé perfectamente mis lecciones. ¿No soy yo la primera de la clase? Los labios de la profesora se han movido. Ha formulado la pregunta y no la he escuchado. Si solamente pudiera repetirla... Debe pensar que no sé mi lección, ¡es falso! La he estudiado ampliamente... Sus labios de nuevo se mueven, más deprisa, y me arroja miradas iracundas. Risas malignas se ahogan a mi alrededor y de repente la voz de la profesora estalla en mis oídos: «¡No sabes tu lección! ¡Eres incapaz de citarme un solo campo de concentración!» Murmuro: «Madjanek… —¡Insuficiente! exclama la profesora. Quiero otros nombres, todos los nombres.» Varias voces se levantan en la clase: «Bergen-Belsen, Dachau, Ravensbrück...» A cada nombre, la profesora asiente con la cabeza y sonríe. «Yo sé mi lección, digo, conozco todos los detalles. —Los detalles no interesan a nadie, dice la profesora. ¡No ha aprendido nada, usted, la primera de la clase!» Las lágrimas corren por mis mejillas. Exclamo: «¡Sabía la lección! ¡La sabía!» Ella golpea con rabia su regla para ahogar mi voz. «Nombres y cifras, nombres y cifras, es todo lo que pido. ¡No ha aprendido nada! ¿Por qué? Dígame la razón de su insuficiencia.» Me callo. Entonces alguien, del fondo de la clase, dice: «Lleva zapatos de tacón alto. —Esto explica todo, constata la profesora. Venga, venga aquí.» Me aproximo al estrado. «¿Y su conducta?» Con los ojos fijos en la verruga, digo: «Siempre he tenido una conducta irreprochable.» «¿Realmente? ¿Y en el campo de concentración, su conducta era igualmente irreprochable? Estoy segura de que no tendrías tu media.» La verruga se inclina hacia a mí. «Es el nombre lo que me interesa. Le pregunto el nombre del hombre que se ha fugado. —No lo sé», digo. El alemán que me interroga se incorpora, y la verruga que tiene en la mejilla izquierda se aleja. «Preste atención, dice. Es la última pregunta que le hago.» El nombre, lo conozco, sin embargo. Si no lo digo, no tendré mi media. Y del fondo de la clase, una voz grita el nombre. El alemán me abofetea. «La próxima vez, dice, aprenda mejor su lección. —Sí, Señor, digo humildemente. ¿Puedo esperar tener al menos mi media? —Ya veremos, dice. Hay que esperar dos o tres días.»
