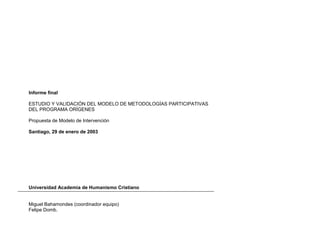
ESTUDIO Y VALIDACION DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS.doc
- 1. Informe final ESTUDIO Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DEL PROGRAMA ORÍGENES Propuesta de Modelo de Intervención Santiago, 29 de enero de 2003 Universidad Academia de Humanismo Cristiano Miguel Bahamondes (coordinador equipo) Felipe Domb.
- 2. 2 Alejandro Saavedra. Rosamel Millamán (situación socio política mapuche) Introducción 2 Capítulo 1 ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES PRELIMINARES 6 1.1 La relación facilitador-población beneficiaria 6 1.2 El rol del facilitador 12 Capítulo 2 UNA METODOLOGIA QUE PROMUEVA LA PARTICIPACION DE LA "COMUNIDAD" EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES COMUNITARIOS DE DESARROLLO 22 2.1 Importancia de la participación 22 2.2 ¿Qué entendemos por participación? 24 2.3 La participación que buscamos 26 2.4 ¿Cómo lograr la participación que deseamos? 30 2.5 Propuesta para la participación 32 Capítulo 3 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE PLANES COMUNITARIOS DE DESARROLLO 44 3.1 Planes comunitarios de desarrollo 44 3.2 Criterios básicos para la elaboración de planes comunitarios de desarrollo 48 3.3 Perspectivas que debieran adoptarse en la elaboración de planes comunitarios de desarrollo 49 3.4 Proceso de elaboración de planes comunitarios de desarrollo 50 3.5 Lineamientos metodológicos para la elaboración de planes comunitarios de desarrollo 50 3.6 Relación del facilitador con las comunidades indígenas en la perspectiva de arribar a una propuesta de PCD 59 3.7 Recomendaciones finales 68
- 3. 3 Capítulo 4 PROPUESTA DE TÉCNICAS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS FASES DEL TRABAJO 71 Capítulo 5 CARACTERÍSTICAS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ORÍGENES 83 Anexo 1: Criterios básicos para la elaboración de planes comunitarios de desarrollo 99
- 4. 4 Introducción El informe de la consultoría que estamos presentando se enmarca dentro de las actividades que está ejecutando el Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas de Chile (Programa Orígenes) y tiene por finalidad proponer un modelo de intervención participativa en el que las metodologías, técnicas e instrumentos sean culturalmente pertinentes para trabajar con las comunidades indígenas que forman parte de este Programa. En el trabajo se proponen algunas metodologías, que el estudio realizado muestra como más pertinentes, en la perspectiva de que estas sean sometidas a validación a través de una experiencia piloto. El diseño y validación de metodología participativas de intervención en comunidades indígenas forma parte de la primera etapa del Programa Orígenes; fase en la cual “se realizarán las actividades que fortalezcan a las comunidades y a los organismos públicos, desarrollando procesos participativos modelo y ejecutando a la vez proyectos de alto impacto y valoración por parte de los beneficiarios.” Esta etapa del Programa Orígenes deberá concluir con la demostración de la eficacia de las metodologías e instrumentos desarrollados para lograr el propósito anterior. La segunda fase deberá apuntar a consolidar la institucionalización de las metodologías interculturales y participativas en el contexto del fortalecimiento de los organismos del sector público participantes. La primera fase del Programas se propone: Fortalecer la capacidad de los organismos públicos para atender de manera articulada la problemática específica de las poblaciones indígenas. Fortalecer al mundo indígena para que participe en la planificación y ejecución de las intervenciones del Programa Orígenes y para que se “apropien” de los proyectos. Poner a prueba metodologías participativas e intervenciones que no se hayan aplicado anteriormente para conocer su efectividad. Ejecutar proyectos de educación, salud y desarrollo productivo, con pertinencia cultural, que permitan definir con mayor precisión el diseño de las actividades antes de extenderlas durante la segunda fase.
- 5. 5 Se espera que los resultados alcanzados en la primera fase, permitan definir con mayor precisión los procedimientos más adecuados para ser implementados durante la segunda fase del Programa. Una tarea central en esta primera etapa es la elaboración participativa de Planes Comunitarios de Desarrollo (PCD). La presente consultoría se propuso definir procedimientos metodológicos y técnicos que privilegien la participación activa de la población indígena en la definición, diseño, ejecución y evaluación de las acciones para avanzar hacia un desarrollo con identidad. Su objetivo general es contribuir al desarrollo de un modelo de intervención participativa para el Programa Orígenes, que incluya la elaboración y ejecución de los Planes Comunitarios de Desarrollo. En esta perspectiva se ha cumplido con los objetivos específicos siguientes: Proponer alternativas metodológicas apropiadas, tanto cultural como técnicamente, que permitan llegar a la elaboración participativa de Planes Comunitarios de Desarrollo. Elegir aquellas metodologías que se adaptan mejor a las realidades culturales de los distintos pueblos, comunidades y territorios indígenas seleccionados por el Programa Orígenes en las regiones Iª, IIª, VIIIª, IXª y Xª. Exponer las condiciones de aplicación más relevantes en relación a cada uno de los pueblos indígenas que participan del Programa, considerando la pertinencia cultural de los instrumentos de intervención propuestos, y el “estado de avance” de las comunidades respecto planificación participativa, (más avanzadas, medianamente avanzadas y con carencia de experiencias relevantes) Considerar algunas formas de trabajo en relación a las conflictividades que existen al interior de las comunidades o los territorios en que se ejecutará el Programa Orígenes y de aquellos que surjan por las mismas intervenciones del Programa. Proponer metodologías e instrumentos de participación que resguardan y articulan adecuadamente enfoques especialmente destinados a la participación de la mujer, jóvenes y ancianos indígenas. Además se resguarda que las metodologías propuestas permitan:
- 6. 6 Relevar de mejor manera la oferta de servicios públicos existentes en el área de intervención del Programa; Considerar la demanda de las comunidades relacionándola, principalmente, con las expectativas, que acerca de su desarrollo, muestren las propias comunidades indígenas; Enfocar los procesos de intervención con vistas a potenciar el capital social existente en las comunidades, de manera coincidente con los objetivos y componentes del Programa Orígenes; y Considerar las dificultades inherentes a las relaciones existentes entre los pueblos indígenas y el Estado chileno.
- 7. 7 Capítulo 1 ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES PRELIMINARES La relación facilitador1 - población beneficiaria Un primer aspecto que debe quedar claro desde el inicio del trabajo del facilitador es el hecho de que su trabajo con la población beneficiaria se inscribe dentro de un proceso mayor, que se inicia con un diagnóstico donde se señala que aquella enfrenta una situación desmedrada o de carencia, si se la compara con criterios que la sociedad ha establecido como parámetros o estándares mínimos dentro de los cuales se debe desenvolver la existencia de un individuo, su grupo doméstico y del colectivo del cual forma parte. En virtud de lo anterior el resto de la sociedad en general, y los organismos gubernamentales en particular, asumen el compromiso de apoyar y generar las condiciones para que estas poblaciones avancen en el mejoramiento de sus condiciones de vida, guardando el debido respeto por lo que son sus manifestaciones socio culturales y formas particulares de expresión y representación de intereses. En forma esquemática lo anterior se traduce en una acción que se define en torno a dos extremos: la situación presente, que es caracterizada como de carencia, o falta de..., y una situación deseada que se ubica en un tiempo futuro, caracterizada por la superación de la carencia, por su mitigación o por el establecimiento de nuevas condiciones. Por tanto hay una distancia a recorrer; las estrategias de desarrollo lo que intentan son precisamente salvar la distancia a través de distintos arreglos y definiendo roles para las instancias institucionales y personas que participarán en el proceso.2 Es dentro de este esquema donde el facilitador debe situar su accionar; él representa la instancia institucional que actúa a modo de nexo entre lo interno, el grupo de beneficiarios, y lo externo, el estado o resto de la sociedad. Por un lado debe tratar de viabilizar el proyecto total, y por otra apoyar a la población en la definición de procedimientos específicos para alcanzar el objetivo mayor que debería ser el resultado de un consenso. 1 Se entenderá por facilitador aquel agente que ya no está para enseñarles y decirles a la gente lo que debe hacer, sino para compartir experiencias, apoyar a la gente a sacar lo mejor de sus potencialidades, asesorarlos conforme a lo que ellos mismos consideran como sus necesidades, y apoyarlos en determinar y negociar las soluciones más apropiadas. Ver más adelante, punto II, primera sección, los alcances de esta conceptualización, del mismo modo el por qué de esta denominación para el agente externo. 2 Habitualmente se pasa por alto que en este proceso se encuentran implicados aspectos "intelectuales", morales y políticos, como lo sostiene Wallerstein. Para este autor existe un "... vínculo íntimo entre lo intelectual, lo moral y lo político. Para decirlo en términos sencillos, defino la acción racional como aquella por la cual se intenta ofrecer una explicación óptima de lo que ocurre [lo intelectual], se introducen preferencias morales y se decide, en función de estas dos consideraciones, cuáles son los esfuerzos políticos más eficaces para construir un mundo mejor." Y continua, "parece obvio, pero no es fácil. La incertidumbre respecto de la apreciación de la realidad, las contradicciones morales -por no hablar de las visiones contrarias- y la tentación de abordar lo político a demasiado corto plazo nos conduce a todos a errores constantes: errores intelectuales, morales y políticos" (Wallerstein, I.; Un mundo incierto. Libros del zorzal, Buenos Aires, 2002)
- 8. 8 Lo anterior es el principio general que está tras la intervención social, pero su materialización requiere tener en cuenta una serie de aspectos que se presentan al momento de poner en contacto al agente externo con los beneficiarios, en particular cuando se trata de población indígena como es el caso del programa que aquí se aborda. ¿Pero cuáles serían los aspectos más relevantes que están involucrados en la relación? ¿Qué importancia tiene cada uno de ellos para la forma en como se plasma la relación entre el facilitador y el beneficiario? ¿Qué orientaciones prácticas se pueden desprender de su análisis? A éstas y otras interrogantes se espera dar una respuesta a continuación.3 Todo individuo antes que nada debe definirse como ser social, en el entendido que los "... individuos no experimentan la realidad social en estado de aislamiento, sino en comunidad con otros hombres" (Alavi, 1976)4 Lo anterior supone lo siguiente: un sistema de relaciones sociales, culturales, económicas, políticas, que condicionan a la persona; el sistema de relaciones es preexistente al individuo y condiciona su ser, con independencia de la voluntad que pueda manifestar el individuo; las condiciones son las premisas iniciales de las metas del individuo y las capacidades para la acción social.5 Estos son los elementos primeros que deben ser considerados al momento de entender la forma como un individuo se sitúan en sociedad. Ahora es necesario avanzar en la comprensión de los contenidos mismos de los cuales una sociedad dota al individuo y como ellos se articulan para orientar una práctica social. Uno de los primeros elementos a considerar es que los individuos se mueven en el mundo social a partir de "coordenadas" culturales, sistemas; o sea, formas que representan el mundo y que permiten moverse en el mundo.6 En su configuración se deben tener presente condiciones medio ambientales (características del territorio), contactos con 3 Lo que viene a continuación es un esquema de análisis que el responsable de esta consultoría, Miguel Bahamondes, ha desarrollado en otros documentos, y que estima necesario volver a presentar pues, a su entender, permite mostrar con claridad y en forma esquemática, los aspectos/fases que involucrados el proceso de contacto cultural. Ver: La organización y las organizaciones campesinas. Criterios metodológicos para su análisis. Documentos de Trabajo GIA, Nº 11; Informe asesoría "Elementos de pertinencia Etnica de los Documentos de Trabajo del Programa Puente FOSIS 'Entre la Familia y sus Derechos". MIDEPLAN, 2002. 4 Alavi, A. Las clases campesinas y las lealtades primordiales. Anagrama, Barcelona, 1976. 5 Ibid. 6 Y también se puede sostener que dan las pautas para cambiar el mundo. En este sentido consultar los trabajos de Néstor García Canclini, en particular su libro Las culturas populares en el capitalismo. Ed. Nueva Imagen, México, 1982.
- 9. 9 otros grupos (en forma pacífica o con grados de violencia diversa) y la propia invención del grupo. Se puede resumir diciendo que configuran un sistema de "conocimiento" particular o cognición. Bate (1984) caracteriza este sistema como: "... el mundo de las formas, colores y texturas de las cosas, de todos los productos de la transformación material, de los diferentes objetos con los cuales, y a través de los cuales, los seres humanos se relacionan; de los olores de las comidas, de los combustibles y de los perfumes; de la lengua y sus modalidades y los acentos del habla; de las formas objetivas de saludarse; de las normas de etiqueta, de las convenciones del cortejo, o de los rituales religiosos; de las conductas particularmente convencionales en general; del oír y repetir los refranes populares, con toda su sabiduría y todos sus prejuicios, de los juicios ideológicos aceptados sin crítica, etc. Y concluye, todos los contenidos, acumulados en la memoria colectiva, reflejan la realidad social bajo sus formas culturales.7 Pero el individuo no es sólo cognición, también es estado de ánimo ante las situaciones que enfrenta y en cuya expresión las condicionantes culturales nuevamente operan o actúan. Entramos de lleno en el plano de lo afectivo, o sea de la emociones y sentimientos que expresan de qué manera los diversos objetos, situaciones o personas y grupos de personas, afectan el estado de ánimo de un individuo. En lo afectivo, citando nuevamente a Bate, "... los diversos objetos y fenómenos tienen significaciones determinadas para los sujetos: adquieren determinados valores. En los extremos polares de los valores positivos y negativos (pueden ser neutros o ambivalentes) generan vivencias afectivas agradables o desagradables, provocando posiciones de aceptación o rechazo y actitudes de acercamiento o evitación/agresión" (negrita del autor).8 En la cita anterior se hace mención a los conceptos de posición y actitud, dos conceptos que permiten completar la primera parte del modelo que estamos proponiendo para entender el contacto cultural. Por posición se entenderá la valoración -evaluación- social que hace un individuo o un grupo de individuos a partir de los intereses del individuo o del grupo. Mientras que la actitud da cuenta de la disposición a desarrollar determinadas acciones, "... selectivamente delimitadas por la posición, lo cual implica diversos grados de previsión y evaluación de los resultados de las conductas alternativas posibles."9 7 Bate denomina a lo que nosotros llamamos cognición conciencia habitual, en Cultura, clases y cuestión étnico-nacional. Juan Pablo Editor. México, 1984. 8 Ibid. 9 Ibid.
- 10. 10 Pero el modelo también llama la atención sobre un hecho: toda la secuencia descrita hasta el momento configura en el individuo una disposición a comportarse de una determinada forma pero no necesariamente ello se reflejará en la conducta efectiva del individuo. Una representación gráfica de lo anterior sería la siguiente: Lo que sigue a continuación es la explicación de cómo este esquema permite comprender el hecho del contacto cultural. En la literatura antropológica el contacto cultural no es otra cosa que el "encuentro" de individuos o grupos de individuos que provienen de culturas distintas y que tiene impactos diversos sobre las partes dependiendo de la posición en que se encuentra cada uno de los actores; es necesario poner atención al tema del poder. En concreto, si se continúa con la idea expresada en el modelo lo que debemos hacer para representar el contacto cultural es contraponer al esquema otro de la misma naturaleza, pero que tendrá como singularidad el hecho de que el componente cognición y afectividad estará formulado en otros términos, a partir de otros referentes, de otras elaboraciones culturales.10 10 El hecho de que los individuos que entran en contacto pueden adscribir a la misma cultura, por ejemplo un facilitador mapuche trabajando en comunidades de la IX Región, ello no invalida el esquema puesto que lo que interesa relevar en este caso son los propósitos sustentados por cada una de las partes. Sí se puede sostener que la relación tal vez presente menores dificultades para el facilitador que es "de la cultura" porque comparte en cierta medida la cognición, no así el facilitador "winka" que parte de otros marcos referenciales. Pero aquello que en un momento puede ser una desventaja mirado desde otro ángulo se transforma en una condición favorable en la medida que el facilitador esté dispuesto a captar la singularidad, cosa que el facilitador "nativo" pasará por alto puesto que lo estima como obvio. Más adelante retomaremos esta discusión. Cognición Afectividad Posición Actitud Conducta
- 11. 11
- 12. 12 El esquema ahora sería: Contacto cultural Cognición Cognición Posición - Actitud - Conducta Conducta - Actitud - Posición Afectividad Afectividad El Programa Orígenes es la expresión clara de un programa que se encuentra concebido bajo la lógica de un contacto cultural planificado; o sea, ha sido formulado respondiendo a ciertos requerimientos que dicen relación con la forma como el Estado chileno intenta iniciar una nueva relación con la población indígena del país. La idea, formulación y ejecución del programa, donde los facilitadores y coejecutores son una pieza clave dentro del proceso, pueden ser situados dentro del esquema propuesto. Pero lo que se debe destacar en todo esto es el hecho de que hay una forma particular de concebir lo indígena (cognición) y sentimientos comprometidos (afectividad) lo que a su vez predispone a una acción específica. Del otro lado, en este caso la población indígena (asumida como un todo para facilitar el análisis, pero que en los hechos debe ser asumida como un mundo en extremo heterogéneo), enfrenta el contacto a partir de otras coordenadas culturales, de otras cogniciones y afectividades (no se puede dejar de relevar que una y otra han ido configurando en la experiencia de la población indígena situaciones de aceptación, rechazo, desconfianza; la idea de "una vez más con el mismos cuento") que predisponen a posiciones y actitudes que en los hechos pueden diferir significativamente de los propósitos del Programa, dando paso a situaciones de desencuentros y tensiones. Lo importante de todo lo anterior para la labor del facilitador es que una cabal comprensión de lo anterior lo pondrá en alerta sobre una serie de situaciones que de no ser analizadas y abordadas con detenimiento lo pueden llevar a interpretaciones erróneas y decisiones equivocadas. Una de los más recurrentes es el pensar que porque ha mediado una conversación los términos de la misma serán interpretados por las partes del mismo modo, para que mencionar los objetivos. Beneficiario Facilitador
- 13. 13 Continuando la argumentación sobre el contacto cultural lo que interesa ahora son sus derivaciones en el plano de cómo abordar el contacto cultural, que supere procederes anteriores, dominantes, inspirados en la idea de asimilación de las poblaciones indígenas. Es aquí donde surge la noción de interculturalidad, como un principio que reconoce el contacto pero trata de hacer de él, un espacio para el diálogo entre culturas, o "sintetiza con mayor precisión la dimensión relacional de la cultura y de las propias diferencias culturales."11 Pero la interculturalidad, siguiendo a Nicolau (2001), "vista como la situación en la que entran en contacto dos o más culturas, no puede ser tomada a la ligera, pensando que se trata siempre de un encuentro fácil y tranquilo, pues puede conllevar y de hecho conlleva, una fuerte exigencia a todos los niveles."12 Tratando de precisar los alcances del concepto podemos primero señalar lo que ella no es: no se reduce al encuentro entre "mayorías" y "minorías"; no es el estudio de una cultura o de las relaciones entre culturas a partir de los criterios y valores de una sola de ellas; y por sobre todo no es una técnica o estrategia para avanzar en un proceso de homogeneización cultural. Ahora, lo que ella es, en forma bastante resumida: es "el encuentro de culturas que se lleva a cabo a partir de las base, fundamentos, matrices, lugares únicos de cada una de las culturas en presencia y del horizonte común que ninguna cultura posee en exclusividad"; es "el encuentro, no solo de las categorías lógicas, de los sistemas de signos y de las representaciones de cada una de las culturas, sino también de las prácticas, creencias, símbolos, rituales, mitos, matrices y en último lugar de la totalidad de la realidad existencial que cada una de ellas, a su manea, constituye de forma única."13 14 La interculturalidad de una u otra forma lleva a interrogarse por los límites inherentes a cada una de las culturas que entran en contacto (la diversidad de respuesta a como vivir en sociedad muestra los límites de cada arreglo cultural en particular), y propone una salida que es el reconocimiento a la posibilidad de interactuar a partir de coordenadas culturales distintas.15 11 Chiodi, F. y M. Bahamondes. Una escuela, diferentes culturas. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena-Temuco. LOM Ediciones, Santiago, s/f. 12 Nicolau, A. Propuesta para una diversidad cultural intercultural en la era de la globalización. Texto elaborado como contribución a la 1ª Asamblea Mundial de la Alianza para un mundo Responsable y Solidario. Barcelona, Julio, 2001. 13 Ibid. 14 Ambos criterios están reflejados en nuestro esquema del contacto cultural en los conceptos de cognición y afectividad. Ver más arriba 15 El lograr la práctica de la interculturalidad, como todos los fenómenos sociales, no es algo que quede sujeta a una definición "legal", a un algo establecido en los términos de aquí para adelante ....; la interculturalidad debe ser vista como un proceso, y en esa medida como algo que encontrará ambientes favorables pero también detractores; no es posible analizarla al margen de escenarios políticos, económicos y sociales particulares.
- 14. 14 Lo anterior no sólo define el marco dentro del cual debe "funcionar" el Programa Orígenes, sino que también arroja luces sobre la figura del individuo que en el plano operativo se situará como nexo entre la población indígena y el programa. Para profundizar sobre el tema, en el siguiente punto, se abordara el rol del facilitador. 1.2 El rol del facilitador Antes de referirnos a la figura del facilitador es preciso argumentar en torno al por qué de la denominación que se propone y en oposición a que figura se construye; en otras palabras, que se espera superar o que conducta se intenta modificar. Aquí nos centraremos en la figura del individuo que tiene como tarea central hacer de "nexo"16 (interfase) entre una población indígena y un contexto que ofrece ciertas posibilidades y también restricciones. No obstante ello no debe ser visto como un fenómeno que queda circunscrito al plano personal; lo que el individuo nexo haga o no haga; la actitud con la que el enfrente su tarea; cómo se sitúe frente a la población; en buena medida está condicionado por el marco más amplio que define un perfil particular de individuo. Este individuo ha recibido diversas denominaciones: técnico, agente de desarrollo, agente externo, promotor, entre otras. Como rasgo compartido está el hecho de ser un individuo que se sitúa frente a la comunidad o los beneficiarios como representante de un organismo que ha diagnosticado un conjunto de carencias que afectan a la población, y que el tiene por misión hacer tomar conciencia a la gente de tales carencias para posteriormente proceder a informar el tipo de solución propuesta, y las modalidades a través de las cuales la población accederá al beneficio (individual, grupal, comunitaria, etc.). Se trata de un proceder que pone en el centro la relación vertical entre los individuos, y donde uno de ellos sabe, el promotor, y el otro está "equivocado" en las cosas que hace y piensa, beneficiario. Y en buena medida su "estado" se explica por las cosas que piensa y hace. En este escenario queda claro que la labor del agente de desarrollo es enseñar a hacer las cosas en forma correcta, con lo que se cierra el círculo. Los magros resultados que han mostrado múltiples programas de desarrollo diseñados e implementados bajo la lógica anterior ha llevado a replantearse respecto a la justeza del proceder. Es en este escenario donde surge la necesidad de replantearse la figura del individuo nexo, tarea que se desarrolla a continuación. 16 Quizá la denominación no sea la más feliz pero creemos que ayuda a situar la posición que ocupa este individuo.
- 15. 15 ¿Qué es lo que singulariza la figura del individuo que hemos llamado facilitador?, ¿Cuáles son los requerimientos a los que el debe responder?. La respuesta a estas interrogantes está estrechamente vinculadas a la forma como se define el abordaje que el facilitador debe hacer en el trabajo con las comunidades o núcleos de la población con la cual trabajará. Esta labor se inscribe dentro de propósitos múltiples: el facilitador debe generar información (no está ajeno a un trabajo de investigación); apoyar a la población en el análisis de la información y elaboración de conclusiones; identificar problemas y buscar alternativas de solución las que posteriormente se deberán traducir en una estrategia que permitan superar alguna de las limitantes que enfrenta la población en su desarrollo, etc. Para ello el facilitador debe tener en cuenta, entre otras, las siguiente recomendaciones: El facilitador debe ser consciente que en su trabajo será necesario ir desarrollando conceptos y comprensión de los fenómenos a partir de los datos mismos; su trabajo de apoyo se basará en lineamientos generales17 que permitan una adecuación a las circunstancias.18 El facilitador debe enfrentar el escenario y las personas bajo una perspectiva holística. Los considera como un todo y aprehende a las personas en el contexto amplio de su pasado y las situaciones en las cuales se desenvuelven en la actualidad. El facilitador debe ser sensible a los efectos que su presencia causa sobre las personas con las cuales va realizar su labor de facilitador. Se debe cuidar de interactuar con las personas en forma natural y no intrusiva: al situarse en la posición de observador trata de no desentonar en la estructura de la situación; al entrevistar se vale de un modelo de conversación normal, y no de un intercambio formal de preguntas. El facilitador debe hacer un esfuerzo por comprender a los individuos dentro de los marcos de referencia nativos; resulta fundamental poder comprender como la población nativa ve los fenómenos o cosas. El facilitador debe ser muy consciente de que es un individuo que por el hecho de haber sido endoculturado en una sociedad particular posee una forma singular de ver las cosas, por lo que en su trabajo de facilitador debe tratar de 17 Los lineamientos generales en este caso corresponden a los del Programa, no obstante ello se requiere por parte de este último la precisión en el plano de algunos conceptos fundantes, como lo son el de participación, interculturalidad, desarrollo con identidad o etnodesarrollo, entre los más importantes. Estos deben estar desde un inicio claramente establecidos puesto que ellos cumplen un rol doble: definen el sentido de la acción emprendida y señalan aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de emprender la acción. Por ejemplo, la participación necesariamente es un fin pero para su logro es necesario resguardar su ocurrencia. 18 Los antecedentes obtenidos en el trabajo de campo del presente estudio permitieron evidenciar un fuerte vacío del Programa en este sentido, particularmente en lo referido a los conceptos guías y el nivel de socialización de los mismos al interior del equipo. No se debe subvalorar la importancia de esto para la implementación del Programa y los resultados que el pueda demostrar finalmente.
- 16. 16 apartar creencias, perspectivas y predisposiciones propias en la evaluación de las situaciones que enfrenta. Nada debe ser dado por sobrentendido. Resulta fundamental que el facilitador considere todas las perspectivas como valiosas; su norte debe ser la comprensión detallada de las perspectivas de las otras personas. El facilitador debe estar atento al hecho de que los procedimientos empleados en su trabajo con los beneficiarios necesariamente influyen en la forma como serán vistos por él. Para el facilitador todos los escenarios y personas deben concitar su atención; debe ser consciente de que requiere avanzar en el conocimiento de los beneficiarios y en esa medida la información de primera mano que obtenga sobre ellos es valiosa. De manera más específica se debe considerar: El faciltador tomar en cuenta que por diversas razones cada comunidad tiene su propia historia local interna y externa en los cuales cada comunidad “juega con el poder” interno y externo. Tener en cuenta que dicho facilitador es uno más de los muchos que han llegado reciente o antiguamente a la comunidad con similar o parecido discurso. El facilitador debe necesariamente ver la comunidad como es. Significa que la persona trate y conceptualice a los comuneros como personas con experiencias, conocimientos y expectativas. Tener en cuenta las deformaciones y nuevos estereotipos que se esta formando en la población chilena tales como el “indio violento” y el ”indio cerrado”. Este ultimo tiene que ver con las organizaciones que están demando formas de autonomía. Los facilitadores deben también tener en cuenta un tema muy sensible: el proceso de “identidad nacional” indígena que en ciertos niveles puede ocasionar serios conflictos. Tener claro sobre las redes que operan en las comunidades. Estas pueden ser de diverso orden, muchas tienen que ver con el clientelismo con el estado, partidos, ONG, municipios y organizaciones locales; un sinnúmero de relaciones
- 17. 17 establecidas entre el grupo, o mediadores entre el grupo y agentes externos, quedan configuradas bajo la lógica patrón- cliente.19 A continuación, y en un plano más práctico, se señalarán una serie de consideraciones que se desprenden de cada uno de los puntos anteriormente reseñados, y que deberían ser observados atentamente por el facilitador al inicio y posterior trabajo con las familias y comunidades.20 El Programa Orígenes en general -y los facilitadores como actores claves de la experiencia- debe resolver a nivel conceptual y práctico, la forma como abordará la participación. Al respecto una de las lecciones que dejan las numerosas intervenciones realizadas para mejorar las condiciones de vida de la población desposeída es que la mayoría de los proyectos de desarrollo fracasan o quedan muy lejos de sus metas iniciales, por falta de participación real de la gente para quien se hizo el proyecto. A esto se debe agregar el hecho de que todavía un número importante de agentes externos continúan pensando el desarrollo como un proceso linear sencillo, y donde la participación de la población más que beneficios, puede reportar pérdida de tiempo. Los promotores deben lograr tener ideas claras y precisas respecto a qué es lo que considerarán participación en cada caso; a las formas y niveles que ésta puede tener. En ciertas condiciones y circunstancias algunas personas “participarán” sin intervenir verbalmente y sí en la práctica; otras podrán hacerlo confiando en sus dirigentes; por otra parte no es siempre evidente el acuerdo o desacuerdo en las decisiones. El promotor debe preguntarse cómo participan o no participan las personas en cada una de las comunidades con las que trabaja y tener cuidado con querer imponer modelos de participación ajenos. Estas consideraciones no sólo debe hacerlas el promotor a nivel de sus ideas sino que, especialmente, debe traducirlas en su conducta como organizador, en sus propuestas y opiniones. Se trata de promover las prácticas participativas existentes y, si es el caso, de construir juntos formas de participación. Por lo tanto, la participación no es un estado que se logra de una vez y se mantiene en forma permanente; por el contrario ella es el resultado de la acción de las personas y de la capacidad que muestren para ir ganado espacios sociales y hacer presente sus demandas; o como dice Geifus (1997) la participación debe ser entendida como un proceso 19 Se debe dejar en claro que este es un fenómeno que de ninguna manera singulariza la relación entre los indígenas y la sociedad nacional, es un fenómeno de amplitud más general. La referencia se hace sólo para llamar la atención sobre su presencia y su consideración por parte del facilitador. 20 Buena parte de los aspectos considerados aquí han sido tomados de Geilfus (Geilfus, F; 80 Herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, Planificación, Monitoreo y Evaluación. IICA – Holanda/Laderas C.A. y PROCHALATE, San Salvador, 1997). Se le han introducido modificaciones para adaptarlos a las condiciones y exigencias propias del Programa.
- 18. 18 mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados de ingerencia en las acciones implementadas para mejorar sus condiciones de vida.21 Y como todo proceso social el resultado no sólo está dependiendo de la población comprometida directamente en su logro, sino que también intervienen otros actores que pueden jugar el rol de facilitadores, pero existirán otros que resentirán la acción. El logro o éxito no está asegurado de antemano. Si se sostiene que la participación es algo a lograr a través de un proceso, la idea de logro nos sitúa frente al hecho de que su no consecución hasta el momento, supone la existencia de ciertas restricciones, políticas, culturales, sociales, económicas, que lo impiden o entraban. Estas pueden estar radicadas tanto en la misma población como en el entorno, institucional o de otra naturaleza. Se desprende de lo anterior que un primer requerimiento para que la población beneficiaria de un programa alcance grados crecientes de participación es la modificación de aquello que ha impedido que el proceso se desencadene: población que no se siente representada en las organizaciones existentes; fenómenos de clientelismo que afectan a las organizaciones y que hacen que el proceso de representación de las bases sea supeditado a intereses particulares; organismos institucionales apegados a fórmulas de trabajo rígidas y que no dejan margen para la adecuación a las circunstancia o situaciones concretas (interesa más el formulario que el objetivo para el cual fue diseñado); la falta de coordinación de las acciones ejecutadas en una localidad, entre otras, son formas de proceder que deben ser superadas y, que en concreto, se plantean como un desafío para el Programa Orígenes. Pero lo anterior también da cuenta de las exigencias y desafío que implica para la persona que debe actuar en representación de un programa ante poblaciones indígenas. Buena parte del éxito que se pueda alcanzar depende de la forma como este personaje enfrente la relación. Es aquí donde emerge la figura del facilitador; este ya no puede seguir siendo el técnico tradicional que sabe con certeza lo qué se debe hacer, cómo se debe hacer, quiénes deben hacerlo y el momento preciso para hacerlo; el supuesto tras esta actitud es que la población, en este caso indígena, está como está 21 Para ilustrar la idea de proceso autores como Geilfus, han establecido lo que llaman la “escalera de participación”; los peldaños de la escalera, continuando con la metáfora, representan las fases del proceso y en la medida que se asciende por ella es una evidencia de mayores grados de participación. Los pasos y definiciones son: - Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna incidencia en las decisiones y la implementación del proyecto. - Suministro de información: las personas participan respondiendo a encuestas; no tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar de la información. - Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes externos que escuchan su punto de vista; esto sin tener incidencia sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dicha consulta. - Participación por incentivos: las personas participan proveyendo principalmente trabajo u otros recursos (tierras para ensayos) a cambio de ciertos incentivos (materiales, sociales, capacitación); el proyecto requiere su participación, sin embargo no tienen incidencia directa en las decisiones. - Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades. - Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma progresiva del proyecto. - Auto desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como socios (Geilfus, Ibíd.)
- 19. 19 porque carece precisamente del conocimiento que posee el técnico, de lo cual se desprende que la única actitud válida posible a adoptar por la población indígena es la receptiva pasiva. El nuevo actor facilitador -que tampoco es una "disposición" que se logra de una vez sino el fruto de un proceso dialéctico, con mucho de reflexión-, debe proceder con una lógica que no sólo se preocupa de inducir, transmitir o enseñar sino que también se plantea actuar como un catalizador que activa, potencia prácticas deseadas y que remueve obstáculos a estas prácticas. Una definición adecuada del facilitador es aquella que sostiene que se trata de un individuo que “ya no está para enseñarles y decirles a la gente lo que debe hacer, sino para compartir experiencias, apoyar a la gente a sacar lo mejor de sus potencialidades, asesorarlos conforme a lo que ellos mismos consideran como sus necesidades, y apoyarlos en determinar y negociar las soluciones más apropiadas” (Geifus)22 En el caso del Programa Orígenes la nueva disposición del agente externo no sólo compromete al facilitador del Programa sino que además requiere que los otros actores del proceso, los miembros de los equipos co-ejecutores, también enmarquen su accionar bajo esta lógica; difícilmente se podrá avanzar en la definición de una nueva relación del Estado con las poblaciones indígenas si sólo una parte de los agentes modifica sus prácticas. De no producirse el cambio lo más probable que acontezca sea un conflicto entre procedimientos en competencia que tratarán de buscar apoyo en la población nativa para mostrar su supuesta pertinencia.23 La actitud que debe primar en la relación que establezca el facilitador con la población beneficiada puede ser resumida en la idea de respeto. Y cuando se dice respeto se está aludiendo al reconocimiento que merece una persona y que se manifiesta en tres situaciones: preocupación real por la persona - en oposición a un interés instrumental-, conocimiento y reconocimiento de sus derechos y estima por su contribución. La falta de reconocimiento de lo anterior lleva a lo que algunos autores han denominado la "falta de respeto" (Honneth, citado por Larraín, 2001)24y que puede dar paso a conflictos sociales. "[La] primera forma de falta de respeto es el abuso físico o amenaza a la integridad física, que afecta la confianza en sí mismo. La segunda, es la exclusión estructural y sistemática de una persona de la posesión de ciertos derechos, lo que daña el respeto de sí mismo. La tercera, es la devaluación cultural de ciertos modos de vida o creencias y su consideración como inferiores o deficientes, lo que impide al sujeto atribuir valor social o estima a sus habilidades y aportes." 22 Ibid. 23 Los antecedentes recopilados en terreno en el marco del presente estudio aportan información muy significativa en este sentido. Son numerosos los testimonios que destacan el hecho de que no se ha logrado una adecuada coordinación en los procedimientos empleados por los distintos actores que toman parte en el Programa. 24 Larraín, J. Identidad Chilena. Colección Escafandra. LOM, Santiago, 2001.
- 20. 20 Como se puede apreciar, el facilitador del Programa Orígenes se enfrenta a una población indígena, precisiones más precisiones menos, situada en la condición de "falta de respeto". De ello se desprende que su accionar, en primer lugar, deberá luchar para superar una serie de prejuicios sobre el comportamiento de estas poblaciones, en segundo lugar, convencer a la población que su actitud es distinta a la de aquellos que han violentado al grupo a través de distintos procederes, y, en tercer lugar, que el conocimiento y prácticas poseídos por el grupo merecen ser considerados al momento de buscar explicación a los fenómenos y respuestas a los problemas que aquejan al grupo. Por tanto ya no sólo se trata de respeto sino de la capacidad para entablar un diálogo efectivo, entendiendo por tal, aquel que considera en forma simultanea dos situaciones: actores cada uno de ellos con un conocimiento, y que es dispuesto para enfrentar en forma conjunta el tema de cómo hacer.25 En lo que dice relación con el instrumental del cual se debe valer el facilitador en su trabajo con las comunidades, lo que debe primar es la idea de la "caja de herramientas", más que un procedimiento esquemático y rígido, en el cual se encuentran contenido con precisión el tipo de técnica a emplear en la fase X. Lo que se requiere es que el facilitador tenga la capacidad, en primer lugar, de adecuar su proceder de acuerdo a las circunstancias que enfrenta (el ceñirse en forma estricta a una pauta puede acarrear más perjuicios que beneficios), y en segundo lugar, manejar alternativas para enfrentar un problema o poder llevar a cabo una actividad. Del mismo modo debe estar abierto a incorporar las innovaciones o modificaciones que sean sugeridas por la población beneficiaria, ello no tan solo le permitirá incrementar su conocimiento sino que también el reconocimiento de la población (valoración de las iniciativas de la comunidad). v) El facilitador debe hacer una práctica habitual el tomar nota de lo que observa en terreno y conversa con los beneficiarios o miembros de grupos relevantes en la zona de trabajo. Debe existir una preocupación permanente por registrar datos cualitativos y cuantitativa.26 La información se registra de distintas maneras partiendo por el oficio de aprender a observar y anotar después lo que se ha visto y oído. Una pauta sencilla que indique que mirar y escuchar, qué preguntar, asuntos sobre los que conversar es un apoyo de importancia. El registro debe permitir la acumulación y 25 Es preciso dejar en claro que aquí no se asume la posición de que el conocimiento poseído por la población indígena es válido por el hecho de ser conocimiento elaborado por el grupo indígena, sino que se alude a la idea de confrontar saberes, y que el planteamiento de alternativas de explicación y soluciones convincentes para las partes irán resolviendo los problemas, y de paso enriqueciendo el contacto. 26 El facilitador debe adquirir como práctica de su trabajo el registro y sistematización de antecedentes directamente relacionados con su labor y el devenir de las comunidades indígenas. En el caso de la información secundaria se recomienda que el facilitador siempre tenga disponible una libreta de notas donde registrar la existencia de información pertinente para su trabajo; debería tomar nota del título del documento, sus autores, institución responsable, año de elaboración y lugar donde el documento está disponible (se debe indicar el carácter del documento: reservado, confidencial, público, etc.). Además debe, en lo posible, registrar el índice del documento y hacer una breve descripción de su contenido; si es factible indicar si la información es de carácter general o remite a una localidad o comunidad particular. Para el caso de la información primaria, el facilitador debe hacer un hábito el registro de hechos, opiniones y rumores vinculados a su labor y del programa. Para ello se sugiere que disponga de una libreta de terreno la que será empleada como bitácora. En el registro diario de la labor desarrollada el facilitador tendrá cuidado de indicar al inicio de cada registro la fecha, hora, nombre del o los informantes (cuando corresponda), lugar (localidad o comunidad) y el contexto donde se efectuó el registro. Debe indicar si la observación remite a un hecho concreto, es la opinión de una persona o grupo de personas, o tiene el carácter de rumor; a continuación hará una breve descripción del hecho, acontecimiento o comentario.
- 21. 21 comparación de información indicar las fuentes y circunstancias en que esta se obtuvo. En esta perspectiva el promotor debe, además, aprender a contar y ponderar cuantos (o que proporción) de las personas opina una u otra cosa así como a ponderar situaciones variables o con distintas posibilidades o alternativas. El promotor debe ser especialmente capacitado y adiestrado para observar, obtener y registrar la información necesaria. vi) Pero todo lo anterior se verá enormemente dificultado si el facilitador no es capaz de crea una atmósfera de confianza en las instancias de encuentro y trabajo con la comunidad para que todos se expresen. La confianza no es algo que se de buenas a primeras. Debe ganarse, debe desarrollarse y no debe perderse. Ello no es fácil, en especial tratándose de personas que tienen una legítima desconfianza respecto al Estado y sus agentes. Una de las bases para ganar esta confianza es la paciente y cuidadosa información respecto a lo que se está haciendo sin decir una cosa por otra. Sin ofrecer o insinuar lo que no se hará, cuidando los malos entendidos (especialmente cuando estos parecen facilitar el trabajo) y demostrando profesionalismo. En las actuales circunstancias el promotor debe, además, dar garantías de que las opiniones y la información que recoja no será utilizada en contra de personas, ideas u organizaciones. Cada promotor, y el Programa, deben responder de estas garantías. Y si no lo hacen no esperen confianza. Por otro lado, y desde otra perspectiva, la confianza para que todos se expresen está asociada a la capacidad de escuchar, al verdadero interés (que va mas allá de cumplir un rito de preguntar algo) en las expresiones del otro, al respeto y la valoración de todas las ideas y opiniones. Cómo ganar y mantener la confianza de las comunidades en el promotor (y el Programa) es un asunto complejo y extenso que amerita un trabajo no sólo de estudio y reflexión sino que de capacitación a los promotores. En todo caso, lograr o no esta confianza no depende principalmente de los promotores. Para concluir esta parte se debe hacer hincapié en la responsabilidad del facilitador para con la población beneficiaria. Debe preocuparse constantemente de salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas, sus intereses y su sensibilidad. El facilitador debe asumir como norma plantear desde el principio cuales son los objetivos de su presencia en el lugar y debe preocuparse de que a todos les queden claro.
- 22. 22 De igual forma el facilitador debe alertar a los beneficiarios respecto a las implicancias que puede tener para el grupo la entrega de cierta información, de tal forma que de ocurrir un hecho desagradable la población esté alerta y no culpe al facilitador por las consecuencias. En el cuadro que se entrega a continuación se resume lo que debería ser el perfil ideal del facilitador.27 DIMENSI ÓN CARACTERISTICAS De lo que está dotado. Está calificado para impulsar la realización de diagnósticos de la situación (y encaminar y dotar de instrumental metodológico y técnico a la población para la realización de autodiagnósticos) y catastrar y valorar recursos, considerando la participación activa de la población. Dispone de la capacidad técnica para contribuir a la definición de los propósitos y objetivos de grupos, organizaciones y comunidades. Está capacitado para contribuir a la generación de espacios de encuentro y debate al interior de organizaciones y comunidades. Dispone del conocimiento para apoyar la realización de evaluaciones de la estructura y funcionamiento de las organizaciones o grupos cooperados. Facilita la identificación, contacto y encuentro con otros actores que pueden brindar apoyo o potenciar el accionar de la organización o comunidad. Tiene la capacidad para entablar relaciones de confianza con los beneficiarios y mantenerlas en el tiempo. 2. Claridad sobre el sentido de su Maneja distintas fuentes de información que pueden contribuir o aportar a la solución de problemas. Fuentes institucionales (primaria) y fuentes documentales (secundarias). Releva la presencia de grupos o sujetos y da cuenta de sus demandas (lo anterior considerando especificidades étnicas, de 27 La matriz que se propone ha sido inspirada en el esquema desarrollado por Ulloa en su artículo Mecanismos para lograr el empoderamiento y autosugestión de las organizaciones de base y sus implicaciones en la modalidad de coejecución". Ponencia presentada en el I Foro Regional "Tendencias y Perspectivas para el Desarrollo Rural del Trópico Seco de las Segovias", julio, 1999.
- 23. 23 acción. género y grupos etáreos). Emplea procedimientos técnicos para promover el dialogo, la negociación y el consenso entre grupos al interior de la organización/comunidad. Emplea y es capaz de socializar procedimientos para llevar adelante o guiar acciones de planificación y análisis de contexto. Establece contacto con otros profesionales para complementar o precisar su visión de los fenómenos o situaciones que enfrenta. Genera o contribuye a crear espacios para discutir en torno a procedimientos para dar cuenta de dinámicas sociales o la realización de prognosis. 3. Posee condicio nes para hacer. Es una agente facilitador y como tal está capacitado en temas claves para el logro de los objetivos centrales de su acción con la participación activa de la población. Posee la capacidad para operar equipos y tecnológicos pertinentes a las labores que debe desarrollar. Está capacitado para llevar adelante análisis del contexto y pronósticos de las dinámicas sociales. Crea las condiciones para acceder a espacios de información, asesorías y reflexión sobre los marcos legales existentes. Está habilitado para brindar asesoría a la organización y comunidad en lo referido a mecanismos de toma de decisiones. 4. Disposic ión a hacer. Genera o contribuye a que en todos los niveles en los cuales opera se tenga conciencia de las ventajas de lograr lo que ha sido propuesto (la noción de eficiencia y eficacia). Asesora o brinda apoyo para evaluar y sugerir acciones correctivas para el trabajo de las organizaciones y las comunidades. Mantiene una preocupación permanente por el seguimiento y monitoreo de las acciones que se están ejecutando y sensibiliza a la población sobre su relevancia.
- 24. 24 5. Ejecuta acciones. Asesora y capacita en la conducción de proyectos, servicios y otras iniciativas. Acompaña a los grupos/organizaciones en la ejecución de acciones inscritas en una lógica de "retiro" paulatino pero constante. Propone y ayuda a implementar métodos y técnicas orientadas a generar una reflexión crítica sobre las acciones ejecutadas por el grupo organización o comunidad. Apoya la revisión crítica de los canales de comunicación empleados en la organización o comunidad. 6. Socializa su quehacer y conocimiento. Contribuye y facilita la creación de espacios de comunicación e intercambio de experiencias durante y con posterioridad a la ejecución de proyectos. Impulsa la creación de un espíritu crítico al interior de la organización o comunidad. Genera las condiciones para impulsa la realización, constante, de estudios sobre los niveles de satisfacción con las acciones ejecutadas. Se preocupa de que los resultados de estudios y evaluaciones sobre el trabajo ejecutado sea conocido y discutido por los beneficiarios. 7. Reconocimien to del otro, o una disposición plena a la interculturalid ad. Es un agente atento a reconocer la diferencia étnico-cultural y valorarla como tal. Asume la idea de interculturalidad como eje de su quehacer. Impulsa la creación de espacios de reflexión sobre los alcances de la existencia de la diversidad étnica y cultural y las implicancias de ello al momento de tomar decisiones. Impulsa y contribuye a la generación de espacios de encuentro y de asociación entre organizaciones y comunidades, y con otros actores que el grupo evalúe como relevantes. Facilita la constitución de espacios de discusión sobre distintas
- 25. 25 situaciones que dan cuenta de conductas, individuales o grupales, contrarias a las normas establecidas, y que pueden destruir la confianza entre los integrantes del grupo, y la de estos con otros actores. Releva la importancia de preservar aquello que en el último tiempo se ha dado en llamar capital social.
- 26. 26 Capítulo 2 UNA METODOLOGIA QUE PROMUEVA LA PARTICIPACION DE LA "COMUNIDAD" EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES COMUNITARIOS DE DESARROLLO Importancia de la participación En esta sección del documento se va a trabajar bajo el supuesto que el Programa ha definido con suficiente precisión, y de una manera adecuada, los objetivos y procedimientos que conducen a la elaboración de PCD en las comunidades para centrarnos en el tema de la participación. Lo anterior se sustenta en el hecho de que es conveniente definir con precisión lo que se entenderá por la formulación de PCD participativos, antes de referirse con mayor detenimiento a los pasos o fases en la formulación de aquellos, cosa que se hará en la tercera sección. ¿Cómo podemos asegurarnos de que un PCD sea elaborado en forma efectivamente participativa?; ¿Cuáles son las razones que se deben esgrimir para sostener que la participación es importante?; ¿Qué debiera hacer el Programa y los facilitadores en este sentido? Para intentar responder a estas interrogantes –y poder llegar a un conjunto de recomendaciones- no podemos dejar de mencionar dos cuestiones centrales. La primera es que toda participación descansa en las motivaciones que tengan, o no, las personas para hacerlo. En relación con ello el Programa debiera considerar seriamente que es lo que verdaderamente ofrece y las distancias que existen entre las aspiraciones y expectativas de las comunidades por un lado y el discurso del Programa.28 Parece recomendable motivar a las comunidades para lo que realmente se podrá hacer. El Programa debe despertar interés. Y para ello es necesario que se produzca la credibilidad necesaria. Junto con ello debe evitarse el desencanto que se produce cuando se percibe que la intervención no cumple con las promesas o con las expectativas y aspiraciones al respecto. Es necesario un trabajo inequívoco de información en que se verifique lo que se entendió. Debe hacerse un nuevo trabajo informativo que no esté dirigido a promover un programa y sus acciones sino a informar, con el detalle necesario, qué se pretende hacer, qué puede y no puede hacerse y cómo debe procederse. Más allá de las “grandes palabras” hay que informar de las acciones concretas que se busca realizar, de sus posibilidades y riesgos, de 28 Se ofrece un Plan Comunitario de Desarrollo, entendido como estrategia para un “desarrollo integral” y se aterriza en un “diagnóstico”, que no podrá ser más que preliminar, en la definición de “necesidades prioritarias de la comunidad” y en la elaboración de algunos pequeños proyectos.
- 27. 27 las reglas del juego. Un riguroso análisis de contenido de los folletos, cartillas y otros documentos del Programa mostraría que hay considerable distancia entre lo que se dice, lo que se ofrece y las acciones que se implementarán o – en el mejor de los casos- que este discurso puede inducir a interpretaciones erróneas respecto a la realidad de lo que se puede o no se puede hacer o esperar del programa. Proponemos un nuevo y específico trabajo de información a las comunidades. El promotor, con el debido apoyo, podría hacerlo. En esta perspectiva sería recomendable un proceso sistemático de indagación respecto a lo que las personas de las comunidades van conociendo, aprendiendo o imaginando respecto al Programa. No basta con decir; hay que asegurarse de qué se entiende con lo que decimos. La segunda cuestión de importancia es que la participación no asegura ni los resultados ni los compromisos. Si bien es cierto que en muchos casos la participación permite considerar y resolver oportunamente algunos problemas y otorgar legitimidad a los acuerdos también existen posibilidades, no despreciables, de que se desencadenen problemas y opciones para el cuestionamiento de compromisos. ¿Qué debe entenderse por participación? ¿Por qué es deseable? Digamos en primer lugar que el Programa busca la participación no sólo ni exclusivamente por consideraciones éticas relacionadas con la equidad sino que, además, espera que la participación contribuya a superar conflictos y, muy especialmente, que la participación se traduzca en continuidad y compromiso. En una responsabilidad colectiva que permita trabajar juntos durante varios años con razonables posibilidades de éxito. El objetivo del Programa, de lograr participación, se relaciona, sin duda, con la posibilidad de asumir a la comunidad – organización- como interlocutor y socio en las intervenciones para el desarrollo. En esta perspectiva es probable que se produzca una mayor continuidad y responsabilidad; un mayor grado de compromiso con las tareas comunes cuando hay participación y que esta disminuya, o que signifique riesgos altos, cuando no existe esa participación. Es probable; pero en ningún caso es seguro que la participación, por sí misma, garantizará continuidad, estabilidad, asociación. A la inversa: la participación puede, también, traducirse en rupturas, discontinuidad, conflictos. Desde nuestro punto de vista: una adecuada participación de los miembros de la comunidad en las acciones para su desarrollo constituye el mejor camino –y el único posible para construir sujetos colectivos en la perspectiva del empoderamiento de las comunidades- pero no es ni el camino más fácil ni un objetivo simple, irreversible o que se logra en poco tiempo. Por lo anterior conviene hablar de un proceso de desarrollo de la participación en las tareas del desarrollo comunitario. La participación, así entendida, no se logra sólo y exclusivamente con técnicas y manuales, por ingeniosos que estos sean.
- 28. 28 No existen recetas mágicas para que las personas efectivamente “participen” si es que con ello estamos pensando en algo más que un ritual; es una forma de asociarse, comprometerse, de hacerse parte de un proceso. No se trata de que los miembros de la comunidad participen para el Programa, para el facilitador; si no que lo hagan para su organización, para sí mismos, para sus dirigentes y autoridades. Estos últimos debe aprender a valorar, respetar e incentivar la participación. La "comunidad" debe buscar y establecer dirigentes participativos. Un objetivo inicial -y persistente- del Programa debe ser construir organización participativa. Ello toma tiempo y esfuerzos. Las comunidades lo hacen, (cuando lo hacen), a través de múltiples ensayos y errores; descubriendo las prácticas organizativas que más acomodan a la comunidad en determinadas circunstancias y condiciones. Este es un objetivo inicial toda vez que muchas “comunidades” son una organización nominal o formal más que factual y no pocas, probablemente, tienen una baja o insuficiente participación. En un programa como Orígenes se debiera tratar de ir más allá de las “organizaciones funcionales”, que proliferan para los proyectos de turno, y contribuir a la construcción de comunidades reales, asentada en una práctica histórica colectiva, que va más allá de las formalidades legales y organizativas y que implica intereses comunes, cooperación, lealtades etc. Sería un gran error pensar que estas comunidades ya existente en el presente. La participación es importante en tanto contribuye a la formación y el desarrollo de un sujeto colectivo -la "comunidad"- capaz de convertirse en protagonista persistente y responsable respecto a su propio desarrollo y el de la sociedad de la cual forma parte. No está demás insistir en el carácter de sujeto colectivo, de actor o protagonista, de las comunidades ya que la tentación de considerar a las comunidades sólo como vecindarios es tan grande como la de idealizarlas y considerar que por ser indígenas son verdaderas comunidades ¿Qué entendemos por participación? La participación de los miembros de una comunidad indígena puede adoptar muchas formas29 y tener distintos sentidos y significados. Puede querer decir igualdad de oportunidades, simetría en las relaciones, considerar la opinión de todos, inclusión. O puede significar legitimidad de las decisiones y una mayor eficiencia en el proceso de decidir. Junto con los aspectos de la participación mencionados más arriba es recomendable entender la participación como una conducta que compromete a quien la practica con los resultados de esa participación. Así entendida, la participación supone una motivación para hacerlo; que esta constituya un interés, aspiración y expectativa. Implica ciertas actitudes 29 Ver nota más arriba.
- 29. 29 definibles. Junto con ello, la participación depende de un conjunto de ideas, razones, argumentos para participar en vez de no hacerlo, así como de una evaluación de sus resultados y beneficios para quien participa. En este sentido la participación no sólo debe ser visualizada como un deber y un derecho sino como la forma más adecuada de manifestar opiniones, puntos de vista, intereses... y de lograr metas y objetivos individuales. La valorización positiva de la participación no es algo abstracto y general: debe encarnarse en las personas; constituye un objetivo a lograr. Para hacerlo es imperativo armonizar “individualidad” y “colectividad”. Se trata de instalar y desarrollar una voluntad de participar consciente de los compromisos que implica hacerlo. Por otra parte, las formas, los niveles y la cobertura de los procesos de participación están fuertemente asociados a ciertas características culturales y sociales. En determinados contextos y circunstancias, y frente a ciertos asuntos, una comunidad puede considerar la participación en diferentes términos que no necesariamente corresponden a lo que se piensa en otro contexto. ¿Qué es lo adecuado en esos casos? ¿Es suficiente con respetar lo que la “comunidad” establece? ¿Cómo resolver las discrepancias y tensiones con los modelos de participación que hemos asumido?30 Como ya se señalaba más arriba, no se trata de que los miembros de la comunidad “participen” para el Programa, para el facilitador, sino que lo hagan para su comunidad, su organización, sus dirigentes y autoridades. Estos últimos deben aprender a valorar, respetar e incentivar la participación. Por su parte los miembros de la comunidad deben buscar y establecer dirigentes participativos.31 Un objetivo inicial, y persistente, - como ya se ha dicho más arriba- en las acciones para el desarrollo de las comunidades indígenas debiera ser el constituir y desarrollar organización participativa. Ello toma tiempo y requiere de mucho más que técnicas de trabajo de grupos. Implica la formación de una consciencia, de una voluntad, del convencimiento de que esa es la mejor forma de trabajar juntos; supone múltiples ensayos (y errores) hasta descubrir prácticas participativas que acomodan a la comunidad.32 Uno de los mayores riesgos del Programa es cometer el error de dar por supuesto que la mayor parte de las actuales “comunidades” indígenas son verdaderas comunidades y no asociaciones frágiles para ciertos propósitos y con serias contradicciones internas. Avanzar hacia una organización participativa es intentar hacer comunidad en los contextos y 30 Dos parecen ser las opciones extremas: acatar lo que la comunidad establece o promover un cambio en la perspectiva del modelo de participación que suscribimos. Esta es una decisión que debe tomar la Institución que se propone intervenir. En el segundo caso: las formas de participación tensionarán la relación con la comunidad y se transformarán en un objetivo. 31 Indicadores de estas actitudes y prácticas son la preocupación de los dirigentes por la opinión y participación de sus dirigidos, la consideración de sus puntos de vista, la búsqueda de formas para resolver las divergencias. Igualmente lo es la opinión y actitud de las bases respecto a sus dirigentes en este sentido. 32 Y nadie puede asegurar de que así ocurrirá; como nadie puede garantizar de que prevalecerá la comunidad respecto a otras formas, individualistas, de vida y trabajo de los indígenas.
- 30. 30 circunstancias actuales. El Programa debe encontrar las bases de la comunidad y promoverla a través de la organización y no quedarse en la superficie, o peor, en segmentos parciales, por organizados que parezcan, de las maltrechas comunidades. Dicho de otra manera: para el Programa es importante una participación que contribuya a la formación y desarrollo de un sujeto colectivo. Que, en muchas oportunidades, transforme a las “comunidades” actualmente existentes en sujetos colectivos capaces de actual como protagonistas centrales de su propio desarrollo. Para contribuir en esa dirección es necesario evitar las frustraciones en el trabajo colectivo; es preciso mostrar y demostrar el valor de la participación, compromiso y lealtad para con la comunidad; es imperativo que esta asociación participativa redunde en ventajas, beneficios, gratificaciones para sus miembros. La participación en algunas comunidades se puede desarrollar y ampliar mediante una concepción que se amplíe hacia otros ámbitos a partir de prácticas "tradicionales" que aun se encuentran operando. Sólo en ese contexto es posible desarrollar actitudes y prácticas participativas que impliquen compromiso, responsabilidad y reciprocidad. La participación que buscamos En nuestra opinión el Programa debe buscar una participación que construya "comunidad". Es un error considerar que esta comunidad ya existe y que ahora se trata de invitar a sus miembros a que participen en elaborar un PCD. La mayor parte de las comunidades son “comunidades legales”33 y no verdaderas comunidades socioculturales. La existencia de “comunidades legales” no debe llevarnos a pensar que esas asociaciones son efectivos sujetos colectivos. La mayoría de las veces son asociaciones tentativas que no sólo tienen poco que ver con la comunidad étnica sino que no son un colectivo que actúa como grupo de pertenencia, (un “nosotros”), significativo que compromete a sus miembros. Frente a esta situación el Programa puede optar por una participación ajustada a lo “legal” y ella consistirá en que se cumpla y respete lo estipulado en los estatutos y reglamentos. Pensamos que el Programa debiera ir más allá de los estatutos y reglamentos promoviendo una efectiva formación y desarrollo de la comunidad como sujeto colectivo. 33 Recordemos la actual Ley Indígena, la situación que existía antes de ellas y la forma en que se constituyeron las actuales comunidades.
- 31. 31 Conformarse con una participación sólo legal -o que descansa en ejercicios más formales que prácticas verdaderas- implica un serio riesgo de discontinuidad, conflictos y fracasos en el trabajo conjunto del Programa con unas comunidades que bien pueden erosionarse, dejar de serlo o transformarse en algo muy distinto a socios colectivos con quienes es posible planificar acciones para el desarrollo. Debiera buscarse una participación que construya comunidad. Aquí no se debe perder de vista el hecho de que prácticas que se emplean cotidianamente en un espacio social pueden ser orientadas hacia la participación en un nuevo escenario con nuevas exigencias, lo que debe necesariamente llevar a plantearse, a su vez, por las tensiones a las que pueden verse sometidas. En términos generales participar construyendo comunidad significa compatibilizar “individualidad” y “colectividad” en términos de mutua necesidad y beneficio. Hacerlo implica un conjunto de motivaciones, intereses, aspiraciones y expectativas. Este tipo de participación se produce cuando las personas, individualmente y en forma colectiva, evalúan positivamente los resultados de la participación, cuando reconocen y aprecian sus resultados; cuando valoran el colectivo como grupo de pertenencia. Participar de esta manera supone convicción de hacerlo. Vale decir: estar convencido de que participar comprometiéndose con la comunidad es la mejor manera (o la única posible), de enfrentar los problemas asociados al desarrollo; que es la forma más adecuada de expresar y hacer valer sus intereses, puntos de vista y opiniones. ¡De lograr objetivos “propios! Este convencimiento requiere de ideas, razones, y argumentos, pero también de resultados concretos que muestren la validez de la estrategia participativa. Construir comunidad es formar y desarrollar un “nosotros” del que se participa y con el que se está comprometido en términos de lealtades y reciprocidades. Buscar tal participación plantea una serie de interrogantes y problemas34. ¿Quiénes son la comunidad?, ¿Qué significa ser miembro de una comunidad?, ¿Cómo funciona esta comunidad?, ¿Qué relaciones existen entre sus miembros y entre estos y sus dirigentes?, ¿Cómo se resuelven o dirimen las diferencias?. 34 Interrogantes y problemas que deberán ser resueltos en el trabajo conjunto del Programa con cada una de las comunidades. Pensamos que este es un trabajo largo y persistente que corta transversalmente los diversos componentes del Programa. No obstante, nos parece necesario diseñar e implementar un conjunto de acciones, focalizadas en esta problemática, que se inicien lo antes posible y en forma simultanea con la elaboración participativa del PCD. Así lo proponemos.
- 32. 32 Desde otra perspectiva, la del “deber ser”: ¿Cómo debiera ser una comunidad? ¿Cómo garantizar ese carácter comunitario? ¿Y su estabilidad, continuidad y capacidad de compromiso? El primer gran problema que se le plantea al Programa en este ámbito es el de la formación y desarrollo de un sujeto colectivo -la comunidad- con el que se propone trabajar. ¿Es suficiente una “asociación legal” o las “organizaciones funcionales” que se configuran en términos de una o varias acciones? Nos parece que la participación de los indígenas de las comunidades en términos legales, estatutarios, reglamentarios – o en ejercicios y juegos de participación instalados desde fuera- o sólo formales, no permite alcanzar los objetivos de Programa. Puede dar la impresión de que todo resulta bien y que el proceso es exitoso pero los logros, muy probablemente, se derrumbarán apenas se interrumpan o terminen los incentivos externos para los que son “funcionales” organizaciones (y participaciones) que sólo tienen ese carácter. Se trata de formar y desarrollar comunidades “funcionales” a los pueblos indígenas y sus posibilidades de desarrollo y no de comunidades “funcionales” al Programa. Estas últimas no serían sino otro “castillo de naipes” expuestos a muy previsibles ventoleras. Por otra parte: ¿Podemos confiar en que las comunidades indígenas, por su carácter étnico y cultural, por su historia, son hoy en día efectivamente comunidades? Por todo lo anterior el Programa debe otorgar prioridad a la constitución de comunidades reales y emprender acciones significativas para instalar y promover el “comunitarismo”, el funcionamiento real de las comunidades. En nuestra opinión ello no puede hacerse pretendiendo regresar al pasado o tomando como modelo las reconstrucciones teóricas que puedan hacerse de la “comunidad indígena”. La construcción actual de comunidad sólo es posible como proceso histórico en el presente; proceso que no es fácil ni tiene garantía de éxito. Los indígenas, en el mejor de los casos y con no poco apoyo, tienen la oportunidad de redefinir, reinstalar y reasumir sus nuevas comunidades –si es que estas son viables y posibles- que serán nuevas aún cuando se basen en la identidad étnica, en la cultura y la historia de los indígenas.
- 33. 33 Esta perspectiva de construir comunidad es el contexto en que debe situarse la participación que se busca y desea para las comunidades. En la medida en que compartamos el concepto de participación que hemos reseñado podemos considerar que una aceptable participación de los miembros de una comunidad indígena, centrada en la construcción de comunidad, estará asociada a: una adecuada y oportuna información de las materias y asuntos que les competen o afectan; la posibilidad de manifestar sus opiniones, intereses y puntos de vista; el derecho a ser consultado respecto a las cuestiones o asuntos de la comunidad; la oportunidad de proponer, preguntar, argumentar y pronunciarse en la toma de decisiones; y la legitimidad de las decisiones, acuerdos y compromisos que se adopten a nombre de la comunidad. Lograr una alta participación de los miembros de una comunidad supone resolver los problemas de cómo informar, de cómo conocer y considerar las diversas opiniones, intereses y puntos de vista. Implica establecer formas de consulta a las personas respecto a los asuntos de la comunidad y formas en que las respuestas a estas consultas serán consideradas. Requiere de procesos participativos de toma de decisión y, además, de que todos estos procesos (en especial las decisiones) sean consideradas legítimas. Sobre estas bases puede buscarse una actitud y un sentimiento de compromiso, de hacerse parte de los resultados de un proceso participativo. Hacerlo supone una valoración y un respeto del colectivo y su consideración, a lo menos para esos efectos, como su “grupo de pertenencia”. Grupo frente al cual debe haber lealtad y reciprocidad. Una imagen -y una realidad- de comunidad entendida en estos términos no necesariamente existe en las comunidades. Cuando esta comunidad verdadera no existe es necesario formarla, desarrollarla, valorizarla para poder seguir avanzando.35 “Hacer comunidad” es un objetivo que es necesario explicitar y en ningún caso dar por supuesto. El 35 Las comunidades étnicas de los actuales pueblos indígenas fueron brutalmente destruidas o redefinidas no sólo por la colonización española sino que, principalmente por el proceso de “reducción” de los mapuche y la anexión de los territorios del norte a fines del siglo XIX. Estas comunidades, redefinidas en un proceso de resistencia, volvieron a ser agredidas con la división de las reducciones, con la legalización de “comunidades” en términos de la actual Ley Indígena y con la proliferación de asociaciones y organizaciones
- 34. 34 funcionamiento formal de una organización no asegura una actitud comunitaria imprescindible para procesos positivamente participativos, es más, puede darse el caso que estimula procesos de destrucción de la acción colectiva a través de la creación de escenarios propicios para la emergencia de conductas clientelísticas. ¿Cómo lograr la participación que deseamos? Las metodologías son caminos, formas, procedimientos para alcanzar ciertos objetivos o metas definidos. No existe metodología que asegure la participación de las personas ni técnicas que la garanticen. Salvo que se considere la participación como equivalente a los ejercicios con que ponen en práctica algunas de estas técnicas36 La participación de los miembros de una comunidad indígena es, al fin de cuentas, una decisión de esas personas. Ello en la medida en que estamos hablando de una participación voluntaria, consciente y responsable. Representar participación para otros no es lo mismo que participar para uno mismo. El Programa puede proponer, invitar, incentivar y tratar de inducir la participación; puede buscarla y socializar a los miembros de la comunidad en esa dirección al tiempo que genera espacios, formas y procesos en que tal participación es posible. Puede hacer todo esto –y es recomendable que lo haga- pero así como puede tener éxito en sus propósitos también puede fracasar. En la realidad del trabajo hacia las comunidades indígenas se encontrarán distintas formas y distinto niveles de participación. El Programa deberá decidir que hacer en cada caso y en las distintas situaciones. Decidir respecto a cuando trabajar y cuando no trabajar con una comunidad según las formas y niveles de participación que en ella existan. El Programa deberá decidir respecto a como trabajar en diferentes condiciones y circunstancias relacionadas con la participación en las comunidades así como también las formas de participación que suscribe, prioriza o propone. Una guía para la participación de las comunidades debe considerar: Quienes deben participar en que actividades o procesos. Mas allá de que deberían participar todas las personas de 15 años y más, interesa que participen: funcionales y de otro tipo entre los indígenas. Es plausible –y prudente- pensar que muchas de las llamadas comunidades indígenas muestran una situación interna que dificulta el asumirlas sin mayores prevenciones como comunidades en el sentido que habitualmente se le da al término. 36 Muchos de las ingeniosas “dinámicas de grupo” – que no pasan sino de ser un juego, ejercicio o simulación, generalmente en aula, de un trabajo participativo- son considerados como una participación real de un conjunto de personas. Se cumple con el ritual del ejercicio y este, cual fetiche, “reemplaza” a las verdaderas prácticas culturales.
- 35. 35 los dirigentes, líderes y autoridades. los distintos puntos de vista intereses y opiniones. las personas directamente involucradas en los asuntos. las personas afectadas por las decisiones. En qué consiste la participación La participación consiste en hacerse parte comprometida de las acciones y decisiones a partir de una información adecuada y oportuna, de la consideración de sus opiniones, intereses y puntos de vista, de su derecho a ser consultado y a expresar sus opiniones; de su participación activa en el proceso de toma de decisiones y de la legitimidad que le otorga o reconoce a las decisiones que se adopten. Los distintos niveles de participación. En cada comunidad y respecto a cada instancia o posibilidad de participación esta se producirá en mayor o menor medida. Es así como tendremos distintos niveles de participación desde aquellos que consideramos muy altos hasta los más bajos. El Programa debe decidir cuales son los niveles mínimos aceptables para trabajar junto y suscribir compromisos con una comunidad. Más importante aún: debe tomar conciencia, en forma oportuna, respecto a los efectos y consecuencias de una baja o insuficiente participación. Las varias formas de participar. En esta consultoría se han definido varias y distintas formas de participación: desde la pasividad hasta la participación interactiva, pasando por lo que hemos denominado participación por consulta, participación por incentivos y participación funcional.37 El Programa debiera proponerse avanzar hacia una participación interactiva y buscar superar la pasividad las otras formas de participación que hemos mencionado. Las motivaciones, actitudes y argumentos para participar. Para lograr la participación deseada el Programa, en cada comunidad, debe: despertar una creciente motivación; desarrolla un conjunto de actitudes participativas; y lograr la voluntad de participar. 37 Ver cita más arriba.
- 36. 36 La motivación, actitud y voluntad de participar deben promoverse en cada una de las actividades contempladas para la elaboración del PCD pero, en nuestra opinión, debieran implementarse otros dos tipos de actividad –una previa y la otra simultanea- destinadas especialmente a lograr un creciente compromiso participativo con la comunidad. Propuesta para la participación Para avanzar en el programa hacia una participación de la comunidad indígena que responda a los requerimientos y principios que han sido expuestos más arriba, se hace la siguiente propuesta metodológica. Proponemos que el Programa Orígenes diseñe e instale un proyecto inicial de trabajo, de 6 meses de duración, que tendría tres componentes interrelacionados: un primer componente dedicado a la búsqueda de un acuerdo inicial de la comunidad con el Programa para trabajar juntos en estos primeros seis meses (este componente podría llamarse “¿Trabajamos juntos?”); el segundo componente consistiría en una campaña intensiva dirigida a construir comunidad, (podría llamarse “Construyendo comunidad”); y el tercer componente sería la elaboración participativa del Plan Comunitario de Desarrollo (podría denominarse “Elaborando un primer Plan Comunitario de Desarrollo”). 2.5.1 Primer componente: “¿Trabajamos juntos?” La participación en la decisión inicial de trabajar juntos Cada comunidad debe decidir si trabajará o no con el Programa Orígenes en el diseño y presentación de un Plan Comunitario de Desarrollo. Tal decisión debiera tomarse formalmente en una reunión, lo más participativa posible, programada con antelación a estos efectos. Ello debiera acordarse con los dirigentes y autoridades estableciendo un procedimiento para tomar esta decisión así como sus consecuencias y significado.
- 37. 37 Antes de la reunión para tomar la decisión es recomendable: Informar adecuadamente Que todas las personas de 15 y más años que forman parte de la comunidad sean informadas cuidadosamente respecto al Programa, a los Planes Comunitarios de Desarrollo y a los alcances del trabajo que se haría en esta primera fase de diseño del P.C.D entendido como una propuesta que se someterá a evaluación y aprobación por el Programa. Se trata de constatar de que efectivamente resultan informadas y no sólo de trasmitir la información. Una adecuada información puede lograrse combinando reuniones con los dirigentes y autoridades, una asamblea, reuniones parciales con segmentos diferenciados de la comunidad, y a través de conversaciones informales con diversos miembros de la comunidad. Junto con entregar material impreso debería establecerse un lugar y horario de consultas. Informarse respecto a la comunidad. Para lograr una adecuada participación en esta etapa es de especial importancia la detección del carácter más o menos homogéneo de la comunidad y las eventuales relaciones de la diversidad interna existente entre los miembros de la comunidad con las actitudes y opiniones que estos tengan respecto al Programa. El conocimiento de la existencia de opiniones o sectores diferenciados en la comunidad, con relación a un eventual trabajo conjunto con el Programa, podría lograrse combinando el análisis de la información secundaria disponible con entrevistas a informantes calificados, la observación en una primera asamblea en que se plantee en asunto, y la realización de, por ejemplo, algunos focus groups destinados a los segmentos que se supone diferenciados con relación a este primer asunto del acuerdo inicial. La identificación de personas, o grupos de personas, que tienen distintas opiniones, puntos de vistas o eventuales intereses respecto a trabajo con el Programa y la elaboración de una propuesta de PCD permitiría que el facilitador interactúe con todos los sectores existentes en la comunidad, respondiendo preguntas, argumentando y asegurando que la decisión de trabajar o no con el Programa debieran tomarla todos juntos. Asunto central en este sentido es indagar respecto a las características más o menos asociativas, más o menos incluyentes de cada comunidad y de lo que representa para sus miembros. Un análisis conjunto de la formación e historia reciente de la comunidad es recomendable. 38 38 En esta primera etapa ello podría hacerse en conversaciones con los dirigentes y autoridades de la comunidad.
- 38. 38 Consulta De ser posible39, sería deseable realizar una consulta, a través de una encuesta rápida, a todos los mayores de 15 años de la comunidad, respecto a sí están de acuerdo o no en trabajar junto con el Programa para elaborar un PCD y las razones de su opinión. Se informaría a toda la comunidad del resultado de este sondeo. Toma de decisión Se recomienda que los dirigentes y autoridades, invitando a eventuales personas que representan otras opiniones o puntos de vista, hagan una propuesta (que puede incluir precisiones, condiciones, supuestos etc.), con las negociaciones requeridas para ello, que se sometería a la asamblea de la comunidad para que en votación decida. La propuesta debiera incluir las formas de trabajar en los próximos pasos hasta la elaboración del PCD y un calendario tentativo. Legitimidad Una vez tomada la decisión se explorarían las opiniones existentes respecto a la legitimidad del acuerdo y las razones que se tienen para una u otra opinión. 2.5.2 Segundo componente: “Construyendo comunidad” Nos parece necesario diseñar e implementar un conjunto de actividades (campaña) destinada a formar y desarrollar sujeto colectivo. Este proyecto debiera comenzar cuanto antes. A partir de lo que realmente exista de comunidad en cada caso se trabajaría, durante los 6 meses iniciales, en instalar un proceso persistente y más prolongado de construcción de comunidad. Proponemos un proyecto que incluye: El conocimiento y análisis conjunto de la comunidad actual como forma de asociación. Sus límites, orígenes e historia reciente. Sus significados y funciones como grupo de pertenencia. Las percepciones, aspiraciones y expectativas que tienen los miembros respecto a la comunidad. Un conjunto de acciones destinadas a promover la existencia y desarrollo de la comunidad formando motivaciones y actitudes en esa dirección al tiempo que información y argumentos respecto a la importancia y ventajas de una efectiva 39 Ello depende de un acuerdo previo con los dirigentes y autoridades de la comunidad y de la actitud que tengan al respecto los miembros de la comunidad.
- 39. 39 asociación y participación comunitaria. Se consideran charlas, material escrito, programas radiales, eventos deportivos, reuniones, talleres, teatro de títeres y otras presentaciones. La identificación y realización de algunos pequeños proyectos participativos que valoricen la comunidad y muestren, en la práctica, la importancia del trabajo participativo como comunidad. Pensamos en reparación de infraestructura comunitaria, mejoras en el hogar y la vivienda, locales de reunión, actividades deportivas, cuidado de los niños etc. 2.5.3 Tercer componente: “Elaborando un primer Plan Comunitario de Desarrollo” 2.5.3.1. La participación en el diagnóstico En el diagnóstico debieran participar, de distintas formas y en diferentes aspectos, todas las personas de 15 y más años (el límite de edad es una propuesta operativa para no incluir a toda la población y facilitar el trabajo en la práctica; puede sacarse o proponer cualquier otro. Un indígena a los 15 años es un “adulto” y no un “niño”) que son miembros de la comunidad, y, también, el facilitador y el comité técnico del Programa. El diagnóstico de las comunidades indígenas debe incluir tres etapas o tareas principales: Evaluación de la situación actual respecto a las condiciones de vida y trabajo de los miembros de la comunidad. En esta etapa se deben identificar y definir los principales problemas así como las principales potencialidades y posibilidades. Explicación de porque existen los problemas identificados y los factores que impiden o restringen el logro de las potencialidades; Identificación de acciones que permiten evitar, superar o solucionar los problemas y restricciones. Los miembros de la comunidad deben ser debidamente informados de lo que es un diagnóstico, de su utilidad e importancia; (podrían utilizarse varias técnicas incluyendo un cursillo y cuidadosas reuniones de trabajo con los dirigentes). Debe informarse, con igual celo y dedicación, que se trabajará en un diagnóstico preliminar y tentativo que permitirá identificar algunas líneas de acción y que, de ninguna manera, permitirá encontrar e implementar los procesos que permitan un verdadero desarrollo de los indígenas. Se trata apenas de algunos avances y posibilidades en un contexto lleno de limitaciones. “Hagamos un diagnóstico para avanzar unos cuantos metros...así juntaremos fuerzas”; el mensaje no puede ir más allá de esto.
- 40. 40 La información respecto a esta etapa debe incluir un programa de trabajo, las formas en que se realizarán las diversas actividades y los productos que debe obtenerse. No sólo interesa que se participe en las actividades y elaboración de un diagnóstico sino que también en su aprobación. Debe informarse que el facilitador y un equipo técnico tendrán un papel destacado en el diagnóstico ya que un “autodiagnóstico” sería una práctica populista irresponsable y poco equitativa. El Programa tiene la responsabilidad de aportar información, elementos de juicio y propuestas en términos del diagnóstico. Este es uno de los ejemplos que ilustra el problema de la confianza: si para “compatibilizar” nuestra propuesta con el Programa se dice que se hará un “autodiagnóstico”, cuando ello no será así, se está engañando a los indígenas...y a todos. Un “autodiagnóstico” eficiente, con verdadero control cultural del sujeto, puede ser un muy buen objetivo a lograr en el largo plazo pero en la actualidad, y con los plazos y formas que maneja el Programa, las comunidades no tienen la posibilidad de hacerlo. Pensar que ejercicios –no podrán ser otra cosa- en esa dirección permiten encontrar las soluciones que se requieren es irresponsable, o es engañoso porque las propuestas serán “filtradas” en la toma de decisiones. El que suene bien no es, en estas condiciones, más que populismo. Por otra parte, un autodiagnóstico no se impone, acota y delimita como de hecho lo está haciendo el Programa. Es alarmante sospechar de que este pretendido “autodiagnóstico” se transforme – más allá de las buenas intenciones- en un ritual que valide lo que se decide en otro sitio respecto a que hacer o no hacer en las comunidades. La idea del autodiagnóstico como herramienta para el diagnóstico de situaciones sociales, económicas, políticas, etc. efectuado por la población, supone ni más ni menos que una real apropiación por parte de la comunidad de los procedimientos metodológicos y técnicos para su realización (los aspectos teóricos tampoco pueden ser dejado de lado), y donde la intervención de terceros es mínima, debiendo tender a ser irrelevante. Pero el planteo que sigue a continuación es saber si esto es un punto de partida o de llegada. La experiencia muestra que esta "habilidad" se logra después de un proceso de adiestramiento y enseñanza y no de forma espontánea, aunque ello esté requerido por la urgencia de responder a una exigencia externa. Bajo este entendido la realización de autodiagnósticos debe ser planteada como el punto de llegada de un trabajo de formación, discusión y acompañamiento a cargo de una persona que posea los conocimientos requeridos. Por lo tanto el Programa Orígenes se debería plantear estratégicamente frente al tema: este no es el momento para iniciar el trabajo suponiendo la existencia de una capacidad en la población; salvo raras excepciones la gran mayoría de las comunidades indígenas no están en condiciones de efectuar un autodiagnóstico. Lo que se puede hacer es transitar
- 41. 41 de un diagnóstico participativo, con todas las complicaciones que este también tiene, hacia un autodiagnóstico basándose en la idea de que el promotor y los otros actores del proceso irán paulatinamente "habilitando" a la población indígena en la técnica. De lo contrario si un diagnóstico participativo ya es difícil (e improbable a lo que parece) pretender la realización de autodiagnóstico es más complicada aún. Un diagnóstico participativo podría realizarse a través de: un grupo de trabajo que reúna y analice información básica de la comunidad; la formación de seis grupos de trabajo correspondientes a viejos, adultos y jóvenes de uno y otro sexo; la formación de grupos de trabajo destinados a hacer un diagnóstico preliminar respecto a las actividades agrarias y no agrarias, a la organización, a la educación y la cultura y a la salud (cada uno de los componentes del programa); la realización de asambleas en que se informen los resultados parciales y final de los diagnósticos y se nombre una comisión redactora; y la realización de una asamblea que decida respecto a los resultados e informe del diagnóstico. En los grupos de trabajo el facilitador y los técnicos y profesionales del Programa deben participar activamente y hacer lo posible porque funcionen bien. Ello implicará, en algunos casos, un apoyo o sumarse a iniciativas pero probablemente en la mayoría de los casos asumirlos como una escuela o taller formativo en que se buscará e incentivará la participación posible de los miembros de la comunidad. La participación en la definición del objetivo general El Programa ha definido el objetivo general del Plan de Desarrollo Comunitario como “...los cambios esperados por la Comunidad en un período determinado, y que permitan cambiar la situación actual, a través de la ejecución de Planes, Proyectos e iniciativas planificadas en el PCD”. ¿Qué queremos alcanzar o adonde queremos llegar en los próximos tres años? La Respuesta a esta pregunta es el “Objetivo general” del Plan Comunitario de Desarrollo. Dicho de otra manera: definir el objetivo general del PCD es precisar la situación objetivo que se pretende alcanzar, en tres años, con la ejecución del Plan. Esta situación objetivo, que se busca lograr, estará dada por los resultados y productos esperados de las acciones posibles en el contexto de este Plan. No constituye, de modo alguno, una situación en que se habrán solucionado los
- 42. 42 problemas y alcanzado el desarrollo. Por los alcances y limitaciones del programa las metas a alcanzar estarán circunscritas a algunas mejoras en la comunidad, mejoras que provendrán principalmente, si todo sale bien, de los resultados de los proyectos productivos y de algunos proyectos para el fortalecimiento de la comunidad. Sería un grave error confundir este objetivo general –por cierto limitado- con la satisfacción de las aspiraciones, necesidades y demandas de las comunidades indígenas. El “objetivo general” de los cambios necesarios para un desarrollo de las comunidades indígenas es un asunto muy distinto. La participación de las comunidades en este aspecto del diseño de un PCD no debe perder de vista las consideraciones anteriores y entender que se trata de un ejercicio lógico de integración y presentación de los resultados esperados de aquellos proyectos que se proponen y no de otra cosa. Por lo anterior: el principal aporte de la participación en este asunto radica en la formación de una precisa conciencia colectiva respecto a lo que se puede y no se puede esperar de los proyectos propuestos. El objetivo general podría ser definido por los dirigentes de la comunidad y el Programa para ser propuesto, discutido y aprobado en una asamblea. La participación en la definición de los objetivos específicos Los objetivos específicos del PCD –según el Programa- son “los medios o formas de alcanzar...” el objetivo general y responde a la pregunta de “¿A través de qué acciones principales vamos a conseguir lo que nos hemos propuesto con el PCD, en los próximos tres años?” En verdad estos “medios y formas”, estos “pasos principales”, no son sino las acciones establecidas en los proyectos que se presentan. Contrariamente a lo que dice el documento del Programa a que estamos haciendo referencia los objetivos específicos no se deducen del objetivo general del Plan sino de la búsqueda de soluciones y mejoras que parecen posibles en la perspectiva de avanzar hacia un “modelo” difuso, indefinido y provisorio de “desarrollo”. En la práctica estos objetivos específicos se definirán en el proceso de identificación y elaboración de proyectos. Su definición formal y de conjunto tendría, igual que en el caso del objetivo general, una función más bien concientizadora y la participación adecuada podría lograrse con el mismo procedimiento: presentación por los dirigentes y el Programa de