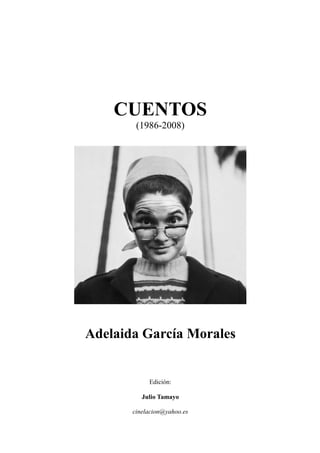
CUENTOS (1986-2008) Adelaida García Morales
- 1. CUENTOS (1986-2008) Adelaida García Morales Edición: Julio Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 NOTA: Adelaida García Morales comenzó su carrera literaria escribiendo cuentos, o novelas cortas dada su extensión. Con “Archipiélago” (1966 o 1971), primero rechazado por las editoriales, y después nunca publicado por decisión de la autora, quedó finalista en 1981 en el prestigioso Premio Sésamo de cuentos. Alcanzó la popularidad con otra novela corta, “El Sur” (originalmente “A una sombra”), de 1981, aunque publicada en 1985, que sirvió de base a la fallida película de Erice (solo la dieron 250.000 pesetas por los derechos, 3 millones por “El silencio de las sirenas”, no se llegó a rodar, tampoco “Una historia perversa”), su marido en ese momento. A partir de ahí dedicó casi todos sus esfuerzos a la confección de novelas. En 1996 publica un conjunto de siete cuentos protagonizados por mujeres de mediana edad bajo el título de “Mujeres solas”, y después algunos cuentos aislados, anteriores y posteriores, en periódicos y antologías de carácter feminista y solidario, que son los que recojo aquí, salvo “La carta” que ya formaba parte del libro “Mujeres solas”. Lo último que escribió antes de morir fue un conjunto de cuentos centrados en mujeres desesperadas que supuestamente iba a ser publicado en breve por el editor Enrique Murillo bajo el título de “Crónicas del desamparo” (o “Retratos del subsuelo”), y que continúa inédito, a pesar de arrepentirse de no habérselo publicado en vida (en realidad la inexplicable prohibición expresa de su publicación es de Víctor Erice, su ex-marido, el habitual vampiro de todos sus libros).
- 4. 4
- 5. 5 ÍNDICE Adelaida con su escritora española favorita, Carmen Martín Gaite NOTA (Julio Tamayo)….…….....................….........……...……...…..3 CUENTOS 1- “El tirón” (1986)…….................................….………………..…...7 2- “El vendedor ambulante” (1986)……..........………………….….15 3- “El encuentro” (1987)…………………………………………….25 4- “El legado de Amparo” (1990)……………………………….......39 5- “El sastre” (1996)…………………………………………………59 6- “La mirada” (2008)……….…………………………………..…..65 APÉNDICES ARTÍCULOS 1- Tortura y democracia (1986)…………………………...…………85 2- La primavera socialista, a pesar de todo (1996)………..……..….89 3- La locura de la memoria (2004)…………………………..……....93 ENTREVISTA -Entre el rumor y el silencio (1987)…………………………...…….95 PREGÓN -Pregón XXVIII Feria del Libro de Sevilla (5-12-1996)………..…103
- 6. 6
- 8. 8
- 9. 9 A veces olvido mi nombre: ¿Carmen? ¿María? ¿Juana? Así se llamaban otras mujeres que conocí. En la actualidad serían tan viejas como yo si no hubieran muerto. Ahora recuerdo y fijo en el interior de mi cabeza la palabra: Rosario, para que no se me vuelva a escapar. Mi nombre y mi cuerpo, cubierto con ropas de otras, son mis únicas posesiones. Sobre el asfalto de cualquier calle, entre cemento y adoquines, instalo cada noche mi campamento, constituido sólo por mi presencia. Es mi hogar. Ando y repto por plazas y rincones, de portal en portal, buscando siempre un hueco donde detenerme. Casi no tengo recuerdos, y cuando los tengo se me aparecen como si fueran ajenos. Ya no me pertenecen. Nada me pertenece. Sólo mi cuerpo y mi nombre. Y el espacio que ocupo también es mío. Porque también yo ocupo un lugar en el espacio, y eso nadie puede impedírmelo. Nadie puede arrojarme de aquí, de la intemperie, de las esquinas, de las aceras, como ya lo hicieron de mi casa. Me expulsaron a ninguna parte, a la desolación de las calles, a este errar continuo que no me está permitido abandonar. Evidentemente, yo no puedo, ni ahora ni antes, pagar un alquiler, por bajo que sea. Incluso el tiempo se ha borrado de mi mente o, mejor dicho, se ha transformado en un pasar amorfo de diferentes luces que van y vienen del día a la noche y de la noche al día. Un único movimiento sin fisuras ni medida son mis años incontados. Camino extraviada por la ciudad, sin territorio fijo, entre sus anuncios luminosos y las basuras de sus habitantes. A veces, cansada de tanto exterior, entro en portales oscuros. Subo y bajo tontamente las escaleras para concentrarme en alguna actividad. Claro que no soy útil para nadie, para nada. No produzco más que para mí y sólo el agotamiento necesario, que no es poco, para derrumbarme sobre cualquier superficie y, por dura que sea, dormir, desaparecer durante una noche entera. De la providencia no espero nada bueno, desconfío de esa indiferencia glacial que la caracteriza hasta el punto de tenerle miedo. Y, sin embargo, entro en bares y cafeterías con la absurda esperanza de que me caiga la ayuda de un buen samaritano. Es inútil, siempre inútil. Termina tirándome a la calle algún esquinado camarero. A veces basta un gesto desabrido de cualquier cliente para que yo misma me retire a mi sitio, a mi deambular insoportable.
- 10. 10 En esos lugares, las bebidas, los hombres, los ruidos, las mujeres, las comidas, las sillas, los desperdicios, los olores, las luces, los camareros... todo ello amalgamado constituye un solo ser monstruoso y sin contornos que me rechaza de una u otra manera. Y eso que inspiro lástima, o al menos debería inspirarla. ¿Qué otro sentimiento humano podría despertarse ante mi aspecto? Aunque ¿qué sé yo de mi aspecto? Hace ya tanto tiempo que, afortunadamente, los espejos no existen para mí... A pesar de ello aún mantengo de mi persona la noción de una figura lamentable reflejada en un cristal sobre el fondo negro de los escaparates. Y a juzgar por la pesadez con que arrastro las piernas, por la ropa con que me cubro desde hace tanto tiempo, siempre la misma, mi apariencia debe ser casi escandalosa. He comprobado que estoy menguando y, cuando tanteo la piel de mi rostro, endurecida y reseca, arrugada como el pellejo de un elefante, trato de imaginar qué clase de cara tengo. Estoy convencida de que en algunas ocasiones infundo temor, incluso miedo, sobre todo cuando, con tan poca eficacia, emprendo alguno de mis trabajos con la intención de sobrevivir, ese gran empeño de la especie a que pertenezco. Desde luego, no me importaría estar integrada en cualquier otra especie, incluso lo preferiría. Con frecuencia también yo siento miedo, un miedo cerval de cuanto me rodea, que me obliga a esconderme estúpidamente en algún zaguán de poca luz, como si así, al amparo de la penumbra, estuviera a salvo de no sé qué. Y eso que pienso, si es que a lo que pasa por mi cabeza se le puede llamar pensamiento, que ninguna catástrofe que me sobreviniera me importaría gran cosa. Total, como sólo soy una, es decir, casi nada... Esta mañana me refugié en un sombrío y amplio portalón que daba acceso a un lujoso edificio. Era, además, el lugar idóneo para mi trabajo. Me crezco imaginando que puedo robar, que alguna vez lo lograré. Se trata, claro está, de un robo menor: un bolso. Es mi meta, mi lotería, mi esperanza. Entonces me repito en voz baja: ¡Puedo robar! ¡Puedo robar! Naturalmente, poder no puedo, y no sólo por las escasas fuerzas de mi vejez sino, además, y muy especialmente, por mis zapatillas. Con ellas no puedo articular mis movimientos ni siquiera con la poca agilidad que corresponde a mi edad. Me dejan
- 11. 11 medio pie en el asfalto. Son grandes, demasiado grandes para mí, y al compás de mis pasos se balancean de un lado a otro de tal manera que rara vez caen bajo mis pies. Correr, ese elemento indispensable para mi trabajo, es algo que me está vedado. Arrastro mis piernas como pesados sacos de borra. Y, sin embargo, más de una vez me enardezco y, olvidándome de estos detalles, tiro de un bolso. Tiro para nada, claro, ¿quién hay que sea más débil que yo? Ni siquiera llaman a la policía. ¡Como si a mí me importara ir a la cárcel! Algún lugar del espacio tengo que ocupar. ¡Qué más da uno que otro! Pues bien, esta mañana decidí trabajar. Es tan importante sobrevivir... Una señora con el mismo aspecto del edificio en cuyo portalón me refugiaba, salió del interior sin reparar en mi presencia. Enseguida le intercepté el paso y, sin ningún preámbulo, agarré su bolso con desfallecimiento pero decidida. Ni siquiera por mi vejez inspiro respeto: me llevé una sonora bofetada y una mirada de desconcierto que no se podía desprender de mi cara, de mis ojos vacíos, de mí expresión de nada. Ella, la señora, se marchó sin protestar, sin acusarme, como si de súbito me olvidara o yo me hiciera inexistente. Aunque estoy habituada a fracasos semejantes, no renuncio con facilidad a mi propósito. Como sólo tengo uno... Esta misma tarde, a la hora de mayor trasiego, antes de que las tiendas se cerraran, una anciana me detuvo sujetándome suavemente por un brazo. Extrajo de su bolso una cartera y me hizo un regalo: una limosna. «Tenga usted, buena mujer», me dijo, conmovida. Tomé el billete de 100 pesetas contrariada, mientras contemplaba los otros, más valiosos, que permanecían en su poder. No le di las gracias, pero tampoco me separé de ella. Era más vieja y más lenta que yo. Eso me enaltecía. Me situé a su lado, por la parte interior de la acera, por la preferente. Era ella la que tenía que subir y bajar el bordillo cada vez que un transeúnte se cruzaba con nosotras rozando la pared. No habíamos avanzado mucho cuando me dijo: «Otro día le daré más, buena mujer». Yo no le respondí. He perdido la costumbre de hablar; me digan lo que me digan, jamás me doy por aludida. Y ese pertinaz mutismo debe estar en consonancia con mi aspecto, pues a nadie le sorprende. Además, no soporto ningún ruido. Constantemente me hieren los tímpanos los motores de los coches, sus bocinas, sus puertas, los gañidos de los perros que apartan a patadas del mercado,
- 12. 12 las palabras, músicas y estruendos de los televisores, las conversaciones de los humanos, los maullidos de los gatos en celo... «Que mañana le daré más, buena mujer», repitió mi compañera con impaciencia. Claro que yo no quería más: lo quería todo. Obstinada en acompañarla hasta el final, es decir, hasta realizar mi trabajo, hice como si no la escuchara. Ella se detuvo y me miró con inquietud. Presumo que ya empezaba a asustarse. Entonces le sonreí. Y no por amabilidad, sino porque tengo la fantasía de que mi sonrisa atemoriza. ¿Qué otra cosa podría provocar una sonrisa desdentada por la que asoma un único y puntiagudo colmillo, tan superfluo como una garambaina? Sin lograr deshacerse de mi compañía, continuó su camino que, hasta cierto punto, era también el mío, tratando ahora de ignorarme. Con un gesto brusco cambió su bolso al brazo que me resultaba más inaccesible. No es que hubiera intuido mis intenciones: las había visto, pues yo no dejaba de mirarlo, calculando la intensidad y velocidad del salto, más bien del saltito, que tendría que dar para tirar de su fortuna, mientras la inmovilizaba de alguna manera, poniéndole la zancadilla, por ejemplo. Ella aceleraba el paso cuanto podía, y yo, siempre sonriendo, me mantenía a su lado, pegada a su brazo, sin el menor esfuerzo. Cuando una se decide a robar, ha de hacerlo donde pueda y como pueda. ¡Y es tan difícil! Si yo que, al fin y al cabo, soy un ser humano, lo cual no significa mucho, estuviera tan mimada por las leyes como lo están los bolsos, los objetos de los escaparates, los alimentos de los mercados, el dinero de los bancos... Pero no, desafortunadamente, no soy ninguna de esas cosas. El hecho es que, al fin, me decidí a tirar y tiré del bolso con toda la fuerza de que disponía. La anciana gritó en todas las direcciones. Una auténtica multitud poblaba ambas aceras. Pidió socorro, llamó a la policía, se desgañitó cuanto pudo. Yo, mientras tanto, agarrada a su bolso, pero renunciando ya a conseguirlo, pues sus fuerzas resultaron ser superiores a las mías, sonreía ampliamente, satisfecha de la perfecta indiferencia con que seguían desfilando nuestros hermanos. Cuando se deshizo de mí, me miró con dureza, con una hostilidad que no entonaba con el que parecía ser su rostro de costumbre: dulce y bondadoso, tal como se mostró al encontrarme. Claro que yo la odié: desde un principio. Pues he olvidado decir que odio, las cucarachas,
- 13. 13 los perros, las moscas, los gatos, los moscardones, las ratas, las polillas y a todos los demás moradores de las ciudades. No había razones para que continuara allí, frente a ella, observando su rostro congestionado mientras me dedicaba exabruptos en total disonancia con su ropa y sus maneras. Así que le di la espalda y traté de retirarme. Pero ella me lo impidió. Agarró mi mano y, retorciéndome los dedos y arañándolos, consiguió recuperar su limosna. Como comprendí que nada tenía yo que hacer en aquella situación, me puse de nuevo en camino, extenuada, consumida, apoyándome a veces en las fachadas viejas y ennegrecidas o agarrándome a ellas, introduciendo mis dedos por las oquedades de sus ladrillos corroídos por el tiempo y el abandono. Tan ciega y mecánicamente caminaba, que casi tropiezo con un mendigo. Debió haberse quedado rezagado allí, en las inmediaciones de unos grandes almacenes. Ya habían cerrado sus puertas todas las tiendas, pero él continuaba en su sitio, sobre una silla de ruedas más vistosa que su figura, un puro escuerzo, inmovilizado por la parálisis o, quizá, sólo por una extrema endeblez. En el suelo, lejos del alcance de sus manos, había extendido un trozo de tela mugrienta sobre el que habían ido cayendo las limosnas de la tarde. Sin perder tiempo, me agaché a sus pies con el propósito de improvisar un hatillo y hacerme con su capital. Pero sus inertes piernas, galvanizadas de pronto, me golpearon en el pecho haciéndome rodar por el suelo junto con todas sus monedas. Con sorprendente agilidad, el mendigo saltó de su silla. Y así, disputándonos cada peseta, los dos reptamos y manoteamos en todas direcciones. Al fin, de aquel chapoteo en el polvo de la acera saqué yo algún dinerillo. Claro que no me alcanzaba para una buena sopa, mi único alimento. En varios establecimientos traté de conseguir, sin éxito, que me sirvieran al menos media ración. Finalmente, un camarero sensible accedió a pasarme a la cocina y, gracias a sus recomendaciones, pude tomar el caldo de una sopa al que le sustrajeron antes, minuciosamente y en mi presencia, hasta el último de sus tropezones. Al regresar a la calle, sentí un agradable sopor.
- 14. 14 Anduve unos metros y enseguida me colé en un portal que no parecía estar vigilado. Agazapada en el hueco de la escalera, logré quedarme amodorrada hasta que alguien, el portero, no hay duda, me zarandeó con brusquedad y me arrojó al exterior. Ahora he de continuar mi largo paseo, como si mi movimiento fuera el giro de una ruleta. Caigo donde mi impulso acaba, me detengo en cualquier rincón donde ya no puedo más. Al fin tengo sueño, pero me impide dormir la claridad insoportable de la tarde, esta tarde artificial, impuesta, perturbadora, inmóvil e indiferente a los relojes y al paso natural del tiempo. Sin embargo, no me lamento. La cena y el aire cálido, acogedor, del verano, me reconfortan. Mi enemigo real es el frío, el frío que paraliza mis manos, mis piernas, mi rostro. Lo padezco igual que si fuera un cuerpo extraño y punzante incrustado en mi propio cuerpo. Presiento que cuando vuelva el invierno me descubrirán una mañana convertida en un carámbano. No sé a qué clase de agujero me arrojarán entonces. Pero alguien tendrá que ocuparse de mis restos, aunque sólo sea por motivos estrictamente higiénicos.
- 16. 16
- 17. 17 FINALMENTE, a pesar de mi pasividad, me sentí aguijoneado por el deseo de averiguar algún detalle sobre las actividades de mi huésped. Toda mi curiosidad se concentraba en su continuo trajín de mercancías, o lo que quiera que fuese aquello que con tanto celo encerraban sus herméticas maletas. Así que cuando se despidió, alegando de nuevo que necesitaba resolver algunos asuntillos por el centro, aguardé unos instantes y salí tras él. La oscuridad nocturna y la ausencia de iluminación en el descampado que separa mi casa de la ciudad me amparaban y, al mismo tiempo, difuminaban su silueta, dificultando mi persecución. Le seguía casi sin verle, atento al sonido de sus pasos firmes y descuidados por aquella extensión inagotable, por aquel pedrizal que me forzaba a una marcha tan cautelosa. Más de una vez me pregunté, atemorizado, qué pasaría si yo tropezara con cualquier objeto imprevisible, si diera un traspié o si hiciera rodar torpemente una lata que alguien hubiera arrojado por aquella tierra de nadie que nos conducía a la ciudad. Trataba de evitar que algún ruido le hiciera detenerse y volver la cabeza, y me encontrara caminando tras él, a cuerpo descubierto, impulsado por resortes a todas luces sospechosos. ¿Y quién sabe qué clase de sospechas podría engendrar una cabeza como la suya? Tan absorto me hallaba en estas cavilaciones y tan prendida estaba mi atención a las piedras del terreno que, antes de alcanzar las primeras calles iluminadas, ya le había perdido la pista. Cuando el día anterior se me presentó, de forma solemne y gratuita, y me dio a conocer su nombre, Bernardo Ventura, yo no le creí. Pero éste era un dato que en aquella situación carecía de importancia. Mi casa, como ya he dejado entrever, está ubicada en uno de esos barrios verticales que se levantan hacia el vacío del cielo, en el límite mismo entre la ciudad y el campo. Lo cual no significa de ningún modo que allí se respire el aire puro de la naturaleza. Nada natural queda ya por sus alrededores. Además, ese límite es lo suficientemente amplio y confuso como para impedir tanto el goce de las virtudes urbanas como el de las campestres. Por otra parte, llamar casa a mi habitáculo es mucho decir. En realidad, no es más que un pequeño sótano sin compartimientos.
- 18. 18 Cuando Bernardo golpeó mi puerta con insistencia, incluso con despotismo, no fui capaz de impedirle el paso. Su poderío físico penetró en el interior sin pedir permiso, o tal vez pidiéndolo con aquel murmullo deliberadamente inaudible. Una vez que hubo entrado haciendo resonar los tacones de sus recias botas en mi pavimento, me tendió la mano y formuló su larga presentación. Terminó diciendo: «(...) y soy vendedor ambulante. Dispongo de cualquier prenda de vestir que un caballero necesite; también traigo cepillos de dientes y tijeras de uñas. Todo usado, naturalmente, y al bajo precio que le corresponde». Su retahíla me desconcertó, ya que advertí que no iba encaminada, como debería ser, a venderme alguno de sus productos. Pues no sólo no hizo ningún ademán de abrir la maleta y mostrarme la mercancía, sino que se sentó sobre ella satisfecho por haber concluido su ritual de presentación. ¿Qué pretendía entonces al introducirse de aquella manera en mi propia vivienda?, me pregunté, intranquilo, mientras le observaba. Era delgado y muy moreno. Por la frente y las mejillas le resbalaban mechones grasientos de un pelo demasiado largo para estos tiempos. A pesar de la fortaleza física que despedía su cuerpo, carecía de la corpulencia necesaria para llenar el elegante abrigo que en seguida empezó a quitarse, exhibiendo una calma extraordinaria. Lo dobló con movimientos estudiados, medidos, casi dosificados. Su rostro, de rasgos duros y moteado por señales de viruela, le prestaba un aire de peligrosidad que contrastaba con su voz, delicada y modosa. Pronunciaba cada palabra como si la fuera acariciando. Si le hubiera escuchado a través de la puerta cerrada habría pensado que era un tímido. De repente, como si yo hubiera dejado de estar allí, se levantó para dar un lento paseo y escrutar con diligencia los objetos y escasos muebles que navegaban por el ancho vacío de mi habitación. He de reconocer que mi flojedad, mi dejadez y también mi penuria se evidenciaban con insistencia por cualquier parte. Además hace ya tiempo que aprendí a considerar el asunto de la limpieza como una mera convención social que a mí, desde luego, no me concernía. Aprendí también a interpretar la roña como una cosa,
- 19. 19 aunque aflorara siempre adherida al suelo, a las paredes, a mi propia piel o a cualquier otra superficie, y no como si fuera una infame secreción sin derecho a la existencia. Mantengo asimismo una importante manada de cucarachas que deambulan indiscretamente y mostrando preferencia por los rincones ennegrecidos y por las zonas más grasientas; es decir, por los aledaños del cubo de la basura. Yo las dejo estar. Al fin y al cabo, otros tienen gatos, incluso perros, lo cual es, a mi juicio, bastante más incomprensible, dados los gastos e incomodidades que proporcionan. Evidentemente, después de haberme conocido en mi propio ámbito, y por muy errónea que fuera la opinión de Bernardo sobre mi poder adquisitivo, no le creo capaz de fantasear hasta el punto de considerarme un consumidor. No obstante, un auténtico vendedor me habría mostrado sus artículos, aun sin esperanza de que le comprase alguno, o bien se habría marchado de inmediato. Él no hizo ni lo uno ni lo otro. Se sentó de nuevo en su maleta cerrada y dijo: «No te importa que descanse aquí un momento, ¿no?». «Pues no», le respondí. Y pensé que tal vez mi excesivo laconismo estaba propiciando su atropello. A pesar de mi gesto hospitalario, comentó: «Esta casa me produce una tristeza...». Entonces encendí la luz, una bombilla sin lámpara ni pantalla, aunque aún se filtraba la última claridad de la tarde por los dos ventanos que casi colgaban del techo. Sus cristales, provistos de un polvo antiguo y bien tupido, no necesitaban arambeles ni visillos para tapar el exterior. Alejándome de Bernardo, me senté en una silla, sintiéndome injustamente avergonzado. Sabía muy bien que no podía ocultar mi melancolía. Una melancolía que no la engendraba mi miseria ni la desolación y despojamiento de mi entorno, sino que me era congénita y emanaba del color cetrino de mi piel, de mis ojos sin apenas mirada, de mis gestos lentos y torpes, de todas las posturas desamparadas de mi cuerpo... No podía disimular esa tristeza que ya, tan pronto, había advertido el desconocido. «¿Trabajas en algo?», me preguntó. «Soy mecanógrafo y tengo algunos estudios universitarios», contesté mientras indicaba con un gesto la máquina de escribir sobre la mesa. «No importa. No te preocupes», dijo él, tratando de consolarme. Y añadió: «Puedo enseñarte un buen oficio». «Me gusta el mío, trabajo en casa y no dependo de ningún jefe. Sobrevivo... más o menos».
- 20. 20 Con estas palabras consideré zanjada la conversación. Pero él continuó: «Más bien menos que más, ¿no?». Y me miró con sorna mientras sacaba de un bolsillo de su chaleco un reloj de cadena. Me maravillaba la precisión de sus movimientos. Era todo lo contrario a un atolondramiento. Levantó la tapa con el pulgar y comprobó la hora. Yo le miraba con cierta complacencia mientras se ponía su vistoso abrigo con la calma y la diligencia de quien ha adquirido la rara virtud de dirigir cada uno de sus ademanes, incluso los más insignificantes, incluso aquellos que para cualquiera serían simples movimientos mecánicos. Recuerdo que ni siquiera respondí cuando anunció: «Me voy. Tengo que arreglar algunos asuntillos por el centro. Volveré esta noche por mi maleta». Y, sin esperar mi consentimiento, salió a la calle. Tal indelicadeza tuvo el poder de devolverme una lógica indignación. Sin embargo, la magnitud de su impertinencia desbordaba cualquier límite, convertía su comportamiento en otra cosa, en algo perfectamente natural, como si pudiera responder a una clase de normalidad ajena y desconocida para mí. No tenía más de 30 años. Era bastante más joven que yo, y, no obstante, me sentía en su presencia, ante su flagrante audacia, como si fuera un menor de edad. Al quedarme solo de nuevo, la maleta de Bernardo, aquel bulto rectangular que ahora se me revelaba con la misma apariencia de peligrosidad y mansedumbre que su dueño, me pareció sospechosa. Traté de descerrajarla con unas tijeras. Imposible; me faltaba habilidad. La palpé, la olí, la levanté con el propósito de sacar conclusiones de su peso. Nada, ningún signo delataba lo que escondía su interior. Durante el transcurso del día, me sentí atrapado por aquella inerte presencia y precipitado a una vorágine de suposiciones tan disparatadas como posibles. Esperaba la llegada de Bernardo con ansiedad, con indignación, subiendo y bajando la escalera, asomándome al frío del exterior y escudriñando en la oscurecida lejanía una figura en movimiento que pudiera corresponderle. Al fin, ya de madrugada, me quedé dormido, extenuado por el ejercicio. Pero casi no existió tiempo entre ese momento y el otro en que me desperté,
- 21. 21 acorralado por un bulto cálido y pegado a mi cuerpo y por la frialdad del endeble tabique que me separaba de la intemperie. «¡Conque es usted!», grité, saltando fuera de la cama. Dirigí la luz de una linterna sobre la cabeza del intruso y, efectivamente, me encontré con el perfil de Bernardo. Sobre las artimañas que hubiera utilizado para forzar la cerradura de la puerta y allanar mi morada ni siquiera le pregunté. En definitiva, ¿qué importancia podían tener ya esos detalles? Mi cama era sólo un amplio colchón protegido del suelo por unas tablas que había ido reuniendo con paciencia. Encendí la luz con la intención de despertarle. Pero él, profundamente dormido, reposaba ante mí, inocente y confiado como un niño. No fui capaz de realizar mis deseos: arrojarle a patadas de la cama, borrarle a puntapiés la beatitud que el sueño prestaba a su rostro. Me conformé con gritar su nombre. «¿Qué pasa?», preguntó sin sobresalto, casi con pereza, como si se despertara de manera espontánea. Yo no le contesté, pero seguí allí, frente a él, mirándole con mi peor talante. Cuando al fin se levantó, advertí que estaba completamente vestido, ni siquiera se había quitado sus relucientes zapatos. Ante el descubrimiento de dos nuevos maletones, exclamé: «¿Pretende usted instalarse en mi casa?». Pero él, encerrado en el digno silencio de quien se siente ofendido, negándome toda explicación, se puso el abrigo y, tomando dos de sus maletas, se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla se volvió a mirarme y protestó: «¿No te he dicho ya qué oficio tengo? ¿Imaginas a un vendedor sin mercancías?». Añadió que se dirigía al mercadillo de los jueves y que volvería por la noche a recoger la otra maleta. Hablaba con prisa y despreocupación, como si aquélla fuera una escena rutinaria, perteneciente a una prolongada convivencia. Su marcha no supuso para mí ninguna clase de alivio ni me devolvió el ritmo habitual de mis días. Incluso con su ausencia lograba trastornar el orden cotidiano de mis horas, dislocando mis quehaceres, mi trabajo, hasta mis costumbres más insignificantes.
- 22. 22 Bernardo volvió de madrugada. Traía una bolsa de viaje colgada en bandolera. Yo le esperaba despierto y con la luz encendida. Me habló entonces de su buena estrella, de cómo había logrado vender toda la mercancía, incluidas las maletas. Y súbitamente, sin darme tiempo a reaccionar, se levantó mientras me comunicaba: «Tengo que arreglar algunos asuntillos por el centro». Después de añadir que regresaría en seguida para recoger la maleta y la bolsa, salió corriendo tras cerrar la puerta. Fue entonces cuando tomé la imprudente decisión de vigilarle. Al perderle de vista aligeré el paso. Por aquella zona de la ciudad no era difícil reencontrarle. Así que continué caminando, siempre en dirección a las calles más céntricas. No tardé en descubrir su figura. Entonces acorté la distancia tratando de mantener su misma velocidad, hasta que se detuvo junto a un automóvil como si hubiera llegado al lugar de una cita. Me agaché, escondiéndome entre dos coches, y, antes de asomar la cabeza y descubrir el motivo de su ajetreo, supe que estaba manipulando la cerradura de un portaequipaje y que el vehículo al que pertenecía no era de su propiedad. Desde luego, no le consideré un canalla. Y teniendo en cuenta la clase de peligros con los que yo había fantaseado, casi me eché a reír. Le miré con indulgencia cuando emprendió el camino de regreso con dos notables maletas para añadir a su mercancía. Aunque aún me irritaba su incalificable comportamiento conmigo, salí de mi escondite con el propósito de sorprenderle. Él avanzaba sin prisa, haciendo resonar como siempre, los tacones de sus botas. Parecía un viajero nocturno que acababa de perder el tren. Durante un largo trayecto, le observé desde una distancia cada vez más indiscreta. Cuando al fin me situé a su lado, sin decir nada, esperando que mi sola presencia le obligara a explicarme su conducta, él se detuvo, gratamente sorprendido, y en seguida me asignó una función. «Has llegado en buen momento», dijo, soltando las maletas y señalándolas. «¡Cómo pesan las condenadas! ¡Mira cómo tengo las manos!». Yo no veía nada especial en sus palmas abiertas.
- 23. 23 «¡Ésa, para ti, que pesa menos!», ordenó. Convencido de que nos acercábamos al final de la aventura, tomé la maleta con la esperanza de asestarle un golpe definitivo al llegar a mi casa. Nada de insultos ni de vulgares amenazas. Le impondría desapasionadamente mi determinación de no dejarle entrar. Yo mismo arrojaría su mercancía a la acera. Ni la piedad ni la lástima doblegarían mi voluntad. Pero: «Te advierto que, si vuelves a espiarme, las cosas van a cambiar», dijo con voz grave. Sus amenazadoras palabras acabaron con mi exaltación. Un tenso silencio nos impulsó a caminar cada vez más deprisa. Muy cerca ya de mi portal, Bernardo se detuvo bruscamente. Tardé en descubrir que un coche camuflado de la policía aguardaba a la puerta de mi casa. Dos agentes se nos acercaron. «Yo soy mecanógrafo», recuerdo que dije al principio para que no me confundieran por llevar la maleta. A continuación empecé a narrar mi encuentro con Bernardo, una historia inverosímil que ellos no deseaban escuchar. Supe en seguida que mi acompañante no se llamaba Bernardo Ventura y que había adquirido la fama de ser un diestro desvalijador. Sin embargo, yo le seguí llamando Bernardo, pues no fui capaz de retener su verdadero nombre en medio de tanto asombro. Una vez en el interior del coche, junto a todas las maletas, incluidas las que estaban almacenadas en mi habitación, le supliqué a Bernardo que contara la verdad, que ratificara mi relato. Pero él ni siquiera me miró; se mostró implacable en su mutismo, inasequible para mí. Traté entonces de pactar con los otros, con los policías. Creía que la certidumbre de mi inocencia me otorgaba el derecho a la sinceridad. Otra vez empecé a relatar deshilvanadamente, con precipitación, la misma historia. Uno de ellos, después de haberme ordenado callar con insistencia, me abofeteó. Yo no quise darme por aludido. «Es su trabajo», pensé, «es incluso su deber. Se lo haría a cualquiera». Pero finalmente me resigné a callar. Ahora sé que mí destino inmediato depende del contenido de las maletas de Bernardo. A él parecía no importarle nada. Durante todo el trayecto se mantuvo encerrado en un silencio indiferente. Y como si se hallara en otra parte, ajeno a lo que le estaba sucediendo, como si no estuviera con ellos, como si bastara un simple gesto de su cabeza para negarles, miraba por la ventanilla, atento sólo al paso de la ciudad ante sus ojos. Ni siquiera la derrota parecía poder alcanzarle.
- 24. 24
- 26. 26
- 27. 27 DE vez en cuando, forzado por el paso descontrolado del tiempo por mi vida, trato de detenerme con el fin de evaluar, clasificar, o simplemente recordar, mis actividades de la última semana. Pero un turbulento marasmo, constituido por retazos de lo vivido, entremezclados y confusos, aislados unos de otros, se adueña de mi memoria. Siempre recuerdo, más o menos, lo mismo: voy de aquí para allá, me dejo caer por el bar de la esquina, por el café de Milagros o por la cervecería de la plaza. A veces busco encuentros fortuitos por el barrio, forzando tontamente el azar, o bien me otorgo el derecho de introducirme en conversaciones ajenas. Si algo no puedo soportar es el silencio. No estoy capacitado para resistir un día entero sin hablar, sin decir cualquier cosa, lo que sea. Aunque no me importa reconocer que carezco de empatía y que tampoco soy de esos hombres que poseen una vocación definida. A pesar de las apariencias, detesto a los charlatanes y, de ningún modo, he decidido esta dispersión callejera a la que ya me he resignado. Lo que sucede es que para la otra alternativa, la de permanecer en mi estrecha vivienda así, sin más, sin un televisor siquiera, sin ocupaciones y obligado a un mutismo absoluto, no me veo con aptitudes. Y menos aún ahora que acabo de renunciar a la comida diaria que me ofrecía mi hermana entre consejos y reprobaciones. Me había convertido en el blanco de todas las iras familiares. Incluso mis sobrinos más pequeños habían aprendido, imitando a sus padres, a juzgarme con parcialidad por cualquier menudencia. No pienso volver a visitarles. Que se peguen entre ellos. He cumplido los treinta años y, dados los tiempos en que vivimos, se me puede considerar todavía un joven parado. Aunque mi cuñado, azuzado por la hostilidad que me profesa, asegura que mi desocupación nada tiene que ver con el paro actual. Afirma que lo mío es de otra índole, que son motivos muy diferentes a los comunes los que me mantienen alejado del trabajo. Yo diría que, por la animadversión con que me habla y por la delectación con que me insulta, cree haber descubierto móviles delictivos en mi infortunio.
- 28. 28 Hace apenas dos días nos enzarzamos en una enconada discusión, a raíz de mi inasistencia a una cita que él mismo había concertado. Me negué a acudir sólo por dignidad. Estaba convencido de que aquel supuesto conocido suyo, del que lo único que sabía era que se apellidaba Núñez, tampoco dispondría de un empleo para mí en su Agencia. Ya a las últimas entrevistas que me había impuesto, me presenté desesperanzado, sin cambiar mi atuendo de costumbre, vestido al desgaire, sin preocuparme por lucir la indumentaria correcta. Finalmente, aunque guardé la tarjeta de visita, por si acaso, tuve el coraje de responderle verbalmente a sus ofensas y de despedirme jurando que, en lo sucesivo, sería para ellos sólo un muerto. Aquella misma noche, gracias a las vicisitudes de la suerte, conecté con un viejo enjuto y barbicano, merodeador de papeleras públicas, basuras y otros desechos. Casi tropiezo con él. Su deslucida figura se irguió de pronto ante mí, como surgiendo de entre grandes cubos repletos de desperdicios. El movimiento de sus dedos, casi vertiginoso, me retuvo a su lado, admirándole durante varios minutos. Estoy seguro de que en aquellos momentos no le incomodó mi curiosidad. Incluso me atrevería a afirmar que le complacía el disponer de un espectador ante el que exhibir la destreza de malabarista con que hizo volar el contenido íntegro de un cajón de madera. Pensé que el virtuosismo de aquellos dedos, tan extraño a la torpeza general del resto de su cuerpo, no podía ser sino el resultado de un prolongado y pertinaz entrenamiento. «¡Nada, no hay nada!», protestó mientras, con un ademán rutinario de mendicidad, me tendía la mano hasta casi rozarme. Le di las buenas noches con agrado y permanecí inmóvil junto a él, como si acabara de llegar a una cita.
- 29. 29 El viejo murmuró algo a guisa de saludo y se arregló el nudo de la corbata que, a falta de cinturón, le sujetaba los pantalones. Debido a que no era un trasnochador y al quebrantamiento de mi ánimo por la ruptura familiar, pese a la independencia que ésta suponía, volví a desearle buenas noches, ahora con el fin de despedirme y continuar el camino hacia mi casa. «¡Espera, no te vayas! ¡Quédate conmigo hasta que se apaguen las luces de las calles, hasta que se haga de día!» Al escuchar su voz suplicante pensé que era un loco y aún así, me detuve. No me sentía capaz de salir corriendo sin responderle, sin mirarle siquiera, y menos aún de pasar la noche vagando a su lado por el asfalto. Enseguida intuí que no me resultaría fácil torcer su voluntad. Así que, abocado sin remedio a postergar la despedida, le invité a que me acompañara en mi recorrido. Su abrumador agradecimiento me forzó a precisar con descortesía que sólo andaríamos juntos hasta mi puerta. ¿Qué necesidad tenía yo de agobiarme creando compromisos en un encuentro tan insignificante? Pero, observando su lánguida figura, frente a mí, encogiéndose resignada en el interior de su chaqueta, estuve tentado a prolongar el paseo, pues nos hallábamos a pocos pasos de mi domicilio. No obstante, supe contenerme. Emprendimos así una silenciosa marcha que a él debió parecerle un perfecto fraude, ya que, al detenerme para introducir la llave en la cerradura, sin esperar mi consentimiento, a modo de represalia, me comunicó que subiría conmigo. «¡Nada de eso!», le dije con visible fastidio. Y enseguida, mecánicamente, para suavizar mi negativa, añadí que no había ascensor y que, además, vivía en el ático. «¡Mejor!», exclamó el viejo, aclarando sin tardanza que despreciaba todos los aparatos eléctricos en general, pero que a los ascensores precisamente no los soportaba. Jamás se había dejado elevar por ninguno de ellos. No me importaba demasiado mostrarme grosero con él, o mezquino, o incluso duro, pero tampoco su presencia me repelía hasta el punto de dejarme enredar en un forcejeo que, tal vez, se prolongara durante toda la madrugada. Por otra parte, no encontré,
- 30. 30 en aquellos momentos, ninguna razón contundente que me impulsara a emplear la violencia con un pobre estólido. Y ante todo, no se puede olvidar que era la primera vez en mi vida que alguien se empeñaba con testarudez en conseguir mi compañía. Claro que tal extravagancia, más que complacido, me dejó desconcertado e indefenso ante aquel vagabundo que me observaba ansioso, casi con temor, como si esperase de mí algo parecido a una sentencia. Emprendimos el ascenso a un ritmo normal hasta que, a mitad de la escalera, se detuvo jadeante. Ya en el último tramo tuve que transportarle, colgado por completo de mi cuello. Por fortuna, su cuerpo parecía consistir sólo en un esqueleto o armazón de alambre, cubierto directamente por la ropa. Atravesamos la azotea, sin prisa, hasta alcanzar mi propiedad, un estrecho rectángulo situado en una de las esquinas. Al entrar en la salita, el viejo se reanimó de golpe. Y como si hubiera sido impulsado por un resorte oculto, se entregó sin perder un instante, a lo que sin lugar a dudas, parecía ser la razón misma de su existencia. Todas sus facultades se pusieron, de inmediato, al servicio de sus dedos. Escrutó, palpó y tiró cuanto alcanzaron sus ojos. Nada podía satisfacerle. Y como en cumplimiento de una misión fatídica, hizo volar un cenicero vacío, una bufanda, un peine mellado, unos calcetines, un frasquito de colirio, una caja de zapatos, recibos, periódicos y otros objetos abandonados sobre la gran mesa que ocupa, con exactitud geométrica, la mitad de la habitación. Después, pasó al otro lado, encaramándose con un pie en la butaca y el otro en el velador del rincón. En esa postura tenía acceso a una estantería, cuyo contenido: unos pocos libros y un plato de cerámica rudimentaria, tampoco logró interesarle. Bajó contrariado, murmurando algo y cayendo directamente en el cuarto contiguo: mi dormitorio. Su afán desenfrenado de búsqueda, su vertiginoso registro, no se detuvo ante mis pertenencias más íntimas. No respetaba nada,
- 31. 31 incluso llegó a levantar el colchón de mi cama. Una vez hubo convertido mi hogar en una gigantesca papelera, se echó al suelo con el propósito de levantar las baldosas más inestables. Entonces creí adivinar sus verdaderos móviles en medio de tanto teatro. No es ningún inocente, me dije, busca dinero. Y saliendo al fin de mi estupor, le increpé: «¡Menudo sinvergüenza está usted hecho, amigo!» «¡Nada, no hay nada!», protestaba él por su cuenta, invulnerable a mis insultos. Le llamé ratero varias veces y, abriendo la puerta con autoridad, le ordené salir inmediatamente, mientras le señalaba la oscura intemperie de la azotea. Incluso le amenacé con denunciarle a la policía si no abandonaba mi vivienda. Me aclaró entonces, con una vehemencia desproporcionada, que ante todo deseaba evitar que le confundieran con un ladrón. Por eso, rara vez buscaba entre los objetos en venta de las tiendas o de los puestos de mercadillos. Temía, por encima de cualquier otra desventura, que le recluyeran de nuevo en lo que llamó un presidio infantil. Sus palabras me confundieron, me desconcertaron, incluso lograron que me avergonzara de mi crueldad. «Entonces ¿qué anda usted buscando?», le pregunté. Pero ya no me respondió. Sentándose en la butaca de la salita, me miró con fijeza, igual que si tuviera ante sí un ilimitado vacío. Por primera vez tuve ocasión de observarle con detenimiento. La huella de una antigua ferocidad permanecía en sus facciones. Bajo sus pobladas cejas, una mirada rota, desvanecida tras una película blanquecina, prestaba a su rostro el gesto perdido de un ciego. Ni siquiera me veía. Cerró los ojos e, inmediatamente, sin ningún proceso previo, sin que pasara el tiempo, comencé a escuchar los estertores de su respiración. Y digo "estertores" porque más que a un sosegado reposo, su sueño se asemejaba a una agitada agonía. Pensé que estaría enfermo, muy enfermo.
- 32. 32 A la mañana siguiente, al despertarme, ya tenía el firme propósito de arrojar de mi vida a aquel individuo sin sentido, imagen viva de la mala fortuna que me acechaba. Era la encarnación misma de un mal presentimiento. Le zarandeé sin cuidado y le fui despabilando por el camino, mientras cruzaba la azotea, cargando a medias con él sobre mis hombros. En cuanto pisamos la acera, le tendí la mano en señal de despedida. Pero él me negó la suya. Se había agarrado al borde de mi chaqueta para formular lo que muy bien podría ser una invitación. Al punto supe que comía casi a diario en una institución de caridad. Pretendía que yo le acompañara con el fin de que aprendiera el camino y así poder beneficiarme, en el futuro, de su misma fuente de alimentación. Ni me sorprendió, ni me molestó que me hubiera tomado por un igual. Nada tenía de extraño. Con el tiempo y las contrariedades, me he vuelto perezoso, abúlico, descuidando hasta límites inadmisibles mi aspecto externo. Quién sabe la apariencia que puedo yo ofrecer ahora a alguien que carezca de la mirada indulgente con que, en virtud de tantos años de convivencia, me aceptan los vecinos de mi barrio. Pese a la insistencia del viejo infortunado, rechacé su propuesta con desdén, desabrido, tal vez por temor a ir cayendo, poco a poco, solapadamente, en su misma forma de desamparo si frecuentaba lugares de mendicidad. Así pues, me despedí de él alegando que tenía un compromiso. Debía acudir a una entrevista importante, una cuestión de trabajo. Saqué de mi bolsillo la tarjeta de visita que había recibido de mi cuñado y se la enseñé. No pretendía que la leyera, ni tampoco que la mirase. Me bastaba con nombrarla, con exhibirla como prueba incuestionable de nuestras diferencias, como señal inequívoca de que yo no era de los suyos. Y para convencerme de que aquella desvalida criatura no era precisamente mi espejo, me alejé con la intención de ignorarle en lo sucesivo.
- 33. 33 Nos hallábamos en una de esas calles céntricas y angostas, en las que la irrupción del tiempo moderno se manifiesta reduciendo a mero estorbo todo cuanto albergan. Allí mismo, en una esquina cualquiera, en medio de un agitado trasiego, se detuvo el viejo, aceptando mi desprecio con naturalidad. Adosado a la fachada porosa, adherido a ella como si la sucia superficie penetrara su cuerpo traslúcido, extendió su mano mendicante, armonizando con cuanto le rodeaba, igual que una mancha de humedad o un desconchado en un edificio en ruina. Minutos más tarde, entré en la Agencia que dirigía el señor Núñez, siguiendo las indicaciones que colgaban en la puerta: «Entre sin llamar». Asimismo logré introducirme, con la tarjeta de visita en la mano, en su propio despacho sin que nadie tratara de impedírmelo. El director, a pesar de su atuendo juvenil, era un hombre maduro y castigado. Primero me miró con sobresalto. Después, al escuchar mis lacónicas palabras de identificación, dijo impertinente: «¡Ah, eres tú!». Contuve a tiempo la tentación de excusarme. Pues ¿qué le iba a decir, lo siento pero soy yo? ¡De ningún modo! Arrostrando su injusta incomodidad ante mi presencia, le informé sobre el motivo de mi visita. «¿Qué sabes hacer?», me preguntó expeditivo. «Si se trata de menudencias... tareas simples... no sé... cualquier cosa». Percibí al punto que mi respuesta no satisfizo y, además, que conmigo sólo deseaba ahorrar: tiempo, palabras, saludos, sonrisas, amabilidad e incluso ademanes, pues me observaba mirándome de lado, a hurtadillas, en una postura rígida y manifiestamente incómoda, negándome la mínima deferencia de girar para hablarme abiertamente de frente.
- 34. 34 «¿Sabes taquigrafía?» por el tono de su voz, más que una pregunta, sus palabras me parecieron una adivinanza. «Pues... no la considero demasiado difícil», respondí yo, dispuesto a no dejarme humillar. «Pero ¿sabes o no sabes?» Ante su insistencia articulé un movimiento de hombros y cabeza, un gesto incalificable, que logró acrecentar su desprecio. «¿Hablas inglés?» «Si me empeño...» «¿Qué quieres decir?» «Pues que si me lo propusiera...» «En fin —protestó— ahora no hay nada, pero se te hará una ficha». Llamó entonces a uno de sus empleados y, sin la menor dilación, se abrió la puerta para dejar paso, no a la persona solicitada, sino a la desvencijada figura del viejo callejero. Había entrado inocentemente, avanzando hasta el centro de la habitación. Allí se detuvo y me dedicó una inoportuna risita de júbilo, como si pretendiera congratularse con mi fracaso. Ante un individuo así, impertinente, osado, fuera de cualquier regla de juego, nada más lógico que una reacción brusca y despectiva. Mientras el director, indignado, trataba de expulsarle, yo me mantenía a distancia, indiferente, disimulando nuestro reciente trato. Ni siquiera intervine cuando le agarró con violencia por un brazo, lastimándole, para conducirle hasta la salida. Tampoco me sumé, como hubiera sido lo natural, a los comentarios del oficinista en cuyas manos me dejó el señor Núñez. Sin llegar a darme más pistas sobre el posible trabajo, sin dejarme entrever ni la menor esperanza de conseguirlo, sin despedirse siquiera, me abandonó precipitadamente, dispuesto a recuperar el tiempo perdido entre mi visita y la del intruso. No es difícil comprender que, viéndome en el trance de rellenar una ficha en esas condiciones y convencido de su ineficacia para justipreciar mis capacidades, cayera en un hondo abatimiento.
- 35. 35 De nuevo en la calle, no me extrañó descubrir al viejo esperándome con una inexplicable sonrisa de satisfacción, casi de regocijo. No le reprendí, ni le exigí que justificara su comportamiento. No le dije nada. Me abandoné a la deriva, conducido por él, ignorando que ahora había tomado un rumbo fijo. Supe que nos hallábamos en su territorio cuando, al entrar en un bar, siguiendo siempre su iniciativa, un camarero le saludó, llamándole por su nombre. Simón. Y no obstante haberle advertido sobre mi imposibilidad de pagar, pidió con entusiasmo una botella de buen vino y dos vasos. Inmediatamente, antes incluso de empezar a beber, quiso abonar el importe. De un bolsillo de su chaqueta extrajo una cartera de piel desgastada y, ante mi estupor, la hizo bailar entre sus dedos hasta dejarla abierta en mis manos. Contenía una considerable cantidad de dinero. Se la devolví enseguida, desconcertado, incapaz de admitir que mi compañero, por llamarle de alguna manera, había sido el artífice, él solo, de tan importante hurto. Y, mientras barajaba con su habilidad de malabar, el resto del botín: unos pocos papeles y algunos documentos, se me apareció fugazmente el rostro severo del señor Núñez, enmarcado en una pequeña fotografía. De golpe, aunque por breves instantes, me alarmé. Si éste no disponía de otras referencias sobre mi persona que las que hubiera podido recibir de mi cuñado, estaba perdido. Por fuerza haría recaer sobre mí toda la culpabilidad. Claro que este mal presagio se desvaneció muy pronto. Pues ¿acaso no resultaba a todas luces evidente que el sospechoso era el otro, el viejo pordiosero que había logrado colarse en su oficina con tanta desfachatez? Una vez tranquilizado, le di unas palmadas en la espalda a guisa de reconocimiento y ¿por qué no decirlo? también de admiración. No se puede negar que, dadas las circunstancias en que se produjo y conociendo, por otra parte, sus temores, semejante intrepidez exigía un talante heroico. Y así, aquella vida en ruina que, hasta entonces,
- 36. 36 me había sugerido su miserable figura, de súbito se me apareció transfigurada, como un paisaje desconocido, inquietante, incluso amenazador. Sin embargo, cuando, algo más tarde, le oí murmurar de nuevo: «¡Nada, no hay nada!», mientras hurgaba en la cesta de una vendedora de tabaco, le zarandeé impaciente y le hablé como a un loco: «¡Dígame qué está buscando, hombre, yo puedo ayudarle!». Nos hallábamos en un pasadizo subterráneo, un paso de peatones que conducía, además, a las taquillas del metro. Le había seguido hasta allí sólo por inercia, porque no pensaba asistir más a la comida en casa de mi hermana, porque no tenía, en aquellos instantes, un punto más atractivo al que dirigirme. No sé por qué, me sentía con derecho a sonsacarle. Pero en aquel trance no se mostraba receptivo a ninguna pregunta. Tal vez ni siquiera me había escuchado. Y tampoco parecía dispuesto a desvelar a nadie el secreto de su extravagancia. Finalmente, la vendedora, que por su tolerancia podría ser una antigua conocida, perdió la paciencia: «¡Bueno, ya está bien!» «¡Mira cómo me está poniendo todo! Simón soltó malhumorado una caja de cerillas y nos dio la espalda. Ignorándonos a ambos, cruzó la multitud de peatones con dificultades, abriéndose paso en dirección perpendicular a la de ellos. Le observé mientras se alejaba, flotando entre los transeúntes, como una forma sólo ligeramente humana, como un simulacro de hombre, como si su búsqueda imposible, entre desechos y objetos insignificantes, no fuera más que un puro desmoronamiento convertido en acción, una manera activa de disparatar. «¡Otro!», exclamó la vendedora de tabaco mirándome a mí, no con desprecio sino con un deje de lástima y de conmiseración tal que me hizo sentir frío. Su "otro" me reflejaba, como un espejo resquebrajado, una imagen mía descompuesta e irreconocible, pero tremendamente familiar a un tiempo. «Una cosa que le dé la suerte.
- 37. 37 Eso es lo que busca», me aclaró la vendedora arrugando la nariz en una mueca de desprecio, molesta conmigo, como si pensara que yo le había obligado a decir una tontería. Tenía el pelo canoso y rizado en una permanente pasada de moda. Mientras se arreglaba el peinado, ajustándose bien las horquillas, me dijo en son de burla que también yo podría encontrar la cosa, sí, la cosa que me daría suerte y cambiaría mi vida. Sólo tenía que estar atento, hurgar en todas partes, incluso en los lugares más insólitos, incluso en los más repugnantes. Hablaba con tal desprecio que, de haberla escuchado en otras circunstancias, me habría pronunciado en defensa del viejo, habría improvisado algún gesto de solidaridad con él. Pero en aquel preciso instante sus palabras sólo me inspiraron un pesado aburrimiento. Alcé mi voz bruscamente, por encima de la suya, decidido a hacerla callar. No me faltaba más que enredarme en una conversación tan insensata. En aquel momento pude haberme marchado, salir al exterior y reintegrarme al ritmo natural de mis días. Pero no lo hice. Me dispuse a buscar a Simón con el propósito de despedirme una vez más. No tardé mucho en encontrarle. Se había acomodado en el suelo, junto a un hombre pulcro y maduro que informaba de su miseria por escrito, con letras mayúsculas, en un cartón que le colgaba del cuello. Me detuve a su lado, mirándole desde arriba y separado de él por una línea imaginaria pero perfectamente definida. Allí estaba el viejo, entonando una canción inclasificable, una suerte de quejido, tal vez un torpe simulacro de saeta. Había extendido ante sí una cartulina con varias estampas pegadas. Todas eran de la virgen de Triana. Rocé con mi pie, suavemente, el bolsillo de su chaqueta, abultado por la cartera recién adquirida. «¿No te basta con esa suerte?», le pregunté tuteándole, sin pensarlo, por vez primera. «Eso es otra cosa», me respondió distraído, con indiferencia. Entonces me dejé deslizar por la pared, poco a poco, hacia abajo, doblando las rodillas hasta caer a su lado, en aquel suelo de asfalto, inaccesible para mí sólo unos segundos antes. Fue como si hubiera resbalado en el límite mismo de lo que siempre había considerado la normalidad. Y sentí que el mundo entero se desplomaba allá arriba, desvaneciéndose en mi cabeza, dentro de ella. Durante breves minutos, fugaces e irrepetibles, me entregué a un descanso impensable. Una moneda vino rodando hasta mis rodillas. Nadie la reclamó.
- 38. 38
- 39. 39 EL LEGADO DE AMPARO (1990)
- 40. 40
- 41. 41 ADRIANA había nacido en Carmona, un pueblo cuyas zonas más antiguas poseían una arquitectura, unas calles y una orquestación del espacio en general de una notable belleza. Era un pueblo donde algunas familias sevillanas, pertenecientes a la nobleza o a la alta burguesía, habían construido auténticos palacios, muchos de los cuales se encontraban ahora, en el año 1990, amenazados por la ruina. Este pueblo se hallaba muy próximo a Sevilla, donde Adriana había encontrado un empleo en el que le ofrecían un sueldo bastante alto. Debería convivir con una señora de sesenta años, edad que no aparentaba en absoluto. Se llamaba Amparo y aún continuaba tiñéndose las canas. Su cabello castaño muy claro poseía un rizo natural que ella había cuidado tenazmente, asistiendo con frecuencia a la peluquería. Sus ojos pardos, casi verdosos, eran de una gran viveza. Su cuerpo mostraba una apariencia frágil y enfermiza, apariencia que su temperamento enérgico y decidido y su ostensible vitalidad contradecían. Y, pese a la piel arrugada de su cara, a la flacidez de sus mejillas y a sus labios mustios, su rostro conservaba todavía una expresión de juventud en la que, no obstante, se captaba cierta amargura entremezclada a veces con un gesto grave y abstraído. Amparo había sido víctima de una trombosis cerebral recientemente y, como consecuencia de ella, la mitad derecha de su cuerpo quedó paralizada. Vivía sola en un piso amplio y luminoso situado en el barrio de Los Remedios. El menor de sus hijos ya había cumplido los treinta años y se hallaba casado, como sus hermanos, y su hijo era el más pequeño de los nietos de Amparo quien solía mantener un contacto frecuente con ellos, pues la visitaban casi a diario, igual que otros familiares cercanos y algunas amigas. En esas ocasiones Adriana se retiraba a su dormitorio y, como nunca había adquirido la afición por la lectura, se dedicaba a hacer punto para confeccionarse un jersey, o se entretenía con algún programa que podía contemplar en el pequeño televisor que se hallaba instalado sobre una mesa de su alcoba. Sin embargo, Amparo siempre terminaba llamándola para que sus familiares y amigos la conocieran.
- 42. 42 Pese a su enfermedad, Amparo no se dejó hundir en la angustia o el miedo. Aceptaba su parálisis con resignación y sólo en contadas ocasiones le irritaba su impotencia. Pero no abandonó sus cuidados personales. Todos los jueves, a primera hora de la tarde, acudía a su casa una peluquera para arreglarle el cabello. Y siempre se mantenía vestida con elegancia. Adriana se ocupaba de los quehaceres domésticos y de cuidar a Amparo, la ayudaba cuando iba al cuarto de baño, al ducharse, cuando se metía en la cama o se levantaba y en algunas otras ocasiones. Adriana, en un principio, la llamaba doña Amparo, pero ésta, que no había perdido la facultad del habla, enseguida le dijo con naturalidad que podía tutearla y dirigirse a ella sin el menor protocolo, pues prefería ser solamente Amparo. Ya que, a causa de los cuidados que su estado exigía, iban a convivir con bastante intimidad, le agradaría que fueran amigas, que olvidara la diferencia de edad y que no adoptara la actitud servil de una criada, deseaba que se sintiera en una absoluta igualdad ante ella pues su trabajo y sus cuidados le resultaban imprescindibles, para ella era una ocupación importante y noble atender a una persona enferma. Desearía también que sus ocupaciones no le resultaran un carga demasiado pesada. En cualquier caso, ella aún podía valerse con la mano izquierda y sólo se veía inválida a medias. Adriana se sintió complacida y admirada ante la actitud de Amparo, le parecía una mujer afectuosa y sin prejuicios, transparente y sencilla, espontánea y libre de los hábitos que conservaban las personas de su clase. Estaba finalizando el mes de enero y el frío arreciaba. Amparo había colocado estufas de gas en varias zonas del piso. En el salón a veces encendía también un calentador eléctrico, pues no le agradaban los braseros bajo las mesas camillas. Y algunas tardes soleadas, después de la comida del mediodía, Adriana la conducía en su silla de ruedas paseando por las calles de barrio. La bajaba en el ascensor y el portero prestaba su ayuda con agrado para salvar los dos escalones de la entrada. Sin embargo, Amparo se cansaba pronto de su paseo. A veces entraban en una cafetería y tomaban café con leche y pasteles.
- 43. 43 Mientras Adriana se ocupaba de las tareas domésticas o salía a hacer las compras necesarias, Amparo se situaba frente al televisor que se hallaba en la sala del piso y se quejaba en voz alta de la mayoría de los programas o se adormecía en su silla de ruedas. A media mañana le agradaba tomar un té con leche. Hacía un gran esfuerzo para coger un cazo y llenarlo de agua, sin poder levantarse de la silla, para ponerlo después a calentar en el fuego de la cocina. Ella misma vertía el agua hirviendo sobre una tetera, que ya tenía preparada con dos bolsas de té. Entonces le pedía a Adriana que le llevara la bandeja con la tetera, una taza y una jarra de leche, al salón, pues ella tenía que utilizar su mano izquierda para mover una rueda de la silla y trasladarse ella sola. Adriana, desde el primer día, le dijo que cuando deseara tomar algo se lo pidiera a ella, pero Amparo se sentía satisfecha sólo con lograr la preparación del té. Después de fregar y ordenar la cocina al mediodía, Adriana disponía de tiempo libre hasta la hora de la merienda. Se sentaba entonces junto a Amparo para tomar una taza de malta con galletas, pues ésta deseaba que siempre comieran juntas. Y mientras tanto, conversaba con Adriana acerca de cuestiones prácticas de la casa y sobre temas generales, a través de los que intentaba ir conociendo la concepción de la vida que tenía su joven amiga. Advirtió enseguida que ésta era bastante pesimista, a pesar de su juventud, y que se hallaba resignada a una existencia sin esperanzas. Poseía una actitud negativa y de rechazo frente al amor y al matrimonio, y la maternidad por un lado le atraía pero, por otro, consideraba que la excesiva responsabilidad que le exigía le asustaba. Amparo observó que Adriana se inclinaba por una vida demasiado solitaria, vacía de alicientes, y encerrada en un aislamiento perturbador. Amparo sospechaba que le habría sucedido algo desgraciado muy recientemente, y después de estar trabajando en su casa algo más de una semana, le preguntó por qué había
- 44. 44 abandonado su pueblo y qué esperaba encontrar en Sevilla con un trabajo que sólo le dejaba libres las tardes de los sábados y de los domingos, unas tardes que no podían imaginar cómo se entretendría pues, según su impresión, carecía de amigos en la ciudad. Adriana le respondió que la tarde de su primer sábado libre la había dedicado a recorrer numerosas tiendas de ropas y a contemplar sus escaparates, y la del domingo, como Amparo habría advertido, ni siquiera se le ocurrió salir. Se entretuvo en la casa, durante la visita de sus hijos, jugando y conversando con sus nietos, lo cual la alivió de la tristeza que había sentido desde que se despertara por la mañana, pues precisamente ese día cumplió veintitrés años, y en su pueblo acostumbraba celebrarlo con sus amigos. Amparo, después de afirmar que comprendía su nostalgia por la fiesta de su cumpleaños y por la compañía de sus amistades, la reconvino por no haberla avisado con tiempo pues también allí, en aquella casa, se hubiera podido festejar su aniversario. Y, sin dejar tregua, insistió en preguntarle de nuevo por qué se había marchado de su pueblo y qué esperaba encontrar en Sevilla. Adriana guardó silencio indecisa y, al fin, dijo que había huido de Carmona impulsada por la necesidad de alejarse del único hombre que había amado en su vida, un hombre que fingió corresponderle hasta que un día, después de dos meses, se hizo evidente que su amor por ella había sido sólo una cínica farsa, un cruel engaño. Adriana contó entonces que procedía de una familia humilde, su padre era camarero en un bar del pueblo y su madre, durante algunos años, había trabajado en la limpieza de oficinas, bares y otros locales públicos. En la actualidad se ocupaba sólo de las tareas domésticas de su casa, y sus dos hermanas, mayores que ella, ya se habían casado y tenían hijos. Adriana vivía sola con sus padres en un piso situado en un extremo del pueblo, en un edificio nuevo, que habían logrado
- 45. 45 comprar y que aún seguían pagando. Antes habitaban una casa antigua, vieja y húmeda, de dos plantas y con el tejado siempre repleto de goteras que no lograban arreglar del todo. Adriana prefería esta casa de balcones y ventanas enrejadas pero sus padres, cansados de las continuas reparaciones que les exigía la vivienda, la vendieron a un bajo precio al casarse sus hermanas para comprar un piso nuevo y luminoso pero cuyas paredes parecía de papel, eran tan delgadas que se escuchaba a través de ellas todos los ruidos, el televisor, la radio o el rumor de las conversaciones y disputas de los vecinos. Ella había trabajado, desde los dieciocho años, como asistenta en casas particulares. Y su último empleo fue el que llevó la desgracia a su vida. Se ocupaba de la limpieza de una pequeña parte de una casa palaciega e inmensa, con algunas zonas casi en ruinas pero todavía habitable. Los salones, dormitorios y muebles sólo los había visto en películas. Se ocupaba de mantener la limpieza y el orden en dos habitaciones, la cocina y un cuarto de baño, de las compras diarias y de preparar algo para la comida y la cena. Su propietario, un hombre de treinta y dos años, con el cabello castaño oscuro, igual que sus ojos, era muy atractivo y se limitaba a utilizar un dormitorio y una sala de estar lujosamente amueblada. Se llamaba Alfonso y, desde el primer día que se vieron, logró seducirla. A ella le parecía encontrarse en un mundo hechizado y él se le presentaba como una persona que se hallaba muy lejos de su realidad cotidiana, evocaba en ella fantasías desconocidas con sus palabras, sus movimientos, su mirada amorosa y su sonrisa grave, siempre a medias, pero que a ella le iluminaba por dentro. Adriana se había enamorado de él, desde un principio, con un sentimiento de tal intensidad que le resultaba nuevo y extraño, a pesar de haber mantenido ya relaciones amorosas con un novio que tuvo en su adolescencia. Al segundo día de su trabajo, Alfonso la interrumpió a media mañana para conducirla decidido a su dormitorio. Y Adriana,
- 46. 46 que ya fantaseaba con ser su amante indefinidamente, no opuso resistencia cuando él comenzó a desnudarla mientras besaba y acariciaba todo su cuerpo. Nunca había tenido una experiencia que la arrebatara de manera tan gozosa. Desde entonces, hacían el amor a diario y él le hablaba con entusiasmo, admiraba su cabello negro, liso y largo, sus ojos castaños, cuya mirada decía que penetraba hasta los rincones más ocultos de su interior. Solía besarle su nariz recta y un poco achatada y acariciar sus gruesos labios con sus dedos, mientras la miraba emocionado a los ojos, sin apartar la mirada de ellos. A veces tomaba entre sus manos sus mejillas ovaladas y besaba con pasión todo su rostro. Admiraba sobre todo su cuerpo bien formado, esbelto, delgado y más alto de lo común. Le complacía que anduviera desnuda delante de él. Adriana tenía la certeza de que Alfonso la amaba, aunque nunca se lo había dicho con palabras concretas, pero ella incluso llegó a fantasear con la idea de que él le pidiera pronto que fuera su esposa. No obstante, después de esos dos meses de intensa relación, al llegar una mañana a la casa palaciega, de cuya puerta ella tenía una llave, encontró en la sala de estar, sobre una mesa baja y ovalada, una nota escueta en la que Alfonso se limitaba a comunicarle que había salido hacia Sevilla y que no preparara nada de comida ni de cena pues regresaría por la noche, más bien tarde. Debajo de estas palabras sólo había escrito su nombre, no se despedía con un abrazo, un beso, o con un simple saludo. Después de añorar a Alfonso durante todo el día, Adriana acudió a su trabajo la mañana siguiente emocionada ante la perspectiva de encontrarle de nuevo. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, entró Alfonso saludándola con desenvoltura y familiaridad, pero acompañado por una mujer bellísima y vestida con gran elegancia. Tenía el cabello rubio, ondulado y casi le rozaba los hombros. Sus ojos azules la miraban con la misma sonrisa que expresaba en sus labios. Alfonso se la presentó diciéndole que era Virginia, su prometida, y que cuando se casaran, al mes siguiente, se instalarían a vivir en aquella casa. Alfonso le hablaba con confianza y afecto, sin embargo, su amor había desaparecido sin dejar el menor vestigio.
- 47. 47 Virginia le pidió amablemente que les sirviera el desayuno en la sala de estar y salió de la cocina acompañada por su novio. Adriana, al encontrarse sola, notó que le temblaban las manos y las piernas, que amenazaban con dejar de sostenerla. Y, sin que ellos advirtieran cómo abandonaba su trabajo, se fue de la casa sin despedirse, en una huida clandestina y precipitada. Alfonso nunca intentó buscarla ni creyó necesario justificarse ante ella. Adriana se encontró en dos ocasiones con Alfonso por las calles del pueblo y, a pesar de que sus miradas se cruzaron de manera efímera, ni siquiera llegaron a saludarse. Adriana le dijo a Amparo que, a veces, esa cruel indiferencia de Alfonso le parecía irreal, no lograba creérsela, era como si se hallara soñando y hubiera caído en una angustiosa pesadilla. En cambio, en otras ocasiones, sentía que el sueño había sido su relación con él, con quien había creído compartir una felicidad imaginaria. Sin embargo, no podía engañarse por mucho tiempo, sabía que, durante esos dos meses, las intensas emociones que él le despertaba llegaron a constituir su única existencia pues, cuando se hallaba ausente, fuera de su casa y sola, rememoraba todo cuanto había vivido con él, sus palabras, sus miradas amorosas, sus besos, sus caricias, sus cuerpos confundidos y entrelazados, y se le parecían más reales y vivos que todo cuanto la rodeaba. No obstante, cuando apenas tres semanas después encontró ese empleo en Sevilla, a través de un anuncio en un periódico, sintió un gran alivio, y su historia de amor fue alcanzada por las primeras sombras con las que su memoria empezaba a cubrir lo que ya no existía, desligándose un poco de ella y adquiriendo la inconsistencia del pasado. Añadió que, a pesar de sufrir por haberse visto tratada con tanta crueldad y con tanto desprecio, ya no era amor lo que sentía hacia él.
- 48. 48 Amparo le dijo indignada que Alfonso se había comportado con ella como un vil canalla, o más bien como un cobarde que no merecía permanecer en su memoria pues, quizá, si se había enamorado de ella, tal vez su amor no fuera un simulacro, pero los prejuicios en los que se vería enredado por su clase social, habrían supuesto una atadura demasiado fuerte para un hombre débil y amilanado. En cualquier caso, debería esforzarse en olvidarle por completo pues no le consideraba merecedor de su sufrimiento. Ambas mujeres guardaron silencio durante unos minutos. El televisor se hallaba conectado pero Amparo le había quitado el sonido con un mando a distancia. Era la hora de la sobremesa e imágenes mudas, que parecían corresponder a alguna telenovela, desfilaban y se movían por la pequeña pantalla. Adriana se encontraba sentada junto a Amparo en una butaca que formaba parte de un tresillo tapizado en terciopelo estampado, en tonos marrones. De repente, Amparo rompió el silencio para comunicarle a Adriana, con naturalidad y sin tristeza, que ella podría morir muy pronto o sufrir otro ataque de trombosis que la enmudeciera o la paralizara por completo. Le dijo que la había elegido a ella para ese trabajo por la candidez de sus ojos, por su mirada transparente y abierta como la de un niño. Le aclaró que su función en aquella casa no se iba a limitar a las tareas domésticas y a cuidarla, sino que le había asignado un papel que para ella era de fundamental importancia y del que le iba a hablar en breve. No obstante, primero deseaba hacerle saber que ella, al morir, no la iba a dejar desamparada en la ciudad. Ya le había pedido a sus hijos, y a otros familiares y amigos, que, cuando llegara su hora, la ayudaran a encontrar un trabajo. Y, además, aunque le pareciera extraño, había decidido dejarle una cantidad de dinero que le permitiera vivir durante algún tiempo. Adriana, sorprendida y emocionada, le agradeció su generosidad y el incomprensible interés que mostraba hacia ella. Trató
- 49. 49 asimismo de animarla asegurándole que no moriría tan pronto, que aún podría vivir muchos años. Sin embargo, Amparo le respondió que a ella no le importaba la muerte y que presentía que su hora se iba aproximando porque observaba con frecuencia y con nitidez las figuras de sus muertos más cercanos, veía sus rostros con absoluta claridad y advertía cómo la admiraban. Ella poseía la convicción de que se le acercaban para llevársela muy pronto. En muchas ocasiones, mientras aparentaba entretenerse con el televisor, les estaba contemplando a ellos un poco más arriba. Se le aparecía su hija Mariana, que murió a los once años a causa de la leucemia. Aún seguía teniendo la misma edad, el tiempo la había abandonado, y la miraba sonriendo y amorosa como si ya hubieran concertado una cita cercana. También veía la imagen de un amante que tuvo entre los treinta y los treinta y dos años, la miraba con tristeza y a veces le sonreía con cierta resignación. Se le presentaba asimismo su difunto marido, el padre de sus hijos, quien la asustaba dirigiéndole una mirada de un odio terrible. Amparo guardó silencio y se cubrió los ojos con la mano izquierda. Adriana se encontraba desconcertada y un poco atemorizada, pues no sabía a ciencia cierta si Amparo estaba desvariando a causa de alguna perturbación que le provocara su enfermedad, o realmente esos espíritus desencarnados entraban en la casa. Ella había sido educada desde niña en el catolicismo, pero ya en la adolescencia sus numerosas dudas la llevaron a abandonar la práctica de la religión. Ahora no sabía nada acerca de la muerte, para ella era algo misterioso e imposible de conocer desde esta vida. Amparo retiró la mano de sus ojos y, mirando con tristeza a Adriana, le dijo con voz insegura, perdiendo su aplomo habitual, que desde el primer instante que la vio supo que podría confiar en ella. Como ya le había dicho, le pareció una joven de mirada cándida y pura, al tiempo
- 50. 50 que percibía en su rostro una clara firmeza y seriedad. Enseguida pensó que era la persona adecuada para confiarle un grave secreto que la había martirizado durante muchos años de su vida, se trataba de un acto malvado y sin escrúpulos que había cometido fríamente, con plena conciencia, de manera premeditada, aunque inducida por la desesperación, y que le dejó como castigo una culpa que, según ella creía, era la que le había provocado su enfermedad. Necesitaba confiárselo a alguien antes de morir, pues nunca lo había dicho a ninguna persona, ni siquiera a un confesor ya que, desde entonces, abandonó toda práctica religiosa. No había vuelto a entrar en una iglesia, ni siquiera cuando se celebraron las bodas de sus hijos o los bautizos de sus nietos. Ahora deseaba confiarse cuanto antes a Adriana, pues temía que un nuevo ataque de trombosis la hundiera en un presente sin memoria, en una suerte de vegetal sin recuerdos, sin pasado, y aún así permaneciera en su interior la angustia de la culpa. Adriana la miraba abrumada por el peso y la gravedad con que Amparo le dirigía sus palabras. Se hallaba inquieta por conocer lo que había sucedido en su vida, y a la vez presentía que, al confiarle su secreto, iba a dejar caer una gran carga sobre ella. Amparo le dijo a Adriana que en aquellos momentos se hallaba preparada para hablarle acerca de algo que con tanta obstinación había ocultado y convertido en un secreto que la había ido cercenando por dentro. Pero antes debería contarle cómo había llegado a cometer un acto tan abominable. Su marido, Antonio, poseía una considerable fortuna que sus hijos y ella heredaron, a pesar de que ya había perdido gran parte de ésta por culpa del juego. A partir del tercer año de matrimonio, empezó a dedicarse a la bebida y a reunirse en una taberna con unos amigos, en la que jugaban a cartas hasta la madrugada. Durante los dos últimos años de convivencia con Antonio, Amparo mantuvo una relación
- 51. 51 amorosa, clandestina y prohibida, con Miguel, un antiguo amigo de su juventud que siempre la había amado. Esa relación secreta la ayudaba a soportar el menosprecio que le mostraba su marido y el constante malhumor que le dedicaba. En algunas ocasiones incluso llegó a maltratarla, pegándole sin escrúpulos a causa de las críticas que ella le hacía sobre su forma de vida y por la escasa atención que prestaba a sus hijos, todavía pequeños. Amparo tenía entonces treinta años, y aún era una mujer muy bella y atractiva. Entonces ya sentía una fuerte hostilidad hacia Antonio y un miedo constante a sus descontroladas reacciones. Amparo deseaba separarse de él y llegó a planteárselo, pero su marido se negaba a prestarle ninguna ayuda a ella y pretendía que se marchara sin sus hijos. Un día, jugando a cartas en la taberna habitual con un amigo, y estando embriagados los dos, Antonio apostó pasar una noche con su mujer, le propuso a su contrincante que, si ganaba la partida, podría acostarse libremente con Amparo. Y el amigo fue el ganador. Llegaron los dos a la casa de Antonio a las tres de la madrugada. Amparo se hallaba durmiendo cuando la luz que encendió su marido y las voces de ambos compañeros de juego, dentro de su alcoba, la despertaron. Ella les miró adormecida y sin comprender qué sucedía, hasta que escuchó a Antonio decir a su amigo: «Ahí la tienes, esta noche es para ti. Te la has ganado, eres un buen jugador». Entonces enseguida supo que la habían apostado a ella en su juego de cartas. Cuando el amigo de su marido se acercó a la cama, Amparo saltó por el extremo opuesto y corrió a encerrarse en el cuarto de baño. El amigo le habló a través de la puerta diciéndole que se llamaba Fernando y que era muy delicado en los asuntos del amor. Le hablaba en voz alta y la piropeaba de una forma sórdida y grosera. Mientras tanto, Amparo escuchaba las carcajadas de su marido, unas carcajadas que le parecieron soeces, depravadas, repugnantes. El odio que sentía
- 52. 52 por él en aquellos momentos la dañaba hondamente, era como un dolor agudo que se expandía por el interior de su cuerpo. Amparo escuchaba asimismo el llanto de los dos niños más pequeños, que se habían despertado con tanto bullicio. Necesitaba correr hacia ellos y calmarles entre sus brazos, pero tuvo que esperar durante casi una hora, hasta que Fernando desistió, perdonándole su apuesta a Antonio, pues se hallaba rendido por el cansancio y el sueño. Al marcharse su compañero de juego, Antonio se tumbó en la cama que aún compartía con Amparo y, sin quitarse la ropa ni el calzado, se quedó dormido. Amparo salió del cuarto de baño con cautela para dirigirse a la alcoba de sus dos hijos pequeños. Uno de ellos ya dormía pero el otro, aunque se hallaba sereno, se había sentado en el suelo, sobre la alfombra, y jugaba con una linterna encendida que acostumbraba dejar, al acostarse, sobre la mesilla de noche. Amparo le metió en la cama y se tumbó a su lado abrazándole y tarareando, en voz muy baja, una canción de nana hasta que al fin el niño concilió el sueño. Ella permaneció tendida junto a él. La proximidad de sus hijos y el recuerdo de Miguel, su amante, lograron transmitirle serenidad y sosiego, sin embargo se mantuvo despierta hasta que la primera claridad del alba comenzó a filtrarse por las ranuras de la persiana. Se levantó entonces y fue directamente a la cocina para prepararse un café. Adora, la criada que vivía con ellos, apareció enseguida ofreciéndose a preparar el desayuno de Amparo. Debió de despertarse con las voces y las risas de Antonio y de su amigo. Sin duda se habría enterado de lo que había sucedido aquella madrugada, de la cruel humillación a la que Antonio había sometido a su esposa. Adora, que ya había cumplido los cuarenta años, mostraba un gran afecto por los niños y por Amparo a quien, pese a su discreción y respeto, ya le había aconsejado varias veces que se marchara con sus hijos a la casa de sus padres y abandonara a ese hombre que, según decía, le estaba destruyendo la vida, y ante el que ella acostumbraba guardar una severa distancia.
- 53. 53 Amparo le dijo a Adora que regresara a su dormitorio, pues aún era demasiado temprano y ella podía prepararse sola el desayuno. Adora permaneció en silencio, sin moverse, indecisa, durante unos segundos, como si deseara responder algo que finalmente no se atrevió a decir, y se fue de la cocina sin hacer ningún comentario. Amparo, portando una bandeja con una cafetera, una jarra de leche, una taza y algunas galletas, se dirigió al salón comedor, donde bebió un café tras otro. Y, pese a no haber dormido apenas aquella noche, no se sentía cansada ni somnolienta sino que, por el contrario, notó con asombro que una fuerza poderosa y nueva surgía en ella, como si su indignación, su odio y su cólera, al verse humillada y tratada como si fuera una basura sobre la que se podía escupir, se convirtiera de repente en un poder casi sobrehumano, un poder que le otorgaba un derecho indiscutible a huir de la situación en la que se veía atrapada, y una absoluta libertad para elegir los medios que, con mayor eficacia, la salvaran de manera definitiva. Entonces, calculando todos los detalles con frialdad y alivio, trazó en su mente un plan que lograría cambiar su vida de raíz. Aquel año era el de 1962 y ya vivía Amparo con su familia en el mismo piso que aún seguía habitando, en 1990. Se hallaba situado en la quinta planta de un edificio que en aquel tiempo era nuevo, de construcción reciente. Empezaba el mes de junio y los días eran calurosos. Antonio acostumbraba dormir la siesta después de la comida del mediodía. Y, después de aquella madrugada tan terrible e hiriente para su esposa, se levantó a última hora de la mañana, todavía vestido y calzado, tal como se acostó una vez que se hubo marchado su compañero de juego. Mientras Antonio se dedicaba a tomar, sin prisas, el desayuno, Amparo subió por completo la persiana de su dormitorio y encajó media pinza de tender la ropa entre ésta y el marco de la ventana de tal forma que, al soltar la cinta enrollada, la persiana no pudiera bajar.
- 54. 54 Antonio y Amparo comieron en compañía de los niños, a los que su padre trató de imponerles en vano un silencio absoluto mientras se hallaran sentados a la mesa, alegando que un fuerte dolor le oprimía las sienes y cualquier ruido le provocaba un gran malestar. Amparo, mostrándose desenfadada y amable, como si no hubiera sucedido nada entre ellos, le dio un comprimido analgésico. Antonio fue el primero en retirarse de la mesa. Y, al intentar oscurecer la alcoba para dormir la siesta, le contrarió comprobar que la persiana esta averiada. Amparo, que le había seguido, le sugirió que tirase del borde de ésta, pues tal vez lo que sucedía era que se encontraba demasiado subida. Mientras Antonio, de pie sobre el asiento de una silla, intentaba tirar del extremo de la persiana, Amparo le empujó por la cintura con todas sus fuerzas, logrando que su marido perdiera el equilibrio y cayera al vacío. Ella misma se asomó por la ventana gritando ante el horror repentino que le provocara lo que acababa de hacer, un acto que había proyectado varias horas antes con firmeza, y que había resuelto llevar a cabo sin que ninguna duda la acosara. No obstante, Amparo quitó enseguida la media pinza que había sujetado la persiana y la arrojó al interior del ropero. Todos los familiares de Antonio, amigos y vecinos consideraron que su muerte había sido un desgraciado accidente. Y, como su afición a la bebida era bien conocida, a nadie le extrañó que perdiera el equilibrio. Ni siquiera en un primer momento se sintió aliviada Amparo al verse libre de Antonio y, como consecuencia, de la pesadilla en que se había convertido su vida junto a él. Desde que miró hacia abajo, asomada a la ventana y gritando espontáneamente, se sumió en un estado casi de inconsciencia, como si hubiera empezado a soñar, o como si una suerte de niebla enturbiara su mente y la mirada con que contempló el cuerpo exánime de su marido atravesado en la calle y con los brazos y piernas medio dislocados. Y, desde ese estado, supo que un nuevo
- 55. 55 horror, un horror y una angustia que le provocaba su culpabilidad, y que ella no había previsto, se adueñarían de su vida. A partir de entonces, Amparo se convirtió en una mujer diferente, sólo la consolaba la compañía y el cuidado de sus hijos. Sentía que algo muy duro y doloroso había penetrado en su interior, algo pétreo que le pesaba constantemente. Necesitaba confiarse a alguien y sentirse perdonada y comprendida, pero le resultaba imposible hablar de su crimen, ni siquiera a Miguel, su amante, pudo confesárselo. Éste le propuso enseguida que contrajeran matrimonio después de guardar un año de luto. Sin embargo, Amparo sentía que ese nuevo horror que había surgido en ella desplazaba y marginaba sus sentimientos por Miguel, los ensombrecía hasta tal extremo que creyó haber dejado de amarle, incluso empezó a rehuirle, le esquivaba siempre que podía, rechazándole a veces abiertamente, ya no deseaba verle y poco a poco Miguel fue desapareciendo de su vida, igual que otros amigos. Amparo se aisló encerrándose en su casa, en compañía de sus hijos y de Adora, quien se atrevió a decirle, al verla tan afectada, que quizá la muerte de su marido fuera una gracia que Dios le concedía. Amparo pudo comprenderla, ya que la criada había sido, desde hacía años, el testigo más cercano de su desgraciada convivencia con Antonio. Desde entonces habían transcurrido veintiocho años y Amparo nunca logró olvidar su crimen, ni deshacerse del recuerdo constante del cuerpo deslavazado y sin vida de un Antonio que, a veces sentía muy cerca de ella, como si la persiguiera, como si se le aproximara con la intención de transmitirle un odio y un desprecio que ella creía percibir. Cuando Amparo terminó su relato, Adriana se hallaba más impresionada por el sufrimiento desmesurado que ésta había padecido durante tantos años que por un crimen del que consideraba que podía ser exculpada, ya que el comportamiento de su marido con ella, en
- 56. 56 especial el trato tan depravado que había recibido de él aquella última madrugada, sin duda, la habría conducido a una desesperación enloquecedora, a un sufrimiento tan intenso que la cegara hasta el punto de hundirse en una absoluta oscuridad, en la que desaparecieran todos los límites hasta perderse en una actitud descontrolada desde la que cualquier acción era posible con tal de librarse de una asfixia que nadie hubiera podido resistir. Adriana trató de ayudar a Amparo y de aliviarla de su angustia asegurándole que había soportado, a lo largo de casi toda su vida, un castigo desmesurado por un acto del que, sin duda, un dolor tan intenso, constante y duradero, ya la había redimido. Ahora debería alcanzar la paz y el sosiego que se merecía, y para ello tendría que perdonarse a sí misma, superar la angustia que la había atenazado durante tantos años. Amparo, después de escuchar a su joven amiga atentamente, respondió en voz baja, casi inaudible, que, en efecto, el castigo había sido excesivo. Sus ojos se humedecieron y sus lágrimas resbalaron por sus mejillas ajadas en un llanto silencioso. Le dijo entonces a Adriana, intentando sonreírle, que lloraba por la emoción y el descanso que le había proporcionado el poder hablar por primer vez acerca de ese trágico acontecimiento que marcó su vida de forma radical, y por percibir cómo ella, tan joven, la había comprendido, considerándola incluso merecedora del perdón. Tres días más tarde, Amparo sufrió una nueva trombosis que, tal como ella había temido, le hizo perder la capacidad de habla, así como gran parte de la visión de ambos ojos. Durante dos meses se mantuvo ingresada en una clínica. Adriana se quedaba con ella por las noches y gran parte de las horas del día, acompañada por alguno de sus hijos, nueras o de otros familiares y amigos cercanos. Al fin, murió Amparo y advirtió asombrada que una paz muy honda se expandía por todo el dormitorio, como si fuera un elemento semejante al aire, y que a ella la penetraba por completo.
- 57. 57 Adriana decidió regresar a su pueblo, donde pudo instalar una pequeña tienda de objetos de cerámica, gracias a la herencia que le dejó Amparo y a un crédito que le concedieron en un banco. Supo enseguida que Alfonso había vendido su casa palaciega y que se había marchado de Carmona. La había comprado su antigua novia, Virginia, quien ahora habitaba en ella acompañada por un hombre que nadie sabía si era si era su marido o su amante. En el interior de Adriana se fue acrecentando un rechazo ante cualquier forma de relación amorosa, mientras se intensificaba una decidida inclinación por la vida solitaria e independiente. Y su deseo más intenso, tal vez el único, era volver a sentir aquella paz tan honda que Amparo le había legado en el instante de su muerte.
- 58. 58
- 60. 60
- 61. 61 ALBERTINA, Marta y Sara eran tres amigas de edades comprendidas entre los cuarenta y cinco y cuarenta y ocho años, que acostumbraban reunirse con frecuencia en el apartamento de Sara pues, pese a que las tres se hallaban divorciadas, únicamente ella vivía sola, ya que no llegó a tener hijos. Un sábado por la noche después de haber cenado, Albertina propuso que inventaran una historia entre las tres. Y advirtió con humor que los personajes masculinos no tendrían que ser necesariamente malvados. Sara comentó que ella sólo imaginaba a un hombre bondadoso si era sastre, le veía manejando la aguja con una larga hebra de hilo y un dedal, ante la máquina de coser, cortando los patrones de un traje, etc. —Bueno, pues que “él” sea sastre —dijo Marta. —Y su esposa tendría que ser igual que mi vecina —añadió Sara—. Es corpulenta, vital, y en el carrito de la compra lleva siempre un conejo vivo, y que ella misma se encarga de matar. Canta a todo pulmón mientras realiza las tareas domésticas. Una mujer así, tendría muy bien cuidado al sastre quien, sin duda, era frágil, bajo, enjuto y nunca le habría levantado la voz a su esposa. —Tenían sólo un hijo de dieciséis años, que era el ayudante de su padre. Estaba aprendiendo el oficio —dijo Albertina. —¿Y qué puede ocurrir de interés con una familia semejante? —intervino Marta un tanto decepcionada. —Por ejemplo —dijo Sara—, podían tener una vecina joven que viviera sola. Aparentaba unos treinta años de edad y era esbelta y muy atractiva, en la que el sastre se fijaba con timidez, aunque su esposa se irritaba cada vez que le sorprendía mirándola, al encontrarse en el descansillo de la escalera. Una noche, al sacar la basura, la joven vecina descubrió al padre y al hijo intentando meter en el ascensor un bulto enorme y pesado, envuelto en unas sábanas blancas y atado con cuerdas. La vecina se ofreció con amabilidad a ayudarles y, al empujar el bulto, notó el tacto de la carne y de los huesos de un cuerpo humano, sin embargo, no dijo nada. Pero, a raíz de ese acontecimiento, no volvió a ver a la esposa del sastre nunca más. —Naturalmente la habían asesinado entre el marido y el hijo. El sastre no sería ya tan bondadoso —terció Albertina.
- 62. 62 Supongamos que ella les dominaba hasta aterrorizarles —sugirió Marta— incluso podría pegarles, agredirles físicamente con algún objeto. De pronto, las tres amigas hablaron a la vez: —Seguro que el hijo no quería ser sastre, su vocación era la música, aprender a tocar un instrumento. —El piano, sí, porque, dos días después de desaparecer su madre, compraron un piano, y el joven comenzó a recibir clases particulares. —La vecina le oía practicar hasta la madrugada. —Y el sastre vendió su pequeña tienda con su incómodo taller, para aceptar un empleo en unos grandes almacenes, pues ya casi nadie le encargaba trajes a medida. —El sastre se llamaba Andrés y, antes de que transcurriera una semana desde la desaparición de su esposa, llamó a la puerta de su vecina, quien podría tener el nombre de Silvia. Andrés llevaba para ella un hermoso ramo de flores, y la invitó e cenar en su casa. —Durante la cena, Andrés, apenado, le contó a Silvia que su mujer se había ido, abandonándole, y sin dejar ningún dato para encontrarla. —Entonces sonó el teléfono. Era una hermana de la esposa del sastre quien llamaba. Él le dijo con un gran desaliento, lo mismo que acababa de contarle a Silvia. El hijo, José Luis, guardaba silencio preocupado y entristecido. El sastre añadió, antes de despedirse, que ya había denunciado su desaparición. —Silvia escuchaba atenta y sin intervenir, aunque tenía la certeza de que la mujer del sastre era aquel bulto pesado que ella ayudó a introducir en el ascensor, y sabía también, que estaba muerta. Sin embargo, se había propuesto guardar el secreto, pensando que el sastre era un buen hombre y que sólo mataría en legítima defensa. —Bueno, y ahora ¿qué? —preguntó Sara. —Pues que había transcurrido ya casi un mes desde la desaparición de la esposa del sastre. Era el día de Nochevieja y Silvia se lo encontró esperando el ascensor con su hijo. Los dos iban vestidos con gran elegancia. Andrés llevaba un ramo de rosas rojas y sonrió con entusiasmo a su vecina. Mientras los tres iban bajando, poco antes de
- 63. 63 la hora de la cena, el sastre le comunicó a Silvia que tenía una novia, pero aún no podía casarse con ella, pues sin aparecer su esposa, no era posible comenzar los trámites para el divorcio. Silvia le felicitó y, al despedirse le dijo que la suerte le acompañara durante el año próximo… —Albertina guardó silencio pensativa, buscando alguna manera de continuar la historia. Y Marta se le adelantó: —Un día de la tercera semana de Enero, una mujer con aspecto frágil, delgada y no muy alta, pero atractiva, pese a haber pasado ya de los cuarenta años, llevaba el carrito de la compra de la esposa de Andrés en el ascensor. Silvia subía con ella y, de pronto, vio la cabeza de un conejo vivo asomando por un lado del carrito. Le preguntó entonces a la señora desconocida, si no le resultaba desagradable matar ella misma al conejo, pero la mujer, sonriendo con simpatía, le respondió que era Andrés quien lo iba a matar, pues le agradaba hacerlo y beber la sangre del animal, porque consideraba que eso le fortalecía. Añadió que se llamaba Carmela y que ahora iban a ser vecinas ya que era la nueva esposa de Andrés. Silvia, después de felicitarla y de darle a conocer su nombre, le preguntó si, al fin, había aparecido la primera mujer del sastre. Carmela le contó que habían encontrado su cadáver desnudo y en un estado de descomposición. La habían degollado y en su cuerpo no quedaba ni una gota de sangre. La hallaron en un encinar de la provincia de Segovia. Silvia entró en su apartamento con náuseas, pensando que aquel bulto que ella había empujado, tampoco tenía la menor mancha de sangre.
- 64. 64 Ilustración de Juan Ballesta
- 66. 66
- 67. 67 HASTA hace algún tiempo mi vida había transcurrido con serenidad, sin acontecimientos relevantes que pudieran alterar una rutina conformada por una sosegada costumbre que guiaba el paso de cada hora de mis días. Aunque en algunas ocasiones mi tendencia permanente a la ensoñación me condujo a vivir estados interiores exaltados y a sumergirme en secretos sentimientos amorosos que nunca tuve ocasión de manifestar a nadie —y que siempre pasaron desapercibidos para aquellos hombres que habían despertado en mí un enamoramiento no correspondido, invisible y mudo, y que yo soportaba y prolongaba con una amargura dulce, resignándome ya, a mis cuarenta y dos años, a adornar mi soledad amparándome en mis amigos, evitando el silencio y la quietud, cerrando la puerta a esos pensamientos pesimistas que mi mente genera con tanta espontaneidad—, y pese a que ya hace dieciocho años que vivo sola, nunca me ha dolido mi soledad. En mi juventud mantuve dos relaciones amorosas reales y desapasionadas, tan efímeras y accidentales que han pasado a mi memoria como episodios livianos, como recuerdos desvaídos, como fragmentos de sueños lejanos y rotos por el olvido. No obstante, hace ya unos dos años, de manera repentina e inesperada, comencé a vivir una intensa pasión amorosa que se apropió de mis ensoñaciones continuas y perturbó mi rutina diaria con insomnios frecuentes que en alguna ocasión me impidieron asistir a las clases de lengua que aún sigo dando en un instituto de Enseñanza Media, donde siempre había destacado por mi puntualidad y por mi empeño en no faltar nunca. Ese amor intenso que tanto me conmovió no pertenecía únicamente a mis delirantes ensoñaciones, se hizo realidad o tal vez solo fuera un simulacro de lo real, pues de cuando en cuando era consciente de que mi pasión fue desde un principio injustificada y extravagante. Una noche, como muchas otras, asistí a la reunión festiva que unos amigos,
- 68. 68 Antonio y Sara, acostumbran celebrar en su casa cada diez o quince días. Mientras conversaba distraída y de pie con una amiga, otro de los invitados me distrajo de forma repentina y me hizo volver la cabeza para responder a su cordial saludo. Enseguida me dirigí de nuevo a la amiga con la que estaba hablando y, en su lugar, encontré a Adolfo, a quien no conocía, a quien nunca había visto en esas frecuentes reuniones. Me miró fijamente a los ojos, en silencio, sin reaccionar, atónito, como si hubiera sido sorprendido por una aparición sobrenatural. Y mis ojos también se inmovilizaron, fijos en los suyos, atrapados con la rara intensidad amorosa de su mirada. Sara, la anfitriona, se acercó a nosotros con desenfado interrumpiendo nuestro silencio y nos presentó con alegría mientras acariciaba el caballo de Adolfo. Supe que era hermano de mi amiga Sara, quien me aclaró, con una voz que yo escuchaba muy lejana, que acababa de llegar a Madrid después de haber vivido varios años en Roma. Él balbució con indiferencia que tenía el proyecto de quedarse ya en Madrid, su ciudad natal. Entonces observé con desconcierto que Adolfo dirigía su amorosa mirada a Clara, una amiga que se unió a nosotros para pedirle a Sara que la acompañara. Advertí que la intensidad amorosa que transmitían los ojos de Adolfo era algo que pertenecía a su mirada, era una luminosidad que no había despertado mi presencia, y que no me la había dirigido a mí. No obstante, supe convencida que la poderosa emoción que acababa de despertarse en mi interior no iba a ser efímera, más bien la percibía como un sentimiento consistente y tan inmenso que desbordaba los límites de mi cuerpo, un sentimiento que había penetrado hasta lo más profundo de mis vísceras y que se me presentaba con tanta realidad como la de un fuerte dolor.
