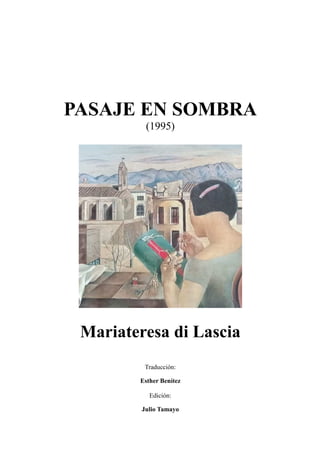
PASAJE EN SOMBRA (1995) Mariateresa di Lascia
- 1. PASAJE EN SOMBRA (1995) Mariateresa di Lascia Traducción: Esther Benítez Edición: Julio Tamayo
- 2. 2
- 3. 3 ÍNDICE Introito (Julio Tamayo)………….................................................…….5 PRIMERA PARTE: La audacia….................................................…..11 SEGUNDA PARTE: El silencio……..........................................…..181
- 4. 4
- 5. 5 INTROITO Cuando la crítica literaria se enfrenta a una obra de dimensión universal, escrita por una mujer, son dos las estrategias principales para rebajarla, menospreciarla: centrarse en lo anecdótico, o emparentarla con algún escritor. En este caso se cumplen las dos premisas, del libro apenas se conoce que es una obra póstuma, y que se le vincula con Tomaso di Lampedusa, con “El Gatopardo”, por la razón de que también ganó el Premio Strega, el Nadal italiano, y tampoco llegó a verlo publicado. Vamos que les une la fatalidad, no lo literario, sus libros nada tienen que ver, ni en contenido ni en forma. Puestos a establecer influencias, en este caso casi se podría hablar de referencia directa, habría que mencionar a Elsa Morante, a su libro “Mentira y sortilegio” (1948), el arranque es igual, con la diferencia de que el lenguaje de Morante es mucho más sencillo, transparente, y el de Lascia más intenso en sus imágenes, metáforas (además que a su vez el libro de Morante procede claramente de otra gran novela italiana, “Nacimiento y muerte del ama de casa” (1938-39) de Paola Masino, así que nada que objetar, punto de partida no es punto de llegada). Y si hablamos de afinidades, hay que mencionar a otra grande de las letras italianas, Natalia Ginzburg, con la que comparte idéntica pasión por desentrañar la propia identidad a través de los vínculos familiares. “Pasaje en sombra” y “Nuestros ayeres” constituirían un díptico perfecto, con un puntito más siniestro, libre, en Di Lascia, el libro gira en torno a la locura, a la enfermedad, al dolor, al silencio, a la muerte. Y si en España Di Lascia no tiene el culto de la Ginzburg es por tres razones de peso: porque murió con 40 años; porque de su escasa obra, una primeriza novela corta que nunca quiso publicar, cuatro cuentos, y los primeros capítulos de una novela inconclusa, solo se ha traducido ésta (que en España se ha rebautizado como “La audacia, el silencio”, el título de las dos partes del libro, supongo que les parecería más comercial, menos sombrío); y sobre todo porque tuvo una carrera política, como activista contra la pena de muerte y la energía nuclear, algo que en España no suma, el desprestigio de la política, y de los políticos escritores, es absoluto. AAzaña solo le leen los aspirantes a Presidente, si es que saben leer. Julio Tamayo "Es un libro telúrico, casi embrujado. Las palabras parecen grabadas en piedra. Los elementos fuertes son las partes oníricas y el estilo fuerte y escultórico. Es una pequeña obra maestra, una historia de sentimientos que pertenecen al universo de todos." Antonio Tabucchi
- 6. 6
- 7. 7 En la casa donde me he quedado, después de que todos se hayan ido y por fin se haya hecho el silencio, me arrastro perezosa y polvorienta con mis vestidos viejos, y las cajas que trepan por las paredes revientan de retales cogidos en los mercadillos sudados de los viernes. Ahora ya soy libre de no perderme ni uno, y dispongo de toda la mañana para andar por los tenderetes rebuscando con las dos manos, entre telas de colores sucias que alguien, desconocido para siempre, vistió tiempo ha. Esta mañana, por ejemplo, encontré unas blusas blancas con flores rosa de algodón cien por cien, de esas que ya no se hacen, y estoy feliz mientras abro el agua en la bañera y las meto a aclarar con desinfectante. Muchos han tratado de convencerme de que deje esta casa, porque es pequeña y ahogada y, cuando me da el asma, siempre corro el riesgo de morir delante de la ventana abierta, pero no atiendo a nadie y pienso que es inútil preocuparse por todo: la muerte vendrá cuando venga y nadie podrá hacer nada. Me sacarán por estas estrechas escaleras de los edificios modernos, y tendrán mucho quehacer para vaciar todos los trastos que han sido mi vida. De joven me vestían como una actriz de cine, y yo miraba al mundo con mis ojos de muñeca de trapo, grandes y de pestañas rizadas como las alas de una mariposa. Nadie advirtió nunca que el ojo derecho estaba completamente ciego por una mancha que se me puso de pequeña, contra la cual nada pudieron hacer ni siquiera los médicos que después me he ido encontrando en la vida. Tenía el pelo rubio y una cabeza leonina que llamaba la atención cuando caminaba, sumida en mis pensamientos, y los coches se paraban bruscamente para no atropellarme por la calle.
- 8. 8 He vivido en todas las ciudades de este país y nunca he podido detenerme, perseguida siempre por los mil atroces monstruos de mi fantasía. He peregrinado de calle en calle, de casa en casa, cambiando hasta los bares donde me agradaba tomar el café matinal, para que no encontrasen mis huellas. Las huellas de mis relatos de princesa desterrada en esta tierra sin alma, donde a mis pulmones les ha resultado difícil hasta respirar. Quizás había nacido para un gran destino, pero eso lo sabían muy pocos: doña Peppina Curatore, que era mi tía, y Anita, mi madre. Francesco, mi padre, debió de soñar también con eso, aunque sólo por vanidad. Cuando doña Peppina, que me amó más que a nada en el mundo, y por eso me robó a mi madre y me puso siempre en contra de ella, decidió que yo estudiaría y me convertiría en una «profesorona», tenía doce años y estar en el mundo no me apasionaba, porque la humanidad late con deseos y pasiones incontroladas y fuertes, que yo no sé sentir y ni siquiera imaginar y que, además, me aterrorizan. Ahora que la vejez viene a mi encuentro y he dejado con inexplicable antelación de tener la regla, mi aspecto humilde y las arrugas que tardan en llegar me defienden aún mejor que las desaliñadas prendas que cubren mi cuerpo. Así disfrazada, sin edad y sin sexo, por fin me río del mundo. No siempre fue así. En tiempos, mis dos mujeres guerreaban por tenerme toda para sí, y en el pueblo hablaban de mí a causa de Anita, que no se había casado y me había tenido de Francesco mientras éste estaba en la guerra. Aún no había tenido el primer ataque de asma, y mis pulmones eran tales que podía dar el do de pecho y sostenerlo un buen rato haciendo vibrar los cristales de la araña. Seguí cantando muchos años, incluso después del asma, y lo dejé sólo a la muerte de mis queridas mujeres, mi tía Peppina y mi madre Anita. Soñé que dormían una al lado de otra en dos camitas blancas y ordenadas y las despertaba con mi canto, pero ellas me rogaban que guardase silencio, porque estaban fatigadas y querían descansar.
- 9. 9 No quise consultar el libro que interpreta los sueños, ni jugar a los números de la lotería, como me aconsejó la viejecita que viene todos los días a la hora del almuerzo y para la cual guiso siempre algo más de comida, porque creo que el sentido de aquel sueño era cabalmente el que comprendí en cuanto desperté, aún toda sudada por la excitación. Al atardecer me siento en el balconcito del dormitorio, que fue el de mi tía, y miro la calle estrecha y solitaria donde ni los árboles quieren crecer. Trato de respirar y de no dejarme sorprender por las voces y de rechazar las presencias que, sin demora, se animan a mi alrededor, atraídas por una llamada que se origina en mí y sin embargo me es desconocida. Por fin, cuando ya no queda un punto de la estancia y del horizonte adonde volver la mirada sin que se adelanten con el fardo de sus historias, lloro sin pasión y sin furia, rendida a mis recuerdos cual una ciudadela a sus asaltantes. Están todos: en esta casa sin aire y sin luz, los reconozco uno por uno, incluso a aquellos a quienes nunca vi ni siquiera en foto; y a los amigos de los amigos que han corrido la voz y pueblan el empapelado de flores beiges que recubre las paredes, y proyectan sus sombras como en un gran cine. «Chiara, me manda tu tía Peppina... Chiara, conocí a tu madre... ¿Quién soy, Chiara? ¿Me conoces...? Chiara... Chiara… Chiara...» El susurro crece como un concierto de cigarras en agosto, en un instante ocupa toda la estancia y yo me convierto en una flor, un árbol, una brizna de hierba; o quizá soy sólo la desnuda tierra que pisaron o el agua manantial que bebieron. Ahora, finalmente, retorna el tiempo de las fantasías y de mi canto de sirena sin cola, ahora que mis dos mujeres han dejado su cuerpo terreno y lo saben todo de mí y de mi vida. Y yo con ellas.
- 10. 10
- 11. 11 Primera parte La audacia A ti me acerco trayendo un presagio. Arquíloco
- 12. 12
- 13. 13 Memorias felices de una párvula: la niñera Rosina La criatura desangelada que sale a mi encuentro desde el espejo en sombras del vestíbulo, que separa la cocina del baño y éste del cuarto del diván, soy yo. Cuando, por desatención o aturdimiento, alzo los ojos hacia ella, la considerable consistencia de las carnes y la confusa forma de las ropas me asombran no menos que la mirada opaca. Este extraño animalillo de aire asustado e indolente soy yo, y el espejo, en las partes donde no está opaco, conserva intacto su diabólico poder y me mira con odio, reflejando el desorden gitanesco de mi botín. Huyo de él temblorosa, y me persigue hasta donde puede. El cuarto del diván, adonde me dirijo para recobrarme, está envuelto en la sombra estancada de los postigos siempre cerrados, y en la pared del fondo reina, cubierto de mala manera por viejas sábanas, el asedio fantástico de mis alhajas. El diván, una dormilona con el respaldo bloqueado a una única altura, demasiado baja para permitirme respirar sin un gran cojín a la espalda, mira a sus anchas la montaña de colores que le crece delante. Incautamente me dejo caer en él, y se alza una nube de polvo gris de consistencia casi sólida, que se posa lentamente sobre mí: esta noche tendré una crisis de asma. Razón de más para desinteresarme de los pocos asuntos que superan los tenaces impedimentos de mi acidia, y que se imponen a mí como Necesidad: de ésta sobre todo tengo miedo, aun cuando la haya desbaratado con la constancia de mi abyección.
- 14. 14 Sin embargo, a ratos, mientras despacho alguna menuda obligación, reaflora amenazante desde los lugares secretos de la conciencia, y avanza en mí como un dolor ciego y brutal, que se propaga en busca de su propio móvil, de la voz que la despertó. Olisqueada como una mísera presa de una jauría, me refugio en el no pensamiento, y practico algunos rituales que sirven para alejar la horrible sensación de que yo pueda aun realizar o impedir algo. Frenéticamente me meto la mano en el pelo, partiendo de la frente hasta la nuca, y me doy masajes con insistente fuerza en esa zona de la cabeza donde me parece que se forma la idea de la Necesidad. Alguien me explicó que ésta es una invención de la mente humana, una especie de trágica presunción nacida del deseo de justificar la propia existencia en el obligado desenlace donde aquélla se cumple: la muerte, única y eterna Necesidad. No pienso en mi muerte, y cuanto de fantástico y monstruoso está ligado a ella vive en mí —visitándome raramente cual presagio de un destino al que pertenezco— sólo en sueños. No obstante, tampoco en esta visión se ha desvelado nunca como mi propia muerte, y ya en sueños me esfuerzo inútilmente por recordar cuándo he muerto exactamente, y qué significa para mí. Por lo general despierto con la inmediata percepción de mi cuerpo vivo, y la sugestión del sueño se vuelve inasible como un sutil vapor que asciende, alejándose hacia cielos más altos. No sé de qué materia están hechos, los sueños, y ni siquiera logro entender si nacen de otros sentidos distintos a los que habitualmente usamos; a lo mejor, de sentidos abolidos y olvidados que se reaniman apenas cesamos de oponernos a su vida. Despierta, mis sentidos vedados no me conceden el don de otra existencia soñada: no pertenezco a la maravillosa progenie de los visionarios, capaces de plasmar la realidad conforme a sus deseos, como fue tía Peppina. Ni tampoco pertenezco a la heroica estirpe de quienes, creyéndose incapaces de soñar, conciben el sueño más loco y confunden su coraje con la vida. Mi madre fue así. Yo no. Yo estoy, para mi condena, inmersa en la realidad y arrollada por ella: me ha vencido, mezclándose a mis ojos como un oscuro mosaico cuyas partes sólo se dejan descubrir a su antojo, y se ofrecen a la memoria como páginas arrancadas de un cuaderno.
- 15. 15 Mi madre y yo vivimos mucho tiempo solas, enamoradas sin remedio una de otra, con un pequeño tropel de criaturas benéficas que se ocupaba de mí, en las muchas horas en que Anita estaba fuera trabajando. Tenía una guardiana morenita y flaca, de piernas largas como una araña y un carácter jovial e imprevisible, que se llamaba Rosina y estaba conmigo mañanas enteras. Cuando se acercaba la hora de comer llegaba toda la familia de Rosina y la casa se llenaba de olores y voces: entonces me sentaban en una silla alta de madera desde donde no podía entorpecer aquel gran vaivén de cosas y personas. Lanzaba inútiles chillidos para que me balaran al suelo a jugar con Maurino, el menor de la familia, que tenía cinco años más que yo y era tímido y cariñoso. Desde lo alto de la silla sobrepasaba su estatura y gorjeaba intercambiando con él trocitos de papel, botones y mil sonrisas. Sentados a la mesa a comer estábamos un número de personas incalculable para mi mente infantil, y ninguno de los grandes convites en que participé de adulta me pareció jamás tan grande y feliz como aquellas mesas. Anita no se apartaba de mí un solo instante y me tenía en brazos dándome a chupar los dedos mojados en pruebas comedidas, mientras me estampaba en el rostro y los cabellos besos llenos de migas. A mis peticiones más insistentes, se sacaba rápida de la boca un poco de comida y me lo daba, como he visto hacer a los pájaros con sus crías, y me acunaba hasta que los ojos se me cerraban de gusto. Entonces mi cabeza resbalaba hasta el punto más cálido del seno: donde éste se ahueca con la axila para formar un nicho, creado aposta para acunar el sueño de los niños. Nunca supe que había una guerra, si se exceptúa la vez que fuimos todos a refugiarnos en las cuevas de San Pedro, no muy lejos del pueblo, porque el parte de las fuerzas armadas anunció que se habían producido nuevos bombardeos a unos sesenta kilómetros de nosotros y estaban acercándose a la estación. Salimos de mañana como para una excursión, con las bolsas llenas de trapos y de pan, toda una procesión de lugareños que avanzaba cada cual a su paso, llevando a la zaga a los niños y a los ancianos padres en medio de un silencio opaco.
- 16. 16 A Rosina, mi niñera, le apetecía cantar porque aquélla era la carretera de cuando se iba a la fiesta de la Virgen del Pozo y el sacerdote entonaba: «Miiira a tu pueblooo, beeella Señooora, lleeenos de júbilo tooodos te hooonran». Pero cada vez que intentaba decirle a su madre que se la sabía entera, porque la había aprendido con las monjas al hacer la comunión, se ganaba un pellizco y lanzaba un aullido como la sirena del toque de queda. Yo estaba en brazos de mi madre y, desde aquel amoroso nido, miraba al mundo desconocido que se abría ante mí. Con Rosina nunca había llegado tan lejos, y no desde luego porque mis pasos constituyeran un obstáculo para mi atropellada guardiana (que, más aún, no tenía en la menor cuenta mis pocos años), sino porque le habían advertido severamente que no fuera alocada y que pobre de ella como me ocurriera algo. Por la mañana, cuando llegaba a casa, me encontraba ya vestida con la ropita de lana tejida a mano y el lazo en la cabeza que Anita me ponía para que el pelo no me cayera sobre los ojos. Cuando nos quedábamos solas ya habíamos intercambiado algunas rabietillas y alguna caricia. Rosina siempre quería salir, aunque cayeran chuzos de punta, y Anita nos escondía los abrigos cuando el aire era demasiado frío. Con ella había llegado hasta el final del pueblo, donde ya no hay ninguna casa y no se ven sino campos repletos de malas hierbas y zarzas, crecidas sin orden ni concierto. Una vez incluso me despellejé una rodilla resbalando por aquel camino abrupto, y rodé unos metros con la increíble ligereza de los niños. Al volver a casa con el lazo deshecho y la ropa manchada de tierra, Rosina lo negó todo, y dijo no saber ni cuándo ni cómo me había lastimado. Anita, desconfiada, dejó de preguntar porque a veces valía más hablar con la pared que con Rosina, y centró en mí todas sus atenciones. Y mientras me canturreaba soplándome en la nariz y me caldeaba las manos con el aliento, yo balbucí la primera frase completa de mi joven vida, estallando en una gran carcajada: «Yaya tompetón», dije con un suspiro de prueba. Y luego, ya segura de mí, lo repetí cada vez más fuerte, rodando por el suelo ante los ojos satisfechos de Anita, como demostración de mi glorioso tompetón.
- 17. 17 Permanecimos en la cueva de San Pedro una noche y un día entero, sin que en el aire se oyese el zumbido anunciado de los motores ni tampoco se alzaran los ruidos de los bombardeos que se acercaban. Para los niños fue una gran fiesta, y ni amenazas ni reprimendas sirvieron para tranquilizar nuestra sangre y nuestro azogue mezclados, en un lugar donde la prohibición y la regla caían sin peso, como plumas. Pero el colmo de la felicidad fue cuando, en el aire, resonó el campanilleo prolongado de todo un rebaño de ovejas, que venían a refugiarse en la cueva antes de caer la noche. Me dormí entre balidos de corderos y gritos de niños, sin que la guerra pasara sobre mí con su sombra de muerte. Donde Francesco por fin me conoce De las muchas incertidumbres que, encarnándose en mi vida, la han conformado, una sola me fue ahorrada, y sobre ella no debí interrogarme nunca: el amor de mi madre. La devoción, la tierna pasión con que se cuidaba de mí fueron tales que, mientras viví sola con ella, no dudé de mí misma y de la infalible belleza de mi suerte. Ahora que los rastros de mi femineidad biológica (los últimos en resistir tras la barricada de una identidad mujeril rechazada hasta la agonía) han desaparecido precozmente, y ya no debo asistir más al ludibrio de mi inútil sangre que corre, recuerdo la indómita criatura que ella fue y me entra pavor, como ante la aparición inesperada de un templo erigido para una divinidad pagana, o de un acontecimiento natural admirable o espantoso: un terremoto o una inundación. Tal fue la fuerza de mi madre, o la que se me aparece mientras la veo realizar gestas sencillas y tremendas, como son las hazañas de la verdadera vida.
- 18. 18 Lo sé: alguien que ya no se sienta a mi lado en el diván, mas nunca ha abandonado esta casa, objeta, y se opone pataleando, y me recuerda, ingrata que soy, que también ella me amó supremamente y cantó todas mis cualidades: ¡hasta las que nunca tuve, y ésas sobre todo! Me cuesta apaciguar a tía Peppina y la desaforada invasión de su memoria, que se interpone como un muro entre mi madre y yo. ¡Anita! ¡Anita! Mamá, la llamo casi, la invoco: ¡es tan difícil para mí estar en su compañía! Es tan difícil, y valioso, hallarla en la confusión de los recuerdos y mostrarme a ella como soy: medrosa y cobarde, una criatura que no sabe vivir, infecunda y estéril como la muerte. ¡Incapaz incluso de hacer lo que a nadie se le niega: dar vida a un hijo! Un hijo, me decías, no pertenece a su madre, debe ser restituido a la vida que lo llamó. Qué bien te las arreglabas para saber estas cosas, en tu cabecita terca, en el vigor de tus acciones y, a la vez, en el penoso silencio de la afasia que te entraba tan a menudo y te dejaba derrotada, recuperando fuerzas para el próximo asalto. Y sin embargo conocías instintivamente los rasgos ciertos de la naturaleza, de ese orden superior de las cosas que regula la vida y la muerte de la especie: tu sabiduría resplandecía allá donde los otros no se hubieran atrevido. ¿Era valor? ¿Era fuerza? Y, si era fuerza, ¿por qué no bastó para vencer las palabras y la ruindad de los otros? ¿Qué es lo que destroza la fuerza y la pervierte llevándola a herir a su propio creador? No lo sé. Durante muchísimo tiempo no quise pensar en mi madre: de haberlo hecho, de guiarme en estos años por la visión de mi infancia transcurrida con ella o la impronta arquetípica de su figura, no hubiera podido recorrer en su integridad el camino de la disolución y, a cada paso que diera hacia la degradación, la habría hallado mirándome con sus ojos cariñosos y exentos de juicios. Delante de su vista no hubiera podido.
- 19. 19 O acaso, al contrario, un arqueólogo de la psique, un excavador de las conciencias y del embotamiento del alma, encontraría justamente en mi madre, en el valor innato que corría por ella, el desafío inalcanzable al cual me sustraje, aniquilando toda enseñanza. Anita me amó y defendió su amor desde los primeros instantes de mi vida, cuando todavía era una sola cosa con su carne, y ningún dolor o duda nos habían tocado aún. Había ya cumplido los tres años cuando vi a mi padre por primera vez; hasta aquel momento, Anita nunca recibió la menor noticia de él. Todavía hoy me pregunto, sin encontrar una respuesta segura, cuáles fueron las razones de tal y definitivo silencio, y sobre todo quién lo decidió imponiéndoselo al otro. Quizá mi padre no se imaginaba el resultado de su relación con mi madre, quizá lo había creído imposible en una persona experta en las consecuencias de ciertas relaciones íntimas entre un hombre y una mujer. Lo cierto es que desapareció sin volver a dar noticias. A ese silencio Anita añadió el suyo, y el nombre de Francesco D'Auria no salió de su boca ni siquiera cuando la paró delante de casa, días antes de nacer yo, Trípoli en persona, el padre de Francesco. —¡Señorita! —la había apostrofado de repente—, ¡que todo vaya bien! Dentro de poco nacerá la criatura. Al oír aquel saludo Anita se encendió como la grana y apretó el paso, pero Trípoli se había apoyado en la pared para conversar a sus anchas. —¿Y cómo le van a poner al niño? —le había preguntado mirándola a los ojos. Aunque le entró un temblor por todo el cuerpo, Anita contestó que aún no sabía. No era así. Muchas veces mi madre me susurró, mientras me tenía en la cama consigo, que mi nombre lo había sentido subir de la barriga: como una sugerencia o una súplica o como si, en definitiva, fuera yo misma quien le pedía que me pusiera Chiara. —¡Ah! —dijo Trípoli—. ¡Aún no lo ha pensado! —Pareció pararse a reflexionar, y luego dijo—: Y su familia, ¿qué opina? ¿Está contenta?
- 20. 20 Y como Anita había escapado escaleras arriba, dejándolo frente al portal sin una respuesta, la había acosado: —No se lo tome por la tremenda —había gritado tan campante—, en estos tiempos el mundo está lleno de hijos de nadie. Pero aparte este encuentro, del cual Francesco fue el protagonista innominado, mi madre nunca habló de él, ni debieron de hacerlo los demás, pues el pueblo —una vez agotados todos los chismes sobre mi nacimiento— no volvió a preocuparse de atribuirme un padre. Yo era para todos la hija de la comadrona, la señorita forastera llegada de la estación en el autobús. Por alguna razón que no sé explicar, y aun cuando ciertamente fui testigo de ella, la inesperada aparición de Francesco es tan ajena a mi memoria directa como lo fueron los sucesos que precedieron a mi nacimiento: he perdido todo recuerdo de ella. Y sin embargo es como si la hubiera presenciado innumerables veces, de tan a menudo como Anita y Francesco me la contaron —agregando siempre nuevos y más valiosos detalles—, cual si sólo de mí y de mi juicio infantil dependiera recobrar la perdida prueba de sus sentimientos, o desligarlos para siempre al uno de la otra. Al igual que un director de escena, conozco las infinitas variaciones de lo ocurrido; mas, aunque la tarea de asignarles los papeles me correspondería a mí sola, ellos no cesan de comparecer ante mí. Suplican que los escuche una vez más: la última, la definitiva. Francesco D'Auria llamó a nuestra puerta una mañana bien entrado el otoño; mi madre estaba ya despierta, si bien, a causa de la estación y de la hora temprana, tardase en clarear. Abrió por la fuerza de la costumbre, sin siquiera preguntarse quién sería, y de pronto se lo vio delante. Él, que se había quedado en la puerta sin que Anita le hiciera el menor gesto de entrar, se sintió perdido. —Señorita Anita... —balbució, debiendo decidir cómo llamarla—. ¡Anita! —suplicó por último—. ¿No me reconoces? —¿Cuándo has regresado? —preguntó, ausente.
- 21. 21 —¿Al pueblo? ¡Acabo de llegar! —respondió Francesco, algo reanimado porque había dado muestras de reconocerlo. —¡Ah! —soltó Anita, sin añadir nada más. —Pero —prosiguió apresurado— he vuelto hace dos días... Fui a ver a mi tía Peppina Curatore, estaba también Giuppina… ¡Aquí no queda nadie! —continuó justificándose—. Trípoli se ha marchado a la ciudad... Francesco no sabía cómo seguir, y el silencio de Anita lo aturdía; buscó su mirada para darse valor, pero ella la tenía clavada en un punto alejado de la habitación, donde no había nada. Acobardado, bajó la cabeza; —Mi hermana me lo dijo —concluyó. Quizá despierta por aquello, llamé a mi madre desde la habitación donde dormía, y al oír la llamada entraron ellos: primero Anita, a quien reconocía por su paso ligero y a quien ya esperaba agarrada al borde de la cuna, después él. Mientras Anita me cogía en brazos y me besaba a nuestra manera, como si nos volviéramos a ver tras una larga separación, él dio unos pasos hacia nosotras y se quedó mirando. En la gran habitación donde dormíamos, con la cuna al lado de la cama para que Anita pudiese mecerme si me despertaba de noche, había siempre un brasero encendido con los carbones de la chimenea. Pero aparte la zona más cercana a él, en el resto del cuarto hacía tanto frío que a veces las sábanas de las camas estaban heladas y parecían mojadas. De aquellos felices tiempos ha quedado en mi casa, como una reliquia, un viejo calienta-camas de madera: una arquilla con cuatro pies puntiagudos, bruñida en el centro por los cercos de calor dejados por las parrillas con carbones encendidos. Diez minutos de aquel maravilloso instrumento, y la cama se ponía dulcemente vaporosa: un lugar de delicias y escalofríos, donde resultaba hermoso relajarse. Pero por la mañana, decía, en la habitación hacía frío, y el calor del brasero era insuficiente para calentarla; entonces Anita me mudaba con manos expertas y cantaba una cancioncilla que se adaptaba a mis protestas. Sonaba así: «Pirulí, Pirulí lloraba, quería su ensalada, mamá no la tenía, Pirulí, Pirulí lloraba. A medianoche en punto, pasaba un aeroplano, debajo estaba escrito, Pirulí cierra el pico». Al final de la cancioncilla yo ya estaba mudada y vestida en lo más esencial, y lista para desayunar.
- 22. 22 Aquella mañana, en cambio, mi madre no cantaba y me hablaba con voz más dulce aún, si cabe, de la que le conocía, demorándose en los gestos, cual si quisiera exhibirme ante el desconocido visitante. Ante mis muestras de descontento, me volvió de espaldas para estirarme la camisetita sobre la tripa y los riñones. Fue entonces cuando Francesco se estremeció y se acercó a nosotras: con un rápido gesto de la mano detuvo la muñeca de Anita y levantó la camiseta hasta un pequeño antojo de color guinda que me coloreaba la espalda. No dijo nada porque, con aquel breve contacto, yo me había echado a llorar como una Magdalena. Entonces Anita me cogió en sus brazos, celosa, ya arrepentida de haberle permitido perturbarme. —¡Más vale que te vayas! —susurró decidida. —Sí —dijo Francesco. Pero, llegado a la puerta, se volvió—. ¿Cuándo puedo volver? —preguntó con el rostro encendido—. Me han dicho que contigo hay siempre mucha gente, y necesito verte a solas... Anita no respondió y Francesco alzó la mano para retenerla. —¡Anita! —se exaltó sin atreverse a tocarla—. ¡Ese antojo en la espalda! En mi familia lo tenemos todos... Ella miró la luz de la calle. —No te atormentes —dijo, hostil—. Nosotras estamos bien así. Francesco, soldado por traiciones de amor El edificio donde vivo, una construcción de comienzos de los años sesenta, tiene un portón con marco de aluminio y puertas de cristal, desde las que es posible mirar afuera esperando que el semáforo se ponga verde. En mi piso interior, el número 8, está escrito a pluma: CURATORE, el apellido que llevó de casada tía Peppina, la que me ha dejado la casa donde vivo. A su muerte, no me ocupé de cambiar la placa de la puerta: ahora, como antes, me escondo detrás de su nombre. Nada se parece menos a mi tía que esta vivienda, que la calle donde vivo y hasta la ciudad a la cual vinimos; pero así han ido las cosas.
- 23. 23 De día salgo. La ciudad que conozco es la que recorro a pie: camino horas y horas por los barrios de alrededor de casa y solo me alejo de ellos unos días al mes, cuando debo ir a los mercados de los arrabales o a alguna feria más importante. Cuando mi tía aún vivía, yo cogía el autobús para volver antes, aunque no me gustaba hacerlo. El gentío y el aspecto ordinario de los pasajeros habituales suscitaban en mí profunda repugnancia; por eso sólo lo cogía para recorrer trechos tan breves que justificaran que me quedase junto a la puerta, dispuesta a bajar. Una sola vez, una tarde de agosto, probé a sentarme: el autobús estaba casi vacío y yo, ya turbada y disgustada por aquel lugar, me dirigí hacia el asiento más próximo a la salida. Delante de mí, una medusa de cabellos enmarañados y rígidos como serpientes que le tapaban la cara, se puso a chillar en dirección a mí: «¡La reina de Francia tiene un trono; la reina de Inglaterra tiene un trono; la reina de Suecia tiene un trono...!». Avergonzada y sin saber qué hacer, me miré la puntera de los zapatos y apreté contra el cuerpo las bolsas de las compras. La otra chilló más fuerte, como si fuese yo la causa de su furor. Temblando, aguardaba a llegar a la parada. En cuanto bajé, alcé los ojos para mirarla: allí estaba, con rostro de Gorgona y la horrible suciedad que mancha la piel de ciertos locos que, para vivir, han elegido la calle. Sentí un asco mezclado con atracción, y por un instante perdí la memoria de lo que hacía y de adónde estaba yendo. En un estado de aturdimiento, di unos pasos hacia la farola, y me detuve a reflexionar. Una idea se abrió paso en el malestar de mi mente: si no fuera tan pusilánime, habría sido como aquella mujer. Si hubiera traspasado el umbral del horror al vacío, si hubiera mirado a la cara al mito que petrifica con una única revelación, ¡nada me habría atado a las reglas de la vida común! Entonces, también yo habría podido chillar contra un desconocido el anatema de mi existencia. Como ciertas criaturas irresolutas, cuyo mero aspecto externo declara ya su híbrido destino, nunca he osado desmemoriarme totalmente de mí misma: así, pues, no me he liberado de las cosas hasta convertirme en una mendiga, y no me he liberado del pasado hasta convertirme en una loca. Prisionera de mi vida, me he quedado como una criatura fronteriza.
- 24. 24 El autobús lo coge también mi padre: aún está vivo y habita en mi misma ciudad. Esa es la razón de que haya dejado definitivamente de utilizarlo, ni siquiera para trechos cortos: no quiero encontrarme con él y no quiero que se preocupe por mí después de la muerte de tía Peppina. No tengo ni una sola foto de él. Las quemé un día en que, entre nosotros, todo me pareció definitivo. La fogata de las imágenes paternas, que, un minuto antes de reducirse a cenizas, se oscurecían, como si quisieran adquirir la consistencia necesaria para escapar al asedio del fuego, me pareció como un rito que tenía el poder de librarme por fin de él. Libre de los halagos, de las promesas que jamás mantuvo; libre de la seducción de su voz y de las súplicas melosas y falsas que ya no me conmovían. Contemplaba aquel pequeño incendio que llameaba ante mí y lloraba de dolor y rabia: ¡cómo había podido equivocarme tanto a cuenta de él! ¡Cómo había podido ser tan ingenua y no comprender su verdadera índole! Hice de él un dios, un héroe perseguido y doliente cuya sangre había sido injustamente derramada; un magnífico paladín, ¡y era en cambio un ruin, un cobarde, un pusilánime! Creía que el desprecio y la cruel procesión de insultos bastarían para acabar con la nostalgia que siempre experimentaba al pensar en él: en el encantador de serpientes que siempre ha sido. No fue así: la áspera herida que me ocupaba el corazón no sintió el menor alivio, y durante mucho tiempo sufrí sin encontrar salida. De haber sido menos ingenua, de haberme percatado de la incurable pretensión que se ocultaba bajo mi dolor, de haberme avisado la razón de que la saña contra mi padre era el único modo que tenía de seguir queriéndolo, hubiera podido decirme enseguida lo que tardé una vida entera en admitir: él era un hombre común y corriente. Hizo las cosas que llenan las crónicas cotidianas de la vida; muchas de ellas son sórdidas y vulgares, mas llevan la marca de los tiempos en que vivimos. Por eso, porque sé que tuve buena parte de culpa, a veces —aun cuando haya decidido no volver a verlo, o precisamente gracias a este rechazo de toda confrontación con la realidad— lo recuerdo con ternura.
- 25. 25 Entonces lo evoco como era en los relatos magníficos y mendaces de doña Peppina, y me conmueve el crío soñoliento que vi en algunas fotos; lloro por la orfandad que le tocó en suerte, y me desespero con sus dramáticas fugas. En esta historia, que sólo conozco de oídas, buscó el inicio de todos los engaños. Francesco D'Auria decidió partir una mañana, mientras se afeitaba, cuando la radio anunció que había estallado la guerra. Llevaba unas semanas preguntándose si habría forma de evadirse de la situación en que se encontraba con Trípoli. No tenía ganas de pelea ni tampoco deseaba discutir soluciones razonables: deseaba sólo desaparecer sin griterío, abandonándolo todo. De temperamento furioso e indiferente, su padre vivía de manera confusa, mientras un destino azaroso lo zarandeaba, impidiéndole dejarse ir a la deriva como hubiera querido y arrojándolo a la vida un instante antes del final. Sus bolsillos estaban repletos de dinero enrollado como Papeles viejos, del cual se desprendía fácilmente y con alivio, como si le diera asco. Cualquiera podía pedirle dinero. Trípoli lo daba sin preguntar nada. Francesco incluso había dejado de vigilar para que no se lo robasen, porque su padre nunca sabía cuánto llevaba encima. Por alguna inexplicable y fatal razón, o acaso por amoldarse al desprecio con que Trípoli lo trataba, su dinero siempre iba a parar a asuntos desgraciados, cuando no resultaba incluso dañino. Una vez, en Nápoles, compró una carga de pescado recién sacado de las redes. Durante las horas del viaje, y mientras él dedicaba el día entero a diversas tareas, el pescado permaneció en la calesa, cociéndose al sol. Llegó al pueblo incomible, y nadie se preocupó de guisar el poco que se había salvado y que dejaron pudriéndose en un barreño; al cabo de unos días la casa se llenó de avispas atraídas por aquel olor atroz.
- 26. 26 Cuando Trípoli estaba tan cansado que casi no podía mirar el cúmulo de ruinas que le rodeaban y que, como por burla, sólo no le afectaban a él, cogía una campesina encontrada en sus tierras o en las de su cuñado Totone y se la llevaba a la cama. A la mañana siguiente hablaba con monosílabos; a mediodía no almorzaba, aunque en la mesa hubiera comida preparada y quién sabe cuándo volvería a haberla. Paseaba, en cambio, de arriba abajo, con pasitos arrastrados, como un viejo a quien le costara trabajo alzar los pies, y de vez en cuando emitía un hondo suspiro rematado por una especie de silbido quejumbroso. Parloteaba él solo, meneando la cabeza, de la cual le caía un pelo liso, brillante y negro, y si Francesco le decía que se sentara a comer algo, hacía un ademán airado con la mano, moviéndola en el aire, como si tuviese una cuerda para enlazar caballos, y emitía un sonido agudo, como una sirena o el gemido de un lobo. Cuando sus idas y venidas resultaban insoportables incluso para él, Trípoli agarraba la chaqueta o el abrigo, según la estación, y salía de casa abruptamente, con los ojos clavados en el suelo. «Yo me voy», decía. «¡Ya nos veremos!» Estaba claro que se refería a la mujer, y a que cuando regresase no quería encontrarla por allí. Padre e hijo no hablaban, y entre ellos había crecido un silencio que a ratos se dejaba imaginar como una complicidad muda y profunda (y así Francesco pensaba que con su padre no eran menester palabras); y a veces, en cambio, se revelaba como una inmensa distancia, un desierto donde no crecía nada, ni siquiera una sonrisa. otras veces él había sospechado que Trípoli lo miraba sin reconocerlo, como si estuviera preguntando quién era aquel chico moreno y fuerte, a punto de convertirse en hombre, que lo llamaba «papá» con voz vibrante, a la espera de una atención cariñosa, de una caricia o hasta de un beso. Lo único cierto era que Trípoli, aparte las compañías de una noche, llevaba una vida confusa y solitaria de viudo. Cuando apareció Mariuccia Nicodemi, que hablaba terminando las palabras en «u» y escupía a su alrededor cada vez que alzaba la voz y quizá tenia un aliento que apestaba a cuadra, Francesco se enfadó mucho con su padre. Mariuccia se instaló en casa de Trípoli con la disculpa de que en su pueblo había estallado el tifus y se le habían muerto todos sus familiares, incluida Bettina, su hija de tres años.
- 27. 27 Francesco no la creyó, pero pasaban los días y ella iba convirtiéndose en el ama. Ahora su padre regresaba a casa todos los días a la hora de comer y se sentaba a la mesa sereno. Aumentaba su rencor el que sus hermanos pequeños nunca habían tenido la cara tan limpia y redondita, y por la mañana, con lazos al cuello y las rodillas lavadas, iban a la escuela sin rechistar. Él, no obstante, tenía casi veinte años y no podía hacer como si nada. Ya todo el pueblo hablaba de Mariuccia, quien por la mañana iba al mercado con la bolsa de piel de vaca propiedad de Trípoli, y gastaba las liras con cautela, como si fueran suyas. Mariuccia nunca perdía ocasión de decir lo que a Trípoli le gustaba o no le gustaba comer, para que se dieran cuenta de que lo conocía mejor que nadie y lo contentaba como una esposa de veras. Por culpa de Mariuccia, cuando la radio dio la famosa noticia, Francesco experimentó una sensación exultante, como si —en vez de la guerra— le hubieran anunciado su liberación personal. Algún tiempo después le enviaron la tarjeta de reclutamiento, y él pensó que había llegado el momento de eximirse de una situación insoportable. Hubo momentos, en aquellos años vacíos de certezas, en los que había sentido la aguda pena de verse como un idiota sin futuro, doblegado bajo el peso de innumerables recuerdos deformados por el uso y de otras tantas menudas ilusiones cotidianas, destinadas todas a verse negadas por la miserable realidad que era su vida. Y sin embargo, por la mañana, cuando abría los ojos al mundo e iba a afeitarse, lo asaltaba siempre un indomable y orgulloso placer de vivir que le hacía restregarse el rostro y los miembros lavados con agua gélida, mientras una voz alta y alegre la salía del pecho para llamar a sus hermanos. Francesco estaba seguro de que también ellos deseaban un padre como los demás: un progenitor severo, que pide cuentas de las cosas e impreca contra la ingratitud de sus hijos. Pero Trípoli no les demostraba ninguna voluntad de posesión ni pretendía nada, al contrario. A veces parecía incluso disculparse por ser su padre, como una involuntaria violencia que no quisiera hacer a nadie en este mundo. Otra veces, en cambio, sus ojos tenían una expresión neutralmente pensativa que podía de golpe volverse temerosa y
- 28. 28 doliente. Parecía, entonces, que ninguno de los problemas de su familia se le antojase resoluble o por lo menos afrontable, y se encerraba en su cuarto días enteros, sordo a llamadas y acontecimientos. En este desierto de sentimientos había crecido Francesco y ahora que el padre había elegido una mujer con quien vivir, no le quedaba sino partir y buscar en la guerra consolación y olvido para su miserable vida. Quizá le tocara en suerte la misma gloria que le granjeó a su padre el mote de «Trípoli» y la amistad de hombres poderosos e importantes que estarían encantados de acudir en su ayuda cuando lo solicitase, y que le imploraban que contara con ellos como consigo mismo. Sorprendido por la nostalgia y la admiración que siempre lo arrobaban cuando pensaba en su padre, Francesco decidió que no podía irse a la guerra sin llevar consigo una prueba maravillosa de aquella gloria. Se fue al armario y sacó una cajita de madera taraceada; hurgó entre los papeles con el corazón alborotado. Era una foto con los bordes orlados y finos, del color de la arena. Aquel debía de ser el color de las inmensas extensiones desiertas donde se desarrollaron los extraordinarios sucesos de los que Trípoli, con viril pudor, no hablaba nunca. ¡Y no obstante se veía perfectamente que era un glorioso vencedor y que el uniforme, abrochado hasta el último y brillante botón, había sido llevado con honor! Sentada en las rodillas del varón, y sin que los oscuros y ardientes ojos de Trípoli revelasen sino la clemencia de la fuerza, una chiquilla negra, totalmente desnuda, miraba al objetivo con la muda paciencia de las presas. Trípoli, muy conocido en su casa. Otras noticias sobre Francesco y sobre la desventura de Giuppina Trípoli había vuelto de la guerra de África con las medallas de los héroes y un tiro en el pie. Años después, algunos malignos dijeron que se había disparado él para ser repatriado y poder dedicarse a sus anchas a robar rebaños de bueyes y manadas de caballos, con Totone, el hermano de Chiara, su mujer.
- 29. 29 Su padre le había dejado un extenso latifundio en esa parte ubérrima de Apulia que confina con la Campania y le da inicio. Pero ni Trípoli ni su cuñado habían nacido para campesinos ni para sudar destripando terrones; mucho mejor ser ganaderos y comerciar con caballos ajenos. Sobre todo el cuñado, aunque su poderosa mole le había valido el apodo de «Totone», cuando robaba era ligero como un ave nocturna y veloz como una garduña. Dieron dos o tres buenos golpes en las ferias de Nápoles y Avellino, y actuaron con tan rápido descaro y tamaña certeza de éxito que a los legítimos propietarios ni siquiera les dio tiempo a ir a mirar si las marcas que los caballos tenían en los flancos eran o no sus hierros. Con el dinero obtenido de las ventas, montaron una guarnicionería que se convirtió en su tapadera durante un largo periodo de sagaces robos, mientras la leyenda de Trípoli, que galopaba sobre su caballo negro, crecía en los pueblos y en los cortijos de los alrededores. En las noches de verano, en el pueblo se bailaba en las plazuelas delante de las casas oscuras como hornos, que daban directamente a la calle. Era un exquisito placer congregarse al aire libre, fuera de las paredes tiznadas, y bailar la cuadrilla con acompañamiento de acordeón. Totone, que era un gran bailarín y se movía con el garbo de una doncella, nunca dejaba de participar en estas reuniones en compañía de su hermana Chiara, su bailarina preferida. Juntos formaban una pareja incansable, pese a que Chiara tuviese el resuello corto de los asmáticos y jadease con los arranques de su hermano. Regresaban a casa bien entrada la noche, cuando Trípoli llevaba ya en cama muchas horas; Chiara se movía furtiva por la habitación oscura y se desnudaba sin siquiera ir al cuarto de baño. Pese a los cinco embarazos —uno de los hijos no había logrado sobrevivir porque había nacido prematuro—, Chiara era aún esbelta y hubiera dado envidia a una adolescente. Su figura rubia y delicada, su piel fina habían hecho de ella una auténtica belleza, y, de no haber sido por la salud, que no se lo permitía, le habría gustado ir a la ciudad para intentar una carrera de artista. En cambio se había enamorado de Trípoli y se había quedado en el pueblo pariendo hijo tras hijo y bailando con su hermano, entre un embarazo y un ataque de asma.
- 30. 30 «Doña Chiara no tiene resuello, un día u otro caerá al suelo, muerta», decían en el pueblo las mujerucas vestidas de negro, mientras ella giraba como un trompo, desafiando a los pulmones hasta extenuarse. La guapa Chiara nunca se preocupó por estas voces de mal agüero y siguió bailando y organizando, en la sacristía de la iglesia, representaciones a las que acudía todo el pueblo. Giuppina y Francesco, los hijos mayores, nacidos con diez meses de intervalo, se vieron muy pronto enredados en los proyectos creativos de la madre. La cría, sobre todo, parecía dotada de un maravilloso talento cuando, de pie en una silla de enea, volvía los ojos al cielo, con la mirada perdida, y recitaba los versos que Chiara le enseñaba. Con el transcurso de los años, Giuppina se había convertido en una adolescente de pelo liso y tieso sobre la cara, piernas largas de tobillos un poco gruesos, y una cintura fina bajo la cual resaltaba una pelvis fuerte de buena paridora. De Trípoli había aprendido a cabalgar como un muchacho, y jugaba por las calles arrastrando en pos de sí a su hermano que era lento y quejicoso y se limpiaba la nariz con las muñecas, siempre sucias de mocos. Francesco no quería ir a ninguna parte, porque su mayor placer consistía en permanecer delante de las jaulas de los pájaros, mirando cómo vivían y qué hacían de la mañana a la noche y si era cierto que, tapándolos con un paño negro, era posible confundirlos sobre el día y la noche. Giuppina lo encontraba, largo y flaco, mirando hacia arriba con la boca abierta, y le entraba tal rabia que le sacudía cuatro bofetadas, gritando: «¡Bobo, eres un booobo!», y lo arrastraba fuera de casa de un brazo, siempre el mismo, que se le ponía cárdeno. A paso más que ligero recorría de arriba abajo todas las callejas del pueblo e iba a visitar a todos los parientes, los más lejanos y también los que tenían con su familia múltiples lazos de compadrazgo (porque, como es sabido, tres veces compadre equivale a pariente), sin descuidar a las amigas de su madre, ni a la modista de los trajes de diario. A la hora de comer, Giuppina volvía a casa jadeante y contaba todo lo que había visto, de modo que se sabía que siempre estaba informada, y si cualquiera necesitaba una noticia debía preguntarle a ella.
- 31. 31 A esta naturaleza afectuosa, que consideraba el pueblo como una feliz dilatación de su casa y a sus habitantes como la magnífica multiplicación de la familia, los abrazos insistentes de Bernardo Bucci, coetáneo y amigo de Trípoli, debieron de parecerle una acogida paternal. Y no consiguieron salvarla de su fatal destino ni las crecientes murmuraciones de la gente ni las desmañadas alusiones de los amigos. Con altanera seguridad, su madre encogía los hombros levemente gibosos, mientras su respiración se volvía corta y ansiosa, y sus ojos no admitían réplicas. «¡Mi hija es hija mía!», respondía a todos. Hasta tal punto lo repitió, y con tanta obstinación, que la propia Giuppina debió de convencerse de que la frase de la madre se refería a una cualidad extraordinaria, que la atañía sólo a ella y a su particularísimo destino de hija de Chiara; conque ni siquiera ha de excluirse que no tuviera la sensación de que las cosas que hacía no se debían hacer. Cuando empezó a preguntar a unas y otras si a las embarazadas les subía la leche al pecho, estaba ya encinta de cuatro meses, y su tripa inconsciente empezaba a apuntar bajo los vestidos ajustados y bajo el abrigo de paño negro. Un estremecimiento de compasión atravesó las casas visitadas por Giuppina: sólo la mujer de Bernardo se quedó tan ancha atizando el fuego de la chimenea porque —siempre lo había dicho— el hombre es cazador y son las hembras, y sus madres, quienes deben velar por su honestidad. Con la vergüenza de aquellos días, a Giuppina la mandaron con doña Peppina Curatore para que aquella tripa descarada desapareciese de la vista de todos. No había transcurrido una semana desde estos acontecimientos cuando Chiara tuvo un ataque de asma más fuerte que los otros y se quedó entre almohadones, sofocándose, sin que los pulmones lograsen llegar a un acuerdo con el resto del cuerpo. Cuando Trípoli la encontró muerta en la cama, no entendió nada, y continuó sacudiéndola inútilmente. Sisina, la novia de Totone, preparó la habitación para el velatorio y, antes de que la casa se llenase de mujeres, encontró la caja de pastillas escondida bajo el colchón. Como era analfabeta se la enseñó a Giovanni Cantalupa, el maestro, que era primo de la muerta. Se la dejó ver sólo un instante, con un gesto secreto de la mano, pero él se asustó. Le dijo que eran píldoras para abrir los pulmones y que las tirase enseguida.
- 32. 32 Sin hablar, Sisina las hundió en los hondos bolsillos del delantal. El día del entierro se había dado orden de que Giuppina no estuviera presente por ninguna razón, y que no diese más que hablar en el pueblo con el bastardo que llevaba en la tripa. Si Francesco pensaba en su hermana, le entraba un dolor muy profundo porque no había entendido nada de lo que estaba sucediendo hasta una noche, cuando Trípoli había chillado, rompiéndole una silla en la espalda. Giuppina se puso pálida y sudorosa, y tuvieron que meterla en la cama casi sin respiración. De noche, su madre había llorado, pero con Giuppina nada, ni una palabra. Como si no existiese. Francesco se había echado a dormir en la cama de al lado de la de su hermana y se había quedado con los ojos abiertos, mirando al techo, sin hablar. Al cabo de un rato no resistió más y la llamó con un bisbiseo: «¡Giuppí!» y ella no había contestado. Y él, más fuerte: —Giuppí, ¿qué haces? ¿Duermes? —Sí —le había respondido. —Giuppí, ¿es cierto que te marchas? Y como Giuppina no respondía, Francesco se levantó de la cama y le preguntó en voz alta si era cierto lo que decían todos, que se había metido en un lío. Giuppina le había contestado que si no se callaba inmediatamente le daría cuatro bofetadas, y Francesco había insistido: —Giuppí, ¿por qué te marchas? ¿Ya no quieres vivir aquí? Entonces Giuppina le había dicho que era bobo, y que ella siempre había sabido que en su familia no nacían sino locos o bobos. Y él había nacido irremisiblemente bobo, ¡y encima cabrón! Porque si no, se hubiera dado cuenta de lo que Bernardo Bucci le hacía, y lo hubiera molido a puñetazos, salvándola de la deshonra y la desgracia... —¿Por qué? ¿Qué te ha hecho el compadre Bernardo? —preguntó Francesco, interrumpiendo aquel alud de palabras que lo estaba sepultando como le había sucedido a Mariella en el terremoto del año 30 (todos lo recuerdan aún, ¡y más vale santiguarse para que no vuelva a pasar!), que se salvó de milagro y por la voluntad de Dios. Amén. —Me ha dejado embarazada —respondió Giuppina. Habían llorado juntos porque se querían mucho y no podían soportar la idea de no volver a verse.
- 33. 33 A la hora de la partida Francesco, con la cara aplastada contra la ventana, vio marchar a su hermana. Trípoli la había dicho que no saliera hasta que la calesa hubiera desaparecido de la calle. Francesco vuelve a ver a sus parientes y toma una decisión Cuando Francesco dejó nuestra casa después de la famosa visita, la calle vino a su encuentro tan vacía como su corazón. Se sentía infeliz y le dolía la cabeza, un dolor mezclado con una náusea tenaz, como si no hubiera digerido. Y sin embargo la última vez que había tomado algo fue el día anterior, a la hora del almuerzo, cuando Giuppina le había hablado; entonces había dejado de comer y había encendido un cigarrillo. —Yo la he visto —había susurrado Giuppina. —¿A quién? —A la niña, bobo, ¿a quién iba a ser? —continuó Giuppina, siempre en voz baja—. No puedo hablar alto, nos oiría la tía. Ya sabes cómo es, se pone como loca por cualquier tontería. —¡Ah! —dijo Francesco, apagando el cigarrillo en el plato. —Pero, ¿cómo? —insistió Giuppina, tras aguardar en silencio a que hablase—. ¿No quieres saber nada? —¿Y qué hay que saber? —suspiró Francesco—. ¡Vuelvo de la guerra y descubro que la comadrona me ha enredado! —Pero, ¡si nunca habla de ti! —le había replicado Giuppina. Francesco se había encogido de hombros, fastidiado por la incorregible ingenuidad de su hermana. Seguramente se habrían peleado, de no haber entrado doña Peppina Curatore con su corte de bribonzuelos. En Yugoslavia había conocido a muchas mujeres. Sobre todo cuando se pasó a los soldados de Tito y las noches se volvieron más frías e inquietas que nunca. Entonces, calentarse el cuerpo estrechando a una jovencita de medias bastas y con pesadas trenzas a la espalda era un infinito consuelo. Sabía que parecía uno de ellos: con la cara oscura y largas pestañas rizadas, nariz aguileña de animal de presa, podían
- 34. 34 tomarlo por un huraño pastor montenegrino. Incluso había aprendido esloveno; lo estudió con obstinación, necesitado de desmemoriarse de sí y de su propia vida, de mezclarse y desaparecer en aquellas tierras. Tres años enteros, tras haber desertado del ejército fascista para pasarse a los partisanos, vivió en los montes de Yugoslavia al lado de campesinos fuertes y mal armados que mataban por una sospecha o una duda. Así, una vez llegó un soldado que dijo, mirándolo: «A éste lo conozco: era un asesino de los camisas negras». Por fortuna conocía tan bien la lengua que lo entendió todo y pudo defenderse —palabra por palabra, acusación por acusación, prueba por prueba— sin perder los ánimos. Sin embargo, si no llegan a reconocerlo algunos campesinos, ni el Padre Eterno lo salvaba del fusilamiento. Sí, la vida había sido dura y nunca le había regalado nada: ni dinero, ni familia, ninguna certidumbre de futuro. Sólo las mujeres. Por sus brazos habían pasado las chicas más guapas: le gustaban delgadas y fuertes, con un rodete de cabellos sobre la cabeza y una boca con sabor a moras. Cuántas veces había pasado, con la misma y apasionada hambre, de la enorme teta de una vaca al seno en agraz de una muchacha. Ninguna le había dicho nunca que no, y su reputación de italiano cariñoso semejaba florecer a su alrededor en citas carnales. En aquellos momentos de felicidad robada, de encuentros sin futuro, Francesco nunca se preguntó si de su cuerpo había brotado la semilla de una vida, y si ésta se había desarrollado entre el azar y la desesperada futilidad de aquellos días. Ninguna mujer le presentó nunca el fruto de una noche de amor; ninguna de aquellas criaturas alegres y graves lo persiguió jamás para aprisionarlo a su propia existencia. Era como si supieran que él no pertenecía a nadie; y no pertenecería nunca a nadie. Ni siquiera a un hijo. Y ahora la guerra había terminado. «¡Virgen santa!», suspiró. Cuando llegó a los confines de sus tierras, reconoció el perfil de las montañas como se reconoce el rostro de un ser querido. De niño, en aquel preciso punto, sabía que todavía faltaban siete kilómetros para la escuela, y regulaba la respiración para adoptar una marcha más constante. Como entonces, había respirado el aire delgado de aquella altura donde se sitúa el límite que —por tres senderos distintos— separa Apulia de la Basilicata y ésta de la Hirpinia, y había contemplado el pueblo aplastado como un negro sapo sobre la colina. Luego se sentó al borde de la carretera y lloró.
- 35. 35 Pero ahora la guerra había acabado y sólo deseaba una cosa: decir al mundo entero que aquella nena era hija suya y que él, Francesco D'Auria, era el padre. «Chiara D'Auria», dijo en voz alta, hablando por la calle como los locos. «Chiara D´Auria», repitió para sí, exaltándose. «¡Como mi madre!» Una idea, empero, lo atormentaba en el fondo de la conciencia; se detuvo en la carretera, en la curva donde paraba el autobús, y se concentró en recordar qué había dicho su hermana a propósito de Anita. «Nunca habla de ti», había dicho Giuppina con la expresión de cuando quería inquietarlo; y sin embargo esta vez tenía razón, porque Anita, cuando lo había visto, se había quedado de piedra, como si no esperase encontrarse con él el resto de su vida. Buscó en los bolsillos del capote militar que lo cubría casi hasta los pies y pensó: «¡Veremos!», sin saber qué es lo que quería ver. Apenas le dio tiempo a dar dos caladas antes de que llegase el autobús; apagó el cigarrillo y subió de un salto. Una forastera de quien nadie se fía La habitación donde duermo es una especie de tabuco de forma cuadrada, con una gran ventana que da al patio de manzana. Por esa razón, porque me protege de los ruidos de la calle, la elegí para dormir a pesar de lo angosto de las medidas y de su orientación, que la expone al sol, recalentándola, única parte de la casa, desde primerísimas horas de la mañana. Mi cama, un armazón de madera de medidas fraileras, demasiado grande para el espacio al que está reducida, se apoya en la pared por el lado más largo, y muestra sólo esta parte, como si fuese un diván. Bajo la ventana, en un entrante del muro, hay un baúl rojo de madera y hierro, con las cerraduras herrumbrosas, cuyas llaves he perdido. Contiene una parte del ajuar que mi madre me dejó y que nunca he usado.
- 36. 36 El resto me lo robaron, sin que haya sabido nunca en cuál circunstancia se produjo el hurto ni quién fue la autora. Sospeché durante años de una de las bribonas de quienes se rodeaba tía Peppina; llegué incluso a ir a su casa a las horas más intempestivas, con la intención de sorprenderla con las sábanas en la cama o los manteles bordados en la mesa puesta. Pero nunca encontré nada. La tunanta debió de tener buen cuidado, con ayuda de sus comadres, de hacerlo desaparecer: a lo mejor lo había vendido a un mayorista de la ciudad o lo había liquidado por ahí a cambio de unas cuantas liras. Durante muchos meses vagué por los mercados en busca de aquella preciosa dote; a veces creí reconocer algunas piezas entre los trapos polvorientos de los tenderetes americanos; otras las divisé en los escaparates elegantes de las mercerías del centro. No obstante, cuando tomaba en mis manos una sábana o un mantel, esperando que su pertenencia se desvelase con una señal cualquiera, nunca me parecieron dignos del ajuar de mi madre. Debía utilizarlo cuando me hubiera casado y tuviera una familia; no ha sido así, y nunca me atreví a quebrantar la promesa con que me fue entregado. Al lado del baúl hay una caja de cartón de flores, atada con cuatro pares de cordones de zapatos anudados entre sí. El contenido se sale por todas partes y la caja se conserva, como todos los otros objetos, a la manera indolente que me es propia. Sin embargo, el baúl y esta caja de cartón encierran los únicos indicios de mí de los que no me he deshecho. La caja, sobre todo, a veces la abro, y esparzo su contenido sobre la cama. Ocurre de noche, cuando no consigo dormir y el alba está lejos. Aparecen rostros familiares, mezclados en revoltillo con las tarjetas de Navidad que mi madre recibía de los lugareños emigrados a Suiza; con postales de colores de algún sitio fantástico que no vimos nunca; con participaciones de bodas y bautismos y recordatorios de comunión de desconocidos. En un sobre blanco sin dirección hay una carta que, según la costumbre de los padres, mi madre se escribió a sí misma cuando cumplí un año. La carta lleva la fecha del 30 de septiembre de 1944. Dentro de la carta, con un esmero que no fue mío sino suyo, se conservan dos fotos de la fiesta: la primera me retrata mientras ataco la tarta con las manos; en la otra aparece un grupito de personas,
- 37. 37 tantas como cabían en el objetivo fotográfico, que ríen festivas. En el centro del grupo está mi madre, que me tiene alzada en brazos, como si estuviera a punto de lanzarme a lo alto; a su derecha, parecida a ella, aunque de rasgos melancólicos, su hermana Titina, que estrecha la mano de una mujer de sonrisa abierta e irónica. Al otro lado hay un hombre de mirada atenta, y una ligera barriga que tensa la chaqueta de su uniforme de guardia. Es Sciarmano, el fiel amigo de mi madre, y la mujer de la foto es su esposa, Marianna. Mi madre llegó al pueblo semanas después de estallar la guerra, y pese a haber viajado toda la noche porque venía de un pueblito perdido del centro de Italia, no había querido que nadie fuese a buscarla a la estación. Bajó del autobús detrás de un par de personas soñolientas que, con ella y el chófer, constituían el grupo entero de pasajeros. Vestía un traje de tela beige, con un gran cuello blanco y un cinturón también blanco que le marcaba el talle, donde empezaba una amplia falda. Se quedó parada junto al autobús, aguardando a que el conductor bajase a abrirle el lateral donde estaba el equipaje. Una tras otra, habían aparecido tres maletas y unas grandes cajas, una a punto de reventar. Con cautela, cogió entre los brazos precisamente ésa, y se quedó en actitud temerosa, sin decidirse a hacer nada más. Sciarmano, que la esperaba con el coche por cuenta del Ayuntamiento y llevaba ya un rato observándola, se acercó, presentándose; después, mientras cargaba el equipaje, le había asegurado que pronto descansaría. Le había encontrado una casa, dijo, donde podía quedarse mientras le apeteciera y hasta que se decidiese por una solución definitiva. —Tendré que darme prisa —había contestado mi madre—. En septiembre llega mi hermana Titina. A Sciarmano no se le habían escapado los bisbiseos de los escasos lugareños sentados en los bancos de la plaza. Si aguzaba el oído con atención, hasta podía distinguir las voces, aunque habría sido una pérdida de tiempo y un esfuerzo inútiles pues sabía lo que decían. Se repetían unos a otros, en una lenta sarta de preguntas y respuestas:
- 38. 38 «¿Quién ha llegado?». «Ha llegado la forastera.» Durante el trayecto desde la plaza a la vivienda, Sciarmano anotó mentalmente que la señorita Anita, como decidió enseguida llamarla para sí, había pronunciado sólo unas cuantas palabras. Se veía que estaba muy cansada y que miraba a su alrededor aturdida; los ojos, sin embargo, aunque enrojecidos por la falta de sueño y el esfuerzo del viaje, a veces despedían vivaces relámpagos, como un reflejo del paso de alegres pensamientos. Cuando llegaron a casa de la tía Rachela, la viuda que iba a hospedar a mi madre en los primeros tiempos, aquélla estaba cocinando y el olor invitador de su comida llegaba hasta la calle. Sciarmano se marchó sólo tras haberse cerciorado de que la señorita Anita se metería enseguida en la cama, y que las maletas y los paquetes se quedarían sin abrir pese a la intromisión de la tía Rachela. Ya en aquel primer encuentro Sciarmano se había hecho la idea de que mi madre, pese al cansancio fruto del viaje y de la absoluta novedad de la situación, tenía un carácter sólido. Lo que no podía imaginarse es que entre ellos se anudaría una amistad larga y valiosa, y que a ello contribuiría el hijo que a él estaba a punto de nacerle. Ocurrió de día, a la hora en que ligeros hálitos empezaban a cruzar el aire inmóvil de la canícula. Sciarmano asomó por la puerta de su casa, con el uniforme de guardia perfectamente planchado, la gorra de visera terciada, y echó a andar con su buena barriga abriéndole camino. Acababa de amenazar a su hermana Maria porque no quería dejar al hijo de Tonino, el albañil. Ella contestaba que no era cierto y que él estaba soñando, pero a Sciarmano era difícil dársela con queso: no en vano realizaba un trabajo en el cual había que distinguir lo verdadero de lo falso, valiéndose no sólo del instinto, que ciertamente es indispensable, sino de una observación prudente y continua de hechos, cosas y personas. Si Sciarmano, por ejemplo, interrogaba al carnicero sobre el día en que habían matado a un animal, sobre la calidad de la carne que vendía o sobre cómo había llegado a sus manos, no era posible mentirle.
- 39. 39 Y no es que se comportase así para recibir —a cambio del temor del otro, cuyo ánimo mezquino descubría perfectamente— un trozo de carne de más, para llevarlo a la mesa de su numerosísima familia. No, no indagaba para estos fines. Lo hacía por carácter: porque le agradaba que las cosas estuvieran claras y a la luz del sol; y que nadie, y mucho menos Maria, pensase que podía ocultarle algo o, aún peor, tomarle el pelo. Llevaba unos días vigilándola mientras estaba en el balcón de la cocina, mirando hacia un punto lejano del horizonte con cara de «no tengo nada que hacer». Había entrado en sospechas y, sin dejarse confundir, había seguido con la mirada los ojos de su hermana, hacia el punto que ella contemplaba indiferente. Y había visto lo que tenía que ver. «Aún está por nacer quien deje en ridículo a Sciarmano», se había dicho, y las manos le hormigueaban con la desfachatez de Maria, que estaba llevándose una mano al pelo, como para acomodarse el flequillo rizado. Ante aquel saludo secreto, Sciarmano le había soltado un bofetón en plena cara, y había alargado un brazo amenazante hacia el hijo de Tonino, quien se retiró de inmediato adentro de la casa, como un caracol en su concha. «Y eso que es un tipo insignificante», había pensado definitivamente Sciarmano, como confirmación de sus sospechas. Ciertamente su hermana Maria no podía imaginarse lo que pasaba por la cabeza de un hombre, ¡pero él lo sabía de sobra! Y que no le vinieran contando que no podía suceder nada, porque eran jóvenes y entre los dos no sumaban treinta años: él se había fugado con Marianna cuando aún no tenían los catorce, y nueve meses después les había nacido ya el primer hijo. Su suegra, Faluccia —viuda con cinco hijos a cuestas, sin poder volverse a casar por culpa de Giovanni Cantalupa, que la había preñado mientras espigaba en sus fincas—, no hizo nada por encontrarlos. Tras dos días de fuga de amor, habían vuelto a casa espontáneamente, y Marianna mostró a su madre la prueba de la virginidad perdida; juntas la habían colgado sobre la puerta. Se quedaron a vivir en casa de Faluccia, teniendo hijos incluso cuando Marianna daba el pecho. Habían tenido ya seis, y ahora estaban a punto de tener el séptimo. Los dolores empezaron por la mañana,
- 40. 40 aunque con su mujer no había que preocuparse: guisó para toda la familia y sólo media hora antes le había dicho a Sciarmano que llamase a la comadrona nueva. Sciarmano se acordó de que Faluccia, cuando vio por primera vez a la comadrona, había murmurado que la guerra era mala, porque habían matado a todos los viejos y habíamos acabado en manos de criaturas. Él no había respondido porque no le gustaba juzgar así a las personas, fiándose de evidencias muy a menudo engañosas. La señorita Anita, lo admitía, joven sí parecía serlo (¡y quizá lo fuera demasiado!), pero, ¿quién ha dicho que sólo los viejos han de tener pericia y oficio? ¡Hay tantos jóvenes dotados y capaces mundo adelante! Y no sólo eso: la vocación de veras, la que hace temblar el ánimo e induce a afrontar la vida como un resucitado, se revela principalmente en los jóvenes y raramente se halla aún en los viejos. De todos modos, su mujer podía enseñar a cualquier comadrona cómo se trae el mundo un hijo, y con ella la señorita Anita no corría el menor peligro, ¡salvo el de aprender! Gracias a todos sus hijos, Sciarmano no se marchó a la guerra y se quedó en el pueblo ayudando a las familias escapadas de F. y de L. Conocía a sus paisanos uno por uno y utilizó su prudente juicio para mezclarlos con los recién llegados. Eso había hecho con mi madre y con su hermana, mi tía Titina, cuando ésta llegó, y las había puesto a vivir con la mujer y los tres hijos de un jefe de estación, desalojados de F. En aquella ocasión, conociendo sólo un poco a Anita, Sciarmano había tenido que confiar en su instinto, y había saboreado el íntimo placer de comprobar su precisión. El vínculo entre las dos hermanas y la familia de don Vittorio Marella, aunque forzado por las circunstancias y recién nacido, semejaba pertenecer a la valiosa especie de las amistades destinadas a superar todas las pruebas del carácter, y a incrementarse sólidamente con el tiempo. Inmerso en estos pensamientos, Sciarmano se recobró a tiempo de ver que había sobrepasado la casa de la comadrona. Retrocedió y, en la puerta abierta que daba a las escaleras, se aclaró la voz. —¡Señorita...! ¡Señorita Anita! —llamó—. ¡Mi mujer está lista!
- 41. 41 En casa, Marianna ya había roto aguas. Anita abrió la cartera de piel marrón del instrumental y se puso una bata inmaculada. A Faluccia, que la miraba recelosa, le pidió dos grandes ollas de agua hirviendo y todos los trapos limpios que hubiera en la casa. Marianna estaba pálida y sudorosa porque las cosas no se presentaban como las otras veces, cuando le había bastado empujar con fuerza, y entre una gran rociada salía uno de sus hijos, fuese varón o hembra. Esta vez, sentía desgarrarse las carnes, y la criatura no aparecía, sino que le oprimía las paredes del vientre destrozándola, sin conseguir hallar el camino hacia la luz. Anita le había dicho que descansara porque ahora empujaban ella y Faluccia, y Marianna se había echado a temblar porque pensaba que le sacarían al niño de la barriga hecho pedazos. Insegura y jadeante, había susurrado: «Virgen santa, no me fío…», y Anita se había puesto como la grana. Entonces le había dicho a Faluccia que se sentara sobre la tripa de su hija y la apretara con las rodillas con todas sus fuerzas, porque ella debía girar al niño, que se presentaba de espaldas. Marianna sintió un dolor agudísimo, como una cuchillada que la cortara por la mitad; después notó la vida nueva que resbalaba fuera de ella. Sciarmano había visto a la comadrona llorar mientras se lavaba las manos. Pensó que estaba impresionada porque era muy joven, y a su mujer no le había ido tan bien como otras veces. —Señorita —le había dicho amablemente—, ¿por qué llora? No es suya la culpa... ¡Es usted muy capaz! Anita se secó las manos con fuerza, pero las palabras que quería decir se le quedaban en la garganta, ahogadas por las lágrimas. —Su mujer —dijo apenas pudo hablar— no opina lo mismo, y me lo ha dicho hace un rato. Por lo demás —continuó tristemente—, no es la única... ¡Aquí nadie se fía de mí! Se necesitó toda la capacidad investigadora de Sciarmano para comprender cómo había podido su mujer hacerla llorar. Al cabo de muchas preguntas dirigidas a su suegra y a Marianna, lo había entendido y se había echado a reír. La señorita Anita no era del pueblo y no podía saber que, cuando uno está cansado y no puede más, dice, por decir algo: «No me fío», que es el modo de expresar un cansancio que ha superado todo aguante.
- 42. 42 Y como Sciarmano sabía resolver todas las situaciones, se decidió que al niño recién nacido lo sacase de pila Titina, que iba a clases particulares y se sentía muy sola porque era tímida y no tenía amigas. Y eso, en un pueblo que es una gran familia, no está bien. Sobre todo cuando hay guerra. Una mujer sola. La elección de Anita La mayoría de las noticias que precedieron a mi nacimiento lleva el inconfundible sello de Sciarmano y de la amistad que tuvo con nosotras. Contra su costumbre, nunca me lo contó por extenso, conque, de forma un poco caótica, oí hablar de cosas que se han enredado a sus anchas en las ramas de la memoria y se han mezclado con otras sabidas por distintas vías. Lo seguro (yo misma fui testigo) es que Sciarmano pasaba todas las tardes unos minutos a saludar a mi madre y, aunque no pueda establecer con certeza cuándo nació tal hábito, debe de haber sido muy antiguo. A veces, viéndolos intercambiar silencios llenos de solicitud, pensé que Sciarmano fue el primero en saber que yo nacería, y que se lo dijo precisamente Anita, la cual no tenía otros amigos. Nunca pude confirmar esta convicción, mas no creo estar lejos de la verdad cuando me imagino que Sciarmano debió de visitarla también esa tarde especial. Normalmente (así, cuando pienso en ellos, los veo juntos) Sciarmano se acomodaba en la silla junto a la mesa, algo apartado del balcón, y se preparaba un cigarrillo. Permanecían en silencio un tiempo indeterminado, mientras él liaba el tabaco y Anita miraba a la calle. A veces, tras acabar de fumar sin haberse intercambiado ni una palabra, Sciarmano suspiraba satisfecho y mi madre respondía con una mirada de despedida. Otras veces, en cambio, charlaban alegremente, y Anita estallaba en ciertas carcajadas profundas, que recuerdo semejantes a los gorjeos de una cantante de ópera. Así, pues, también esa tarde Sciarmano se había asomado a la puerta y había dicho: —Buenas tardes.
- 43. 43 Anita le había contestado, añadiendo luego: —¿Qué hace ahí parado? ¡Siéntese! ¡Ahora mismo voy! Había salido al cabo de unos minutos con una estrecha falda negra, ajustada en las caderas, y Sciarmano, que siempre apreciaba un bonito vestido, había dicho admirado: —¡Tiene usted una línea impecable, señorita Anita! Seguramente, ante este cumplido sincero, mi madre debió de pensar en su nuevo estado, y lo miró con ojos serios. —¿Qué cenan esta noche? —preguntó con un suspiro, sentándose. —No lo sé —respondió Sciarmano—. ¿Quiere venir a casa a cenar, con su hermana Titina? —¡No puedo, en serio! —contestó mi madre, que a esas horas de la tarde esperaba el regreso de Titina de sus clases particulares—. Ya ha oscurecido, y mi hermana sin aparecer. Estudia mucho, y a estas horas está siempre rara y no quiere ver a nadie. ¡Se va a agotar de tanto cansancio! Sciarmano, que estaba preparando el cigarrillo con expresión reconcentrada, le preguntó: —Y usted, señorita Anita, ¿está cansada? —A veces, cuando me siento demasiado sola. Sciarmano pensó que todo era por culpa de la guerra, pero dijo alegremente: —La guerra está a punto de acabar, y entonces podrán llevar una vida estupenda, usted y su hermana Titina. ¡Ella también se la merece! Entretanto, había encendido el cigarrillo y le dio una ávida calada. —¿Le apetece a usted uno? —dijo, alargándole un cigarrillo. Mi madre, ante aquel olor, se retrajo con la misma expresión asqueada que le vi cada vez que alguien fumaba cerca de ella. Pero en aquel tiempo Anita conservaba aún un hábito adquirido en el hospital, y Sciarmano le dejaba a menudo uno o dos pitillos para la noche, cuando la llamaban para un parto y debía estar despierta enseguida. —¡Le molesta el humo! —comprobó Sciarmano—. ¡Pues es la misma paja asquerosa de siempre! —Sí —contestó Anita con un hilo de voz—, pero las otras veces yo no estaba encinta…
- 44. 44 Estas palabras le salieron de la boca sin tono, como si hablase consigo misma y por un instante hubiera olvidado la presencia de Sciarmano. Quedaron en el aire con el humo, dibujando arabescos en la penumbra de la estancia. —¿Lo sabe la señorita Titina? —preguntó bajito Sciarmano. —No, es usted el primero en saberlo... Discúlpeme si me aprovecho de su amistad, pero desde que se marcharon don Vittorio y su familia, ¡ya no sé con quién hablar...! Sciarmano vio la figura obstinada de mi madre, que le daba la espalda, y advirtió los latidos de su propio corazón. Sabía ya lo que Anita estaba a punto de decirle: se lo había revelado aquel instinto especial que le hacía conocer el carácter de las personas, y lo empujaba a remontarse con certeza a los actos y las razones secretas que animan la vida de cada cual. Sciarmano era el único en el pueblo, y quizás en toda la región, capaz de entender sin hacer preguntas. Y ni siquiera había tenido necesidad de verlos juntos: todo estaba claro para su lúcida percepción de la realidad, antes aun de que los hechos ocurrieran y los rumores comenzaran a circular con insistencia. Cuando todos lo comentaron hasta en los menores detalles, como un hecho seguro que ellos no se cuidaban de ocultar, nunca quiso discutirlo ni siquiera con su mujer. Con la seguridad de la experiencia, sabía que cuanto más se fiara de las apariencias de aquella relación, más lejos estaría de la verdad. La verdad, Sciarmano estaba seguro, la que se busca con obstinada paciencia e hinche el pecho de respiraciones contenidas, para que ni siquiera un suspiro la eche a perder, la conocía sólo Anita. Podía imaginarse algo, sí; podía incluso suponer por qué una mujer que él juzgaba exquisita, con una instrucción y una profesión, anduviese en boca de todos por tratar a Francesco D'Auria como si fuesen marido y mujer. Podía hasta comprender que una mujer casadera y sin familia, en un pueblo que no era el suyo, mientras la guerra y el mundo entero son un desastre, pensara en cierto punto: «¡Bueno, qué importa, disfrutemos de la vida, total mañana estaremos todos muertos...!». Pero Sciarmano estaba dispuesto a jurar que mi madre no era de ese tipo de personas, y él la había conocido bien cuando nació su hijo y cuando volvía a casa después de haber asistido a un parto: al
- 45. 45 encontrarla en tales momentos, en los cuales el cansancio aún no la había asaltado, y perduraba en ella la animación de la hazaña realizada, uno tenía la idea de haber conocido a un alegre serafín, a una fuerza de la naturaleza gozosa y benévola, que disfrutaba con la vida recién aparecida en esta tierra y contaba sus maravillas. «Nació una criatura bellísima y perfecta», decía con ojos de cielo soleado. Para ella era tan maravilloso cada nuevo nacimiento que venía a saludar a la tierra, que tenía tiernas palabras para cada uno de ellos. «Es de una pequeñez conmovedora», decía si el recién nacido pesaba de menos y los padres lo remiraban desilusionados; «es un granito de café», exclamaba si era negro como un tizón; «es una fresa de primavera», si estaba rojo y congestionado por el esfuerzo de nacer. Por último, cuando el recién nacido aparecía a sus ojos guapísimo y sin tachas, lo admiraba muy risueña diciendo: «Estrella del cielo, luz de tu mamá...». Una mujer así, Sciarmano estaba tan seguro como de su misma vida, no podía haber pensado nada perverso o vulgar. Una mujer así amaba para toda la vida. —¿Conoce mi abrigo de conejo? —le dijo Anita, sacándolo de sus cavilaciones—. Me lo cosió su mujer, con esas manos prodigiosas... Era la primera vez que me lo ponía. Caminaba deprisa porque tenía frío y quería volver a casa, cuando Trípoli me llama... Ya sabe usted lo cortés que es cuando quiere, ¿verdad? —preguntó febril, buscando la confirmación en los ojos de Sciarmano. —Francesco estaba con él —prosiguió—, apoyado en la pared, delgado como un clavo, y sus grandes ojos me miraban fijos a la cara. «Señorita», me dijo Trípoli, «quiero presentarle a mi hijo que está en la guerra.» Le tendí la mano sin siquiera quitarme el guante, de tanto como helaba... Con un rápido gesto de la cabeza, Anita se volvió hacia Sciarmano: al resplandor de la chimenea, los ojos brillaron en el pálido rostro. Él deseó acariciarle la cabeza cargada de rizos, pero se contuvo, pudoroso ante aquel ademán insólito. —Dos días después me lo encontré esperándome en el portal —continuó cansadamente Anita, retorciéndose las pálidas manos apoyadas en el regazo—. Se había puesto el capote militar, que le tapaba todo el cuerpo hasta los pies. Decía que tenía frío…
- 46. 46 En la penumbra de la habitación, Anita se había reclinado en la butaca; había dejado de torturarse las manos, que ahora tenía abiertas sobre la barriga, con las puntas de los dedos estiradas como si quisiera protegerla. —Subimos a casa ese día, y todos los demás que duró el permiso. ¡En casa nunca había nadie! —prorrumpió de improviso, alzando la voz tras un breve silencio—. ¡Titina siempre en sus clases y don Vittorio se había marchado con toda su familia...! ¡Siempre sola! —se esforzó por hablar sin llanto mientras la voz se le rompía—. ¡Y él, más solo que yo! Sciarmano suspiró acomodándose en la silla. —Hemos hablado tanto... —dijo sonándose rápidamente, y volviéndose a Sciarmano con una sonrisa en el rostro acalorado—. ¡Tendría que oír lo bien que habla, y qué cosas más bonitas dice! ¡Vaya usted a saber dónde las ha aprendido! Se metió una mano entre el pelo rizado, echándoselo hacia atrás: en un instante se cubrió de arrugas que le atravesaron la frente redonda, hasta las sienes. Así enojada e inquieta, de golpe pareció tener todos sus años (que entonces eran sólo veinticinco, aunque Anita siempre aparentó muchos menos de los que tenía), y el rostro se alteró con un dolor desconsolado. —Señorita Anita —la llamó Sciarmano—, ¡ánimo! ¡No se ponga así! —También usted sabe lo que es el hambre..., la hemos conocido todos, pero la que él ha sufrido es otra hambre... Es un hambre soez, que quita todo respeto... Pues bien —continuó sin tono—, yo le hacía la comida todos los días. ¡Era estupendo verlo comer! —concluyó sin saber continuar. Se echó a llorar calmamente, y Sciarmano le pasó el pañuelo blanco que su mujer le daba limpio por las mañanas. —¿Comprende? —dijo Anita con la voz rota por el llanto—, ¡para él yo era una santa! Sciarmano se marchó a su casa con el corazón en un puño, porque esta vez sus buenos oficios y su diplomacia no servían de nada.
- 47. 47 Noches de tormento Desde que mi padre regresó al pueblo, Anita había perdido la tranquilidad. Ya la gente, informada con pelos y señales de la visita matutina que Francesco nos había hecho, no se privaba de preguntar qué ocurriría y qué intenciones tenía el hijo de Trípoli. Hasta llegó una carta manuscrita de don Vittorio, el cual —desde la ciudad adonde había regresado a vivir, llevándose consigo a Titina, que terminaba el bachillerato en una escuela normal y corriente— le hacía a mi madre muchas recomendaciones, como si fuera una hija suya, y le deseaba lo mejor del mundo. En suma, nadie estaba dispuesto a mostrarse reservado sobre nuestra historia, y en torno a ella corrían rumores distintos y opuestos. Unos decían que Francesco D'Auria, al regresar de la guerra y tener noticias de mi nacimiento, había ido a ver a Anita para decirle que no fantaseara, porque en tiempos de guerra hay demasiados huérfanos y él quería que se le considerase muerto, o desaparecido, en tierra extranjera; otros decían que la señora le había hecho saber, a través de Sciarmano, que si no asumía todas sus responsabilidades ella se dirigiría a los carabinieri, porque valimientos no le faltaban y la mujer del comandante había parido con ella. Otros aún decían lo uno y lo otro, según las circunstancias en que se produjera la discusión y la opinión defendida por quien tuvieran enfrente. Muy pronto mi madre ya no pudo ni salir sin notar cómo crecía a su alrededor la curiosidad de los lugareños. —En fin, señorita Anita, ¿y qué dice la niña? —preguntaban impertinentes, como si la párvula de tres años que era yo hubiera podido decir vete a saber qué cosas, sobre las cuales discutir dignamente con todos. Mi madre se escudaba tras frasecitas huidizas, fingiendo no entender adónde quería llegar aquella insistencia. —¡La cría está bien, a Dios gracias! —decía evitando las miradas—. ¡Está pero que muy bien!
- 48. 48 Tampoco escapaba a estos interrogatorios insistentes Sciarmano, a quien interpelaban a cada momento y que ahora evitaba todo encuentro con los lugareños. Cuando no podía esquivar preguntas directas como flechas, suspiraba alzando los ojos al cielo a la manera de quien ya lo ha dicho todo, y coincide totalmente con lo afirmado por el otro: cosas graves y concretas que merecen una intervención superior y, de momento, inimaginable. Pero aparte estos hechos —que, por el temperamento de mi madre entonces, y por el que siguió conservando muchos años, la dejaban más bien indiferente y a veces casi divertida—, Anita había perdido realmente la tranquilidad a causa del regreso de Francesco. Cuando lo había visto en la puerta de casa, quizá con el mismo capote de sus encuentros, el corazón le dio un vuelco y la fuerza de aquel impulso en la sangre la hizo temblar hasta la raíz del pelo. Se recobró enseguida, pues sabía disimular las emociones y controlar los sentimientos; y además, en realidad, ni siquiera sabía cuáles eran los sentimientos que tan prestamente celaba. Tumbada en la cama e insomne, Anita volvía a verse ante la puerta en el momento de abrir. Se eternizaba entonces con la puerta entornada, mirando a Francesco largamente y a sus anchas; y, como aquella visión aún no le bastaba, lo espiaba por la mirilla, nunca usada, ni cuando la despertaban para un parto en plena noche. En realidad, ni siquiera la usó cuando se encontró delante de Francesco, pero, en las fantasías que la embargaron, pegó los ojos a aquella rendija, para tomarse el tiempo de mirarlo, demorándose en él sin ser vista. Lo mismo había hecho también con los recuerdos, las melancolías, los sobresaltos de la memoria, cuando sentía crecer su barriga, dilatada por mi impulso vivo. En la soledad de su elección, había cogido los recuerdos uno a uno y los había contemplado, consumiéndolos en el silencio y el uso cotidiano. Los había vaciado de todo sentido y de todas las emociones, hasta que dejaron de ser reales y se disolvieron en una niebla fina y tenaz que impedía cualquier otra visión. Día tras día, meticulosamente, había eliminado de los recuerdos toda alusión a la existencia de Francesco: al obrar así, sin que ningún acontecimiento se interpusiera para impedirlo, lo exoneró de responsabilidades y se sintió libre para cargar con ellas, sin compartirlas con nadie.
- 49. 49 Nosotras estamos bien así, había seguido repitiéndose, pero la idea de aquella reaparición nunca la abandonaba. Pasó días y noches terribles, durmiéndose con las primeras luces del alba, ella, que tenía el sueño fácil y a quien le bastaba apoyar la cabeza en la almohada para cerrar los ojos. Pero incluso cuando cogía el sueño, agotada, se despertaba rápidamente ante el mínimo crujido de un mueble, una respiración mía más intensa o un estremecimiento de su cuerpo. Entonces se quedaba con los ojos como platos esperando que clarease el día, sin experimentar ninguno de los perezosos placeres derivados de remolonear en la cama, y sintiendo en cambio el cuerpo roto y dolorido, cual si hubiese recibido una lluvia de palos. Por muchos esfuerzos que hiciera para reordenar las cosas o para amansarse tomando una decisión definitiva, siempre había algo que volvía a asomar por un remoto rincón del ánimo y la inquietaba con preguntas insidiosas. «¿Cómo?», preguntaba aquel trasgo implacable que ardía en ella, «¿Chiara ha de vivir sin padre por culpa de tu egoísmo? ¿Habrá de aguantar las risitas de sus compañeras cuando vaya a la escuela y se llame como su madre? ¿Deberá tener su nombre escrito en la lista de los sin padre, como la hija de una desvergonzada...?» En este punto el trasgo se interrumpía, porque Anita no era sensible al último argumento, más aún, el mero hecho de escucharlo la hacía sentirse de golpe segura de sí y de sus razones. Entonces el trasgo recomenzaba desde el principio con inexorable insistencia: «Está bien», decía, «a ti no te importa que tu hija crezca sin padre. Piensas que no se avergonzará de ti y sabrá para siempre que la quisiste más que a tu vida aunque hubiera guerra y el mundo estuviera desapareciendo bajo las bombas. Pero ahora la guerra ha terminado. ¡Ha terminado, Anita! Y Francesco no ha muerto, como habías creído...». En este punto Anita se detenía, desconfiando de sus propios pensamientos y, alertada por ellos, no conseguía proseguir. Con inmensa cautela, una noche se preguntó si de veras había creído que Francesco D'Auria estaba muerto o si, por el contrario, no lo había esperado —sorda y definitivamente—, para que nada viniese
- 50. 50 a perturbar su vida conmigo. Lentamente hubo de admitir que había deseado no volver a verlo: desaparecido en las montañas o perdido en el corazón de una mujer, ciertamente no muerto y enterrado ahora que lo había visto vivo, pero sin embargo, ¡lejos de aquel pueblo y de su vida! Angustiada, alargaba un brazo fuera de la cama y me acunaba para consolarse con el lento chirrido de la cuna. Cuando Francesco volvió por casa decidido a reconocerme, Anita aún no había hallado una respuesta a todas las dudas que embargaban su corazón. Arrollada por las palabras de mi padre y confundida por las circunstancias, le opuso una mirada perpleja. Cuando se recobró un poco, porfiaba diciéndole que me dejara en paz porque yo estaba acostumbrada a una vida ordenada. Y como él insistiera sin darle tregua, lo miró con dureza: —Chiara no te conoce —dijo—. Ella decidirá si te quiere por padre. Gozos y dolores de un padre novel Francesco empezó a venir por nuestra casa todos los días a media mañana, cuando conmigo estaba Rosina, la niñera, y mi madre había salido. se quedaba silencioso mirándome, haciéndome de cuando en cuando una caricia, hasta que llegaba la hora de comer y la casa se llenaba con la llegada de Maurino y de toda la familia de Rosina. Entonces, fiel al pacto convenido con Anita, dejaba la casa antes de que ésta regresase y se iba a coger el autobús. Llegaba a casa de su tía, acogido con un infalible «¡Está todo listo!», que no respondía a la verdad, porque doña Peppina Curatore ignoraba la situación de la cocina y ni siquiera estaba informada de si las criaditas insolentes que la servían se habían escapado llevándose consigo comida y pucheros. Por fin, a eso de las cuatro de la tarde lograban reunir los alimentos, que en aquella casa nunca faltaban. Aunque ya había almorzado con su marido, doña Peppina comía de nuevo con Francesco, porque era muy tragona y digería perfectamente.
- 51. 51 —Francesco —le decía entre bocado y bocado—, esa mujer es tremenda. ¿Será posible? Aquí están a mesa y mantel incluso los de fuera, ¿y ella no te da de comer a ti, que le entregaste tu sangre? Y Francesco, que a esas horas de la tarde tenía un hambre canina y estaba furibundo, respondía sarcástico que también Anita daba de comer a los de fuera, y tenía la casa llena a la hora del almuerzo. —Pero, ¿qué me dices? —se escandalizaba doña Peppina—, ¡entonces lo hace aposta contigo! ¿Qué daño le has hecho tú, que hasta quieres darle un apellido a la niña? La verdad es que somos unos incomprendidos, somos demasiado buenos y la gente se aprovecha de nosotros... Entonces doña Peppina se lanzaba a magníficos relatos de proezas y generosidades en las que su familia había disipado patrimonios enteros. —Pero hablemos de cosas serias —decía, para llamar la atención de Francesco, que ya no la escuchaba—, ¿a quién ha salido la niña? ¿Se parece a nosotros o salió a su madre? Sobre este tema Francesco podía hablar largo y tendido o contestar con una breve frase, antes de encerrarse en un silencio atestado de pensamientos. —Es preciosa —respondía infaliblemente, encendiendo un cigarrillo—, y además es buena y no para de reír... —¡Ah! —soltaba doña Peppina—, entonces tiene un carácter como el nuestro, y el Señor debe protegerla y hacer que encuentre un marido que la quiera mucho... —Sí, claro —se impacientaba Francesco—, lo más urgente ahora es encontrarle un buen marido... Estás loca de atar... —y se enfurecía cada vez más—, ¡no tienes el menor criterio! ¡Deliras! Doña Peppina, que no había dejado ni por un instante de comer ávidamente, le preguntaba entonces cuándo la comadrona le enviaría a la niña para conocerla. —¡Trípoli tampoco ha visto nunca a esa criatura! —decía amoscada—. Sólo una vez, cuando iba de paseo con una chiquita negra y seca como el carbón, pudo mirarla de lejos, sin darse mucha cuenta. ¡Ay! —suspiraba mirando al sobrino de reojo—. ¡Esa mujer es demasiado orgullosa!
- 52. 52 También Francesco suspiraba, mirando sin responder la punta candente del cigarrillo. De este modo y con estas penas venía cada día a verme, y yo, que ahora lo esperaba, me acostumbraba a su presencia como a la de un compañero de juegos. Lo oía llegar antes aun de que llamase a la puerta; entonces tiraba de la mano de Rosina para que corriera a abrir y no se entretuviese con enojosas lentitudes, adoptadas adrede para ponerme nerviosa. Francesco entraba alegre como el buen tiempo y me traía siempre un regalo —un juguete, un pastelillo, una sorpresa que compartir con la huraña niñera— y yo enloquecía de felicidad. Rosina no, ella se enfurruñaba porque la presencia de Francesco en casa me llenaba de ocupaciones y de juegos y no quería salir. En esa época Anita me tenía encerrada en casa porque arrastraba aún las secuelas de una fea tosferina, y a veces me daban ataques tan crueles y sofocantes que parecía como si me fueran a estallar los pulmones. Al oír mis agotadores ladridos, Rosina corría de un lado a otro del cuarto, tapándose las orejas para no escuchar, y de cuando en cuando me preguntaba aterrada: «¿Has terminado?». Francesco, entonces, me cogía en brazos para protegerme de las toses, y yo me ahogaba hasta estallar en un llanto fuerte y desconsolado. Fue a causa de uno de estos ataques, más largo y terrible que los otros, cuando mi madre aceptó dejarme marchar unos días, en compañía de Francesco, al pueblo de doña Peppina Curatore. Con muchos besitos e infinitos mimos, Anita me confió a él advirtiéndole sólo que no me ocurriese nada malo y me cuidase mucho, sin dejarme en manos ajenas. Me quedé con doña Peppina Curatore quizás unos diez días; el aire fino del pueblo y la elevada situación de la casa fueron un bálsamo para mis pulmones. Rápidamente volví a comer sin vomitar y a dormir sin ahogarme; el color regresó a mis mejillas y mi esmirriado cuerpecito recobró sus carnes. Doña Peppina —que se había pasado los días alimentándome con toda clase de gollerías— me veía florecer extasiada y no paraba nunca de cantar mis alabanzas.
- 53. 53 —Mira —decía volviéndose a Francesco, que asentía—, mira qué piel más transparente, como la de una princesa. ¡Esta es nuestra princesa! —Y a su marido, Michele, que me tenía en las rodillas como en un trono—: Miché, ojo con esas manos pesadas que tienes... ¡la criatura es delicada! Cuando Anita fue a visitarme, a los tres días de mi marcha, las secuelas de la enfermedad ya habían desaparecido, y eso la emocionó. Lloró silenciosamente, escondiendo la cabeza en mi trajecito de punto, y me acarició el rostro con los labios. Estábamos en los jardincillos y el aire era tibio, aun cuando ya estuviéramos en octubre. Yo recogía las hojas más coloreadas para dárselas a mi madre y Francesco se alejó, dejándonos solas. Regresó al poco rato con Giuppina, que caminaba a su lado con pasos tímidos y cohibidos. Corrí jovial a su encuentro, porque Giuppina me colmaba de besos y mordisquitos apasionados y jugaba conmigo de un modo tierno y violento que me embriagaba de gozo. Entonces Anita me llamó, y su voz tuvo un sonido desgarrado y penosísimo, como si le hubieran arrancado el corazón. «¡Chiara!», imploró. Y yo me detuve de golpe. Estaba en pie, delante del banco donde había estado sentada hasta un momento antes. En su rostro de un rojo pálido habían aparecido dos cercos en torno a los profundos ojos, y su boca temblaba sensiblemente. Las grandes manos blancas, que por un instante se habían extendido hacia mí para retenerme, habían caído a lo largo del cuerpo y ahora estaban abandonadas y abiertas. Avergonzada, esbozó una sonrisa: «No corras así», dijo, «¡puedes caerte!». El día transcurrió veloz y pronto se hizo de noche. Anita había querido quedarse en la calle y yo estaba cansadísima. Me dormí en sus brazos sin siquiera haber cenado y Anita me llevó hasta el portal de doña Peppina Curatore. Fue inútil que Francesco la invitara a subir a cenar: obstinada, contestó que perdería el último autobús. Se despidieron cohibidos. Anita dio unas gracias forzadas y Giuppina de pronto la abrazó. Estrechada en aquella despedida cariñosa, sintió brotar las lágrimas y con un brusco ademán se separó de la otra. —¡Ten siempre a tu hija contigo! —susurró Giuppina con apasionada fuerza—. ¡Los hijos son de las madres!
- 54. 54 Donde se dan otras noticias sobre la infeliz Giuppina y doña Peppina Curatore Tía Peppina no fue una vagabunda como yo, aunque en las extrañas miradas de quien nos vio juntas toma forma una idea que tiene la consistencia de la obviedad: viviendo con ella, no pude dejar de convertirme en lo que soy. Detrás de esas miradas, amén de conmiseración hacia mí, aparece —y por eso las evito como la peste— la memoria emocionada de lo que fui, o de lo que parecí antes de convertirme en lo que soy. Esta idea, sobre todo, posee una vasta capacidad de turbación. Los veo, a los pocos que me conocieron antes y con quienes todavía me topo por casualidad, ensayar una sonrisa incierta y algún gesto de tranquilizadora familiaridad: como si fuera una enferma sin esperanzas a quien se hace creer que sanará. Lo que los desconcierta no son mis ropas insólitas, ni lo que han oído decir de mí, de cómo vivo, de mis rebuscas: es mi cara normal, mi mirada sabia, el absurdo sosiego de mis gestos lo que los aterra. «¿Eres tú?», se preguntan. «No, no puede ser, debes de haberte vuelto loca en estos años... ¡Oí decir que te habías vuelto loca!» Con intención de tranquilizarse, me hacen algunas preguntas esperando que no sepa responder y haya perdido mis luces; mis frases reposadas los dejan helados, y espero que en adelante me eviten. Por culpa de personas así mi tía y yo nos vinimos a vivir a la ciudad, para huir del ansia caníbal de quien pretendía estar seguro de que para vivir como nosotras era preciso estar loco. No lo niego: hubiera debido enloquecer. Me lo impidió, sin querer, tía Peppina, quien lo consiguió con el entrometido ejercicio de su modo de ser. Es difícil decir quién —de nosotras dos— triunfo sobre la otra imponiendo su propia visión del mundo; en realidad ni siquiera sé si es cierto que tuviéramos una igual y si la maraña de trapos de que hoy libremente me rodeo fue la misma contra la cual ella tuvo pinta de enzarzarse en el curso de su vida.
