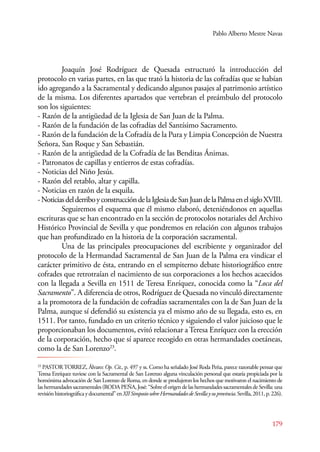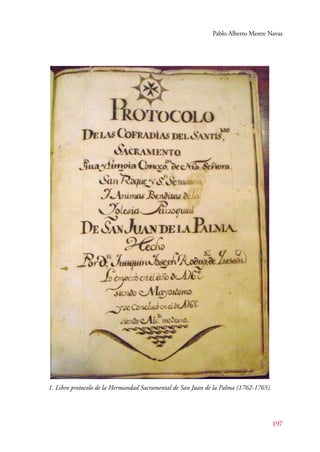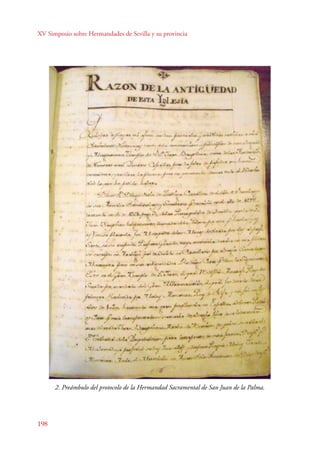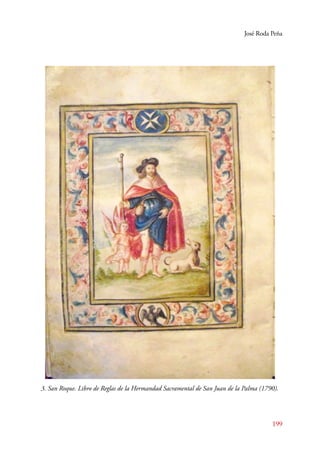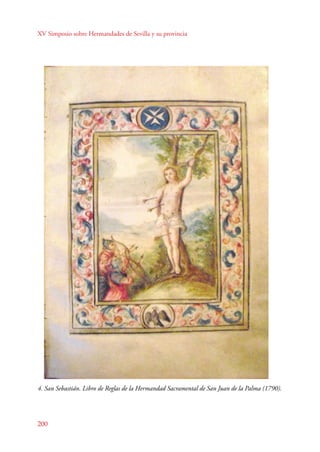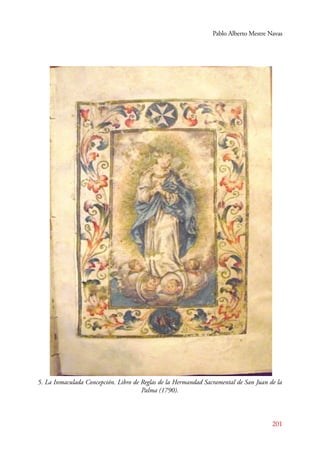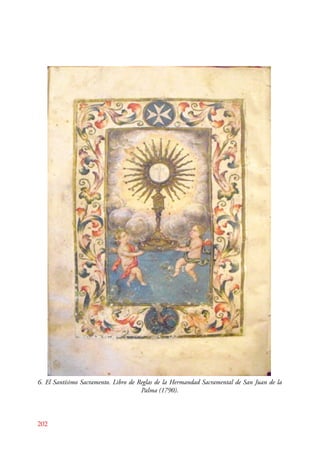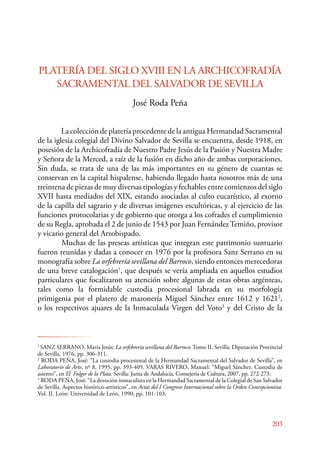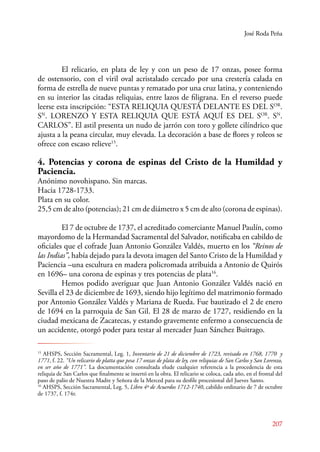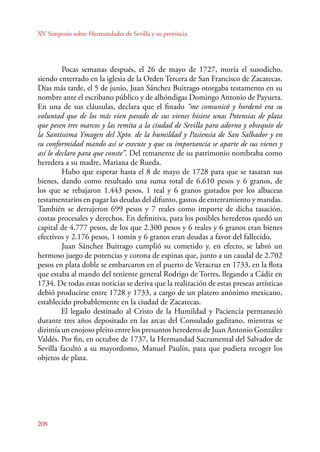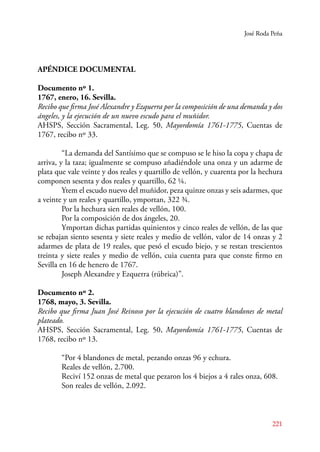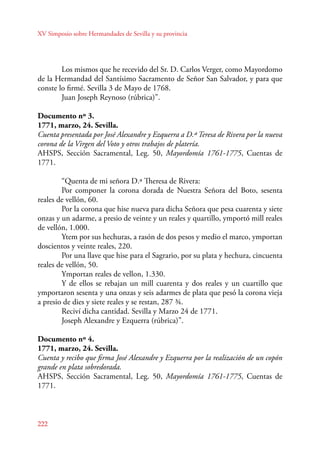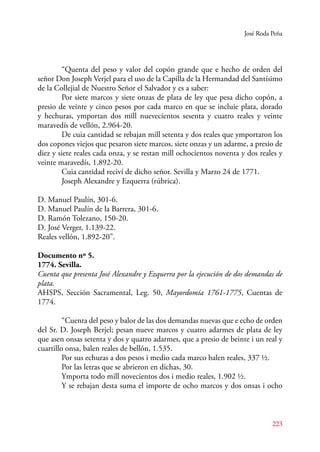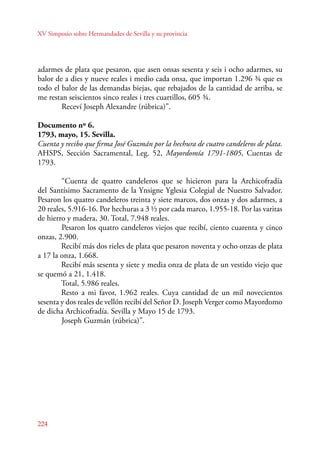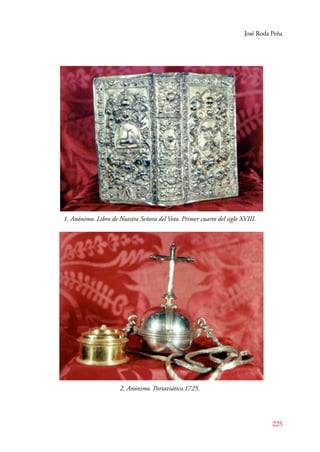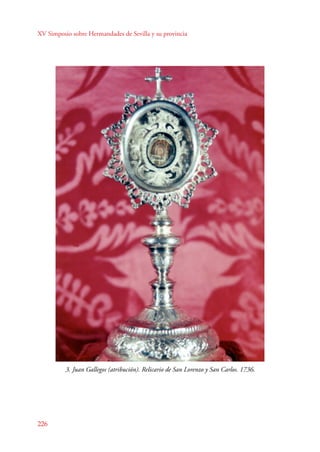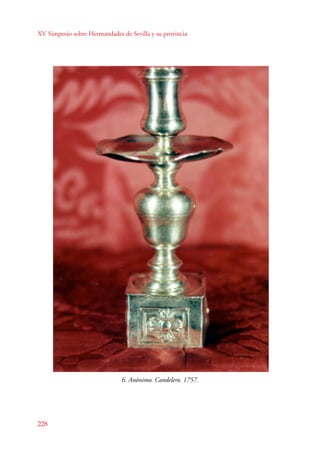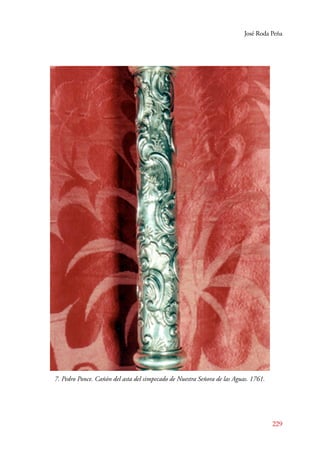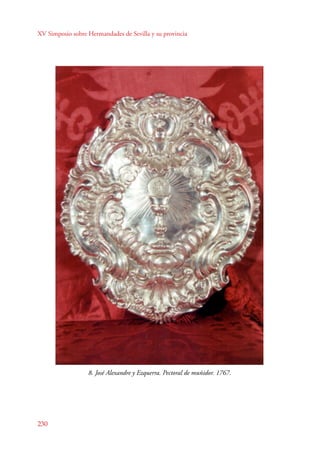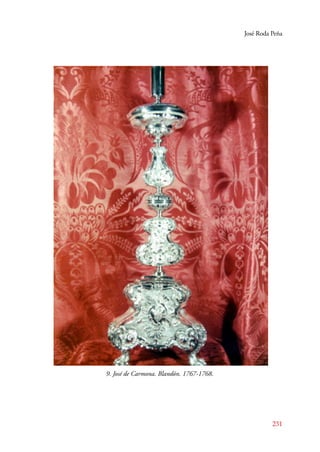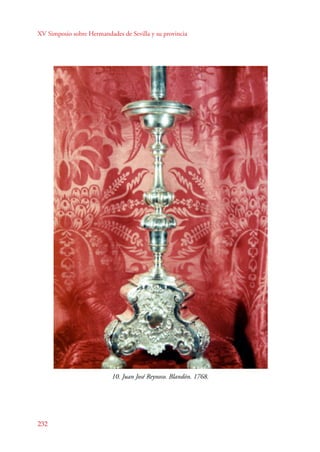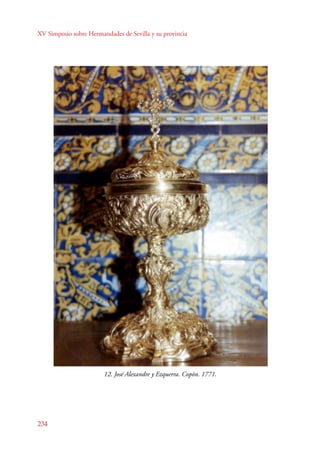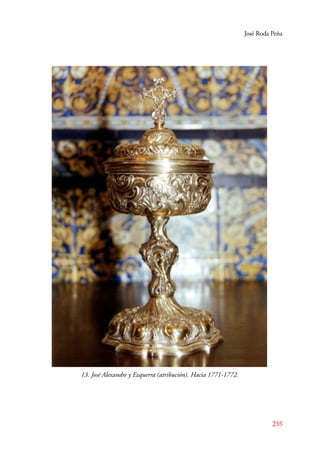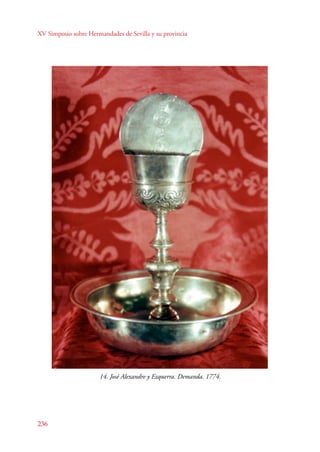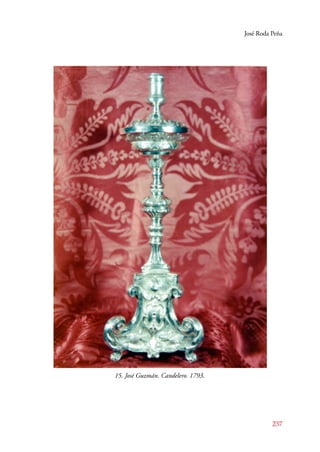Este documento presenta tres resúmenes de ponencias del XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. La primera ponencia analiza el ajuar textil y el palio de plata de la Virgen de la Soledad de Cantillana durante el siglo XVIII. La segunda estudia la historia de la Hermandad de Nuestra Señora del Dulce Nombre de María de Alcalá de Guadaíra entre 1952 y 1966. La tercera presenta una breve antología comentada sobre la presencia de Federico García Lorca en la Semana Santa de Se
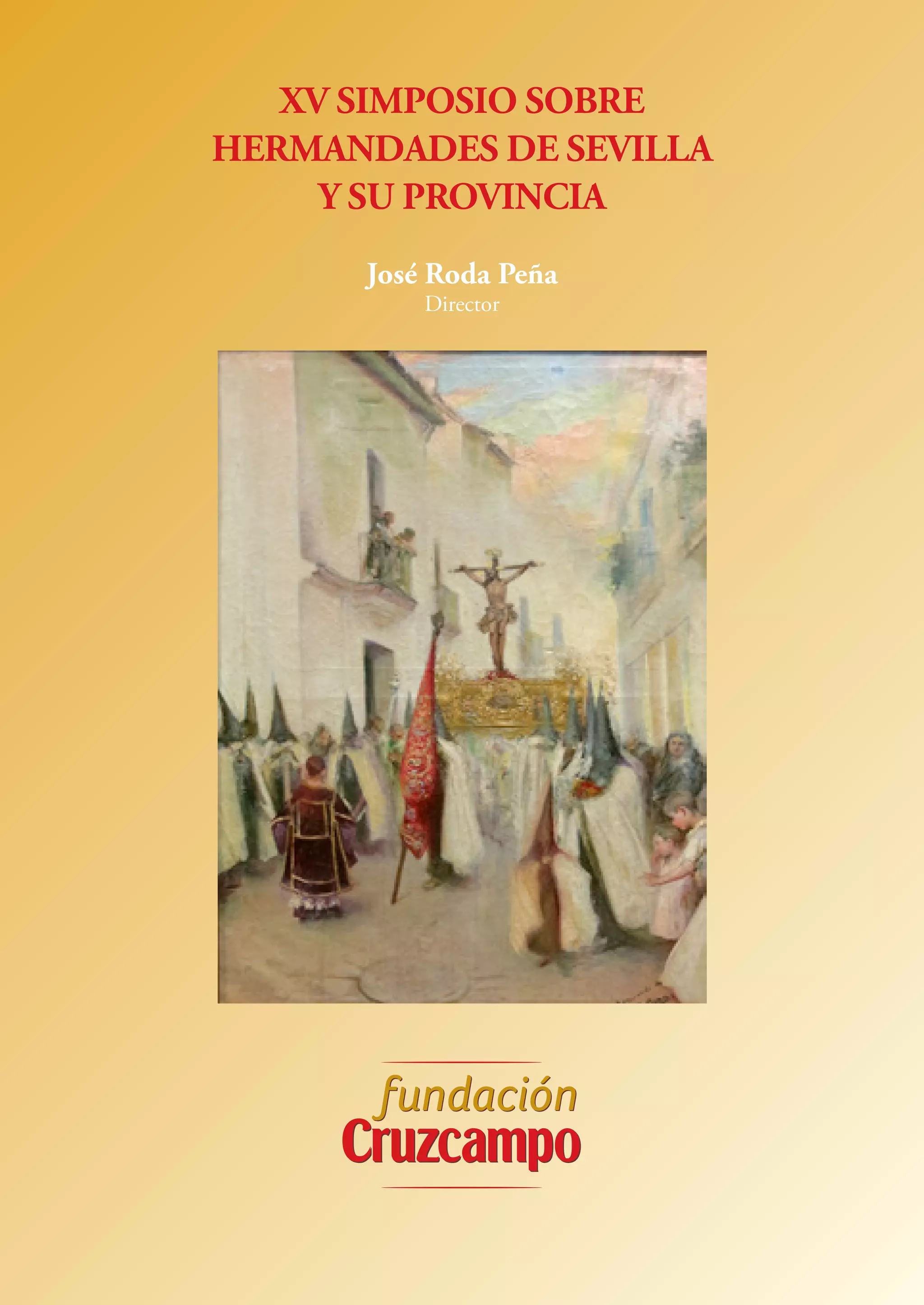

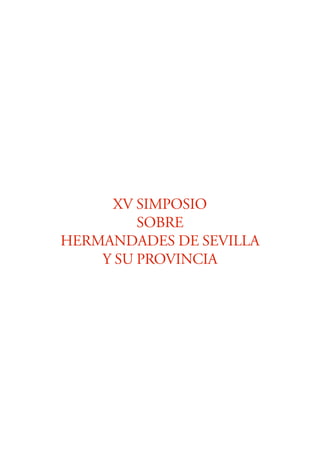

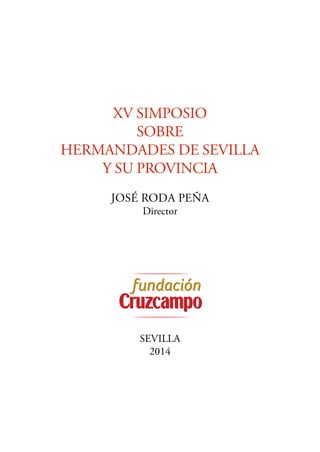






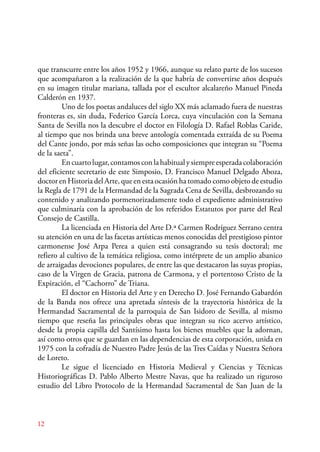


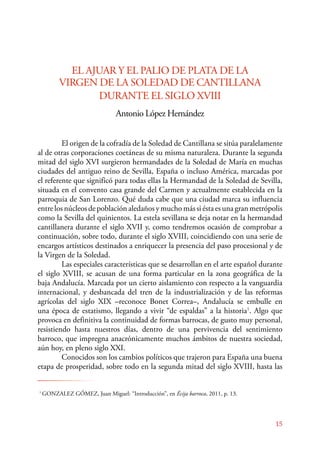


















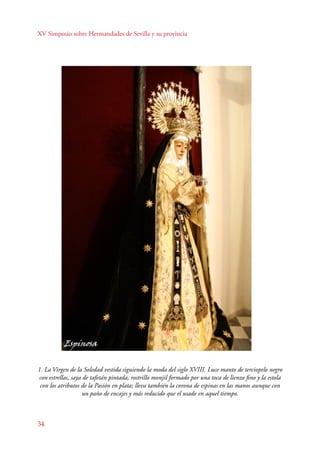

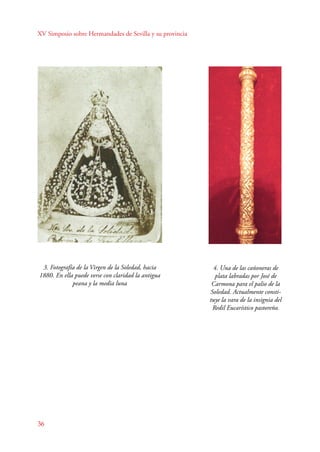
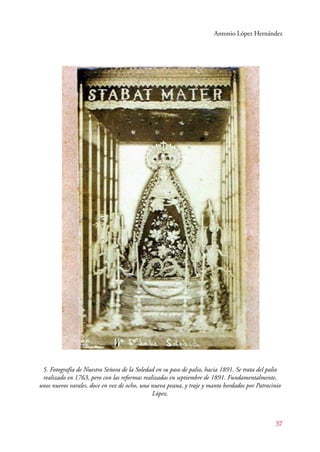
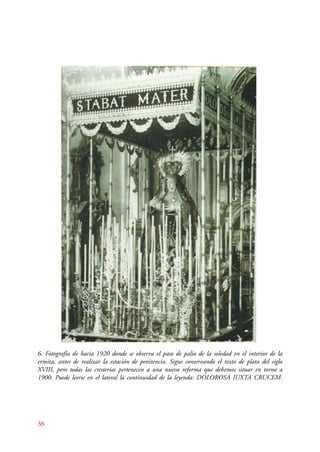
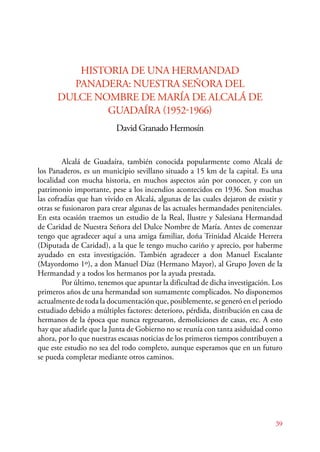
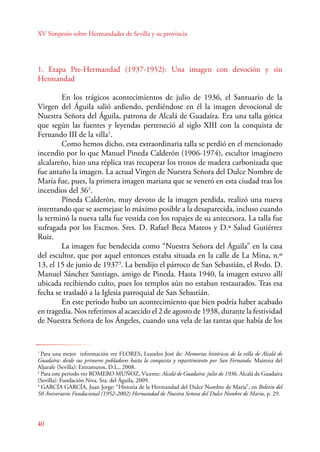


![David Granado Hermosín
43
2. Etapa fundacional y primeros años de la Hermandad (1952-1966)
2.1. Acta fundacional de la Hermandad
E l 10 de mayo de 1952 se reunieron el párroco de la iglesia de San
Sebastián con los hermanos fundadores D. Manuel García Recacha, D. Jesús
Anquela Arenas, D. Manuel Pineda Calderón, D. Celestino Pineda Ordóñez, D.
Alejandro Ojeda Olivero, D. Francisco Díaz Bozada, D. Fernando Sola Gandul,
D. José María Cerero Sola, D. Joaquín Romero Gavira, D. Rafael Fuentes
Cariño, D. Francisco Ramírez Riva, D. Antonio Vals Calderón, D. Manuel
Gómez Díaz y D. Pedro Báñez Peña. Esta pequeña comitiva se dispuso a elaborar
las primeras reglas con las que contó dicha Hermandad (que trataremos más
adelante), aprobadas el 31 de julio del mismo año. En el Libro de Actas I podemos
ver el acta fundacional de la Hermandad que dice así:
“Acta de constitución de la Hermandad de Ntra. Sra. del Dulce Nombre
de María con carácter de Caridad el día 10 de Mayo de 1952.
En la ciudad de Alcalá de Guadaíra, siendo las veintiuna horas del día
10 de Mayo de 1952, se reunieron bajo la presidencia del Sr. Cura Párroco de
San Sebastián, don Juan Otero Gómez, en la sacristía de dicha Parroquia los
componentes de la Junta con carácter provisional formada que se relaciona al
margen [los mencionados arriba] con el solo objeto de fundar la Hermandad de
Caridad con el título de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María.
Abierto el acto el Sr. Cura Párroco expone el deseo manifestado de fundar
en esta Parroquia una Hermandad cuyos fines sean practicar la Caridad entre
los feligreses pobres de ambas Parroquias de Santiago y San Sebastián bajo la
advocación ya dicha de Ntra. Sra. del Dulce Nombre, exhortando a los reunidos
para que dado el fin que se persigue propaguen entre los vecinos de la población
el carácter humanitario de esta Hermandad con el fin de conseguir la inscripción
del mayor número de hermanos.
Hacen uso de la palabra varios de los asistentes hallándose conforme
con los postulados a seguir por esta Hermandad, aceptando de buena fe y
prometiendo prestar la máxima colaboración hasta conseguir que la Hermandad
que hoy se funda consiga el mayor esplendor en sus cultos y la máxima profesión
en sus aportaciones para remediar la pobreza de las clases necesitadas.
Interviene nuevamente el Sr. Cura Párroco manifestando que visto el](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-43-320.jpg)

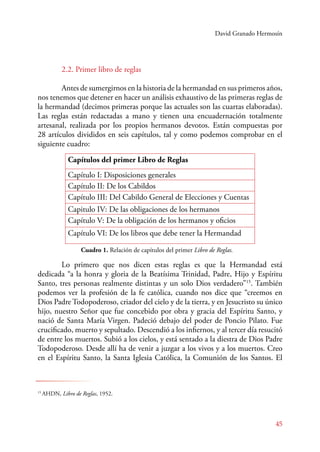



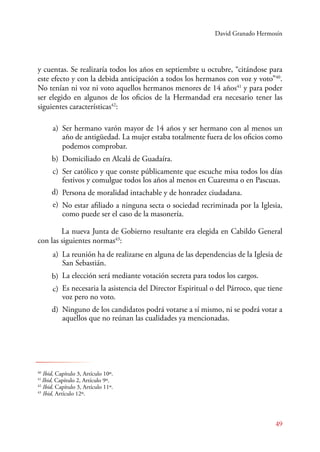

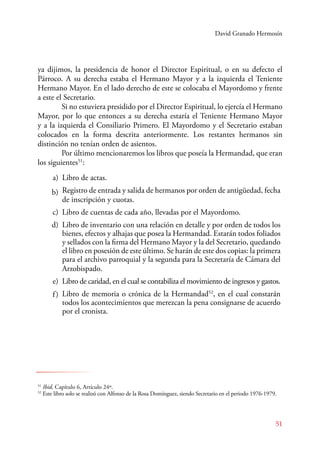
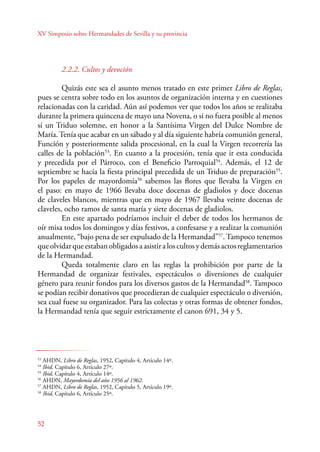

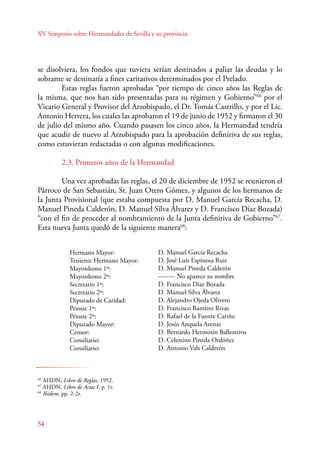



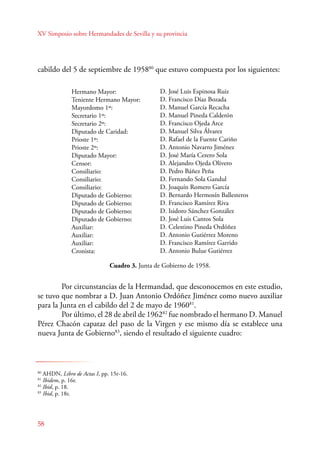






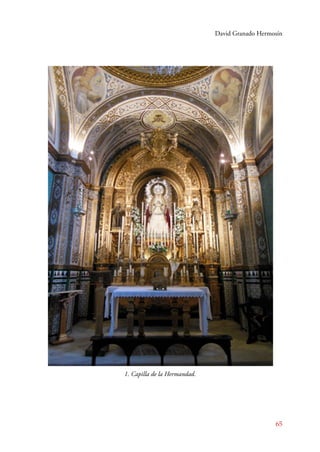
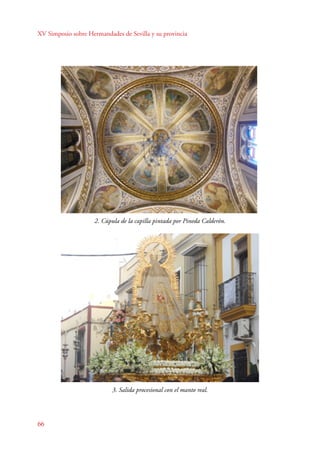
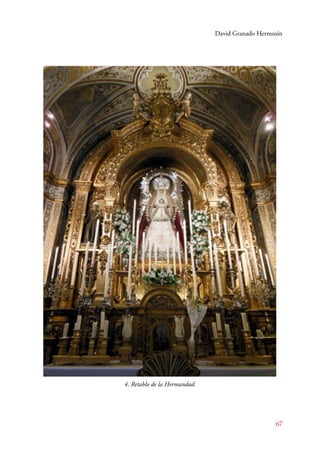
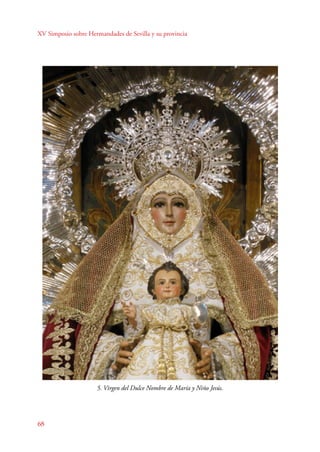










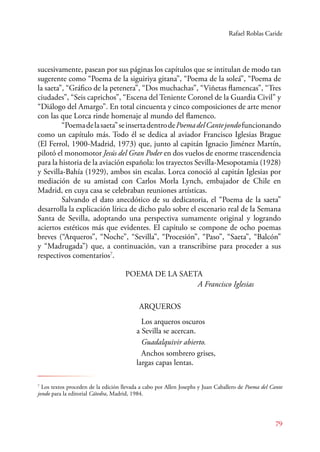



![Rafael Roblas Caride
ciudad hispalense: “Sevillanos, finos y fríos”. Los arqueros se congregan así en la torre
para lanzar sus saetas (sus flechas) de amor –pero también de muerte– coincidiendo
con la llegada de la primavera a la ciudad. Para conseguir todo esto, el poeta se basa,
una vez más, en la imaginería tradicional medieval. Lorca une de esta manera los dos
aspectos fundamentales de la gran fiesta barroca: la exaltación de la vida por medio de
la explosión de los sentidos a la primavera, proyectada sobre el telón de fondo de las
cofradías que procesionan con el cadáver de Jesús, es decir, con la escenografía de la
muerte.
A partir de aquí, la glosa se distribuye abordando matices aparentemente
inconexos de la capital andaluza para configurar un retrato subjetivo y sentimental
de la misma. En la primera estrofa, su arquitectura física llena de recovecos y el difícil
carácter de la ciudad, enrevesado y lleno de paradojas (“[…] y los enrosca / como
laberintos. / Como tallos de parra / encendidos”). En la segunda, se fija en el “cielo”, en
el “llano” y en el “río” para construir una bella metáfora donde cielo y tierra conforman
el arco que dispara la flecha del Guadalquivir, –nuevamente el símbolo de la saeta se
repite–. Finalmente, la tercera estrofa ahonda en la dimensión profana la ciudad que
celebra la fiesta con un carácter desbordado y excesivo –báquico y dionisiaco–. En
suma, con el barroquismo exagerado que caracteriza la estética de nuestras procesiones.
El estribillo (“Sevilla para herir./ Córdoba para morir”) insiste en la
contraposición de caracteres entre las dos capitales a las que baña el Guadalquivir.
Sevilla es la herida, el desgarro de las saetas que se clavan como aguijones y dejan
temblando el cuerpo por el exceso. Córdoba, en cambio, es para Federico aquella
ciudad manuelmachadiana “callada”, íntima y funesta, sobre la que sobrevuela
un halo de tragedia consumada que no se da en Sevilla. Esta percepción trágica
lorquiana aplicada a Córdoba, como bien apuntan Allen Joseph y Juan Caballero,
es la que después le haría exclamar en “Canción de jinete” del libro Canciones:
“La muerte me está mirando / desde las torres de Córdoba”8.
83
PROCESIÓN
Por la calleja vienen
extraños unicornios.
8 Op. cit., pág. 167.](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-83-320.jpg)






![XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia
90
MADRUGADA
Pero como el amor
los saeteros
están ciegos.
Sobre la noche verde,
las saetas
dejan rastros de lirio
caliente.
La quilla de la luna
rompe nubes moradas
y las aljabas
se llenan de rocío.
¡Ay, pero como el amor
los saeteros
están ciegos!
El poema que cierra el capítulo es uno de los más brillantes en cuanto a
expresión y plasticidad de las metáforas utilizadas. Ya en la primera estrofa del
poema, los saeteros, esos mensajeros fatales que asedian con sus sensuales flechas
la ciudad, toman como referencia la representación de Cupido. Cupido era el
dios del amor de la mitología helénica. Hijo de Venus, se caracterizaba por su
caprichoso tino –de ahí la ceguera en la correspondencia del amor– y por un carcaj
en el que se mezclaban flechas, con puntas de oro o plomo, que provocaban la
pasión amorosa o el odio en sus víctimas.
Pero el desarrollo de las dos estrofas siguientes es lo más logrado del
conjunto. Las flechas de los “saeteros”, es decir sus saetas cantadas –ya que se sigue
jugando con la polisemia de la palabra–, cruzan y convulsionan una noche que,
bellamente, se adjetiva con el color “verde”. Para Lorca el verde no es el color de
la esperanza sino el del misterio, el de lo puro, el de lo auténtico que hunde sus
raíces en el corazón de la naturaleza y, para comprobarlo, basta con recordar los
repetidos versos de arranque del “Romance sonámbulo” del libro Romancero gitano
(“Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas […]”). En contraste con
este paisaje, las flechas “calientes” de las saetas dejan el color morado del “lirio”, de
la pasión y del sentimiento de los arcanos secretos de un cante que se hunde en el](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-90-320.jpg)



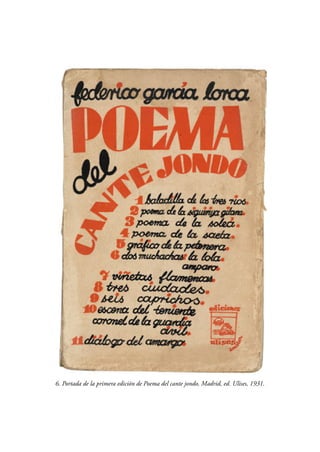
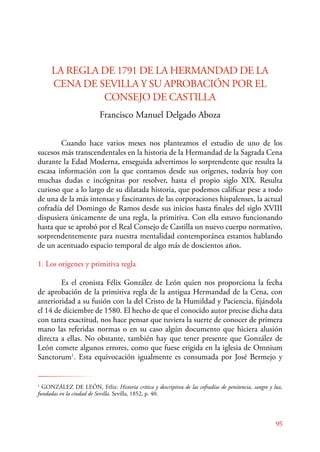




























![XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia
quien rendirá sus Cuentas, quando se estime combeniente; y que en caso de querersele
reunir á otra, u otras, no hará la menor resistencia, ni á transferirse á otra Yglesia;
somos de dictamen que deve subsistir, y lo mismo sus Ordenanzas, o como sea del
agrado de V. A. Sevilla seis de Noviembre de mil setecientos noventa. Benito Ramirez
Hermida. Don Fransisco Bruno. Don Isidro de la Hoz. Don Josef Olmeda y Leon.
Don Josef Lopez Herreros. Don Fransisco Suarez de Deza Yebra. Don Josef Maria
Valiente y Brost. Don Bernardo Falcon. Y visto todo por los del nuestro Consejo, con
lo expuesto en su razon por el nuestro Fiscal, por auto que proveyeron en quince del
corriente se acordó expedir esta nuestra Carta. Por la qual, sin perjuicio de nuestro
Real Patrimonio, y derecho de terzero, aprovamos las Ordenanzas formadas para el
regimen y gobierno de la Hermandad del Santissimo Christo de la Humildad, sita
en el Colegio de San Vasilio de la misma Ciudad de Sevilla, con las adicciones que
propone la nuestra Real Audiencia en su informe de seis de Noviembre ultimo. Que
asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid a diez y nueve de Febrero de mil setezientos
noventa y uno. El Conde de Campomanes. Don Francisco García de la Cruz. Don
Pedro Andrés Burriel. Don Pedro Flores. Don Miguel de Mendinueta [rúbricas].
124
Yo Don Manuel Antonio de Santisteban Escribano de Cámara del Rey
nuestro Señor la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. Por el
Secretario Escolano [rúbrica]. Registrada Por el Canziller mayor Leonardo Marques
[rúbrica]. Derechos veinte y quatro reales.
Secretario Escolano. V.A. aprueba las Ordenanzas insertas, formadas para el
regimen, y gobierno de la Hermandad del SSmo. Christo de la Humildad, sita en el
Combento de San Vasilio de la Ciudad de Sevilla.
Derechos sesenta y nuebe reales y medio de vellon”.](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-124-320.jpg)
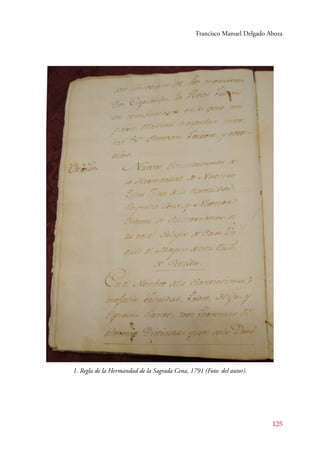

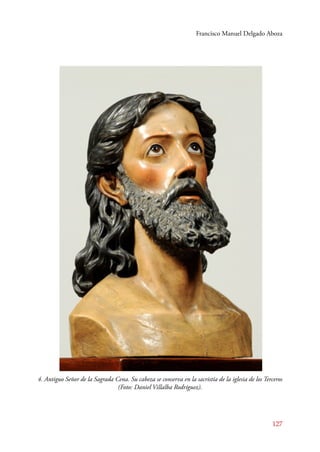
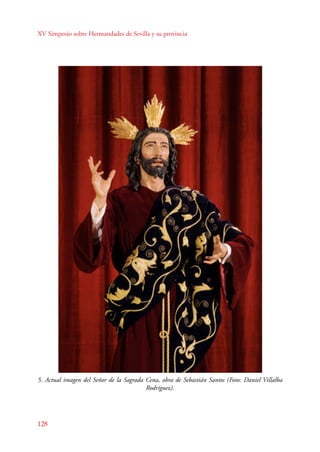
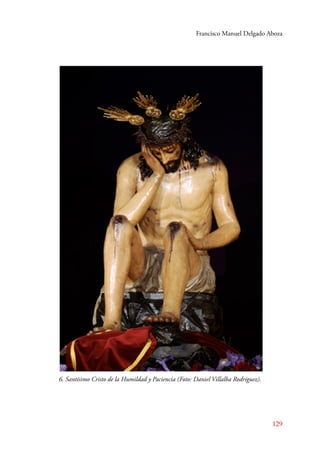




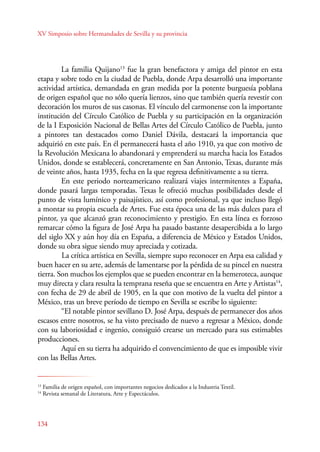








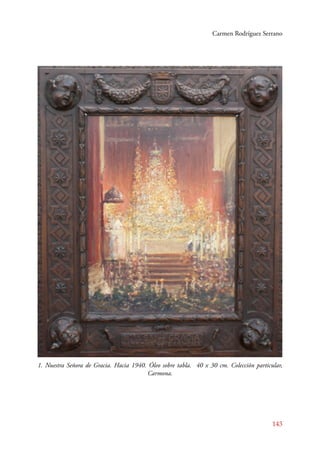
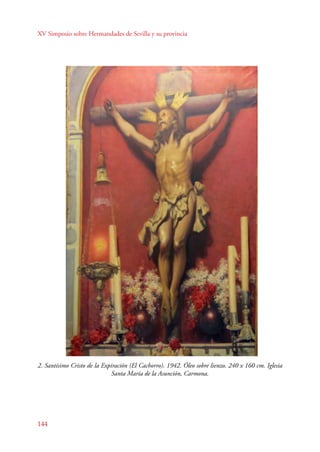
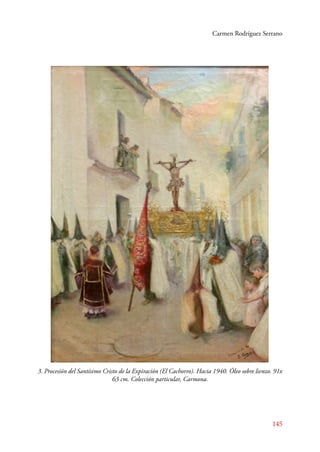
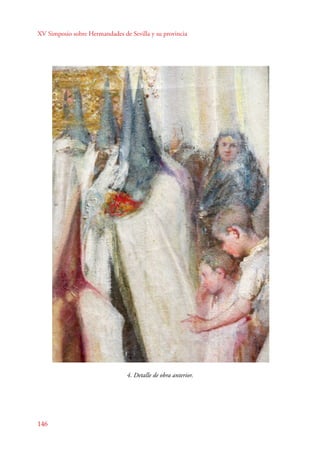

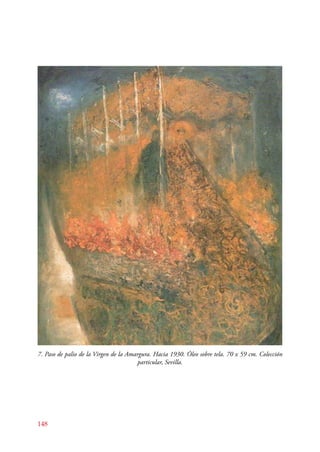






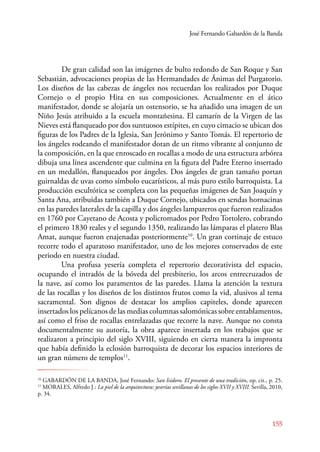

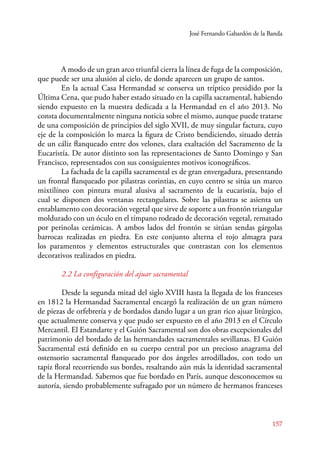







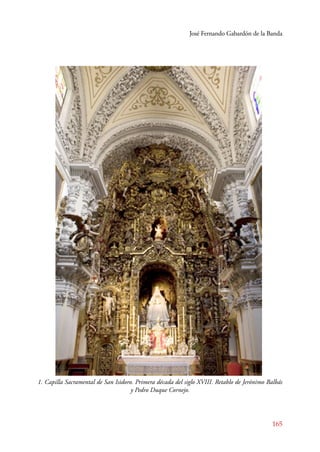
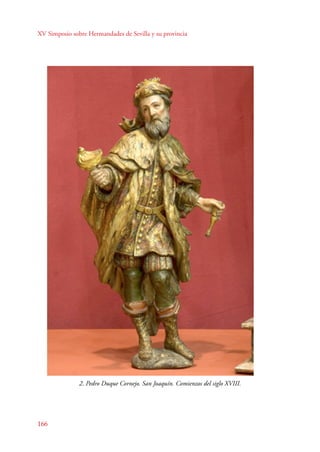
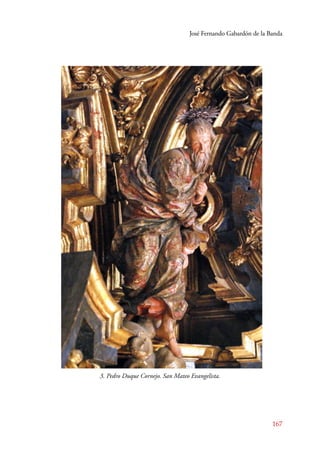
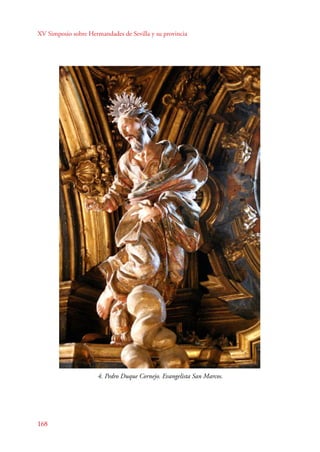
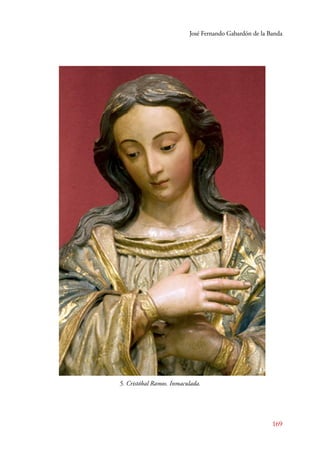
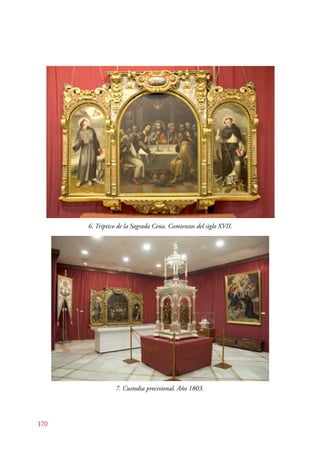
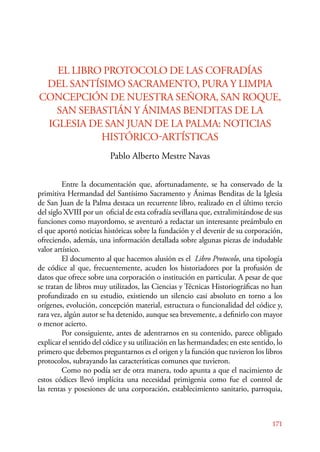






![XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia
de escrituras y a la composición de libros instrumentales de características parecidas.
En este sentido, Joaquín José Rodríguez de Quesada empleó un discurso dirigido
a los hermanos de la Sacramental de San Juan de la Palma, utilizando la primera
persona y explicando las finalidades que perseguía: “Quisiera explayar mi afecto con
dar puntuales y verídicas noticias a mis charíssimos hermanos, tanto de la construcción,
y principios de este sagrado y magestuoso templo de Señor San Juan Baptista, como de
las fundaciones de nuestras muy ilustres cofradías, pero la falta de papeles, me hacen
enmudecer, y no tirar la pluma, pero no queriendo dejar todo al silencio diré lo que he
podido hallar”20.
178
La historia la elaboró empleando fuentes documentales, sobre todo las que
estaban en el archivo de la corporación, aunque recurrió a otras escrituras que
jalonaban el tenor de los diferentes asientos de posesiones, otorgadas ante escribanos
públicos de la ciudad, sin desechar algunas crónicas sevillanas de célebres autores en
aquellos pasajes en los que la inexistencia de documentos le imposibilitaba ahondar
en algunas noticias particulares.
No es de extrañar que el Conde de Mejorada mandase hacer una copia de
la introducción histórica del protocolo del mayordomo Rodríguez de Quesada,
que se ha conservado en la sección XII del Archivo Municipal de Sevilla, y que
procede de su archivo y biblioteca personal ya que él mismo estaba al tanto de su
existencia, pues ejerció el patronazgo sobre la Capilla Mayor de la Iglesia de San
Juan de la Palma, como posteriormente tendremos ocasión de comprobar21.
Sin duda, el protocolo de la Sacramental de San Juan de la Palma contiene
tal cúmulo de datos que puede considerarse como una fuente esencial a la hora de
abordar la historia de esta primitiva corporación y ha servido como eje a algunos
trabajos recientes que han paliado, en buena medida, el desconocimiento que hasta
hace poco se tenía de la cofradía22.
20 AHSA. S-22, fol. 1r.
21 A lo largo del presente artículo citaremos este ejemplar, en lugar del original que se conserva en el
Archivo de la Hermandad Sacramental de la Amargura, porque existen algunas notas marginales de interés
que complementan las rigurosas noticias del mayordomo Joaquín José Rodríguez de Quesada [Archivo
Municipal de Sevilla (en adelante AMS). Sec. XII Archivo-Biblioteca del Conde de Mejorada, Ser. Papeles
Varios, t. I-H, nº21, fol. 222r y ss]. Tal y como apuntó José Velázquez Sánchez en su informe dirigido al
Ayuntamiento de Sevilla el 30 de septiembre de 1859, los fondos documentales pertenecientes a Miguel
de Espinosa Maldonado Saavedra Tello de Guzmán, conde de Mejorada y marqués de La Peñuela, fueron
devueltos a la municipalidad por su hijo Luis Ortiz de Sandoval Chacón y Medina en 1780, siendo
inventariados y ordenados en 1859 (AMS. Sec. XII Archivo-Biblioteca del Conde de Mejorada, Ser.
Procurador Mayor, t. I, fol. 1r-2v).
22 BERMÚDEZ REQUENA, Juan Manuel: op. cit., pp. 33-59.](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-178-320.jpg)