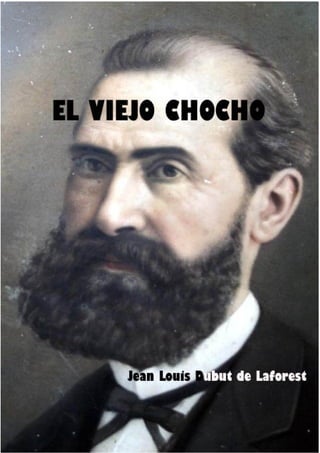
El viejo chocho
- 1. 1
- 2. 2 EL VIEJO CHOCHO Jean-Louis Dubut de Laforest París 1886
- 3. 3 Título original.- Le Gaga. © Jean-Louis Dubut de Laforest. París 1886 © José Manuel Ramos González por la traducción del francés. Pontevedra 2013
- 4. 4 El conde Jacques de Mauval, senador y uno de los miembros más respetados del Parlamento, gesticulaba para divertir a los allí reunidos. Émilie Plock se alzó de hombros: –¡Chocheas, caramba! – murmuró – depositando un beso sobre la canosa cabeza del viejo, en el lugar donde los cabellos eran escasos. El Sr. de Mauval – un hombrecito de rostro lampiño, cuerpo delgado embutido en un traje negro con una rosa en el ojal – no abandonó su pantomima. Enviaba pellizcos de nariz de izquierda a derecha, extraía su lengua hinchada por el alcohol, chasqueaba la mandíbula, giraba sus ojos de los que solo se veía el blanco, emitía unos «¡gnouf! ¡gnouf!» al estilo del difunto de Grassot1, del Palais Royal; todo eso y aquello, entre el acompañamiento tumultuoso de los bravos y las risas de Augustine Beaudoin, una gruesa rubia alegre vestida de azul. Esto ocurría durante un sencillo té de media noche, en un entresuelo de la calle de Roma, en el interior de un elegante salón-recibidor decorado con telas claras. Aquí y allá, sobre un velador se encontraban dispuestos cristales y orfebrerías, servicios dispersos o arrojados al montón, unas flores deshojadas, botellas vacías, frascos de licor brillando bajo las lámparas con las tulipas adornadas con blancos encajes, en la atmósfera cargada de los olores del tabaco y donde flotaba un vago perfume de pachuli y de ylang-ylang. Émilie Plock había despedido a Malvina, su vieja tía, que le hacía las funciones de criada, y la mujer, con cofia puntiaguda, tan fea como la mitra de un obispo, se había ido a dormir sobre una silla, al lado del horno de la cocina. Relajado y extendido sobre un sofá, un hombre de alta talla y poderosa osamenta, vestido con frac y corbata roja, fumaba su cuarto cigarro, indiferente a la pantomima del senador, al que dejaba de buena gana las dos mujeres, y que parecía seguir, con gran atención, las espirales azules que escapaban de sus delgados labios, girando por encima de su cabeza de cabellos cortados, con coronilla marfileña como la de un capuchino, para perderse en las decoraciones del techo. Tenía unos amplios bigotes blancos colgantes que todavía ponían más de manifiesto sus rasgos angulosos en forma de triángulo, pero un triángulo singularmente intenso cuando surgía una idea sensual atravesando su espíritu y ardiendo en la mirada. Ese hombre se llamaba Pierre-Antoine-César, marqués de Sombreuse; era el primo alemán de su compañero de juerga, el Sr. de Mauval. Ambos regresaban de un gran baile en el Faubourg; se habían hecho conducir al barrio de Europa, al domicilio de Émilie Plock, una puta a la que habían conocido la semana anterior en el FoliesBergere. Una extraña muchacha como esta Emilie Plock, con su apellido bizarro – un apellido de perro, decían las compañeras– su cabeza pequeña y larga, su cuello de esbeltez viperina, su cuerpo muy delgado vestido con un peplo de satén cereza, sus ojos verdes lánguidos, su nariz siempre al viento, y su cabellera con reflejos de cobre dorado como los endrinos maduros, bajo los esplendores desfallecientes del sol que se oculta. Desde el feliz encuentro de los aristócratas, de los que ellas ignoraban aún los nombres, esas dos putas no paraban, por decirlo de alguna manera. Augustine Beaudoin – una debutante que tenía alquilado el cuarto piso de la misma casa – bajaba al entresuelo y pasaba con la Plock una parte de sus días y sus noches, divirtiéndose, instruyéndose, jugando a las cartas, atendiendo a los dos caballeros que deseaban continuar la fiesta a cuatro. 1 Paul Louis Auguste Grassot, llamado simplemente Grassot, fue un actor francés nacido en París el 25 de diciembre de 1802 y fallecido en esa misma ciudad el 18 de enero de 1860.
- 5. 5 Se habían cruzado en el pasillo del Folies-Bergere. Émilie y Augustine hacían su recorrido, cuando el Sr. de Sombreuse las había detenido, tocando el codo de su primo, el senador. Este no quería comprometerse; las putas tomaron la delantera. Se cenó en el restaurante Helder, en un reservado particular; el marqués y el conde prometieron visitar a sus nuevas conocidas. Habían mantenido su palabra. Ahora se trataba de distraerse, a cuatro, en el apartamento de la Plock, mucho más confortable que el de Augustine Beaudoin. Mientras Augustine llamada la Poupard – un nombre de guerra bien llevado, a juzgar por su cabeza alborotada de niña – jugaba a “mano caliente” con su viejo, Emilie, muy dispuesta, sin ninguna inquietud, ni celos aflorando – sus visitantes la habían educado al respecto –ponía todo de su parte para despertar del sopor al Sr. de Sombreuse. ¡Ah! ¡realmente no lo reconocía! ¿Por qué estaba tan serio, el que era todo derroche en el reservado de Helder? ¡Era algo que no comprendía! –¿Veamos, es que ya has tenido bastante? --- ¿Es que te reservas para tu esposa?... Mi amiga y yo hemos sido muy amables … Vamos, gran bebé, ¿un besito? El marqués no se movía excepto para beber, vaciando de un solo trago, entre dos caladas de cigarro, unos vasos de chartreuse y de kummel. En vano, la joven se mostraba coqueta, tierna, sensual, el aristócrata no respondía a sus avances. Esta calma parecía incomprensible a la Plock, que se sabía bella, original, y que, tras la cena en Helder, había podido experimentar las fuerzas poco comunes del Sr. de Sombreuse, sus formidables deseos, su verdadera rabia de lujuria. Émilie se sorprendía tanto o más como, ayer aún – en ausencia de su amigo – el Sr. de Mauval se había lanzado en un elogio extraordinario de ese gran diablo y de sus proezas amorosas. ¿Entonces, qué?... ¿Ella no le gustaba ya, o bien temía algo? Se acercó un poco más cerca del marqués, acarició el rostro huesudo del viejo, esbozó unos gestos lúbricos, le mostró al conde y a Augustine que no se rechazaban demasiado, en la penumbra de las lámparas bajadas, reflejando todas con claridades el rostro del hombrecillo y la cara ardientemente expansiva de la puta. El Sr. de Sombreuse cerró los ojos, diciendo «no», con la cabeza, extendiendo silenciosamente sus delgadas piernas bajo la mesa. Ella lo contempló bastante rato, escudriñadora, deseando conocer la causa de ese mutismo inesperado; luego, su mirada se dirigió a las numerosas botellas vacías, hizo una reverencia al bebedor en signo de admiración, y levantó una esquina del mantel, a fin de ver si el viejo no tenía, bajo cada talón, una angostura por la cual se precipitaban los líquidos. El ojo del hombre brilló un instante y se apagó en el dédalo de algún misterioso pensamiento. Finalmente, aburrida por la vista de esa máscara apacible, Émilie vino a sentarse junto al senador, siempre picarón. Augustine había llenado una copa de champán y hacía beber suavemente a su amigo, a pequeños tragos. Ella le dispensaba ternuras de madre o de hija, y él acogía esas zalamerías, besando las tiernas manos que el mismo conducía a criterio de sus caprichos. A veces, el senador reía con grandes carcajadas de viejo; y, a distancia, se hubiese podido creer que se trataba de un juego infantil, entre un abuelo y la nieta. Pero, de repente, la monomanía del viejo lo retomaba, lo exaltaba, bajo el dolor de una enfermedad desconocida. Abandonaba los refinamientos amorosos, exclamaba su «¡gnouf! ¡gnouf!», hundía un dedo en su boca, hinchaba sus mejillas, retiraba rápidamente el dedo, imitando el ruido de un corcho que salta[2]. Luego, volvía a pedir champán.
- 6. 6 La Plock se agregó a la fiesta. El Sr. de Mauval bebía; y, mientras Augustine mantenía la copa, Émilie deslizaba sus bellos brazos desnudos sobre el vientre del viejo. El Sr. de Mauval experimentaba un dulce bienestar con las carantoñas de las dos putas, apretándolas, una a la otra, contra su pecho, toqueteando sus carnes, dirigiéndoles entusiastas elogios y terminando su examen con el eterno «¡gnouf! ¡gnouf!», que resonaba como una carraca estropeada. Émilie y Augustine enervaban al viejo con sus cosquillas lujuriosas. De vez en cuando, el Sr. de Sombreuse fijaba sarcásticamente su mirada sobre el cuadro vivo: se hubiese dicho que un fluido transmitía al hombre inmóvil las caricias y los besos de las mujeres. Una embriaguez intima y profunda brillaba en los ojos del marqués, cuya musculatura parecía estremecerse trabajada de una necesidad de voluptuosidad. –¡Eres tontito! – exclamó Émilie, que observaba al Sr. de Sombreuse…– ¡Vente!... ¡Nos lo pasaremos bien los cuatro!... ¡Será más divertido! El marqués cerró los párpados y se inclinó sobre su asiento, mientras las muchachas, muy encendidas, arrastraban al senador a la habitación contigua que iluminaba una lamparilla. Una vez solo, el Sr. de Sombreuse encendió un nuevo cigarro y se echó a reír, viendo al senador, como, en la puerta a medio abrir, le ponía los cuernos. –¿Me esperas? –¡Claro! De regreso al salón, el Sr. de Mauval, muy pálido, con la frente sudorosa, los ojos muertos, se dejó caer sobre un sofá; pero, desde que la Plock y la Beaudoin hubieron retomado lugar a su lado, reaccionó contra el sueño. Quiso que las mujeres se pusiesen de rodillas frente a él; era una fantasía, una sorpresa. Ellas obedecieron. El conde tenía entre sus manos un puñado de monedas, y las hacía caer, una a una, dentro de la blusa y sobre la espalda de las mujeres que emitían unos alegres «brr», cuando el metal helaba sus carnes. En un momento, Augustine arrojó un grito. Una de sus ligas se había roto en el ataque demasiado brusco del Sr. de Mauval, y levantaba sus faldas, contemplando su media de seda negra distendida y el broche de acero sobre la alfombra. De repente, la puta estalló en carcajadas, ocultando entre sus dedos cerrados un objeto que acababa de tomar en uno de los bolsillos del viejo. Se alejó un poco y apareció enseguida con el cordón rojo de la legión de honor a la cintura. Iba y venía, muy cómica – al menos así lo creía– iba, risueña, con su batín levantado a la derecha, mostrando su bella pierna musculada donde la cruz brillaba. Augustine preguntó, manteniéndose de rodillas: –¿Haría falta el par? El Sr. de Mauval balbuceaba: –Vamos, Poupard, dame eso. Pero ya, Émilie se había acercado a su compañera; desató el cordón y lo pasó sobre la corbata blanca del senador; y, retrocediendo un paso para juzgar el efecto: –¡Oh!¡qué divertido estás así!... ¿Entonces, tú eres un hombre muy chic?... ¿tal vez un ministro? –¡Di un príncipe! – dijo seriamente Augustine… – ¡Un bebé con coronas por todas partes, en su sombrero, sobre su pañuelo, sobre su cigarrera, sobre su camisa! –¡En fin, tú eres lo que eres!… ¡Eso no nos importa!...– concluyó la Plock, instalándose al piano. – ¡La canción del Dedal! ¡La canción del Dedal!... – pidió el senador.
- 7. 7 Augustine se sentó sobre las rodillas del Sr. de Mauval y se puso a cantar algunas coplas que había aprendido entre el polvo de un taller de costura. Las frases tenían un doble sentido. Se trataba de un aguinaldo, de un dedal que no iba al dedo. Una de las coplas decía: Pero mi buena abuelita,[3] A quién contaba esto, Me dijo: Hija mía, créeme, querida, Trabajando, ya se hará. Del buen consejo que te doy, Trata sacar provecho; Este dedal, para que sea bonito, ¡Créeme, no se lo entregues a nadie! El Sr. de Sombreuse, que se había levantado, aprobó con un gesto. Y los tres, las putas y el senador, mezclaron sus voces al estribillo, Émilie golpeando el piano para hacer vibrar las notas graves, el Sr. de Mauval y Augustine golpeando los vasos y las botellas con unos cuchillos. El marqués, armado con unas pinzas, marcaba furiosamente el compás: Era bo-bo; Era ni-ni Era to-to ¡Era bonito! ¡Era bonito! Era bo-bo; Era bonito, ¡Pero era muy pequeñito! –¡Bravo!.... ¡excelente!...– exclamaba el conde. Y, terminada la canción, continuó el solo, con los brazos en el aire: Era bo-bo; Era ni-ni Era to-to Su voz se hacía espesa; ya no era más que un galimatías, una serie de frases inconexas entre los sofocos y los hipos[4]. El hombre todavía farfullaba: E-e - ra bo-bo; E-e- ra ni-ni ¡To-to-to-to!... El Sr. de Mauval hacía esfuerzos para cantar; gimió y de pronto dejó de hablar, con la cara púrpura, las manos temblorosas, los labios colgantes. Las putas ya no se divertían, temiendo que pudiese morir allí, lamentando ambas haber satisfecho todas sus manías. Le humedecieron las sienes con vinagre, le dieron a respirar sales y perfumes de baño, le frotaron vigorosamente la espina dorsal para aplicarle un poco de calor; pero él, recuperando sus sentidos, las toqueteaba todavía, aunque ellas se defendiesen, riendo a su pesar, tan divertido parecía en su calamitosa situación. De pie, contra la chimenea, el Sr. de Sombreuse – con el sombrero sobre su cabeza – murmuraba: «No será nada»; y observaba con atención el flirteo de su
- 8. 8 amigo, con esa alegría que crecía en él cuando el viejo se excitaba bajo las provocaciones de las mujeres. El conde Jacques de Mauval se levantó. Titubeaba. Augustine lo ayudó a ponerse el abrigo, no atreviéndose ya a insistir para que su viejo se quedase toda la noche. –Sí… es hora de paaartir… El marqués se puso su lujosa pelliza, cuando la Plock le dijo a quema ropa: –Mi querido amigo, tú no has sido amable esta noche… ¿Otra vez, vale? El Sr. de Sombreuse atravesó el salón sin responder, alejando a Émilie con su bastón. Pasando por delante de la puerta de la cocina, el senador interrumpió su marcha. El viejo sonreía maliciosamente; acababa de percibir a la cridada dormida. –¡Shhh!... La vieja Malvina, en vestido negro, con un mandilón verde, dormía sobre una silla, las gafas levantadas sobre su frente, las cintas amarillas de su cofia colgando sobre sus hombros delgados y apretados como alas de pájaro antes del vuelo; dormía bajo la claridad del gas, el cuerpo inclinado hacia atrás, los pies calzados con unas zapatillas demasiado amplias, la boca, desdentada, grande y abierta al frescor del respiradero del patio. Tal como un gato acechando a un ratón, el senador merodeaba a su alrededor; y, sin que nadie pensase interponerse, tomó un trozo de carbón y dibujó un par de bigotes sobre los labios de Malvina; luego hizo que le escupía en la boca abierta. La mujer no se despertó. Del fondo del pasillo, el marqués reía con sarcasmo; las putas, furiosas, protestaban en voz alta, lanzando grandes insultos. Augustine acababa de mojar su pañuelo y limpiaba suavemente los bigotes de la dormida. Entonces, el Sr. de Mauval, un poco avergonzado de su travesura, extrajo un luís de su bolsillo y lo depositó sobre una esquina del horno, al alcance de las manos de la vieja. Émilie, muy pálida, con los dientes apretados, iba a tomar la moneda de oro para arrojarla al rostro del viejo, a insultarlo en nombre de su parienta, pero el Sr. de Sombreuse, entrando en la cocina, se plantó ante la mujer que, semejante a un animal domado, curvó la cabeza, y, con la lámpara en la mano, iluminó a sus visitantes. El marqués ayudó a su primo a subir en el coche que estaba estacionado frente a la casa, en la calle de Roma; y el cochero, a los órdenes de su amo, fustigó sus caballos en dirección al barrio de Saint-Germain. Durante el trayecto, el Sr. de Sombreuse no dijo más que una frase: –Esas putas son todas iguales: nos encontraremos mejor… –Titine es muy divertiiiiidaaaa, – gruñó el senador, que se dormía. El coche se detuvo ante el palacete de Mauval, en la calle de Varennes. El conde se apeó penosamente, ayudado por sus criados.
- 9. 9 II A una orden de su señora, el ama de llaves se retiró. La condesa de Mauval se sentó cansadamente sobre un sofá, al lado del fuego. Se estremecía en su amplio batín de seda blanca, aunque un suave calor reinaba a su alrededor, exhalando su perfume de mujer. Alta, rubia, esbelta, con los ojos negros, con nariz griega, una boca fresca y rosada, un pecho de firmes contornos, la condesa era una de esas mujeres de la alta sociedad que conservan, en las cercanías de la cuarentena, todo el esplendor de su belleza. Su flor de juventud no se había marchitado en medio del estrépito de la lucha para vivir y mostrarse en el laberinto de ambiciones extravagantes; su frente no estaba surcada por esas arrugas precoces que surgen con las preocupaciones por el dinero o los deseos abortados de un rico vestuario. Para este tipo de mujeres, la vida es como una fiesta en la que la primavera fuese la canción. Si temen el inevitable envejecer se dicen que el invierno está lejano y que el otoño todavía tiene cielos abiertos, – el otoño es el estribillo de la canción. Sin embargo la Sra. Julia de Mauval no era feliz. Una tristeza, ignorada por todos, la invadía poco a poco, extendiendo sus sombras sobre su orgulloso rostro; y esa pena era más pesada de llevar en tanto que la condesa buscaba en vano explicarse el misterio. Todavía era bonita, dispuesta a amar; y hete aquí que el conde Jacques – un hombre de cincuenta años, cuando ella tenía apenas treinta y ocho – la abandonaba por otras mujeres. Veinte años de matrimonio, dieciocho años de amor y de amistad; y luego el olvido, el silencio, la desesperante frialdad de un anciano siempre amado; tal era, en este momento, la situación marital de la condesa Julia. La Sra. de Mauval solo tenía una cosa que mitigaba sus penas: las caricias de Thérèse, su encantadora hija, – el vivo retrato de su madre. ¿Qué sería de ella en ese gran palacete, cuando Thérèse, novia ya del joven conde Guy de Laurière, abandonase la casa?... Más rostros inquietos, preocupaciones y lágrimas, preguntándose cada mañana la causa de las noches en vela; más dulces y santas mentiras a invocar para llevar la sonrisa en los labios enfebrecidos por el desbordamiento de las ternuras filiales. Hasta esa noche de noviembre de 1880, la condesa Julia se había resignado al aislamiento conyugal, al único saludo frío y educado que los esposos, después de dos años, intercambiaban al levantarse. El senador afirmaba que iba a su club o bien que sus colegas de la derecha lo llamaban para asistir a conferencias sobre la próxima venida del «Roy». La Sra. de Mauval no creía en esos cuentos del viejo, cuya salud física estaba ya bastante mermada, y cuya razón parecía poco a poco diluirse; pero ella no dejaba ver en absoluto su despecho ni su dolor, sintiéndose fortalecida en esta cruel prueba por su orgullo de mujer y también por su amistad de esposa y madre. Tras largas oraciones, se decía que Dios se apiadase de ella, que si el Soberano Señor la hacía sufrir de ese modo, supiese lo que se estaba esforzando; se decía que su veleidoso marido, en un momento de lucidez, pronto tomaría su lugar en el hogar doméstico; y, creyente, esperaba, valiente. Pero el tiempo pasaba. El viejo aristócrata llevaba una existencia tan desordenada, regresando a casa al amanecer, a menudo borracho, muerto de cansancio, dando a sus gentes el espectáculo del fruto de sus orgías, que la condesa comprendió que había llegado la hora de intervenir.
- 10. 10 La Sra. de Mauval por fin se despertaba de ese sueño en el cual, con su fe en el porvenir y toda su confianza en Dios, estaba sumida. Surgía en ella una necesidad de rebelarse, una rebelión grande y reflexiva, la idea de reconquistar al hombre que unas putas le habían robado, despreocupadas de la salud de ese frágil viejo. Soñadora, volvía a ver el camino tan rápidamente recorrido, los encantadores viajes, las dulces vacaciones, las brillantes fiestas donde el talante de él y la gracia de ella hacían conquistas. Volvía a ver iluminada, como en un panorama bruscamente evocado, su vida, ambos, una llama de sol, luego las tinieblas. Y en ello había un imperioso deseo de detener al marido en su marcha fatal e impedirle caer más bajo, por mucho que le costase. ¡Se sentía dispuesta a todos los sacrificios! Su noviazgo había sido una historia sencilla. El conde Jacques de Mauval, aristócrata normando, había ido, hacía ya veinte años a Gironde, a pasar las vacaciones a casa de sus padres, los Ferville, en una propiedad situada a algunos kilómetros de Burdeos, en la carretera de Libourne. El joven, poseedor de una gran fortuna, había vuelto a ver a una prima rica y encantadora. Paseos a caballo, a pie, en barco; baños de mar en Arcachon y en Royan; piano; romances, charlas vespertinas; Julia de Ferville se convertía en condesa de Mauval. Su matrimonio se remontaba a 1860. A la muerte de sus padres, el aristócrata del Norte vendió sus tierras de Normandía, para aumentar el valor de sus dominios del Bordelais y adquirir nuevos viñedos. Durante el segundo Imperio, el conde vivió apartado de todo tipo de actividad política, ocupándose sobre todo de la agricultura. Obtuvo un diploma de honor en el concurso regional de Burdeos, fue condecorado y nombrado vicepresidente de la Sociedad de Agricultura de Francia. En la Exposición Universal de 1867, obtuvo la cruz de oficial; dos años más tarde, era ascendido al grado de comandante de la Legión de honor, sin que hubiese hecho nada para justificar tan grandes recompensas. El Sr. de Mauval tenía mucho espíritu; era rico, familiar, generoso; se le adoraba en la Gironde; sabía encandilar. Los aparceros de Ferville no juraban más que por «su señor», un aristócrata nada orgulloso, que estrechaba la mano de los aldeanos, acariciaba a los pequeños y, llegada la ocasión, besaba a las mujeres. El Imperio veía en él una fuerza a utilizar. El conde, un poco vanidoso, aceptó el cordón rojo, a pesar de los reproches de su familia, aunque persistió en rechazar cualquier candidatura oficial. Pero, después del 4 de septiembre, se convirtió en uno de los más fervientes organizadores del partido realista, y el departamento de la Gironde lo envió como representante en la Asamblea nacional. Enseguida fue elegido senador; y, uno de los más jóvenes, era uno de los miembros menos asiduos al Parlamento, afirmando ya su versatilidad en todas las cosas. El único antiguo pariente que le quedaba era el marqués de Ferville, – el padre de la condesa Julia, – cazador endiablado, excelente hombre, aislado en un castillo con sus criados, sus caballos y sus perros. La familia de Mauval era uno de las más ilustres casas de Francia. Databa del tiempo de las Cruzadas. Originaria del Poitou, trasladada más tarde a Normandía, contaba entre sus antepasados con templarios, comandantes de Malta, un Papa, arzobispos, presidentes de Parlamento, varios grandes capitanes, sabios, políticos. Representaba a la vez la nobleza de porte y la nobleza de espada. Su blasón llevaba esta divisa: Nil nisi Deo et virtute.
- 11. 11 Los Mauval pasaban el invierno en Paris, en su palacete de la calle de Varennes, que era propiedad del conde. La joven y elegante bordelesa figuró pronto en cabeza de todas las obras de caridad, no escatimando su tiempo ni su cartera para aliviar las miserias parisinas. Hace apenas algunos meses, el senador, que raramente asistía a las sesiones de la Asamblea, daba sus paseos por el Bois; pero ha tenido que renunciar a ello, desde que se ha entregado a la fiesta infernal que dirige su primo, el Sr. de Sombreuse. En menos de dos años de desenfreno, el rostro del aristócrata se ha hundido y ajado: el cuerpo se ha encorvado en uno de esos decaimientos que explican una súbita derogación de las leyes de la higiene y una malsana exaltación de los sentidos. El viejo se sobresalta bajo unos tics nerviosos; e incluso, en la casa, bajo las tristes miradas de su esposa y su hija, se dedica a risibles excentricidades para los demás, pero crueles para los suyos. La condesa Julia es presa del miedo al recordar lo que fue ese hombre, antaño tan encantador, tan espiritual, cuando lucha para distraerle de esta insólita actitud al que su imaginación lo empuja. ¿Cuál es la mano que se ha posado sobre ese rostro de hombre, sobre esa cabeza gris, ayer todavía digno de todos los respetos, de todas las amistades, de todas las devociones?... ¿Quién es el misterioso alquimista que ha abierto ese cráneo, que ha macerado ese cerebro para destruir en él la divina esencia – la llama azul que brilla, al aliento del honor y del amor – que, por si sola, inspira el deseo de amar y concede la dicha de ser amado?... ¡Oh! ella lo sabe muy bien. La condesa Julia conoce al individuo bizarro, al demonio familiar y extraño que se ha propuesto la destrucción de su felicidad, el desmoronamiento de sus sueños. Conoce esa mano que arroja al viento helado las cenizas de su hogar, que aparece bruscamente en su casa, cuando ella ruega a Dios alejarlo para siempre, y no se equivoca, dejando recaer sobre un solo hombre el peso de sus angustias y sus terrores. Este hombre es el pariente de su marido. Desde que el Sr. de Sombreuse regresó de sus lejanos viajes, desde que se introdujo en el palacete de la calle de Varennes, el conde de Mauval se ha convertido en su dócil esclavo, y le sigue a todas partes, vaya a donde vaya. El primo lo pasea al antojo de sus fantasías; y cada día, cada noche sobre todo, realiza sus desoladores estragos. En vano la joven mujer ha tratado de interponerse entre el tenebroso conductor y su víctima: los dos hombres no la escuchan. ¿Qué pide este pariente, tanto tiempo en el anonimato? ¿Por qué viene a arrancar al esposo de las caricias de su mujer? ¿Por qué despierta al conde Jacques con palabras susurradas en voz baja que avivan el incendio en los ojos del viejo? ¿Por qué, una noche, mientras todos charlaban animadamente, el marqués apareció súbitamente, excusando con sus delgados labios y con su voz melosa, su repentina entrada? ¿Por qué el Sr. de Mauval regresa tan pálido, tan miserable, tan apagado, como si el otro, siempre fresco y fogoso, a pesar de su edad, le vertiese, sin tomar su parte, un licor mortal? En el silencio de la habitación, la condesa Julia se estremece ante el ser malévolo que sonríe con sonrisa sarcástica, arrastrando a su presa. El marqués es rico. No espera nada de ellos; sabe bien que tienen una hija. ¿Por qué entonces parece querer llevarse a su primo a la tumba?... Y sobre todo, ¿por qué no lo arruina el cansancio a él también?... ¿Por qué conserva la eterna frescura de su rostro, la elegancia en sus maneras, mientras su víctima se hunde y la sonrisa de Jacques se apaga bajo el rictus de un loco?... ¿Por qué quiere destruirlos a ambos, a él con las orgías, a ella con el dolor?... ¿Qué bárbara misión se ha impuesto?...
- 12. 12 En varias ocasiones, la condesa ha estado a punto de hablar con el Sr. de Sombreuse, de suplicarle que dejase a su marido. Ella así lo quería; pero el marqués la ha detenido con un gesto, como si él no comprendiese. La actitud del marqués es tal, que realmente la condesa ha dudado de sí misma, de su razón. Los dos hombres han recorrido todo París; y, por la mañana, como las demás mañanas, el conde ha regresado al palacete, más bajo, más abatido, más sufriente, menos hombre. En presentica del Sr. de Sombreuse, la señora de Mauval se siente molesta, vigilada, sin que le sea permitido protestar contra esa molestia, contra esa vigilancia; la mirada sangrante del viejo aristócrata la fascina o la espanta. Fríamente, razona: se ha interrogado a sí misma, registra en el pasado los menores incidentes de su infancia, de su juventud, de su vida de esposa y no encuentra ninguna explicación plausible a la autoridad a la que está sometida el conde, al espanto que le inspira el primo. Él, el marqués, ha permanecido mucho tiempo en el extranjero; ha asistido de casualidad al matrimonio de su pariente, y ha vuelto a partir, al día siguiente, en un paquebote con destino a la Baja Conchinchina. No tuvieron noticias de él, y cuando, hace tres años, regresó a Paris, a su palacete de la calle de Grenell-Saint-Germain, se ha presentado en el domicilio de su primo, con toda naturalidad, diciendo que venía a acabar sus días junto a ellos. Y, desde hace ya dos inviernos, el conde Jacques ha comenzado sus locuras, y ya ha dejado de amar a su esposa, y a abandonar su casa; fue a partir de ese momento cuando el Sr. de Mauval ha dado muestras de desmoronamiento intelectual que nada ni nadie hacía prever. El Sr. de Sombreuse ordena, pero parece obedecer. –¿Vienes, César?--- ¿Nos vamos allá, sí o no? – pregunta el senador, nervioso. Y el marqués se aparta alegremente de Julia y de Thérèse, diciendo: –¡Señoras, qué vaya bien!... ¡Preparamos el regreso del Roy! Tras tantos razonamientos, como la Sra. de Mauval no podía explicar la conducta del marqués, su singular actitud, comprendiendo al mismo tiempo que no debía esperar nada de ese hombre, de ese extraño mentor, – decidió reconquistar ella misma a su querido esposo. Una duda crecía en ella: «¿Qué tienen las demás que yo no tengo?...» Todavía no tenía cuarenta años; aún era una «mujer» en el sentido fisiológico del término, sumisa a las leyes de su sexo. Precisamente la menstruación acababa de desaparecer, y ese fardo de sangre y vida, del que la condesa Julia se había desprendido, había aligerado su cuerpo, hecho sus carnes más firmes, sus movimientos más rápidos, su boca más fresca, la luz de sus ojos más brillante. En esa renovación de juventud, la Sra. de Mauval se sentía impulsada por vagos deseos; un aliento de sensualidad se desencadenaba sobre la mujer, removiendo los exquisitos recuerdos de las batallas conyugales, de los pudores dejados a un lado, de los castos abandonos, de las ardientes voluptuosidades. Era un veranillo de San Martín que la calentaba! La condesa Julia se levantó del sofá donde, desde varias horas, había permanecido sentada, enfrascada en sus pensamientos. Caminaba, enervada, sobre las alfombras de la habitación, delante de la gran cama de roble, muy majestuosa en la alta estrada, llevado en el frontón del dosel de antiguas telas, la corona condal, encima de las armas enlazadas de las dos familias. Ella caminaba, con los ojos brillantes, las mejillas encendidas, estremecida bajo una irritación desconocida, en una tumultuosa exaltación de los sentidos. Pronto le vino a su mente la presencia de su hija, su Thérèse que dormía al fondo del corredor, en su cama blanca de
- 13. 13 jovencita, sería la esposa de otro hombre, y un silencioso ruego se exhaló de su alma para que la niña de sus carnes no conociese la terrible visión del lecho nupcial abandonado. Bruscamente, levantó la tapicería que adornaba su vestidor, donde las altas lámparas vertían un polvillo de oro. La señora de Mauval se complació mirándose en el gran espejo del fondo, donde se veía de cuerpo entero. Sonrió a su imagen, feliz de ser todavía bella; y, atormentada con un fogonazo de celos, quiso juzgar si realmente, en las veleidades del combate amoroso, estabas armada para la lucha. Estaba en su casa; y si su orgullo debía ser herido, y si su pudor de mujer se revelaba, ningún testigo la vería temblar ni enrojecer. Tras alguna vacilación, la condesa se deshizo de su batín, que cayó a sus pies; quitó sus finas batistas, desprendiéndose de todos los tesoros de su lujo íntimo, dejando formase una acumulación perfumada por el dulce olor de las carnes. Julia estaba desnuda: su larga cabellera dorada se expandía sobre sus hombros; unas luces discurrían sobre sus caderas de delicados arqueos, por debajo de los montículos y las sinuosidades de su pecho, pasaban rápidos sobre las flores de los senos, sobre los brazos, y las piernas moldeadas finamente, iluminando y besando todo de un golpe, y con una llama más intensa, y con una caricia más tierna y más cálida, las misteriosas maravillas de esta mujer triunfante. Lejos de deformarla, la maternidad ya lejana, la había dado una audacia de contornos y un cincelado de cintura y en el nacimiento de los senos, allí donde las líneas debiesen haber sido más flácidas, demasiado lánguidas, esos ligeros defectos inherentes a la mayoría de las muchachas del Midi. Permanecía allí, tranquila, orgullosa, casta, con los párpados medio cerrados, ante la armonía y la belleza de sus formas, en presencia de la otra mujer, – su retrato, – al que ella miró un instante, ya no con ojos de ira, sino apaciguada, diciéndose que las rivales vivas desaparecerían muy pronto, igual que iba a desvanecerse su propia imagen reflejada. Y viéndose bonita, se sintió poderosa, alegre. Acostada y soñadora, bajo el fulgor de una lámpara, encantadora en su larga camisa de surah, con su gorro de dormir discretamente estampado con florecillas azules, Julia, con la mirada fija en el reloj de péndulo de plata antigua, esperaba. ¡Oh! ¿Por qué tardaba tanto? Dieron las cuatro. El conde Jacques jamás había llegado tan tarde. Todos los celos de esposa se desvanecían. La condesa solamente temía que algo malo le hubiese sucedido a su marido, que lo trajesen herido, moribundo tal vez, y sollozaba con la idea de que ella no estaba a su lado, no importaba dónde, ¡para socorrerlo! Iba a levantarse, a ordenar a sus criados que recorriesen París; iba a despertar a su hija, pues no podía dejar al pobre viejo allí, al pobre viejo que ella amaba, dejarlo solo con ese hombre, ese pariente bárbaro, que, sin duda, aprovecharía su debilidad para propinarle el último golpe. Pero no se atrevió a formular tales órdenes, temiendo el ridículo más por él que por ella. Al final, las primeras claridades del día aparecieron. Unos ruidos de voces subían de las profundidades del palacete. Levantada de su cama, pálida como una muerta, la señora de Mauval adivinaba la escena: el conde estaba borracho; Baptiste y François, los mayordomos, ayudaban al aristócrata a subir la escalera. No era la primera vez que semejante cosa ocurría en la noble residencia.
- 14. 14 Los criados atravesaban lentamente el corredor; el senador caminaba en medio de ellos, con las manos apoyadas sobre sus hombros, tropezando, gesticulando, emitiendo unos «¡gnouf! ¡gnouf!» con voz débil. Al cabo de algunos minutos, la condesa pudo oír los pasos de los cridados que se retiraban, tras haber desvestido y metido en la cama a su amo. Ella permaneció silenciosa, tratando de dormir. Pero, de repente, en el brusco despertar de su adormecimiento, con la idea en la cabeza de alguna desgracia, golpeó su mano contra la pared tapizada; llamó, del mismo modo que hacía él, en las horas de amor, de un modo discreto. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte, desazonada. El mismo silencio. De un impulso, sin reflexionar, presa de una valentía de esposa, se levantó, puso rápidamente sus faldas y su camisa, y abrió la puerta que comunicaba con la otra habitación. Dulcemente, el corazón latiendo, como la primera noche de bodas, se acercó a la cama nupcial. Las velas de los candelabros estaban apagadas, pero un delgado hilillo de luz diurna se deslizaba a través de las cortinas de la ventana. Con el cuerpo inclinado hacia delante, reteniendo su aliento, preguntó: –¿Amigo mío?... ¿Jacques?... ¿Jacques?... El rostro del hombre, hundido en las almohadas, se movió penosamente. Una voz pastosa respondió: –¡Ah! ¿eres tú Julia? Había dicho eso con naturalidad, como si la actitud de su esposa hubiese sido habitual. La condesa continuó: –Temía que estuvieses enfermo… Él sacudió la cabeza; pero un hipo, seguido de un ataque de tos, lo obligó a levantarse. A la luz más grande del día, la señora de Mauval puedo ver el rostro deformado, enorme, gesticulante. El viejo tosía, sacudido por un acceso formidable; y, como él buscaba su pañuelo, ella tomó uno en el cajón del armario y se lo presentó, manteniéndolo ella misma para que él estuviese más cómodo. La tos se había calmado. Entonces, el senador descansó su pesada cabeza, con los ojos inyectados en sangre, sobre las almohadas que las manos de su esposa habían dispuesto. Un brillo de inteligencia regresaba al Sr. de Mauval. El aristócrata miró a su esposa, asombrado ahora de verla allí, a esa hora, junto a él. Esperaba recriminaciones, reproches; ella no pronunciaba más que tiernas palabras, preguntándole si quería tomar un poco de manzanilla. Precisamente, ella había preparado una en su habitación. Él aceptó; ella le hizo beber en una taza, como la pequeña Beaudoin le había hecho beber en la casa de la calle de Roma; él lo agradeció con un hipo, salpicándola. Sin protestar, ella se secó el rostro, sobrellevando todos los disgustos, todos los rencores. La sed del viejo no se apaciguaba. El conde se sentó sobre la cama y pidió una jarra de agua; bebió a grandes tragos con avidez. –Ya es suficiente, Jacques, – suspiraba ella, con las manos tendidas… – ¡Vamos, vamos, sé razonable! Finalmente, él entregó la jarra y se introdujo bajo las mantas. El señor de Mauval tenía siempre la mirada detenida sobre Julia; la miró con un fondo vago, tenebroso, hasta el momento en el que pareció querer descansar, apoyando sus brazos sobre su pecho jadeante.
- 15. 15 –Voy a quedar contigo, – dijo ella, afectuosamente… Se desvistió y se deslizó en la cama, para calentar con su calor el cuerpo helado del viejo. Pero en el aturdimiento de la borrachera, bajo la amenazadora congestión cerebral, el cuerpo no se calentaba. En esa musculatura debilitada por los excesos, se producían sobresaltos, sofocaciones. Los hipos y las necesidades de vomitar se redoblaban, y el horror no disuadió a la mujer que, habiéndose levantado, permaneció allí, dispuesta a todo, no queriendo ofrecer ese espectáculo a nadie, limpiando las jofainas, yendo a tomar agua para lavar las deyecciones del hombre. Cuando las sábanas estuvieron manchadas hasta no saber dónde poner un pie ni una mano, el viejo se durmió, muy cansado, roncando como un bruto. Tras haberlo limpiado, le puso un pijama de franela y una camisa… Luego lo tomó valientemente entre sus brazos y, sin doblarse bajo el fardo, lo llevó a su habitación, a su cama, y se acostó a su lado, para vigilar su sueño. Lo besó tiernamente en la frente; él seguía roncando… Ella no durmió ni un minuto, permaneció en su lugar, con los pies fríos y dolor en el corazón, no moviéndose por temor a despertarlo. La señora de Mauval no tuvo ni un instante de desfallecimiento. ¿Abandonar a ese hombre, tras veinte años de matrimonio?... ¿Dejarlo apagarse en su infamia?... ¡Oh! no, ella no quería eso! ¡Sabría protegerlo, atraerlo de nuevo a ella, apartarlo de las putas que se lo robaban! Y, decidida, la condesa pensó en los medios de reconquistar a su marido, al «viejo niño», al ser débil.
- 17. 17 III Calle de Grenelle-Saint-Germain, entre un amplio patio enlosado, con las paredes tapizadas de hiedras y un jardín de césped amarillento, bajo el ramaje de viejos árboles, – un palacete construido por el general Poulprit y decorado por Watteau. Era allí, en la vecindad de la familia de Mauval, donde vivía, desde hacía tres años, el marqués Pierres-Antoine-César de Sombreuse. La residencia que el viejo aristócrata acababa de comprar y de pagar al contado, a su llegada a la capital, parecía haber sido construido, según sus intereses, por un antepasado que – presagiando el futuro– hubiese adivinado los gustos y las costumbres del futuro habitante. En la calle de Grenelle, una fachada gris, polvorienta, muda, con diez ventanas enrejadas, un portal de garaje pintado de verde claro y armado de fuertes herrajes; a la izquierda, del lado del bulevar SaintGermain, la puerta de servicio. Exteriormente, aparentaba una forma sobria, monástica, casi un convento. En el interior, todos los refinamientos del lujo, todas las excentricidades del arte, todas las sorpresas que puede inventar una imaginación activa, todos los tesoros que sabe reunir la mano delicada de un artista millonario, y también todas las rarezas que sueñan los locos en su eterno delirio, deslumbraban la vista, despertaban los sentidos, encantaban el espíritu o golpeaban de espanto. Una parte del palacio había sido sacrificado, con motivo de la reciente instalación de un inmenso vestíbulo transformado en jardín de invierno; aun así, el domicilio era todavía muy amplio. Las estatuas de mármol, las poderosas o graciosas pinturas, los bronces, las piezas de orfebrería, los muebles artísticos, los bibelots más raros, se disponían, aquí y allá, en los estantes, en los largos corredores, en los salones y las habitaciones, para satisfacer las inexplicables fantasías de su propietario. En el dormitorio, entre unas cortinas decoradas con flores azules y oro, sobre decorados de Gobelins, se balanceaban unos esqueletos de mujeres y niños rodeados de metales preciosos, colgando en el techo por hilos invisibles, y en las esquinas, al lado de las pastorales de Saxo, unos quemadores de perfumes japoneses. Encima de unas consolas se encontraban unas ninfas de malaquita, un espejo de plata; había cabelleras humanas de todos los colores, cuernos de ciervos, fetiches de hombres y animales, kriss de java, knouts, una guillotina en miniatura, y una serie de instrumentos de suplicio innombrables. Al lado de la habitación, situada en el primer piso, un baño de mármol negro con aparataos de hidroterapia, una bañera de plata maciza,; dos pequeños salones de relax, uno de verano, el otro de invierno: el primero, amueblado al estilo oriental, todo en bambú, con un cielo de juncos de color, paredes de esteras, y colgando del techo, cruzados como velas de navío, colgaduras estivales; una hamaca, pagodas imágenes fantásticas; el salón de invierno, muy cálido: sofás rusos, tapices de Esmirna, mullidos cojines, divanes. Al fondo del corredor, iluminado por unos vitrales procedentes de alguna catedral gótica, la biblioteca, que solamente contenía un millar de volúmenes, una biblioteca de hombre sensual: in-folios, pergaminos envejecidos; miniaturas preciosas, toda la obra erótica desde los clásicos hasta los modernos, desde Suetonio, Petronio, Juvenal, hasta los escritos de la edad media; desde las obras
- 18. 18 íncubos y súcubos, hasta los cuentistas del siglo XVIII y los novelistas contemporáneos de temática psicológica. Grabados al agua fuerte, sobre madera, sobre cobre; carboncillos, pasteles, acuarelas, estampas, recreando siempre escenas libidinosas, pues el aristócrata parecía no complacerse más que en una idea fija. Entre estas maravillas se encontraba, guardado en una caja de roble, un gran álbum que el Sr. de Sombreuse había traído de un viaje a través del extremo Oriente. Este álbum, de hojas de seda, encuadernado con piel humana, del pecho de una joven púber en la cubierta, y en el dorso de la espalda de un muchacho virgen, era la obra de un gran artista japonés. Le había costado al marqués cien mil francos. Se trataba de una serie de acuarelas en las que se contaba la historia de una joven mujer, de una señorita Tántalo, que, descontenta o decepcionada de sus amores con los hombres, y tal vez de sus orgias con las mujeres, pedía sucesivamente goces a los animales. En la primera página, un topo saliendo de tierra, luego un perro, un caballo, un mono, un chivo, un tigre, un murciélago, finalmente un pulpo: esos seres, en posiciones variadas, se acercaban uno a uno a la mujer, mostrando, en la manifestación del placer, signos propios de su sensualidad. Cada uno de estos animales expresaba una sensación especial que la victima parecía resumir a su vez mediante miradas, risas, exaltamientos, locos disfrutes o espantosos terrores. A la aparición del pulpo, tan solo se veían las dos piernas de la mujer: el resto del cuerpo se perdía en las tinieblas de la nada. A veces, el marqués se quedaba toda una noche entera admirando los dibujos del álbum, de esa obra maestra única en el mundo. Una puerta de la biblioteca se abría sobre un cuarto llamado: «Habitación de La Hire.» Allí, en un pequeño vestíbulo decorado de verde oscuro, con suelo cubierto de fina arena, de claros ventanales, bajo un cocotero artificial, en una especie de cabaña rustica y musgosa, vivía el mejor amigo del marqués: su mono. El animal se llamaba La Hire, como la dama de corazones2. Era un orangután negro, de la tribu de los catarinas, de rostro oliváceo entre dos patillas de rojo intenso, con el aplastamiento nasal muy marcado, dirigido hacia abajo, de cola muy pequeña, de un metro noventa de altura, la talla de un buen caballero francés. Sus miembros gráciles y largos llegaban casi a tierra; sus esbelto cuerpo, de pelo abundante, estaba dotado de una gran energía muscular; su cráneo redondeado, sus ojos vivos, su morro poco prominente, cuyo ángulo no parecía más oblicuo que el de un negro, le conferían una sorprendente semejanza con el hombre. Glotón, sensual, ladrón, encarnaba todos los vicios de un mal criado; pero el amo le perdonaba sus defectos, a causa de su vivacidad y habilidad. El mamífero encantaba al marques tanto por su glotonería como por su notable inteligencia. En sus días de buen humor, el Sr. de Sombreuse adiestraba a su mono a abrir las puertas, a ejecutar giros de trapecio, a enjuagar los vasos, a desabrochar los botones, a doblar los trajes, a servir la mesa. Los criados de la casa tenían por el animal un respetuoso cariño; y un negro, Jack Novar, uno de los mayordomos, – más especialmente predispuesto a la custodia del mono, – iba dos veces al día a limpiar la estancia del animal y a abrir los grifos de un gran pilón de mármol blanco. 2 Se refiere al naipe que forma parte de los juegos de cartas occidentales tradicionales. Es una figura y representa un personaje. En las cartas antiguas francesas, el nombre «Lahire» está inscrito en las esquinas de la carta. Esta denominación probablemente se refiera al sobrenombre de Etienne de Vignolles, compañero de armas de Juana de Arco. (Nota del T.)
- 19. 19 La Hire bebía agua o leche y se alimentaba indiferentemente de hojas de lechuga, de berros, de queso fresco, de nueces y de dátiles; su abrevadero estaba siempre lleno. El Sr. de Sombreuse lo había traído del Nuevo Mundo; y desde más de dos años que estaba allí, el simio se habituaba cómodamente a su lujosa esclavitud. En los días de buen tiempo, Jack Novar desataba la cadena de plata que mantenía atado el mono a su cocotero; y ambos, el hombre negro y el animal, como buenos amigos, con composturas y gestos más o menos semejantes y una gran similitud de rostro, salían a dar una vuelta por el jardín, bajo la vigilancia de su amo. El personal del palacete se componía de un mayordomo; un jefe de cocina con dos ayudantes; un primer y segundo cochero, sin contar los hombres de los establos; un sommelier, un heladero; Jack Novar, criado del mono; James Sthol, antiguo jockey, ayuda de cámara del marqués, y Marguerite Prunier, ama de llaves, – una robusta muchacha de dieciocho años, de cara picarona, muy perezosa y golosa. Todo el servicio obedecía a una gobernanta, la Señora Joséphine Ponceau, que poseía toda la confianza del dueño. Descendiente de las más antiguas familias de Bretaña, huérfano muy pronto, millonario, el Sr. de Sombreuse – Sombreuse, en la antigua ortografía de la palabra – había pasado su vida recorriendo el mundo, escoltado por Joséphine Ponceau, su gobernanta hoy, su amante antaño, a la que él relegaba a las atribuciones de matrona. Hacía ya varios años que el marqués, que ya era sesentón, vivía en un palacio en Saigón, cuando, de súbito, un violento deseo de volver a ver Francia había germinado en su alma, un poco harto de todo; se había decidido a abandonar la Baja-Conchinchina y acabar sus días en París, junto a los Mauval, sus únicos parientes. Observando su actitud en el salón de Émilie Plock, viéndole vaciar su vaso, despreocupado de las putas, se hubiese podido creer que el viejo marqués no tenía ya más que un solo vicio, la bebida. Nos hubiésemos engañado. El viejo era uno de esos seres que viven y no se mueven más que mediante la actividad sexual. Era la prueba viviente de que la pasión de los sentidos es la única que no perdona, que arrastra a sus víctimas – hombres y mujeres – hasta la última hora, los mina, los consume de tal manera que solo les queda una fuerza, un músculo, un movimiento, un atisbo de inteligencia. El jugador queda herido en el momento que ya no tiene dinero; el alcohólico muere desde el momento que ya no puede beber; el ser sensual funciona siempre, incluso cuando su cuerpo está usado, acabado, «incapaz». A la degradación del organismo vital, sucede el lento debilitamiento de los goces del espíritu, pues el espíritu, él también, es un vicioso, el más grande de todos, el más tenaz, el más difícil de apagar, el más reacio al inevitable envejecimiento. Este desmesurado apetito que el Sr. de Sombreuse jamás había tratado de mitigar, procedía de su raza, constantemente unida por lazos consanguíneos, estirpe demasiada altiva y poco razonable para permitir a una sangre nueva regenerarla mediante sus elementos vitales. Desde siglos, la familia de Sombreuse, afincada en las tierras de Bretaña, enclaustrada en su hacienda, rechazaba toda alianza ajena. Los primos siempre se habían casado con las primas; de ahí, un debilitamiento gradual en la obra de la heredad. Lejos de cuidarse, el marqués, cuya infancia fue enfermiza, muy pronto dio rienda libre a sus inclinaciones, exaltado en los deseos por una inmensa fortuna. Pero, en su madurez, mientras recorría las estepas de Rusia, como turista, su musculatura quebrantada se fortificó con los ejercicios violentos y las largas marchas, y pronto, el ser enclenque se transformaba en una especie de Hércules del norte, de amplio tórax, con unos vigorosos pectorales. Se produjo de este modo una lucha entre la actividad física desbordante y una tara congénita[5]. El equilibrio se
- 20. 20 había mantenido hasta ese momento, a pesar de las constantes peregrinaciones bajo los diversos climas del mundo, a pesar de la incesante labor de un cerebro enloquecido, de tal modo es poderosa la higiene bien comprendida. El Sr. de Sombreuse volvía a Francia para reposar en el sueño de mil aventuras, rodeado de numerosos recuerdos de sus viajes. Se instalaba en París, sabiendo bien que no encontraría en esta ciudad de occidente las extrañas emociones que había sentido en medio de los orientales, entre esos pueblos donde el sol calienta más fuerte que en la vieja Europa, donde las mujeres son más lujuriosas y donde las libertades de vivir son más grandes. Y he aquí que, de golpe, con motivo de su primera visita al palacete de la calle de Varennes, al domicilio de sus parientes los Mauval, el aristócrata se había estremecido bajo los hermosos ojos de la condesa. No había vuelto a ver a su prima desde el día de su boda, donde le había parecido una bonita señorita, pero no lo suficiente para dejar huella en su espíritu, y el hombre no podía sustraerse de la obsesión por la dulce prima. Al principio le produjo hilaridad, alzándose de hombros ante este amor senil que crecía; incluso se lamentó de sí mismo, recordando sus aventuras galantes, plenas de lujuria, los millares de hermosas mujeres con las que yació en su camino, los inolvidables palacios, las conquistas fáciles o difíciles, los encantadoras adúlteras. Y, como la idea no se le iba de la cabeza, se regocijó con ella, considerándola como un síntoma alegre de sus renacientes fuerzas. De nuevo se arrojó al placer. Tuvo amantes en la alta sociedad, en la burguesía, entre las putas; tuvo la satisfacción de corromper a una decena de burguesas de porte grave y trajes abotonados hasta el cuello; se hizo protector de actrices de moda, de estrellas de la danza, cliente de casas sórdidas, educador de algunas chiquillas entregadas a él en lugares innobles, el generoso amante de ciertas duquesas pobres y viciosas; en una palabra, fue el director de la orgía parisina, bajo todas sus formas, en toda clase de sociedad, un gran artista. Pero el recuerdo de la señora de Mauval permanecía anclado en el cerebro del viejo, que, en lugar de desviar su pensamiento, lo aprehendía más, tratando de buscar las ocasiones de hablar con su prima, de introducirse en su domicilio, de sorprenderla en medio del desorden de la intimidad, en su vida de esposa y de madre. Después de una comida familiar en la que Julia se había mostrado amable, espiritual, afectuosa, casi tierna con ese primo mayor venido de países extranjeros, el marqués regresaba a su palacete completamente enfebrecido de esperanza. Soñaba con la mujer, en un deslumbramiento de aurora. ¡La bien amada iba a venir!... ¡Ella era suya!... Desde el día siguiente, al espejismo luminoso sucedían las sombras de las realidades presentes. La condesa retomaba su actitud grave; y él, el don Juan exótico, no encontraba ya sus frases de gran elocuencia, ni sus poses de caballero galante. Farfullaba, tartamudeaba, igual que un colegial vergonzoso; y como no se preocupaba de los peligros que podrían atraerle las gestiones demasiado precipitadas, demasiado atrevidas, nunca tenía en consideración el temor de ser rechazado por completo. Pronto, todas las fabulosas aventuras del marqués se desvanecieron: sus caprichos de niño, sus proezas de juventud, sus voluptuosidades, sus locuras de senectud, nada quedó. Fue como el desmoronamiento de esos cuadros vividos de lujuria que el viajero había experimentado a lo largo de su ruta a través del mundo, para regocijar el espíritu en su vejez todavía verde. Desearía vencer, expulsar la imagen, huir de la eterna canción. Pero al igual que una orquesta, cuando entra el
- 21. 21 solo de flauta, los demás instrumentos se callan, en su imaginación cantaba solamente una voz, la voz de la mujer amada[6]. El Sr. de Sombreuse conocía a la señora de Mauval. Le bastaron algunas pocas entrevistas para apreciar la firmeza de su carácter, la profunda amistad que Julia sentía por su marido, el tierno amor que experimentaba por su hija. Sabía que Julia era católica, muy religiosa; y que a falta de otros sentimientos, su miedo al pecado y su creencia en Dios la hubiesen detenido y protegido contra sí misma, llegada la tentación. La prima era rica. No podía pues seducirla por el brillo de su oro y de su lujo; él tenía sesenta años, diez años más que el senador, y no podía esperar despertar en la señora de Mauval un capricho por su cabeza canosa. Sin embargo él la quería, la solicitaba, la llamaba, perdidamente, con todo el poderío de sus fuerzas, con todo el furor de su carne marchita. Por ella, él se medía, se cuidaba, esperando siempre una ocasión favorable. En el palacete de la calle de Varennes, el marqués apareció muy elegante, a la última moda; colmaba a Thérèse de regalos, enviaba ramos de flores a la madre, y todas sus delicadezas de hombre de mundo, de pariente afectuoso, no adelantaban gran cosa su campaña amorosa. Aunque la noble familia no lo trataba como a un burgués, como a un tío a heredar, él sentía que se sonreían a escondidas de su orgullo exagerado de viejo apuesto, de sus abrigos cortos, de sus corbatas de satén rojo y de su rostro anguloso maquillado de rosa. Toda esa mentirosa primavera era inútil. Enseguida, el marqués pensó en arrastrar al desenfreno a su primo Mauval, arruinar poco a poco el temperamento del esposo, de pasear al hombre a través de los vicios parisinos, para convertirlo en un ser grotesco, odiosos para su esposa. La tarea era tanta o más fácil, debido al débil carácter del senador, incapaz de una energía y de una negativa. Tras algunos meses de intimidad, el Sr. de Sombreuse gobernaba a su guisa al marido de Julia. Se dedicaron a los libertinajes en esas mismas casas que el marqués había frecuentado, mientras que él trataba de olvidar su doloroso amor. El mentor, habituado a la orgía, se moderaba, mientras que el senador, cuya existencia había sido plácida, con una juventud poco tormentosa, arrojaba a todos los vientos los últimos despojos de sus fuerzas. El Sr. de Sombreuse vigilaba con mirada celosa la caída de su primo, con el pensamiento en el espíritu de que la hora en la que la Sra. de Mauval buscaría un consuelo o una venganza, estaba próxima. Él estaría allí, consolador o vengador; ¡poco le importaba! El pequeño viejo se rompía por todas partes, ardía por todas partes, y la obra de destrucción satisfacía al destructor. Ahora bien, al día siguiente que siguió a la pequeña fiesta de la calle de Roma, el Sr. de Sombreuse se despertó a mediodía, casi alegre. Apareció James Stolh, el ayuda de cámara del aristócrata. Abrió las persianas de la habitación y presentó a su amo una bandeja de plata repleta de una voluminosa correspondencia y una pila de periódicos. Ese James Stolh, de origen inglés, era un gran joven de tez rosada, sin barba, un poco mofletudo, con una cabellera rubia clara. Llevaba puesta su librea de la mañana, chaleco rojo con mangas de lustrina negra y pantalón gris con cinta verde; y, bajo el blanco mandil atado a los riñones, sus piernas gordas se mantenían arqueadas, según el hábito de los jockeys, acostumbrados al caballo desde la infancia. Sufrió un accidente durante una carrera, en Espsom que lo había obligado a renunciar a su oficio, que ya no añoraba desde que estaba al servicio del marqués. El peso de su cuerpo ya no le preocupaba, y el
- 22. 22 lampiño, no sintiéndose obligado a pesar pocos kilos, se abandonaba a los goces de la buena mesa; su rostro se coloreaba esas placas de sangre que dan a la piel una abundancia demasiado grande que sucede a las privaciones demasiado largas. Stolh realizaba una tarea insignificante. Para los trabajos duros, el encerado de las escaleras y los apartamentos, la limpieza de las grandes alfombras de los salones y las habitaciones, era ayudado por Jack Novar, el criado del mono. Se conformaba con vestir al marqués, hacer la cama al amo y quitar el polvo a algunos bibelots. En esta labor de mujer, el ex jockey iba adquiriendo poco a poco los ademanes y gestos de una muchacha, acostándose sobre un diván la mayor parte del día, leyendo novelas obscenas, fumando cigarrillos de tabaco turco, o divirtiéndose, sobre una silla, imitando el trote de un caballo cojo, como él mismo era. La gobernanta del palacete, la señora Josèphine Ponceau, quería reprender a ese muchacho de veinticinco años; pero permanecía con la boca cerrada, viendo como el marqués disculpaba todas las fantasías de su lampiño paliducho. Tras haber abierto sus cartas y ojeado rápidamente algunos periódicos, el Sr. de Sombreuse se dejaba vestir por Stolh; luego pasó al salón de invierno. Allí, escribió algunas palabras de respuesta a sus numerosos corresponsales, y descendió a la gran planta baja para almorzar. El marqués nunca se había mostrado con un humor tan jovial; comía alegremente, encontrando todo exquisito. Incluso ordenó que el cocinero preparase una segunda costilleta y que el sommelier bajase a la bodega para buscar una botella polvorienta y uno de esos frascos de de antiguo champán que, desde la invasión de la filoxera, se guardaban preciosamente. La señora Josèphine Ponceau, que servía a su amo, permanecía sentada, habituada a los arranques de ira del marqués y a sus protestas por la comida. Pidió café negro, el licor de los capones, que no tomaba dese hacía mucho tiempo, sujeto a un régimen del cual, solamente la víspera, había abandonado. Todos los líquidos ingeridos en casa de la Plock no turbaron en absoluto su sueño. Había dormido, en el encanto de los sueños que relajan, cuando hacen nacer la visión de las ideas realizadas, Y, por la mañana, aunque la quimera se había desvanecido, el viejo conservaba la esperanza, casi la certeza, de alcanzar pronto su objetivo. El primo de Mauval todavía no había regresado a su casa en parecido estado… Los criados habían tenido que llevarlo, como se lleva a un muerto… ¡Y qué muerto!... ¡Lázaro borracho resucitado!... ¡Qué espectáculo para la condesa!... ¡Qué vergüenza!... ¡Qué disgusto!... El Sr. de Sombreuse encendió un habano, y se inclinó sobre el dosel de su alto sillón en cuero de Cordoue, con los bigotes levantados, el labio sonriente, dando la espalda al fuego, saboreando de vez en cuando el licor dorado que brillaba en su fina copa de cristal. La señora Ponceau alineaba la vajilla sobre los estantes y observaba curiosamente a su amo. –¡El señor parece que tenga menos de veinte años, de treinta años! – dijo ella muy seria. –¿Tú crees, Fifine? –¡Es que no reconozco al señor marqués! –¿Y tú qué piensas? –Pienso que sois aún capaz de todo, – murmuró Joséphine, que se arrastraba voluptuosamente hacia su amo, provocante y estratega, como lo hacía cada día aún, por la mañana y las noches, a las horas de la digestión del marqués.
- 23. 23 El Sr. de Sombreuse la detuvo con un gesto en su explosión de ternura y le dio un beso en la frente. –¿Entonces… no hace falta que…? ¿Preferís que llame a Marguerite? – preguntó la señora Ponceau. –No… hoy no… ¡Déjame! Joséphine, en el umbral de la cuarentena, era alta, morena, y seductora, a pesar de una ligera gordura. Su vestido le daba más bien aspecto de un casquivana fácil que de una criada de casa noble y rica; pero si el vestido de seda negra indicaba una criada presuntuosa, la señora de Ponceau se privaba de toda distinción por el constante muestrario de sus joyas: servía a la mesa en manga corta, con los cabellos cortados como un perro, los brazos llenos de brazaletes, los dedos brillantes de sortijas, un reloj colgando a su cintura. Joséphine era reemplazada por el jefe de cocina y los criados de a pie, los días de recepción y, el Sr. de Sombreuse, que tenía otros pensamientos en el corazón, dejaba hacer a la gobernanta. Su conocimiento databa de veinte años atrás. En el Havre, una noche de desenfreno, el Sr. de Sombreuse, que se preparaba para una nueva juerga, vio a una mujer de luto que merodeaba, inquieta, por las calles. La Sra. Ponceau acababa de perder a su marido, un agente bursátil que había muerto la víspera de una quiebra. Ella iba a donde va una joven y bonita viuda que sale, cuando fue abordada por el Sr. de Sombreuse. Pasaron juntos una semana en el palacete, y Joséphine se había decidido – no teniendo a nadie en el mundo – a acompañar al aristócrata viajero. Hoy, la criada para todo, aceptaba con resignación un rol de segundo plano, feliz de recibir a veces de su amo la limosna de una caricia, poniendo todo de su parte para conservar la posición adquirida: ella sola sabía el precio de sus esfuerzos. Su carácter vanidoso la elevaba por encima en la dirección del personal que ella manejaba, despedía, renovaba a su antojo, a excepción de James Stolh, al antiguo jockey, el favorito. Tras su almuerzo, el Sr. de Sombreuse entró en el gran salón del palacete, y, siempre alegre, encantador, se sentó al piano y tocó un vals. Luego, ejecutando un fragmento de la Marcha de los Voluntarios, – una composición que lo enloquecía, – subió a ver a La Hire, su mono, que el negro Novar, un Hércules de ojos blancos y belfos extrañamente colgantes, estaba sirviendo. –¡Hola, La Hire! El animal fue a lamer las manos del amo, que le ordenó ejecutar algunas cabriolas, murmurando a su oído un lenguaje especial – palabras representando ideas libidinosas – que el animal parecía comprender, pues los traducía en gestos pícaros[7]. Hacia las tres, como esa jornada de noviembre era hermosa, casi cálida, el marqués salió a pie, con su más noble bastón en la mano, un junco maravilloso, coronado de oro.
- 25. 25 IV El Sr. de Mauval no se presentó a almorzar. Estaba todavía acostado, muy cansado, enfermo de los excesos de la noche, mientras que su futuro yerno, el conde Guy de Laurière, se apeaba del coche y entraba en la casa de su novia, desbordante de esperanza. Unos ramos de rosas y camelias ya habían precedido al joven; unos centros de flores exhalaban su perfume de amor y ponían un canto festivo en el gran salón. Desde hacía varias horas, Thérèse acompañaba a su madre, quién, con los ojos rojos y los labios pálidos, trataba en vano de disimular la turbación de su alma. Vestida con un traje gris perla, la cabellera rubia adornada con una sencilla cinta azul, con unas mechas caprichosas, que se movían a la menor brisa, y cuyos brillos de oro iluminaban un rostro rosa de ojos negros muy dulces y una pequeña nariz griega, una boca fresca y mojada por el agua de una fontana pura, Thérèse era el retrato de la condesa Julia en su primavera. Ambas se querían con uno de esos amores de madre e hija que nada puede destruir, siendo las alegrías de una las alegrías de la otra. A la más mínima alerta, ellas saben el camino que hay que tomar para expulsar los nubarrones, recuperar las sonrisas apagadas, pasear la caricia y hacerla entrar dulcemente en el afligido corazón. Todo en ellas era belleza, armonía y gracia. –No llores más, mamá… Papá no lo volverá a hacer… ¡No llores más! La condesa levantó sobre su hija unos ojos entristecidos, sorprendidos para decirle: «¿Entonces conoces mis secretos? ¿Mi dolor no te extraña? ¿Tu amistad de hija adivina todas estas cosas?... ¡No es necesario adivinar!... ¡No hace falta ver!...» Y bajó la cabeza, avergonzada y más apenada todavía, como si compartir esa pesada pena, que solo ella quería soportar, con su valentía de esposa y su orgullo de mujer, la desgarrase. Thérèse tomó las manos de su madre entre las suyas, y las mantuvo así mucho tiempo, acariciándolas, murmurando palabras filiales, tímida y reservada, con temor a parecer saber demasiado. La joven no ignoraba las causas de la tristeza de su madre. Una noche que ella dormía en su cama virginal, un estrépito ensordecedor la había despertado; y, helada de espanto, a la luz de las lámparas que portaban los criados, a través de los batientes entreabiertos de la puerta de su habitación, había visto en el corredor a un hombre borracho, gesticulante, titubeante, abyecto, horrible: ¡su padre! Quedó atónita, inmóvil, pálida, desfalleciente, no atreviéndose a acudir en su ayuda, sofocando sus sollozos. Hoy, ella comprendía toda la grandeza de la mujer a la que llamaba «mamá»; y se estremecía bajo los efluvios de una amistad santa, de una adoración, por aquella que lloraba, silenciosa, por la madre – la noble dama – quién, sin preocuparse de los compromisos sociales, la había alimentado con su leche y mecido con sus canciones. Sí, Thérèse, cuya inteligencia era singularmente delicada, había penetrado en todos los misterios de la casa, encontrando cada día sobre los rostros hipócritamente irónicos de los criados, sobre el rostro doloroso de la madre, las escenas nocturnas, – los cómicos regresos de un hombre y las angustias de una esposa. Por la mañana, parecía haber dormido bien, cuando su imaginación todavía trabajaba, impotente, desarmada. En los juegos infantiles que proponía su padre, ella se mostraba risueña, ignorante del abismo que el viejo se estaba abriendo bajo sus pies. Acogía todas las bromas, las más grotescas, las manías más raras, sin quejarse; incluso se reía de ese
- 26. 26 «¡gnouf! ¡gnouf!» que siempre emitía el viejo senador, y cuyo grito la sumía, tanto como a su madre, en un profundo terror. –Vamos, Thérèse, – murmuró la condesa, – no pienses en otra cosa que no sea en tu felicidad… Tu novio va a venir… Y apretándola contra su pecho, cubriéndola de besos, en un impulso maternal: –¡Querida hija!... Vas a dejarnos… ¿Vendrás a vernos a menudo? –Sí, madre… –¿Todos los días? –Todos los días… ¡Te quiero tanto! –¿Y a tu padre?... ¿Lo quieres también, verdad? –¡Oh! ¡sí! –Hay que quererlo, Thérèse… Es un poco insufrible, pero con la ayuda de Dios, ¡curará!... Hablemos del Sr. de Laurière…. Baptiste, un viejo criado de cabello cano, vestido con el frac a la francesa, curvado por la edad, unas patillas color sal y pimienta pegadas a las sienes, entró, anunciando: –El Sr. conde Guy de Laurière! La señorita de Mauval enrojeció, con un brillo alegre en la mirada, esa llama súbita que se enciende y brilla al aliento de las esperanzas primaverales. El aristócrata se inclinó ante la madre; y como él estrechase la mano que le tendía la joven, que se había levantado, la condesa satisfizo el deseo del enamorado: –¡Guy, bese a Thérèse! Los novios se besaron. Ahora, Guy y Thérèse se entretenían con esas mil naderías que no valen cosa alguna excepto para aquellos cuyo corazón late bajo un común pensamiento de amor. Cuando las voces toman entonaciones particulares; los gestos, las sonrisas, las frases inacabadas tienen el mágico y soberano poder de traducir las verdaderas emociones, aunque el lenguaje parezca ser un enigma para los auditores, incluso los más íntimos. Es todo un tesoro de encantadores sueños, de felicidades entrevistas a dos, que se diversifica en la banalidad de las palabras; es toda una armonía misteriosa que vibra, despierta los sentidos, exalta los deseos. Así hablaban Thérèse y el huésped de su corazón, mientras la señora de Mauval, feliz de esas alegrías, se dedicaba a su querido enfermo. El conde Guy, de veinticinco años de edad, era uno de esos hombres que enorgullecen a las mujeres que se apoyan en su brazo. Alto, de rostro expansivo y risueño, un poco tostado por el sol, nariz borbónica sin exageración, con ojos negros de centelleos claros, cabellos castaño claro, completamente rizado, unos bigotes rubios, bigotes al viento, una boca roja y dientes deslumbrantes de blancura: así era el Sr. de Laurière. Un chaleco negro cruzado realzaba su robusto pecho; el pantalón gris de tonos azulados esbozaba unas formas de gracioso atleta; un cuello recto y muy alto dejaba ver su tez de un color rosado, una piel de señorita, y sus manos, finamente enguantadas, eran nerviosas, con dedos alargados y puntiagudos, de buena raza. Tenía todo lo que se puede pedir a un aristócrata: la inteligencia, el orgullo, la rectitud, el vigor físico, el amor por el débil y el pobre, las bellas maneras, la devoción, el valor. Thérèse y él estaban hechos el uno para el otro; y el viejo Baptiste, el ayuda de cámara, cuyos cuarenta años de servicio le autorizaban a ciertas familiaridades, había suspirado alegremente, en su fuero interno, y tal vez un poco más alto, contemplándolos:
- 27. 27 –¡Dos bonitas cabezas sobre una almohada! El joven aristócrata, descendiente de una ilustre familia normanda, vivía con su madre en un suntuoso palacete en los Campos Elíseos. Su padre, general de división, había muerto en 1870 a la cabeza de los coraceros; su hermano mayor, prometedor oficial, había muerto en Dusseldorf, prisionero de los alemanes; y Guy, aunque deseoso de seguir la carreras de las armas, había debido ceder ante las voluntades de la viuda, a la que no le quedaba más que ese hijo. Pero el rico aristócrata, no deseaba permanecer ocioso y había seguido los cursos de la Universidad de Paris, donde obtuvo el título de doctor en derecho. Sus estudios no le impidieron frecuentar su mundo, brillar en las fiestas del Faubourg, hacerse nombrar miembro del Joceky-Club, tener amantes y convertirse en uno de los trajes rojos más distinguidos del Concurso hípico. Fue en una venta de caridad, en casa de la princesa de Sachs-Rantel, donde el joven había visto a Thérèse por primera vez; Thérèse, joven y distinguida, disfrazada de floristera, vendía flores y sonrisas. Un auténtico flechazo. Volvieron a verse en un baile íntimo; al cabo de tres meses, la boda estaba concertada. Pero, a petición de la señora de Mauval, la publicación de las amonestaciones había sido retrasada; la condesa Julia, deplorando la conducta de su marido, no quería que el senador se prestase al ridículo, y esperaba hacerle entrar en razón. –En fin,– murmuraba Guy, – ¡henos aquí novios! Thérèse. ¡Yo soy muy feliz! Ella dijo: –¡Y yo, yo también soy muy feliz! –¡Querida Thérèse! … Ignoraba que el conde, tu padre, estuviese enfermo… –¡Oh! enfermo… Enfermo no es la palabra: ¡indispuesto, simplemente!... Y para cambiar de tema, ella preguntó: –¿Has ido ayer a las carreras? –Sí. –¿Has apostado? –Sí. –¿Ganado? –Sí. –Entonces, ¿me darás algún dinero para los pobres? –¡Con mucho gusto! –Vas a decir que te arruino… antes de tiempo… Antes o después va a suceder, ¿no es así? –¡Qué cruel! El conde extrajo de su cartera un billete de mil francos que presentó a la señorita de Mauval. –¡Oh! ¡es demasiado, demasiado! – dijo ella… – Y además, que pasará si pierdes mañana o pasado mañana… ¡No, no quiero!... Sería una indiscreción… –Te lo ruego, Thérèse. –¿Debo tomarlo? –¡Sí… es lo que quiero! –¡Oh! ¡Gracias!... Tengo precisamente una familia pobre… ¡Qué alegría esta tarde! Toma, Guy, levántate; ven, voy a colocarte en el ojal una de tus flores… ¿Así hemos comenzado?... ¡La floristera, amigo mío, continúa representando su rol! En ese momento, cuando Thérèse ponía una pequeña rosa blanca en el ojal de su novio, Baptiste, el viejo criado, se acercó a su joven ama para decirle que el Sr. de Sombreuse estaba en la antesala, y que insistía en ver al Sr. de Mauval.
- 28. 28 La joven realizó un movimiento de impaciencia que enseguida reprimió; el Sr. de Laurière la observaba. Entonces, en un impulso propio de su edad y carácter, ella le preguntó al oído: –¿Es de tu agrado mi tío? Él no dijo ni sí ni no, sorprendido por una pregunta tan inesperada. Ella se disculpó por haber planteado semejante cuestión y concluyó afirmando que el Sr. de Sombreuse, al que daba la orden de conducir junto a ellos, era muy original, muy excéntrico: –Yo prefiero que mi tío esté aquí que saberlo allá arriba… ¡Papá descansa y él ciertamente lo molestaría! El marqués se adelantó hacia su sobrina, le dio un beso sobre la frente, luego estrechó la mano del Sr. de Laurière. –¿Y papá, Thérèse? –Está en su habitación… –¡Ah!... ¿Quizá todavía está en la cama? –Sí, tío… –Cómo me respondes, querida… ¿Acaso es que quieres que me vaya? –¿Yo?... ¡Oh! ¡no! –¿Los demás, entonces? –¿He dicho eso? –No… pero a buenos entendedores… Bruscamente, el viejo se echó a reír, con una risa nerviosa, bizarra, frenética: –¡Ah! ya adivino…¡caramba!... ¡Soy un aguafiestas!... Vosotros hablabais de vuestros amores, queridos míos, y yo llego como un viejo idiota para escuchar frases encantadoras de novio a novia… Los cubría a ambos con su mirada encendida; sus ojos ardientes registraban sus cuerpos; su orificios nasales se dilataban en una búsqueda desconocida; y los dos jóvenes bajaban la cabeza, ruborizados, con ese pensamiento semejante de que el viejo se convertía en un inoportuno indecente, un curioso de cosas que no habían ocurrido. El Sr. de Sombreuse preguntó: –Thérèse, ¿puedo ver a tu padre? –Ya le he respondido, tío, que papá descansaba… –La condesa está con él, sin duda. –Sí, tío. –Entonces diré a Baptiste que me anuncie. –¡Tío! –¿Sobrina? –Papá está enfermo… –No digo lo contrario, pero es absolutamente imprescindible que hable hoy con él… Se trata de una reunión importante en casa del duque de Brévil, y… –¿No puede esperar la comunicación? –¡Seguramente, no!... Vamos, mis queridos sobrinos, mis amables tortolitos… ¡Apresuraos! ¡Apurad el bonito día! Salió del salón, atravesó el pasillo, y encontrando a Baptiste le ordenó que le anunciase a su amo. Cuando la puerta se cerró, la señorita de Mauval quedó pensativa, acodada en la chimenea, con la frente entre sus manos. Un deseo se despertaba en ella, el de contar todo a su novio, hacerle partícipe del temor y el horror que le inspiraba su viejo pariente, los peligros que hacía correr a su padre. Pero, un pudor la obligaba a
- 29. 29 mantener silencio. ¿Cómo se atrevería a implorar una protección del joven al que todavía no estaba unida? ¿Era de buen gusto iniciar al Sr. de Laurière en las penas de la casa, cuando la casa todavía no era suya? Bajo un esfuerzo de la voluntad, Thérèse retomó su charla con el joven, el cual le dedicaba una sonrisa, muy sereno, sin parecer haber penetrado en el sordo dolor de la noble señorita. El senador acababa de levantarse. Extendido sobre un diván, con su pijama de seda negra y un emplasto frío sobre la cabeza, después de haber ingerido, sin apetito, una taza de caldo, escuchaba las reprimendas de su esposa, sentada frente a él. La señora de Mauval evocaba para su marido las dichas pasadas; manifestaba el afecto profundo con el que ella y su hija rodeaban al viejo. No, él no podía hacer que tanta amistad y abnegación fuese inútil; ¡todo el orgullo de esa casa no debía sucumbir de ese modo!... Y él, bajo la armonía de las palabras, parecía despertarse poco a poco de un sueño tormentoso; una gran paz se dejaba ver en su rostro de niño enfermizo. La lengua ya no se paseaba sobre los labios en una mueca del mentón, bajo el tic nervioso del arco de la ceja derecha; la mandíbula ya no chasqueaba, en el cloqueo del «¡gnouf! ¡gnouf!...» Jacques volvía en sí; pronunciaba frases razonables, prometía pasar algunas veladas en el palacete; darían tres grandes bailes en honor a Thérèse; y las demás noches, de vez en cuando, irían juntos, como antaño, al teatro. No valía la pena tener un palco en la Opera y otro en el Francés, para aprovecharlos tan poco. El Sr. de Mauval añadía incluso que se le volvería a ver en el Senado; reconocía sin esfuerzo que no representaba del todo a sus electores de la Gironde. ¡Qué diablos! Él no quería ser vencido en las próximas elecciones para la renovación parcial de los senadores! ¡Así que vería a Sombreuse lo menos posible! –¡Ah! ¡ah! ¡el enfermo!... Hola, prima; buenos días, Jacques! El marqués César entró en la habitación, precediendo al viejo criado, después de haber reflexionado, a lo largo de la escalera, que, dada su intimidad con su primo el senador, el anuncio formal era inútil. Trató pues de evitarlo para hacer parecer que ignoraba que la condesa se encontraba allí. –¡Eh! – Continuó con su voz metálica, – te visten como a un bebé… ¡Los solteros, primo, no tenemos esa suerte! Tomó asiento sobre el sofá que le indicaba la señora de Mauval; y, sin ningún embarazo, se excusó de su repentina entrada, de forma galante, animando sus palabras de una elocuencia espiritual, de la quintaesencia del buen gusto adquirido en los diversos mundos que había recorrido. ¡Un encantador como ese viejo tan taciturno en el recibidor de Emilie Plock! Realmente, desde la víspera, el marqués reverdecía, la talla bien recta, los gestos cómodos, los ojos brillantes, la palabra clara, la actitud graciosa, el rostro fresco, de apariencia menos triangular, casi sin arrugas; todo su cuerpo estaba perfumado con una de esas fragancia de Oriente que no tienen nada que ver con la perfumería moderna, de lo naturales que parecen, como flores que embalsaman el aire, en pleno mediodía. Parecía salir de un campo de rosales. ¿Por qué no teñía entonces sus bigotes blancos y sus cabellos canos?... De ese modo se hubiese producido la metamorfosis completa. Había una razón: la condesa Julia sabía su edad, y ante ella él solo temía el ridículo. De vez en cuando, el Sr. de Sombreuse arrojaba una mirada furtiva, inquisidora, sobre Julia, una mirada cruel, lo sguardo crudele, l’occhio cattivo,
- 30. 30 l’occhio felino, como dicen los creyentes en la Jettatura3. Y en esos momentos, en lo que dura el sonido de un trueno, toda la musculatura del hombre vibraba bajo una violenta invasión de deseos. Un calor de llama le ascendía a la cabeza, a las sienes, a la garganta, al pecho, entraba en él, quemándole, abrasando su cerebro, irritando sus músculos, atormentaba y corroía sus nervios, ponía fuego en su sangre. Pero se contenía; sonreía, parecía pensar en otra cosa, mientras su angustia se volvía más profunda y horrible, y su mal, como un cáncer maligno, lo devoraba, cada vez con más dolor.[8] A veces se estremecía en su deseo de tomar a la mujer y violarla bajo los ojos del primo, dispuesto a degollar a Mauval si este se acercaba; y luchaba contra sí mismo para no arrojar repentinamente en la conversación algunas frases de pornógrafo, deseoso de conocer el efecto que producirían ciertas palabras abyectas, algunas palabras innobles, sobre el espíritu de la decente mujer. Pero no lo hizo, dominando su lujuria rabiosa. Bien al contrario, el marqués de Sombreuse pareció diligente, galante con la dama, preocupado por la salud del marido; les felicitó en relación con su futuro yerno, el Sr. de Laurière,– sabiendo bien que encontraría una próxima ocasión de despertar los sentidos dormidos del senador y exasperar más cruelmente aún las manías del viejo. 3 Nombre que se da a las influencias malignas o negativas producidas a través de la mirada del mago o hechicero. Sinónimo de mal de ojo. (N. del T.)
- 31. 31 V A pesar de las súplicas de su esposa, a pesar de los tímidos y respetuosos ruegos de su hija, el Sr. de Mauval volvía a irse de jarana, en compañía de su primo, el Sr. de Sombreuse. La condesa Julia sentía despertarse en ella la necesidad de batalla que la había sublevado, en una noche de dolor, por lo que, soñadora, se estremecía con un viento de rechazo. Fue en vano que hubiese cuidado y mimado al marido voluble; fue en vano que hubiese mecido al viejo con esas palabras de esposa que llevan la caricia y la pasean alrededor del espíritu y del cuerpo: el aristócrata enloquecido ya no escuchaba la voz de la esposa. Ella estaba más bonita que nunca, sin embargo, con su perfil de diosa del Partenón y sus cabellos que, por la mañana, caían como un manto de oro sobre la batista fina del color de las carnes, con sus grandes ojos, que, más aun que sus diamantes, las noches de baile, proyectaban la luz a su alrededor. La señora de Mauval se volvió contra el desdichado, no teniendo en el alma ningún pensamiento de venganza. –¡Las amantes de Jacques son casquivanas! – gemía …– ¿Acaso las putas tendrán realmente algún secreto ignorado por las mujeres de la alta sociedad?... ¡Yo no soy fea y todavía no soy vieja!... ¡Y Jacques me abandona!... ¡Entonces, sí, hay un misterio!....¿Y si investigase?... ¡Oh! no, ¡no me atrevo!... Mi felicidad y su vida están en juego…. ¡No debo permitir que Thérèse se avergüence de su padre! De pronto, un brillo surgió en los ojos de la condesa. –¡Una idea! …–suspiró, ruborizada. La señora de Mauval se acordaba de una de sus viejas amigas del internado, Aimée Darnet, hoy de sobrenombre la Glotona, una muchacha desgraciada al principio, excéntrica más tarde, una de esas grandes horizontes del barrio de Europa. En Burdeos, en efecto, en el Sagrado Corazón, la señorita Julia de Ferville había contado, entre sus compañeras más intimas, con la señorita Darnet, la hija única de un oficial de dragones. Huérfana, sin herencia, Aimée fue lectora en un castillo, luego institutriz, luego receptora del correo. En resumen, después de haber atravesado los diversos estados de las muchachas pobres, desembarcó un día en Paris, en la estación de Orleans, con la obligación de ganar su pan con la vergüenza de su cuerpo, y hoy, la señorita Darnet, llamada La Glotona, representaba, en la calle de Constantinopla, una de las glorias del mundo divertido. Se la citaba en los clubs, y su nombre brillaba en los periódicos mundanos. Las antiguas pensionistas del Sagrado Corazón se habían vuelto a encontrar en el teatro, en el Bois, en el Hipódromo, y cuando, en el paseo de los Poteaux, dos coches se cruzaban, una mujer enrojecía en la calesa; una puta se volvía tan pálida como una sabana blanca, tan temblorosa como un caniche timorato, en otro coche – modesto fiacre, o rico cupé, o victoria elegante, según las aventuras y los medios de existencia. Un mundo las separó para siempre; la desdicha las acercó una noche. Aimée Darnet, que también era madre, algunos meses después de su llegada a Paris, tuvo necesidad de auxilio para ayudar a enterrar a su hija. Entonces se dirigió a su antigua compañera; y fue la propia condesa quién, valientemente, fue hasta el
- 32. 32 sexto piso de una casa de la calle de Berlín, – el domicilio miserable que la Glotona ocupaba en esa época. ¡Ni una palabra ante los cirios que iluminaban a la pequeña muerta! Un apretón silencioso de manos, de amiga a amiga, para calentar la limosna; un beso de hermana dado en uno de esos enternecedores momentos de mujer y madre que son el orgullo de la vida. El tiempo pasó. Quince años de sinsabores, de lucha, de bodas, y finalmente bienestar y lujo para una; quince años de honor conyugal y de abnegación maternal para la otra. Ayer aún, la condesa de Mauval y Darnet la Glotona eran dos extrañas. Ahora van a encontrarse. Después de muchas vacilaciones, pero fortalecida por su amor, por el imperioso deseo de retomar al marido que se le roba, la condesa Julia se ha dedicado a averiguar el nuevo domicilio de la señorita Darnet, y ha escrito la tarjeta siguiente: « CALLE DE VARENNES, viernes. « A la Señorita Aimée Darnet, calle de Constaninopla, «Señorita, «Mi gestión os parecerá extraña, ¡inverosímil! Soy muy desgraciada; lloro; sufro… Mi marido me engaña con una de vuestras semejantes… ¡Perdón!... Vos sois buena, lo sé… Me respetaréis lo bastante para no reíros de mi dolor… Y bien, vengo a pediros un gran favor… Viéndome desolada, me pregunto y busco en vano la causa del insultante abandono del Sr. de Mauval… Todavía no he cumplido los cuarenta años: si no soy bella, mis rasgos no están marchitos… ¿Qué tenéis vosotras, que no tengamos nosotras?... ¿Debo desesperar, morir?... ¡Oh! hablad, os lo suplico, Aimée… Hablad con vuestro corazón, que nada ha podido corromper. «Vuestra vieja amiga, «JULIA, Csa. DE MAUVAL. La Glotona estaba acompañada cuando recibió por correo la carta que olía tan bien. Al principio, sonrió; luego ante la desdicha de su bienhechora, se volvió seria. Uno de sus amantes le propuso salir a pasear; ella rechazó cortésmente: –Mi Loulou, quiero responder a una amiga de pensión… El amante profirió una risa gangosa, un gesto obsceno y picarón: –Tu corresponsal es alguna puta de ojos dorados, sin duda… Me la presentarás… ¡Me gustan bastante esas máquinas! La Glotona se levantó, indignada: –¡Vieja bestia!... ¡No, no es lo que crees!... ¡No tienes ni idea! Ve a tomarte una cerveza a la taberna… Te leeré mi carta cuando regreses… A las once, el amante entró en la habitación de Aimée Darnet, que, de pie, a la luz de las lámparas, con los ojos rojos y voz temblorosa, leyó lo que sigue, ocultando el nombre y la dirección de la destinataria: «A la Sra. condesa Julia de Mauval, en su palacete, Calle de Varennes.
- 33. 33 «Señora, «Vuestra petición me ha hecho sonreír al principio; pero la reflexión siguiente me ha turbado profundamente. Os escribo bajo el impacto de una emoción, tanto o más intensa, en cuanto que a esta hora, después de quinces años, el pasado se alza ante mí… No hablemos del pasado, ¿queréis?... Así tendré más libertad para responder a la espinosa cuestión que me hacéis el honor de dirigirme. «Sois muy desdichada, y no pienso más que en vuestro dolor; me siento invadida de ganas de llorar ante esas lágrimas que han mojados vuestras últimas frases. «Las mujeres de vuestro mundo, señora, no piensan todas como vos. Toman más o menos parte alegremente en las infidelidades conyugales; algunas incluso, si creo en los cotilleos, no son nada torpes en el arte de las terribles revanchas. «Sí, ¡somos vuestras rivales! «Si la lucha es un divertimento, cuando se trata de conquistar a un extranjero vicioso, uno de esos seres de paso que no se vinculan a nada y que mancillan todas las cosas, la batalla es de otro modo interesante cuando hay que arrancar a una mujer bonita, amable, espiritual, inteligente, el marido que ella ama y por el que ella es amada. «Estas cualidades de la mujer, de la parisina del gran mundo, vos las poseéis mejor que nadie. «¿Por qué entonces el conde ha buscado otras? Olvido por un instante, señora, que vos sois la causa, y hablo de una manera general. «El hombre está obligado a ser respetuoso con su esposa; y en el hombre siempre hay – entendedme bien – una bestia que ruge. Vuestra inocencia y vuestro pudor le encantan, tanto como duran esos momentos tan cortos llamados extrañamente «luna de miel», a partir de ese momento, todo es fuerza, potencia y fogosidad: el «mes de sol y vinagre», como habría que decir… «Mas tarde, el marido, tras algunos años de convivencia, antes de que sea viejo, tiene deseos que no se atreve a susurrar a vuestros castos oídos, y viene a nosotras, a causa de nuestro impudor. «La bestia ruge; ¡aulla! Para apaciguarlo, nostras le vendemos las embriagueces de la sensualidad, embriagueces desconocidas, pues somos inventoras, señora inventoras que siempre están inventando. «Si en lugar de dirigirme a una mujer que yo respeto, no teniendo ya el derecho de quererla, la haría corresponder con una depravada de la alta sociedad, – existen depravadas en el Faubourg, sin duda vos lo ignoráis, – yo os quitaría los velos y os mostraría el cuadro de perversidades espantosas que germinan en el cerebro de nuestros clientes. A su lado, los romanos de la decadencia eran muchachitos, incluso ese monarca celebre por los pisciculi de su bañera, incluso ese otro emperador troceando con su lanza las carnes de un esclavo. «Y los parisinos más viciosos son aun los de Saint-Jean, comparables a los extranjeros que nos pagan con rublos, florines, libras y dólares… o insultos. «¡Somos las horizontales y las arrodilladas!...¡Las arrodilladas!... Cada una de nosotras tiene su nombre de guerra, que es casi siempre un insulto a nuestro honor– A mi me llaman ¡la Glotona!... ¡Las arrodilladas!... ¡Oh! ¿comprendéis todo lo que hay de injurioso, de cínico, en este epíteto?
- 34. 34 «¿Pero de qué hablaros aún?... Se apodera de mi una vergüenza por haber escrito esta líneas, una vergüenza con la idea que os enseño lo que mis semejantes y yo somos… He obedecido a vuestro ruego. «Vos habéis sido generosa. Vos, la gran dama, habéis venido a casa de vuestra antigua amiga, la hija pobre y degradada, y, dejando a un lado vuestro legítimo orgullo, habéis hecho, ángel de misericordia y bondad, que las lagrimas de una madre de duelo hayan sido menos crueles ante el ataúd del muerto! Gracias a vos, unas rosas han embalsamado la desolada habitación… ¡Oh! ¡qué grande, bella y noble habéis sido en esa noche de dolor!... Han transcurrido quince años. Nuestras existencias han sido muy diferentes, después de nuestra salida del Sagrado Corazón. ¡Qué importa!... Yo no olvido; y yo, que no se rezar, que me complazco en destruir a vuestras semejantes con mi lujo insolente, mirarlas por encima del hombro con altivez, incluso sin razón, con mi desdén de puta, ¡me siento pequeña y humilde ante vos!... «¿Y he de ser yo quien os haga perder con mis lecciones del vicio?... ¡Oh! ¡no!... ¡no!... «¡No, no quiero daros nuestros secretos! Creedme: guardad este aroma de flor y de mujer, de verbena y de jazmín, que hay en vos, que yo he perdido, lamentablemente y que los frascos de baño no podrían devolverme. «¡Deciros señora, en vuestro infortunio, que el catecismo de la lujuria no conoce nada sano, nada alegre, nada perdurable! ¡Pensad que el conde pronto verá debilitarse sus instintos perversos en la calma del hogar, bajo los alientos de vuestro amor puro! Pensad, en fin, que si tomamos vuestros maridos, es para apaciguar la bestialidad que hay en ellos, y que os produciría horror. «¡Plegaos a ello y no nos imitéis! «Vuestra indigna y respetuosa servidora, «AIMÉE DARNET. Tras haber terminado su lectura, la Glotona, que tenía lágrimas en los ojos, se derrumbó sobre un sofá, respirando fuerte, como liberada de un gran peso. El amante la miró con sarcasmo, encontrando la respuesta «muy buena». Entonces, ella se levantó furiosa, y, tomando a su amante por los hombros, lo empujó hacia la puerta. Esa noche, Aimée Darnet durmió sola y como un tronco. Al día siguiente, la condesa Julia leía la respuesta de su antigua amiga. Reflexionó dolorosamente; y, de pronto, exclamó: –¡Hay que acabar con esto!... No quiero que Jacques muera en el lodo y en la abyección… Iré a ver a Aimée… ¡La obligaré a hablar!... Thérèse entraba en ese momento en la habitación de su madre. La señora de Mauval ocultó rápidamente la carta, y la joven no se percató de la tristeza que extendía sus sombras sobre el rostro de su querida madre.
- 35. 35 VI Desde primeras horas de la mañana, los accesos al Senado habían sido invadidos por una muchedumbre tumultuosa. Se esperaba la interpelación de un líder de la derecha, con ocasión de los crucifijos retirados de las escuelas de la ciudad de París, por orden del prefecto del Sena. El presidente del consejo, ministro a la sazón de la Instrucción Pública, acababa de obtener recientemente un voto de confianza en la Cámara de diputados: se trataba de librar una suprema batalla por el partido conservador. Un ambiente de rechazo soplaba sobre el barrio Saint-Germain. Los salones, incluso los menos políticos, tomaban parte y causa con la religión amenazada; bailes azules o blancos, tés de las cinco, simples reuniones, se llenaban de quejas amargas, de recriminaciones, de amenazas. La política invadía, dominaba todo, y las grandes damas se involucraban en ella. Entre estas, muy en particular, la duquesa de SainteMoulve predicaba una cruzada. Se la había visto recorriendo las casas de los senadores realistas, estimulando a los tibios, ahora fogosos en esa atmósfera sobrecargada; se la había visto, exaltada, imperiosa, dando rienda suelta a su temperamento femenino, a veces soberbia de indignación. Después de su apostolado, no había ni un parlamentario que no hubiese sido inflamado del ardor de su palabra, ni una mujer de su mundo a la que no hubiese reanimado su fe y sus esperanzas. Ella encarnaba a un Pedro el Ermitaño en faldas, no conociendo ni fatiga, ni tregua. Incluso la víspera de ese día, la Sra. de Sainte-Moulve había ido a casa de la condesa de Mauval. –¡Ah! condesa, – había dicho, con su voz penetrante e incisiva, – espero que mañana el Sr. de Mauval no falte a la sesión… ¡Necesitamos todas nuestras fuerzas, querida! La Sra. de Mauval objetó que su marido estaba un poco indispuesto. –¡Pero se está atentando contra la religión!.... – exclamó la vieja dama. A estas palabras, el senador había entrado en el salón en compañía del Sr. de Sombreuse, y había prometido cumplir con su deber, mientras que el primo se lanzaba a un elogio extraordinario de los oradores que debían tomar la palabra. –¡Bravo!– continúo el marqués intercambiando una mirada con la duquesa, – ¡vamos a tener una sesión brillante! Luego, volviéndose hacia Julia: –Prima, vos deberíais asistir. –¡Claro que sí! – Insistió el senador… – Tal vez sea difícil conseguir pases… Si enviase unas palabras al administrador… –¡Inútil! – dijo el Sr. de Sombreuse… – Precisamente yo tengo dos entradas de primera galería… ¿Me permitís ofrecéroslas, prima, a vos y a Thérèse… El conde Jacques se mordió los labios, guiñando el ojo nerviosamente, murmuró: –¡Una buena sesión!... Mis mujercitas, mañana… El señor de Mauval iba a decir algo más, cuando los ojos de Julia se fijaron en él. Entonces, retomó su seriedad y felicitó a la duquesa, declarando que, si fuese rey de Francia, fundaría un Senado de mujeres, con ella como Presidenta.
- 36. 36 Había sido convenido que el senador acompañaría a su esposa y a su hija al palacio de Luxemburgo; esa misma mañana, el Sr. de Mauval cambió de idea. Una nota que acababa de recibir le obligaba, según decía, a una reunión preliminar de su grupo. La condesa hubiese quedado en su casa con mucho gusto; pero debió obedecer a la petición de Thérèse, que se alegraba enormemente de ver a su padre regresando a la vida y a la inteligencia y verlo considerado por los demás hombres. ¡Ah! ¡qué no hubiese dado, en su orgullo de hija noble, para que el papá fuese un Brévil, un Placard o un Béris, uno de esos elocuentes oradores, uno de esos fogosos apóstoles, uno de esos políticos célebres, ¡las glorias del Faubourg! Y mientras la masa de curiosos afluía al palacio de Luxemburgo, los coches seguían trayendo una flota de mundanas, todo un gentío de mujeres extrañamente mezclado, que allí iba como a una matiné teatral, el marqués César de Sombreuse, alegre, risueño, y el conde de Mauval, olvidando la reunión de su grupo, almorzaban en el café de Cluny. Esos hombres parisinos se contentaba de ordinario con dos huevos sobre el plato y una costilleta, y reservaban su apetito para la cena; pero el Sr. de Sombreuse había considerado necesario un exceso de vituallas y de líquidos. Los platos excitantes y variados fueron regados con vinos blancos; se comenzó por el altosauterne, y se terminó con dos botellas de château-yquem. A los cafés, el pequeño senador estaba casi ebrio. El primo le ofreció, entre dos vasos de chartreuse, uno de esos excelentes cigarros que él recibía directamente de la Habana; y la conversación discurrió, como siempre, sobre las mujeres y sus costumbres. Se habían sentado en un rincón de la sala, frente el uno del otro, el marqués sobre el diván, el senador sobre una silla almohadillada. El Sr. de Sombreuse, con el cigarro entre los dientes, el pulgar izquierdo jugando con la solapa de su chaleco de satén verde, maravillaba a su invitado con historias cada vez más indecorosas. Habló de dos jóvenes mujeres de la sociedad que había tenido por amantes y que, según sabía, ocultaban unos vicios encantadores: la marquesa de Eglaé y la baronesa de Tomeyr. Las había sorprendido varias veces mirándose amorosamente la una a la otra, ruborizándose mucho. Ellas se amaban pero no se atrevían a confesarlo… –¡Qué fiesta, si pudiésemos reunirlas! – concluyó el Sr. de Sombreuse… ¡Ya pensaré en ello! En señal de aquiescencia, el Sr. de Mauval sacó la lengua y se puso a gesticular ante el espejo del fondo que reflejaba su imagen. Aquí y allá, acodados sobre las mesas del restaurante, algunos colegas del Sr. de Mauval, tomaban notas sobre unos papeles que enseguida guardaban en las camisas. Dos de ellos y de los más activos, los señores de Gamie y de Gavé, de la Extrema Derecha, fueron a saludar al conde, y cumplimentaron al senador por haber venido finalmente a aportar su apoyo a los defensores de Dios con su voto. La sesión sería caliente. –¿Tenéis intención de tomar la palabra, mi querido Gamie? – preguntó el Sr. de Mauval. –¡Caramba, sí!... – respondió imperturbable el senador, un robusto meridional, de alta talla, amplia figura con patillas rojas en abanico. –¿Y vos, Gavé? –¡Desde luego!... ¡desde luego!