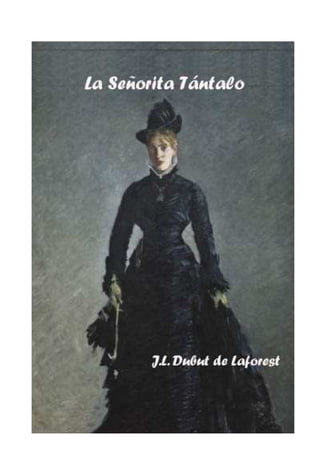
La señorita tántalo
- 1. 1
- 2. 2 LA SEÑORITA TÁNTALO Jean Louis Dubut de Laforest
- 3. 3 Título original.- Mademoiselle Tantale. © Jean-Louis Dubut de Laforest. París 1883 © Traducción del francés José Manuel Ramos González Pontevedra 2013
- 4. 4 I Miss Mary Folkestone acaba de terminar su nueva obra, un grupo de mármol blanco, una Venus saliendo de su baño sorprendida por un fauno. Sus modelos todavía se encuentran ante ella, de pie, encima de una mesa: la Vénus – una bonita muchacha muy rubia, inquieta por su desnudez; el fauno, – un joven de torso nervioso, rostro atormentado, de mirada encendida y cuerpo estremecido ante la aparición protegida por las algas marinas. Es un día de invierno. Por las altas ventanas que se abren sobre la avenida Trudaine, una luz se desliza sobre el mármol; los cuerpos, inmóviles como sus réplicas en piedra, permanecen vagamente ocultos por las sombras. La artista está sentada sobre una mesita plegable, al lado de una estufa de loza cuyo calor se hace sentir en el taller. Mary tiene veintitrés años. Está vestida con un pantalón gris y una chaqueta de franela roja y tan ligera, que al menor sopo del viento, la puerta o las ventanas entreabiertas dejan apreciar un pecho redondeado, generoso, bajo la batista menos fina que cubre su cuerpo. Sus pies – pies de niña – están calzados con unas zapatillas azules adornadas con dos graciosas mariposas negras. La joven se levanta y sube sobre un escabel para juzgar mejor el parecido de los grupos, la realidad de su obra. Es alta, esbelta, rubia, de un rubio pálido con ojos tan límpidos que la luz de zafiro demasiada clara parece perderse en sus profundidades. En sus orejas finamente moldeadas, brillan unos diamantes sin aro; en su ojal se introduce un fresco ramito de violetas. De vez en cuando, lleva sus frágiles manos a su frente; sus pupilas brillan; las fosas nasales de su naricilla griega se estremecen; su boca adopta tintes rojizos. Permanece allí, erguida, a la espera, semejante a su gran lebrel blanco que la mira, perezosamente tumbado sobre una mullida alfombra de Esmirna. En ese cuerpo se manifestan todas las apariencias de la salud y la juventud; de sus cabellos farragosos, cortados como un perro, rebeldes a la mordedura del peine, torcidos como zarcillos dorados, emanan fragancias de independencia y deseo; en sus ojos, demasiado claros, surgen fulgores repentinos, deslumbrantes como reflejos metálicos. Mary es el prototipo vivo de las diosas del Partenón; posee la elegancia y el orgullo atemperados a menudo por un halo de melancolía que confiere a su rostro la impactante expresión de una virgen de Rafael, o la gracia de una parisina soñadora al día siguiente de un baile. Una sonrisa de orgullo ilumina los labios de la artista. Y, mientras los jóvenes modelos descienden de la tarima para ir a vestirse en la habitación contigua, miss Folkestone queda sola, frente al mármol. Entonces, a esa súbita alegría, a esa embriaguez del triunfo, sucede un profundo abatimiento. La mirada de Mary se pasea por el taller, desde el techo decorado por Albert Guillaume, donde una mujeres desnudas se debaten en un mar fosforescente, hasta esos yesos blancos que destacan sobre las telas rojas de las paredes, desde el grupo de Rodin: El beso y los cuadros de Guillemet, de Forain, de Willette, luego esas manos, esas piernas, esos torsos, anatomía mutilada, exvotos dispersos aquí y allá, hasta esos colosos enteros, Jupiter, Apolo, Baco, atletas de músculos marcados, dioses de barbas en cascada, diosas de formas armoniosas, cuya eterna sonrisa jamás se hiela.
- 5. 5 Mary observa… Pero es sobre todo su última obra la que la atormenta… El mazo y el cincel tiemblan entre sus dedos… ¡A la Venus y el fauno les falta algo, siempre falta algo! La artista se adelanta hacia el mármol… Sin duda había pensado que la obra estaba finalizada… ¿Por qué Mary está preocupada?... ¿Por qué se estremece de ese modo, en la génesis laboriosa de una idea sobrehumana? ¿Qué es ese ruido?... ¡Chut!... ¡Chut!... ¿Risas?... ¿Besos apagados?... Entonces, Mary se acerca a una cortina, la levanta, y observa a sus modelos medio desnudos que, al verla acercarse, se turban. El hombre toma un cigarrillo; la muchacha se sonroja casi hasta el púrpura. –¡Es el caballero quién ha comenzado! – murmura Venus en faldas. –¡Oh! señorita… Puede decirse que sí… – responde el fauno, volviendo en sí, con su sombrero hongo y su chaqueta abrochada, pero manteniendo aún la llama sensual de su mirada masculina. Mary está más embarazada aún que los dos jóvenes; les paga y los despide sin un solo reproche. Una vez los modelos se han ido, la joven escultora regresa a sus dolorosas meditaciones. En una turbadora evocación, compara esas estatuas con cadáveres que se inhuman en tumbas… Ese taller es un navío que navega hacia la Nada, con una tripulación de muertos y muertas… El fauno, un cadáver, la Venus, un cadáver… Ella, la artista, ¡una creadora de muertos! ¿Dónde está el encantador malévolo que ha helado la sangre de todos esos cuerpos?... ¿No va a venir por fin el Obrero que, mediante una gigantesca labor, ha de reparar los desastres que siembra, sobre sus pasos, su tenebroso rival?... ¿Y si el Obrero se niega a recomenzar su tarea, no se levantará algún genio para despertar esos cráneos, hacer ondear esos miembros, dar el movimiento y fuerza a todas esas frías piedras? ¡Que aparezca el gran artista que termine los seres inacabados; – que haga palpitar esos pechos de mujeres; – que dé forma a los cerebros que reclaman esos gigantes!... ¡Que aparezca, y que, a golpe de cincel, broten oleadas de luz y vida! ¡Oh irrisión humana!... ¿Es hacer obra de un creador, tallando un muerto en un bloque de mármol?... ¿Entonces, para qué?... Así pensaba Mary. Luego sus lúgubres ideas se disipaban; su frente se iluminaba; la artista triunfaba; la mujer se estremecía. La casa ya no estaría solitaria; esa noche vendría su amante. La joven inglesa envía al diablo toda su filosofía; un poco menos alterada y mucho más seria, se tumba sobre un diván y se dedica a abrir la correspondencia y a leer los periódicos de la mañana que Rose, su dama de compañía, acababa de traerle sobre una bandeja de plata. Miss Mary Folkestone nació en Londres. Era hija natural de lord Ringham, que fue embajador de Inglaterra, y de la Folkestone, bailarina célebre del CoventGarden. Desde la más temprana edad, manifestó sorprendentes habilidades para la escultura. Con la tierra recogida en un rincón del jardín de su padre, moldeaba una muñeca; un mango de escoba se convertía en un polichinela. A los doce años, terminó el retrato de su madre, un gracioso medallón. La sorpresa fue grande, entre los visitantes al palacete de Piccadilly, el día en el que la niña expuso su primera obra. Los artistas ingleses, llamados por lord Ringham, juzgaron el retrato tan notable que, uno de ellos, William Butter, el escultor más rico e ilustre del Reino
- 6. 6 Unido, hombre original, que hasta ese momento se había negado a aceptar alumnos, se ofreció para impartirle lecciones. Ahora bien, los médicos aconsejaron a la Folkestone que combatiese los prodigiosos esfuerzos de esa joven inteligencia. Era necesario incluso llegar a interrumpir completamente los estudios de anatomía y dibujo: Mary padecía mareos, crisis nerviosas, vértigos, y los doctores buscaron inútilmente la causa de las excitaciones y desórdenes que turbaban a la encantadora artista hasta en su sexo de mujer. En 1875, – Mary tenía quince años, – la Folkestone abandonó el teatro y se instaló con lord Ringham en Boulogne-sur-Mer. Miss Folkestone volvió a ver la suntuosa villa del barrio de los Ingleses, a su padre, antaño hombre serio, distinguido, afectuoso, y doblado de repente bajo una alteración de la médula espinal; volvió a ver a su madre, una mujer rubia, ajada por los placeres, tratando de devolver la razón al aristócrata que, vestido como un gran bebé, corría por las habitaciones, tocando la trompeta, pidiendo de mamar a su nodriza. Para distraer a lord Ringham, para impedir al enfermo llorar, la gran bailarina acometía un paso de baile que el diplomático, viejo chocho, acompañaba con castañuelas. A veces también, la madre se sentaba al piano; el padre golpeaba el tambor; la hija, travestida, representaba una pantomima, en medio del salón… Resultaba a la vez infantil y cruel, y Mary se estremecía aún con el recuerdo de esas desoladoras escenas. La joven ya no estaba enferma. Tuvo una institutriz, una alemana, profesores de baile y equitación; continuó con sus estudios de dibujo, de moldeado y de escultura. En Boulogne-sur-Mer, la Dolkestone vivió como una auténtica inglesa, frecuentando poco mundo, retirada en su hogar. Mary imitaba las maneras altivas de su madre y, en toda la ciudad, solamente la señorita Camille Varin tuvo el honor de ser invitada a la villa a un shake hands. La Srta. Camille, hoy, Sra. viuda de Hartinges, vive en París; conoce bien el palacete de la avenida Trudaine. La pubertad se hizo esperar mucho tiempo para Mary. Fue a los diecisiete años cuando, según la admirable expresión del libro de la Mujer, la hija del loco y la bailarina «bajó al jardín en el que se pinchó con el rosal, herida de por vida». Del mismo modo que su primera edad había sido atormentada, su adolescencia fue tranquila. Ningún ardor, ningún deseo. Creció virgen, ignorante de las máculas de la juventud; y ya mujer, había permanecido igual. –¡Como un trozo de madera! – decía, riendo, su amiga, Camille Varin. Si Camille carecía de modales, Mary era reservada y púdica. Un día de mucho calor, en el que la Srta. Varin se había permitido desabrochar su blusa, fue interpelada duramente por Mary, y la echó de su casa. La amante de lord Ringham, cuyas costumbres habían sido muy diferentes de las de Mary, se enorgullecía de esta inocente salvaje. Veía un precioso porvenir para la joven escultora. A los dieciocho años, Mary se encontró huérfana y dueña de una considerable fortuna. Pasó cuatro años recorriendo Europa, como artista. Miss Folkestone era instruida, atesoraba muchos conocimientos, pero sin pedantería. Conocía a fondo la literatura inglesa y hablaba correctamente el español y el francés. En sus viajes, vio gran número de adoradores a sus pies; un duque de Inglaterra, un grande de España quiso casarse con ella; escapó al matrimonio; frecuentaba a los artistas nómadas, la rica extranjera flirteó como la que más, pero
- 7. 7 no tenía amantes; permaneció sin deseos, en su completo aletargamiento de los sentidos y se vio en ella a una víctima de la herencia genética[1], la criatura fallida de la bailarina Folkestone, ex reina del amor, y del senil Lord Ringham. Era virgen, virgen en la acepción médica de la palabra. Manos ardientes temblaban en sus manos; las miradas se encendían en su cercanía; alientos de hombres corrieron sobre su rostro: ella nunca comprendió. Algunas veces se sorprendía; ¡jamás tocó el árbol de la ciencia! Fue en París cuando, después de un año, la viajera se decidió a fijar su vida errante. Vivió en Paris como en Viena, en Berlín, en Roma, en San Petersburgo, sin un pensamiento de placer. Residió en España, en África: los fuegos del Midi fueron impotentes para animar los sentidos glaciales de la hija del Norte. Pero hete aquí que, bruscamente, una revolución se produjo en ese ser refractario al amor. Vivía en París un hombre joven, Hector Verneuil, un pintor de gran talento, que tuvo el don de conmover a la bella extranjera. Se encontraron de casualidad, en el Bois, una mañana del pasado verano; se conocían ya por haber bailado juntos en una pequeña fiesta organizada por una amiga común. Algunas veces se tomaba el té en el salón de miss Folkestone. Los invitados eran contados. Al margen del pintor, convertido ya en amigo intimo de la dueña de la casa, se encontraban allí la Sra. viuda de Hartinges, la vivaracha Camille, de Boulogne-sur-Mer; el doctor Lefial, un amable anciano que dirige un establecimiento de hidroterapia en los alrededores de Trocadero; el Sr. Charles de Loynes, antiguo subprefecto, presentado por el Sr. Verneuil. Aparte de este pequeño círculo, Mary no tenía más que relaciones de cortesía con el mundo artístico. Era la compañera del pintor Verneuil; pero no había aún nada más. Ayer, por primera vez, Héctor prolongó su visita; Mary estaba muy excitada, pero dominó su emoción, depidiéndose del joven, muy a pesar de ambos. –Mañana… mañana… – murmuraba con voz temblorosa, desprendiéndose de una largo abrazo. Héctor se retiró, lleno de esperanzas. En París, miss Folkestone siempre sale sola. Por la mañana, montó a caballo, acompañada por su mozo Zéphyr, un piñuelo de quince años, serio y correcto, de rostro puntiagudo como el pico de una garduña, de torso vigoroso y esbelto como el de un jockey laureado. Cuando las obras de la artista han sido expuestas en las vitrinas de Barbedienne, un viento de curiosidad sopló entre los reporteros. Mary recibió a numerosos periodistas, y, como la joven inglesa no tenía historias escandalosas a las que hincar el diente, algunos periódicos se dieron a las invenciones más absurdas. Se desvirtuó la crónica contando que la hija de la Folkestone era la amante de un príncipe heredero, una de las más grandes coronas de Europa; – que la artista no ejecutaba sus trabajos ella misma; – que el palacete de la avenida Trudiane daba cobijo a ancianos que iban allí para librarse a orgías infames, bajo el manto protector del Arte. Se llegó incluso a escribir que Mary era una espía al servicio de Alemania. La extranjera desdeñó las injurias de la prensa, dándose el gusto y el orgullo de vivir aislada, sin preocuparse de la publicada parisina, valiente ante el chantaje inglés o francés. Mary era muy caritativa; hacía distribuir todos los días pan y carne entre las familias pobres del barrio; y, si sabía que un artista había caído en desgracia,
- 8. 8 enviaba su limosna de un modo tan discreto que el receptor siempre ignoraba la mano que daba. Es mediodía. La puerta del taller se abre suavemente. Aparece una mujer de cabellos blancos recogidos en papillotes; erguida en su vestido escocés que cubre con un abrigo su gran cuerpo delgado como una espada; es la gobernante, mistress Tackay. Su voz metálica deja caer estas palabras acompañadas de una ligera reverencia: –¡La señorita está servida! Entonces, Mary atraviesa un pasillo donde cuelgan viejas tapicerías de Flandes, y como una niña, canturreando un estribillo de ópera, sube por la escalera que conduce al primer piso. El comedor es de un aspecto grandioso y austero. –¡Está bien claro que no se trata de la casa de una casquivana! – suspiró Rose, la dama de compañía, el día de su entrada en el servicio doméstico. El techo está atravesado por vigas de roble talladas al estilo Enrique II; con quimeras en los ángulos. Los asientos son de cuero del Cordoue, y los doseles de madera llevan entrelazados las iníciales M. F. Al fondo, una inmensa chimenea de piedra, donde se destacan, sobre un fondo azul y oro, las armas parlantes, una gacela y un león, – los atributos de la gracia y la fuerza. Dos morillos en forma de escudillas, entrelazados por cadenas de hierro, aparecen sobre el frente de la chimenea; Aquí y allá, sobre consolas, o bien, sobresaliendo de las tallas de madera, unos diablos cornudos sacando la lengua. En las ventanas, unos vitrales que narran las fábulas de La Fontaine, brillan en sus mallas de plomo y hacen correr sobre las orfebrerías, sobre la plata maciza, luces violáceas que dan a la sala resplandores crepusculares de una catedral. El palacete es una pequeña maravilla. Está situado en el centro de la avenida Trudaine. Se ha construido a indicaciones escritas de miss Mary y según un plano aprobada por ella. El taller ocupa toda la planta baja. Lejos de perjudicar al conjunto del palacete, las ventanas de la fachada de la planta baja, – tres grandes ojivas luminosas, – conceden al edificio una estética muy original. El pórtico con columna de mármol y el balcón de piedra del primer piso dan esa impresión que recuerda confusamente a edades antiguas: se diría un templo pagano entregado a las pompas y a las obras de la elegancia parisina. Un patio enlosado con mosaicos conduce a las cuadras y las cocheras. Desde hace un momento, la joven, sentada en su sillón de dosel de cuero, una antigualla veneciana, ya no come. Ha doblado su servilleta; y, entre sus manos de moldeador, el lienzo recogido se ha convertido en una encantadora almohadita sobre la que apoya su cabeza rubia. Permanece allí, sonriente, pensativa. De ordinario, un libro esta abierto ante ella; pero, esa mañana, Mary ni tiene ganas de leer, y la novela inglesa de cubiertas rojas está cerrado sobre la mesa. Mistress Tackay se mantiene de pie junto a su ama. Una risa estalla sobre el rostro de Mary; y, con un suspiro, en un temblor de brazos, de la cabeza, de todo el cuerpo, en un impulso alegre que no puede dominar, Mary Folkestone se levanta y se arroja al cuello de la vieja dama: –¡Oh! ¡Qué feliz soy…. Mi buena Tackay, soy muy feliz! La gobernanta acepta ese abrazo casi filial como mujer habituada a esas explosiones de cariño que siguen siempre a grandes penas. –¿Miss va a ponerse enferma? –No… no.. … Si supieses.. Sí… sí… el placer, la dicha, ¡la felicidad!
- 9. 9 Ellen Tackay ha permanecido veinte años al servicio de la Folkestone; a la muerte de la bailarina, siguió a Mary en sus peregrinaciones a través de Europa. Viuda de uno de los guardias de la Torre de Londres, protestante celosa, encuentra que miss Folkestone debería ser un poco más religiosa; pero no se atreve a replicar estas palabras de la joven escultora: «¡Nuestro Señor cobra por casa; cada casa debe un número determinado de oraciones; di tu parte y la mía, y danos una total alegría!» Perífrasis que el cochero Bernar, el mozo Zéphyr, y Rosa, la dama de compañía, traducen así: «Mi buena Tackay, ¡déjame en paz!» Rose, una rubia endiablada, se sorprende de la virtud de su ama y dice que, como en la canción, hay algo que no le cuadra. Ahora, la joven inglesa, sola en su cuarto, acaba de bañarse, y no sin embarazo, pues las exaltaciones amorosas han provocado un pesadez de los órganos sexuales[2]. ¡Hela aquí más ligera! Se mira en el espejo y sonríe a su imagen; entreabre la ventana, y de la avenida sube un viento fresco que la acaricia; estrecha el vacío en sus brazos desnudos, sobre su blusa de satén negro, como si cerrase los brazos sobre un cuerpo cuyo calor la `penetra, un cuerpo ausente, pero que ella ve allí, muy cerca, con una frente pálida, ojos negros que la interrogan, labios que buscan sus labios; inclina la cabeza sobre su hombro, como si el hombro de la visión estuviese allí para apoyar su cabeza; y, encantada, da besos al aire que pasa, a esa brisa misteriosa que la hace más intelectual y vibrante[3], ríe al placer; ríe al misterio, a eso desconocido que la turba y la expande. Héctor va a venir esta noche. ¡Mañana, será mujer!
- 11. 11 II Los grandes relojes neumáticos de los grandes bulevares se ponían de acuerdo para marcar las seis. Dos jóvenes tomaban el bíter en Tortoni. Normalmente, se mezclaban con el grupo de artistas y literatos que hace ese rincón de París tan humorístico y vivo, pues no se encuentran allí más que los vencedores de la batalla, los «neófitos» suficientemente buenos para tender la mano a los luchadores y bastantes prudentes para dejar en el fondo del vaso el recuerdo de sus angustias. Esa tarde, Héctor Verneuil y Charles de Loynes se mantenían aparte. Acababan de instalarse, frente el uno del otro, en la mesa más alejada de la puerta. Héctor, pintor, de Toulouse, alcanzaba los veintiocho años; era alto, impulsivo, con una cabellera negra sedosa, bigotes rizados, ojos brillantes, con ese brillo que da la tisis o la fiebre de los sentidos. Una pequeña cinta de la Legión de honor adornaba el ojal del joven. Parecía tan voluptuoso en su palidez y en su elegancia, que una mujer de no muy buena reputación, lo había denominado: espejo, pero espejo corto, teniendo un vago deseo de poseerlo y no querido juntar a ese nombre el epíteto injurioso que se hubiese ajustado sin embargo a la piel de la dama, como una sortija al dedo. Charles, un joven del Norte, coloso, de rostro inteligente y leal, envuelto en una lujuriosa pelliza, era el tipo del gentleman-granjero, y sonreía, en su bella barba rubia, a la aurora de sus treinta y cinco años. Verneuil y el otro parecían quererse mucho: se les veía siempre juntos, en las carreras, en las exposiciones, en todas las fiestas. Su relación se remontaba a seis años atrás, en la época en la que Héctor, artista desconocido, sin un centavo, vegetaba por los bulevares exteriores, pobremente vestido, viviendo de alquiler en una chabola de la calle Veron. Fue allí dónde Charles de Loynes descubrió al flaco meridional, obligado para vivir a dibujar unas acuarelas que su amante, Pierrette, vendía en las cervecerías de la plaza Pigalle. El Sr. de Loynes había quedado impactado por una pequeña tela del salón de 1887: La muchacha del galgo. La factura era audaz, y la cabella de la chiquilla recordaba a Greuze, con una forma muy personal y singularmente parisina. El aficionado, que era subprefecto en los alrededores de Paris, aprovechó uno de sus frecuentes viajes a la capital para ir a visitar al artista. Esa mañana no había nadie en el taller. Héctor almorzaba en una taberna vecina. El subprefecto acudió allí y se presentó abiertamente. –Señor, – dijo – he visto su cuadro… ¡El jurado es idiota al no haberle dado una medalla!... Sé que todavía posee su tela… Si usted quiere, se la compro… Vamos, dígame su precio. El artista se creyó en otro mundo, y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Charles le tendía la mano: se produjo entre los dos hombres uno de esos bruscos abrazos que acaban siendo inolvidables. ¡Oh! el pintor Verneuil era por aquel entonces dolorosamente cómico, casi en harapos, imberbe, una figura huesuda, enfermiza: parecía un Pierrot, pero un Pierrot en duelo, siempre bostezando, siempre gimiendo, cuando su Pierrette no estaba allí para hacerla posar ante su caballete. Llegado a Paris, con una beca de seiscientos francos que le concedía el consejo general de la Alta-Garona, siguió sin gran asiduidad los cursos de la Escuela
- 12. 12 de Bellas Artes, comiendo algunas veces y trabajando casi siempre. El corazón en la mano, incapaz de tratar un negocio por sí mismo, teniendo horror al vendedor de cuadros, a todos los vendedores en general, desde que un negociante de pinturas había embargado y vendido sus muebles, muebles de Toulouse, la escasa herencia de una tía. Era orgulloso, tan orgulloso, que se enemistó con un editor porque este se permitió ciertas observaciones respecto a un dibujo destinado a ilustrar la cubierta de un libro. Héctor había hecho un año de servicio militar en la segunda parte del contingente y había regresado del ejercito con un odio profundo hacia el cuartel, dispuesto a dar ejemplo del deber, el día de la Revancha, pero guardando rencor a la disciplina de las guarniciones. El pintor hizo perdonar al soldado que, en su domicilio, por una contradicción inexplicable, llevaba a guisa de pijama, un capote de infantería y se cubría con un gorro de policía. Su Pierrette, había sido reclutada en una cervecería, tras haber intercambiado algunos puñetazos defendiendo el honor de la muchacha. Pierrette ayudaba al desgraciado a arrastrar su miseria, pero no debería asistir a la alegrías de la cosecha, al triunfo del artista. Una mala tos se la llevó en el momento en que el porvenir parecía menos sombrío. Charles de Loynes contaba con relaciones poderosas en la prensa parisina y los críticos se interesaron por el artista. Pronto, el subprefecto presentó su dimisión; era varias veces millonario, y como tenía que residir en Paris, al no tener familia, propuso a Verneuil tomar un apartamento compartiendo gastos, un bonito apartamento con un gran taller, cada uno con su habitación, cada uno con su salón. Se instalaron en la calle de Moscú y vivieron como hermanos. En los primeros tiempos, Héctor no se ganaba la vida y Charles asumía todos los gastos. –¡Ya me devolverás eso más adelante! La reputación del pintor creció tan rápido, que en el salón de 1880, Verneuil obtuvo una primera medalla y su cuadro fue adquirido por el Estado. Al año siguiente, y siempre gracias al Sr. de Loynes, se condecoraba a Vernuil. Jamás amistad alguna fue tan grande como la surgida entre esos dos jóvenes. Charles vigilaba con una solicitud paternal a ese gran muchacho que había conservado de su bohemia una irascibilidad nerviosa, insoportable, que le hacía arrojar el dinero a espuertas, y tratar de avaro a su bienhechor. El Sr. de Loynes, habiento tomado una amante, alquiló otro apartemento en la mismo edificio, y en la misma escalera y abandonó el antiguo domicilio con Vernuil. Pero se vivía en común; se querían. Y hete aquí que, desde hacía algunas semanas, Héctor estaba triste y sin ardor en el trabajo, explorando los bulevares, o encerrándose solo en su habitación. Charles pareció preocupado, Héctor le confesó todo. El pintor estaba perdidamente enamorado de miss Folkestone; le había declarado su pasión, pero la joven Mary permanecía sorda a todos los ruegos. Este amor, que llevaba tan dentro de él, llegaba al paroxismo; Vernuil estaba enfermo hasta tal punto que Charles y su amante, Clémence Divin, tuvieron serias razones para temer que el joven estuviese afectado de alineación mental. –Entonces, – pregunto Charles, – ¿la bella se ha decidido? –Se ha decidido. –¿Será esta noche? –Esta noche. –Eso es una buena noticia… ¡Ibas a perder la chaveta! ¿La amas pues?
- 13. 13 –¡Cómo un loco! –¡Pobre diablo! –¿Me lo reprochas? –¡Oh! no, me lo digo a mí mismo… –¡No comprendo! –La Folkestone gana un amante… Me roba un amigo y tal vez mate a un artista… –Vamos, Charles… –¡Eh! sí, hay dos animalillos venenosos en París, si creo a Calino: el Juego y la Mujer… –Tú me has preservado del primer insecto… –Ese no era el más temible: me ha bastado tomar tu bolsa… Y además, somos bastante ricos para cometer algunas tonterías… Pero el segundo… –¿Por qué evitar al segundo?... ¿Es posible a un hombre vivir sin mujer?... Tú sabes bien que no, tú que tienes una amante encantadora, la buena Clémence… Escucha, amigo mío, ya he corrido bastante; no quiero correr más… Voy a sentar la cabeza… –¿Quieres que te hable a corazón abierto? –¡Claro! –Pues bien, hubiese preferido que eligieses una mujer menos capaz de absorberte como miss Mary… una Clémence, por ejemplo, un poco tontita como la mía. Un artista necesita una mujer sencilla, no una que esté en el candelero… Ni ángel, ni diablo, una buena muchacha que sepa reír a propósito; que te llame «mi hombrecito», sin respeto por tu celebridad, una amiga risueña que siempre tenga un pantalón que zurcir durante tus horas de trabajo y que sepa sorprender con un gran beso, cuando oscurece en el taller… Te seré franco, Vernueil; temo que la señorita Folkestone te cambie; lo temo, tanto por los cuadros como por mí… –¡Ella es una artista, querido! –¡Ese es precisamente el peligro!... Va a subirte a la cabeza y no tendrás la libertad de acción que tan necesaria te es para crear nuevas obras maestras!... ¿Sabes de dónde viene?... Lo joven inglesa nos ha contado una historia a su modo… Sin duda ha tenido otros enamorados… –¡No! –¿Los ha tenido? –¡No! –¿Crees ser el primero? –¡Estoy seguro! –¡Felicidades!... ¿Me permitirás no creer ni una palabra? –Te lo permito. –¿Y persistes en tu afirmación? –Persisto. –Amigo mío, te espero mañana; mañana, serás el primero en reir de tu ingenuidad! Y, encendiendo un cigarrillo, Charles de Loynes añadió: –La señorita Mary Folkestone es una muchacha extraña, de rostro agradable, que tiene un gran talento de escultora aficionada. El té que nos ofrece, o más exactamente el que nos ofrecía, antes de que tú le hicieses la corte, es un té irreprochable… Siendo rica te costará muy cara: eso no es nada; podemos soportar algunos gastos, ya que, aparte de tu trabajo, tenemos ciento cincuenta mil francos de rentas…
- 14. 14 –Tú tienes… –Nosotros tenemos… ¡No me interrumpas!... Que esta joven haya conservado su capital en las condiciones de libertad en la que ha vivido, es algo al menos improbable. Se dice que su padre, lord Ringham y su madre, la bailarina de Londres, han llevado una vida alegre. ¿No será la herencia una broma? ¡Es posible!... Por añadidura, los secretos de alcoba me interesan poco… Pero, lo que me asusta, Héctor, es que esta mujer no parece feliz, a pesar de su talento, a pesar de su juventud y su belleza, a pesar de su fortuna!... Se deprende de ella un hastío que le llega a la médula; ¡por eso es por lo que tu adorada me da miedo! Salieron, a lo largo de los bulevares, Héctor se vio muy enternecido. –Charles, – dijo – juzgas mal a miss Folkestone…. ¡Pronto, seré el más feliz de los hombres!... He tenido dos grandes alegrías en mi vida: la primera fue el día que tú me tendiste la mano; la segunda, es hoy… esta noche… ¡Ah! pensar que voy a poseer a esta mujer… ¡poseerla!... ¡Qué embriaguez!... Vamos, dime aún que soy absurdo… –¡Cálmate! –Es fácil decir ¡cálmate!... –¡Que el diablo me lleve! ¡Si fueses a acostarte con tu esposa legítima la noche de bodas, no estarías tan emocionado! –¡Oh! si Mary quisiera ser mi esposa… si estuviese sin un centavo… –¡Eres como un niño!
- 15. 15 III Once de la noche. – La hija de Lord Ringham acababa de retirarse a su habitación, y Héctor esperaba en el salón la discreta llamada que debía advertirle. Ningún criado; ningún ruido. Mary nunca se había sentido más artista y más mujer. Desabrochando su corsé, miraba su cama virginal, una cama de madera de naranjo blanco con incrustaciones de oro, las cortinas de seda blanca, el edredón completamente blanco. Era la primera vez que un hombre iba a penetrar en su habitación, y se sentía invadida por un dulce temor, animada por la luz de las lámparas, con tulipas rosas que nimbaban su rostro con luz de aurora. Estaba vestida de blanco y rosa. ¡Oh! Mary amaba a Héctor; lo amaba con todo el calor de su sangre joven. Esas palabras de amor, esas caricias con las que él la había colmado, las podía escuchar y sentir todavía; aún experimentaba voluptuosos estremecimientos. ¡Él estaba allí!... ¡Iba a venir!... Y sin embargo, se retrasaba, turbada en su ignorancia, semejante a la joven esposa que el marido reclama y a la cual la madre le murmura su discurso acerca de los deberes de la esposa y sobre los derechos del esposo, y, dos seres luchaban en ella, el artista que sabía todo, que conocía los secretos de la anatomía humana, y la mujer púdica enfrentada al artista. Finalmente se acostó. Ahora, con su cabeza cargada de amor apoyada sobre el hombro del joven, como una flor llena de agua. Una oleada de vida ascendió por todo su cuerpo; y sin defensa, con los labios húmedos, hermosa por esa aureola que, a la hora suprema, se refleja sobre el rostro de las vírgenes conquistadas, se estrechó cerca del amado, frágil, temblando de deseo. La última luz de las lámparas se deslizó sobre los amantes enardecidos. Fuera, hacía un gran día. Un rayo de luz agujereó las tinieblas de la habitación y corrió sobre el rostro del joven. Héctor se había dormido; Mary lo miraba dormir. Era pálido, de una palidez dorada, abatido, sin deseos tras la batalla del amor, con la cabeza hundida en la almohada, las manos extendidas sobre las sábanas. Era bello en su lasitud. Unas gotas de sudor perlaban su frente, y la enamorada las secaba dulcemente con su pañuelo de batista, levantando el bigote o acariciando los largos cabellos negros despeinados. Héctor se movió un poco, moviendo la cabeza como si el cuello de su camisa lo hubiese molestado; Mary abrió el cuello del durmiente y depositó allí un beso. En ese momento, una sonrisa, – la sombra fugitiva de un sueño,– pasó por los labios del amante, y la mujer siguió esa sonrisa hasta que se fue apagando en las misteriosas profundidades del sueño. El joven, habiendo hecho un movimiento bruco, las mantas abandonaron la cama, arrastrando en su caída la mayor parte de las sábanas. Mary analizaba las bellezas anatómicas en vivo, con la doble mirada de la mujer y la artista; se embriagaba con ese olor de carne, y admiraba las líneas de armonía de ese pecho marmóreo. Lo besó una vez mas y volvió a contemplarlo, exhalando suspiros, sintiendo como las lágrimas hinchaban sus parpados; y dominando una idea lujuriosa, cubrió el cuerpo, volvió la cara y estalló en sollozos. Él se despertó, le acarició las mejillas, y dijo:
- 16. 16 –¿Por qué lloras, amor mío? Ella se arrojó en sus brazos, muy avergonzada. Radiante y sorprendido, Héctor respetaba el pudor de la virgen. Esa jornada, la pasaron juntos, como artistas enamorados. Mary quería que Héctor hiciese su retrato; ella haría el busto de Héctor; pero no era la hora de trabajar, ¡era la hora del placer! Tras el almuerzo, que fue servido por mistress Tackay, feliz del buen humor de su ama, Héctor y Mary dieron un paseo por el parque Monceaux. El tiempo era frío y los enamorados regresaron pronto. Allí, en la habitación, con una gracia infantil, Mary fue a sentarse sobre las rodillas de Héctor estremeciéndose al contacto de ese cuerpo ya familiar, asombrado y alegre de esos repentinos transportes y de ese encantador abandono. Ella estaba pálida, dolorida, como una esposa por la mañana. Charlaron, evocando el uno y el otro el pasado, él, su infancia desolada, su juventud en la guerra, sus desesperaciones, sus fracasos, sus triunfos, su amistad fraternal por Charles; ella, sus viajes de aventuras, su existencia de lujo y su aislamiento. Y ambos, se sentían tomados por una emoción parecida, un deseo común de hacer sus nombres más célebres y poder y empujar en su amor el valor y ese orgullo necesarios para acometer grandes tareas. Mary nunca había amado; y como suponía que su querido había tenido amantes, ella entraba en detalles, curiosa como una colegiala. Al principio, Verneuil se echó a reír, tratándola de pequeña celosa, jurando por sus grandes dioses que las aventuras estaban olvidadas, y que, a partir de ahora, sólo Mary viviría en su recuerdo. Entonces, bajando la voz, enrojeciendo, ella le planteó unas preguntas un tanto ingenuas sobre la noche que acababan de pasar juntos. –¿Has sido muy feliz? –¡Oh! ¡sí! –¡Estaban tan guapo en tus sueño, y tan cansado! Ella rodeó con sus brazos la cabeza de Héctor y la dejó caer sobre la almohada. –¡Así era como estaba, querido! Verneuil se reía mucho con todas esas carantoñas adorables, excusándose por haberse dormido, afirmando que un enamorado no debe dormir jamás. Ella lo escuchaba hablar, agradeciéndole las infinitas delicadezas con las que la había conquistado. Sería su esposa legítima aunque él solo la tratase con respetuosa ternura; y en su orgullo de mujer, se enorgullecía de haber esperado tanto tiempo para entregarse a tal hombre. Él le sonreía; ella le devolvía su sonrisa. Viéndola tan bella y tan amante, el joven se animaba bajo los alientos ardientes que todavía dominaba, en el temor de marchitar demasiado pronto esa flor de amor por él abierta. Y como ella no parecía comprender, él pensaba que las primeras batallas habían despertado en ella dolores comunes a todas las mujeres, y se lanzó a perífrasis para decirle que esos dolores no eras más que pasajeros, y que a esos males, de las que las reinas de la tierra no están exentas, sucederían maravillas sin fin. Él continuaba con su elogio extraordinario de la mujer, y dijo que la naturaleza era injusta reservando al hombre un placer sin taras, y a su compañera más débil, todas los desventajas del amor y los grandes sufrimientos de la maternidad. Ella lo interrumpió y lo miró a los ojos:
- 17. 17 –¡Oh! quisiera sufrir y ser madre… Un bebé… Un bebé rosa… ¡Qué encantador sería viniendo de ti! La sonrisa de Héctor parecía contener una promesa. Quince días transcurrieron así. Vernueil pasaba la jornada en la calle de Moscú; se vestía, daba apresuradamente la mano a Charles y a Clémence, y regresaba enseguida al palacete de la avenida Trudaine. No queriendo recibir una hospitalidad gratuita, colmaba a miss Folkestone de flores y joyas, y si Mary protestaba ante las prodigalidades de su amante Héctor le hacía dulcemente entender que era su deber de hombre halarte actuar de ese modo, y, para no contraríarlo, ella aceptaba sus homenajes. Cuando salían juntos, se las arreglaban de manera que pudieran pasar desapercibidos; el incógnito les permitía evitar las relaciones mundanas que, por lo demás, se volvían cada vez más escasas. Solo, los íntimos de Vernueil conocían su reciente relación que se guardaban mucho de divulgar. Héctor trabajaba en el retrato de Mary y estaba convenido que cuando la obra estuviese acabada, la joven inglesa realizaría la imagen de su enamorado, no ya en busto, sino en estatua a tamaño natural. Regalo por regalo;¡eso sería encantador!” Las primeras noches de Mary – Héctor le había anunciado – deberían ser dolorosas. Esta metamorfosis de la chiquilla en mujer no se opera sin que no se produzca una sacudida, un desgarramiento del ser más o menos profundo; pero los dolores habían pasado y Mary esperaba aún los goces y las embriagueces que su imaginación le dejaba entrever. La virgen se había entregado a Héctor como una casada se entrega al esposo, tan castamente, tan completamente, y ella buscaba el placer que una mujer podía experimentar con un hombre. Él le hablaba de su dicha, y la preocupación de ella crecía día a día. Ella le ocultaba sus lágrimas y sus terrores. Avergonzada de ser así, llena de un deseo y no llegando jamás a satisfacerlo, imitaba a Héctor en sus abatimientos y sus desfallecimientos, se hacía la muerta, abatida sobre la cama, mientras que unas punzadas de fuego despertaban su carne; ella decía que era feliz, ignorando la felicidad. Mary tenía todos los espasmos, todas las crispaciones, todos los abandonos de una mujer que ha amado; sus labios se pegaban a los labios del amante en un ardor supremo; y cuando él caía, cansado de amor, ella caía también, gimiendo, agotada, sin causa, prefiriendo mentir y sufrir que confesar su impotencia. Y era un tormento a todas horas, una búsqueda, una llamada cada vez más ardiente, cada vez mas desesperada hacia eso desconocido, a ese misterio cuyo velo parecía siempre desgarrarse, para convertirse siempre en más impenetrable.¡El no lo sabía! ¡no podía saberlo! Ella mentía tan bien; adoptaba tan bien las actitudes de la mujer desfalleciente, que él sonreía en la calma reparadora de los sentidos, mientras que sus deseos por ella se iban con los vientos de la tempestad, como árboles muertos; mientras sus pasiones llameaban, todas rojas en el incendio, como estopas siempre consumidas, siempre renovadas, al aliento de una brisa malsana; mientras s que ella aún trataba y siempre en vano de hacer desbordar los efluvios terribles que mordían sus carnes. En los raros momentos en los que Héctor la dejaba sola, Mary se tumbaba sobre un sofá, desesperada, sintiendo vagamente flotar a su alrededor algo incomprensible y fatal que quería agarrar; algo impalpable, invisible que aleteaba sobre sus ojos, sobre su boca, que entraba como un fluido en su cuerpo, se paseaba sobre sus músculos, se mezclaba en su sangre y se iba enseguida, sin quedar fijado nunca en ella.
- 18. 18 Entonces, llena de angustia, se levantaba, se acercaba al gran espejo de su habitación, y en uns tumultuosa elevación de los sentidos, la joven se torcía los brazos y gritaba: –¿Es que no estoy hecha como las demás mujeres?
- 19. 19 IV Hector Verneuil hablaba con entusiasmo de miss Folkestone, jurando que su amante todavía era virgen antes de sus amores. Clémence prorrumpió en una gran carcajada. –¡Oh! ¡Qué bromista! – dijo ella, mirando a Charles de Loynes. El pintor, a la vez severo y cómico, levantó el brazo derecho en el aire, lo que quería decir: «¡Lo juro!» Clémence hacía remilgos: –Vamos, mi pobre Totor, – ella llamaba así a Verneuil en la intimidad, ¿Puedes creer que una señorita tan libre y bonita como Mary Folkestone haya conservado su virginidad hasta la edad de veintitrés años? –¡Sin embargo es así! – respondió Héctor, un poco vejado. –Si no temiese apenarte, te diría algo, - dijo la amante de Charles. –¿Lo que? –¿No te enfadarás? –Entre nostros… –Pues bien, señor Totor, ¡eres un totnto! Charles regañó a Clémence por el atrevimiento de su expresión. Esa noche, miss Folkestone se encontraba mal; había rogado a Héctor que la dejase dormir sola esa noche, para que al día siguiente pudiese despertar enamorada y con arrojo; el joven pintor se resignaba, aliviado en su pena por la idea de pasar una velada con sus dos amigos. Los tres vivían allí, en familia, sencillamente. Se comía en el salón de Charles; se tomaba café en el taller de Héctor. Las puertas de los apartamentos daban frente con frente; y como no había otro inquilino en la planta, era un va y viene contin uo de visitas. Antaño, Vernueil recibía en su casa a una amiga de Clémence, una señorita Louise que amaba a Héctor pero no era correspondida por este. Sin embargo Louise era bonita y buena chica, en absoluto marrullera, pero no personificaba el sueño de Verneuil que no le llamaba más que en contadas ocasiones, cuando la naturaleza expulsaba al artista condenándolo a ser hombre. Parecía imposible un vínculo serio entre ellos. Clémence, muy risueña, desesperando por encontrar una mujer para Vernuil, lo azuzaba: –¡Totor, no te rindas!... ¡Te encontraremos una mujer a tu medida! Ten paciencia; hay un concurso de belleza en Austria… iremos a buscar para ti una vienesa, la número uno, y si el número no te gusta, ya veremos. Morena, con dos lunares sobre su rostro oval, ojos negros, dientes de perrillo, una talla elegante y ligera como un rosal, Clémence Divin discutía alegremente con Héctor al que tomaba por un hermano que no le había dado nunca la ocasión de tratarlo de otro modo. Ella era de Caen, de la misma ciudad que el Sr. de Loynes. Este, que la conocía ya un poco, sabiendo que estaba en Paris, empleada en un almacén de modas, la había buscado, cortejado y, por fin, instalado como amante soberana en su apartamento. La señorita Divin, que veía a varias de sus antiguas compañeras circular por los bulevares con la obligación de venderse, aparte de la cuestión de amor, tenía una profunda amistad por el hombre que le había impedido salir a la
- 20. 20 calle; administraba sabiamente la pequeña renta que recibía y no dejaba hacer gran cosa a su criada. El Sr. de Loynes habría podido vivir sobre otro pie, con sus rentas: Él mismo lo deseaba, y se encontraba bien así, siendo enemigo del cotilleo y la chanza. Su lujo consistìa en pagarse bibelots caros que encumbraban su salón, bronces, mármoles, y sobre todo cuadros de maestros, respecto de los cuales Héctor le daba consejos que él no siempre seguía, especialmente en lo concerniente a las obras de Vernueil. El pintor, en efecto, se ocultaba del amigo para vender un cuadro, pues de Loynes le ofrecía tres veces el valor del mercado de sus telas. –¡Yo compro para poder vender más caro, cuando estemos muertos!– decía Charles. Pero, comprendiendo que el artista tenía interés en figurar en las colecciones de aficionados, el antiguo subprefecto se dejaba arrancar, en estos últimos tiempos, algunas composiciones del maestro. Aunque el joven pintor no estaba enamorado de Louise, esta venía a la casa y confiaba sus penas a la Srta. Divin. –Siempre se repite la misma historia… ¡Si se ama a alguien, se tienen noventa y nueve oportunidades sobre cien, para que ese alguien no te quiera! La pobre muchacha suspiraba, sin advertir que su vanal frase definía de una manera sobrecogedora la filosofía de las novelas y los amores reales. A pesar de todo, durante el verano, se iban todos juntos a Asnieres, a Colombes, a Bougibal, en los alrededores de Paris donde hay verdor, sol, frituras y cielo azul. Alquilaban un barco y se deslizaban por el Sena, siguiendo las orillas floridas. Después de navegar, se perdían por los rincones sombríos; y por la noche, al regreso, cuando Vernueil no estaba galante con Louise, Clémence lo alentaba con un balanceo de cabeza muy expresivo. Héctor parecía refractario a su pareja. –Está atontado, –gruñía Clemence,– ¡Louise lo haría tan feliz! –¡Eh! déjalo tranquilo, – concluía Charles…– ¡Un artista necesita ser libre para crear! La bonita Divin no se daba por derrotada: –Tú eres bueno… Conozco a mi Totor como a mi bolsillo… Eres un Don Juan Platónico… Totor observa a todas las mujeres… Busca… –¡Busca, pero no encuentra! Se reían aun cuando la frase fuese estúpida o genial. La existencia de los tres amigos seguía su apacible curso, con Clémence feliz, Charles feliz y Héctor soñador. El renombre del artista aumentaba: ese mismo año, Héctor había sido nombrado miembro del Jurado de pintura, y de Loynes estaba más orgulloso que el pintor mismo, de la rápida marcha ascendente del joven al que supo ayudar y metamorfosear… ¿No era acaso obra de él?... Héctor tenía pendiente sobre su caballete una gran tela titulada Los Martirios de la vida. El esbozo era soberbio; la idea audaz y poderosa. Se venían viejas mujeres llevando sus últimos harapos al Monte de Piedad, muchachas con el pelo suelto deteniendo a los paseantes, en las equinas de las encrucijadas; niños llorando de hambre; y, dominando todo esos duelos y todas esas tristezas, unos hombres en blusa, unos hércules desaliñados con la mirada azorada, germinando en sus cerebros pensamiento siniestros. Pero el cuadro no avanzaba durante el tiempo en el que el artista cortejaba a miss Folkestone y todavía se había detenido más cuando Vernueil se convirtió en la
- 21. 21 amante de la joven inglesa. ¡El carácter del bohemio agrio volvía a surgir; todavía había algo de Pierrot famélico, bajo la elegante chaqueta del antiguo amigo de Pierrette! ¡Oh! no se trataba de esos abandonos generosos, de esa alegría desbordante, imprevista, de esos estallidos de risa que animaban el taller. El meridional parisino estaba serio; de soñador se había convertido en huraño. Esa mujer que no se entregaba, exasperaba su pasión, y los dos amigos, Clémence y Charles, le pesaban ahora como dos testigos demasiado poco solidarios con sus deseos y sus derrotas. Les había confiado todo, y llegaba a lamentar sus confesiones. Charles decía a Clémence: –¡Eh!… ¿Ves como ha cambiado?... La Folkestone lo tiene!... Lo domina; lo ha embrujado; ¡lo va a volver idiota! –¡Bah! – respondía la amante de Charles… –¡Totor se curará!... No está enamorado más que de su pincel… ¡Louise lo sabe ben! Y con los puños sobre las caderas: –¿Al fin y al cabo, quién es esta Falkestone?... ¡Oh! las extranjeras, se da todo por ellas en Paris... ¡Dónde haya una holandesa, americana, española inglesa, rusa o china, todo es belleza y talento!... ¡Ah! ¡las parisinas!.. ¡Montón de crédulas! Cuando Verneuil anunció por fin su victoria galante, pareció tan exaltado, tan extrañamente feliz, que no hubo más que un grito en la casa: –¡Héctor va a perder la cabeza! Louise había acudido varias veces a llamar a la puerta del pintor, y como este no abría, la muchacha entraba en casa de Clémence. Esta trataba en vano de darle esperanzas. Héctor se dejaría con la Folkestone, una mujer aburrida, se decía, como la lluvia... Louise comprendía que su amigo no quería nada de ella, y, asumiendo la ida de que tendría que ir a buscar nuevos hombres en los Folies-Bergère o sobre las aceras de la calle Amsterdan, una gran tristeza la invadía. –Tú sabes – le había dicho Clémence, – que yo no estoy celosa de mis amigas… Hacer una fiesta con el primer tipo que pasa, debe ser bien desalentador, y Saint-Lazare esta al final del camino!... Louis, tú no estás hecha para la vergüenza… Cuídate de ti misma, esperando un protector… ¡Estás gafada, pero ya te llegará la suerte!... De Loynes es muy bueno… Cuando sufras en tu aislamiento, pequeña, ven a vernos; ¡tu cubierto siempre estará puesto y siempre tendré dos luises para ti! Una noche, se tomaba el café en casa de Verneuil. –¿Y Louise? – preguntó bruscamente Héctor. –Louise ha venido esta mañana – dijo Clémence; pero como tú no estabas… –¡Una valiente pequeña, Louise! –¡Deberías conservarla, Totor! –¡No, claro que no! –¿Tú prefieres a la otra? –¡Sí! –Es que Louise no es una Folkestone… una Folkes-tone! – repetía la señorita Divin espaciando las palabras. –¡Cállate, Clémence! – ordenó Charles que, extendido blandamente sobre un sofá, fumaba su pipa de espuma. –¡Quiero hacer rabiar a Totor! Y acercándose a Verneuil que encendía un cigarrillo: –Dime, Totor, ¡nosotros tenemos el honor de verte solamente cuando estás en penitencia, en las detenciones obligadas!... ¿Me presentarás a tu gran dama?... Debes
- 22. 22 estar orgulloso, una Folkestone… ¿Es feroz?… ¿Se la puede tocar?... ¿Acaso muerde? El Sr. de Loynes se levantó: –¡Estás exasperante esta noche!... Defiéndete Héctor… Como dice Dumas hijo: «Cuando se pega a una mujer, se venga siempre a alguien». –Y cuando se golpea a un hombre,– respondió la normanda, – se vengan a todas la mujeres… De todos modos me gustaría conocer a la Folkestone… Yo sabría bien si… Clémence no acabó su frase. Alguien llamaba suavemente a la puerta. –¡Cht!... ¡Es Louise! – dijo la amante de Charles. –¡Adelante! – dijo Verneuil. Apareció una mujer, cubierta con un gran abrigo negro. –¡Mary! – balbuceó Héctor… –¡Oh! ¡qué encantadora sorpresa! Miss Folkestone estaba allí, con el rostro vuelto. Había esperado encontrar a su amante solo, y había venido muy aprisa… Llevaba la mano a su corazón para comprimir los latidos. –Señora Charles, -dijo Vernuil, presentado a Clémence a su amante…– La insoportable amiga de las que te he hablado… –¡Y que yo amo ya! – respondió la visitante, que tendía la mano a Clémence…–¿Quiere ser usted mi amiga, señora? Y añadió, volviéndose hacia el antiguo subprefecto: –¡Todas mis felicidades, señor de Loynes! Vernuil había ayudado a Mary a desprenderse de su sombrero y de su magnífico abrigo de nutria, y Clémence ofrecía una taza a la hermosa rubia. –Me creía enferma, – sonrió la joven artista, con sus manos en las manos de Héctor. – El aire me ha sentado bien… Respiro… Mi migraña ha pasado por completo… ¿Padece usted de migrañas, señora Charles? –No, señorita. Se habló mucho de Paris, se hicieron mil proyectos de viajes y de fiestas, y hacia medianoche, Clémence y Charles se retiraron. –¡Cómo lo ama! – suspiraba Clémence… –Distinguida, de grandes modales, bonita y no orgullosa… Decididamente, yo era estúpida… Totor es un afortunado… ¿Qué opinas tú, Charles? –Casi soy de tu opinión esta noche… Jamás la Folkestones me había parecido tan amable… ¿Durare esta alegría? He ahí la cuestión… ¡Cuidado con el hastío! –Tu estas obsesionado con tu hastía! Una vez a solas con Verneuil, Mary tuvo un gran impulso de ternura: –Héctor, te amo…He venido para dormir en tu cama…. porque en tu cama, te amaré …. ¡con más ardor!
- 23. 23 V A partir de ese día, Mary se convirtió en la compañera de Clémence. La joven inglesa encontraba a su amiga muy alegre, y el buen humor de la amante de Charles tenía a veces un efecto balsámico sobre las tristezas repentinas que apesadumbraban a la artista. La señorita Divin estaba tanto o más dispuesta respecto de miss Folkestone, que Louise se consolaba ahora entre los brazos de un agente de bolsa. A menudo, almorzaban los cuatro en la calle Moscú; se cenaba y, con más frecuencia aún, en la avenida Trudaine. Mistress Ellen Tackay perdía un poco su rigor, en tanto los recién llegaos se mostraban amables. Héctor conocía los gustos de la vieja, y le regalaba pinturas castas y entradas para los espectáculos de gran moralidad. Ellen iba al teatro, en compañía de Rose que adoraba los dramas y explicaba a la gobernanta las locuciones que esta no lograba comprender. Por lo demás, respecto al resto del servicio, desde que la señorita «tenía a alguien», las palabras inconvenientes no se habían reproducido. El mozo Zéphyr y el cochero Bernard, con los cuales Verneuil se mostraba generoso, decían que el amante de la Srta. Folkestone tenía grandes modales para ser un artista, y sentían una auténtica admiración, a la vista de Charles de Loynes, de ese buen Hércules, y de la risueña Clémence. Igual satisfacción se producía en la calle Moscú, cuando miss Folkestone iba a casa de sus amigos. La criada, que le gustaba el dinero, se hacía la boca agua, y los porteros, los Dulestier, se inclinaban como si la joven hubiese sido la mejor inquilina del inmueble. Héctor adoraba a miss Folkestone. Si la amante no podía sustraerse a ciertas ensoñaciones dolorosas, él acudía a su lado y la acariciaba dulcemente, y ella se dormía, como un bebé enfermo al que se mece. La salud de Mary era delicada; Mary era nerviosa, demasiado nerviosa incluso; él lo sabía, y, acusando solamente al mal, él le perdonaba los caprichos y las iras que ella lamentaba de inmediato, y cuya paz se sellaba con un beso. En sus vagos tormentos, miss Folkestone miraba a Héctor como el sol lejano cuyo calor bienhechor se aproximaba poco a poco – rayos de luz y de amor –cuyo incendio devoraba la fría niebla que pesaba sobre ella. Ambos se pusieron a la labor. La nueva obra de ella era su Héctor en el abandono en el que ella lo sorprendió, en la nocturnidad de sus primeras veladas. El yeso acababa de ser acabado, y el amante dormía, sentado sobre un gran sillón, entre las ropas flotantes, la camisa abierta. Esa sonrisa, que iluminaba sus labios durante el sueño, Mary la había modelado de una manera intensa; el hombre parecía tan profundamente vencido, tan incapaz de batallar aún, que Clémence, con las manos juntas, se inclinaba al oído de miss Folkestone para decirle: –¡Caramba, querida, has puesto a Totor en un bonito estado! Miss Folkestone renacía a la esperanza. Ella se decía que sus sentidos estaban poco a poco despertándose, como su pubertad había tardado en llegar, y atribuía a algunos trastornos de su sexo de mujer, su incapacidad momentánea. ¡Había que esperar! Entonces, su pena disminuyó, y se comportaba con menos irascibilidad.
- 24. 24 Mary acudía con placer al taller de la calle de Moscú; ella sabía que sus vistas siempre encantaban a Verneuil y que resultaba más honorable y más halagador para él que ella recibiese de vez en cuando la hospitalidad del amante. Clémence la divertía con sus bromas y ella experimentaba un sentimiento de respetuosa camaradería por Charles, a causa del afecto casi paternal con el que este rodeaba a su Héctor. Los apartamentos de los amigos estaban situados en el tercer piso. Arriba, las ventanas de los salones y, en la planta baja, el vitral del taller, se abrían sobre la calle de Moscú; los dormitorios daban a un gran patio, y, desde las habitaciones, se podía observar el va y viene de la casa contigua, que abrigaba una treintena de inquilinos, casi todos del género femenino. A Verneuil y de Loynes les hubiese gustado evitar la vecindad de esas horizontales; pero los preocupaciones de las mudanzas, los hábitos adquiridos, un fondo de pereza, el temor de estar mal en otro lugar, la abnegación de su portero, y sobre todo la posibilidad de vivir al margen de toda relación con las damas galantes, los mantenían en la vecindad de la gran casa de amor. A veces, por las mañanas, cuando Verneuil estaba en sutaller, miss Folkestone levantaba un rincón de la cortina y miraba curiosamente a las vecinas de enfrente, todo un pequeño gentío de horizontales, asomado a las ventanas. Había allí camisones blancos, azules, rosas, rojos, verdes, olivas, amarillos, con cortinas tan variadas como los vestidos, y cabelleras tan variadas como las cortinas. De las habitaciones abiertas, se exhalaban fragancias de pachuli, y de ylangylang, mezcladas en las aguas de baño a olores más difícilmente analizables. Un autentico hormigueo de moños, unos llameantes como cerveza dorada, otros de un dorado más pálido divididos sobre la frente, en corte reglado; estos de un negro de cuervo; estos otros rizos como pelos de caniche; aquella aún, despeinada como si hubiese recibido un golpe de viento, entre el rostro aturdido todavía por un brusco despertar. Rostros jóvenes y rostros marchitos; rubias, morenas y pelirrojas, bajas y altas; gordas y delgadas; cinturas bien hechas y codos puntiagudos; pechos desbordantes y corsés que daban miedo: todo eso y todo aquello canturreando, y piando cancioncillas, contribuyendo a generalizar el horror del piano. Casi todas esas damas tenían su criada y almorzaban en su habitación, algunas veces, cara a cara, más a menudo solas. Las más pobres bajaban en zapatillas hasta la lechería próxima, un pequeño y discreto establecimiento, cuya cortinas pintadas representaban dos palmeras. Ocurría que dos mujeres comían juntas; por la tarde, se cerraba una ventana, y se veía, a través de las muselinas de color, sombras que esbozaban grandes gestos. Mary se asombraba enormemente. En el primer piso, en el segundo, en el cuarto, nunca se repetían los mismos hombres que había visto la semana anterior. ¿Por qué esas nuevos personas? ¿Por qué esas continuas metamorfosis? En el tercero, una rubia bajita se mostraba tan cambiante, que miss Falkestone no lo entendía. A aquella se la veía mejor que las demás, pues la habitación de Héctor estaba situada justo frente a la suya. La horizontal pasaba una parte de su tiempo charlando con un ratón blanco encerrado en una jaula, rodando en un tonel de hilo y hierro, y su ventana se abría y se cerraba dos o tres veces por hora. Se llamaba Eva, y realmente era una hija de Eva, visitada por una colección de serpientes con monóculos, paliduchos, mal vestidos y flácidos como un budín, caballeros muy jóvenes a los que sucedían cabezas calvas, espaldas jorobadas que rozaban las paredes del patio, sin hacer gran escándalo.
- 25. 25 Intrigada, Mary preguntaba y Clémence, halagada por esa excesiva familiaridad, adoptaba un tono doctoral para explicar la obligación que tenían esas muchachas de recurrir a varios mantenedores. Ellas parecían divertirse; canturreaban los estribillos de los teatros y los cafes concert; pero si actuaban en esa juega perpetua, si llevaban un infernal trajín de la mañana a la noche, era porque necesitaban olvidar muchas cosas. Ganaban dinero con una facilidad sorprendente, un luís en una hora, cinco luises durante la noche; pero el dinero se deslizaba entre sus dedos: sobre esas treinta diablesas, apenas se contaban dos o tres, – las más viejas – que pensasen en el porvenir. –Las pavas despluman a los pavos, – concluía la señorita Divin, –¡pero las damas de sombrero violeta despluman a las pavas! Las damas de sombrero violeta, personas venerables, ponían su capital y venían a vigilar sus intereses, todas las mañanas, maternales visitas llevando andanadas de insultos e incluso disputas. En cinco años, el personal de la casa se había renovado diez veces, las despidos, por falta de pago, se hacían más numerosos aún desde el crack. La Srta. Divin tenía todos los detalles por la portera. Entre esas putas, las unas poblaban las aceras, otras iban a encerrarse en los grandes portales. Dos estaban muertas. Clémence se acordaba de los funerales como si el enterramiento fuese ayer. Tres personas seguían el convoy: el frutero, el portero y Clémence, esas damas pasando entre ellas para no conocerse. ¡De un triste que daba miedo!... A fe mia, el recuerdo de las muertas no afectaba a las vivas: se descorchaba siempre champán; siempre se cantaba, se gritaba por las ventanas: Pi… ouit! Pi… ouit!... Y siempre pasaba algún hombre viejo o joven que respondía. –Pero, – objetaba la extranjera, – es imposible a esas damas amar a todos esos hombres. Pronunciaba la palabra «amar» de un modo embarazoso que daba al verbo una acepción completamente fisiológica. –Creo – respondía Clémence, – que si las muchachas «amasen» a todos los visitantes, como tú dices, ¡no les quedaría mucho tiempo!... Ellas remedan el amor; siempre tienen un pequeño caballero de reserva; aquel que no paga todos los beneficios…Yo soy tonta por contarte todo esto… Si de Loynes y Vernuiel me escuchasen, se enfadarían conmigo, y no resulta nada agradable cuando de Loynes está enfadado! Mary permanecía pensativa. Todo lo que veía, todo lo que escuchaba, era tan nuevo para ella y la intrigaba hasta tal punto; planteaba preguntas tan pueriles, tan raras, tan enormes a veces, que Clémence, riendo hasta las lágrimas le reprochaba de hacer «su Virginia». Al principio, la amante de Charles había tenido dudas sobre la ingenuidad de la joven extranjera. Ahora estaba persuadida de que Mary pecaba de ignorancia.
- 27. 27 VI Ninguna idea tenía arraigo en la organización de Mary Folkestone. Las visitas de la joven extranjera a la calle Moscú, se volvían cada vez más escasas; Clémence le parecía ordinaria, mal educada. La conversación de la amante de Charles no le interesaba ya: ese vocabulario trivial de las mujeres de Paris que una existencia casi burguesa no había expurgado, daba nauseas a la artista. Mary enrojecía al recuerdo de los pequeños horrores que su curiosidad insana despertaron en el espíritu de la robusta y risueña normanda: esas confidencias de mujer a mujer cuya inutilidad y peligro comprendía, esas banalidades tempranas, los relatos de explosiones nocturnas, las frases con doble sentido, las sonrisas y las miradas, ya no quería volver a verlas; no quería escucharlas más. En su vida completamente racional, la amante del pintor experimentaba un asco, – un asco hecho de celos y de pudor, – por esta Clémence que decía, con la boca llena, orgullosa de su colosal amante: «¡Oh! ¡qué bueno es el hombre!... ¡Es bueno el hombre!... Pero, Charles no abusa!... Yo no quiero matarlo, ni volverlo loco… ¡Manejo su bella inteligencia!» Miss Folkestone estaba en ese punto de lasitud y de enervamiento que rogaba a Héctor Verneuil que la dejase dormir sola. Cuando él estaba allí, ella tenía gran necesidad de descanso. Héctor obedecía todos los caprichos de su amiga, recordando que hay que amar a la hora de aquella que se ama, diciéndose que Mary era de una naturaleza frágil, delicada, condenada a las negativas, a los ayunos carnales. Había penetrado – así al menos lo creía, – en las alteraciones súbitas de ese temperamento de mujer, y creía enferma a su enamorada. Entonces, con el pensamiento de que la salud y la vida de ese querido tesoro estaban en juego, él redoblaba su prudencia y precauciones, no admitiendo placer a costa de lágrimas. Una noche, ella lo despidió bruscamente; en otra ocasión le enviaba unas palabras o se presentaba en el domicilio de él, en medio de la velada, algunas veces en mitad de la noche. Él la sabía extraña; pero nunca murmuraba, siempre dispuesto al perdón, al amor. En su aislamiento soñador, desinteresada de París, desinteresada del arte, insensible a los seres y a las cosas, la virgen retomaba toda su fiereza y toda su gracia, desde que el amante se encontraba a su lado, tanto su voluntad, a pesar de la enfermedad del cuerpo, se mantenía entera y soberanamente poderosa. Ese día, – era febrero de 1883, – misstres Tackay fue preguntar a su ama si estaba dispuesta a recibir a su amiga, la Sra. Camille Hartinges. Miss Folkestones tenia un comienzo de migraña; pero hizo de tripas corazón y dio la orden de introducir a la visitante. La Sra. Hartinges entró, y las amigas se besaron. –¡Por fin te encuentro! – exclamó Camille… –¿Sabes que el palacete de la avenida Trudaine tiene unas puertas más duras que las de un convento de Clarisas descalzas?... ¿Te has convertido en monja?... He tocado tu timbre al menos veinte veces, desde hace seis semana… Siempre las misma respuestas: «¡La señorita ha salido!... ¡La señorita se encuentra mal!...» ¿Ya no sales?... ¿Estás mejor?... ¡Oh! Estaba furiosa contigo… ¡Tenía ganas de golpearte! Y abandonándose a toda una vorágines de palabras que Mary acogía con una sonrisa, tomó asiento en un sillón, frente a la artista rubia. La viuda era una joven de formas distinguidas, cabellos morenos; mechas rebeldes se escapaban de su sombrero sembrado por frescas violetas y marcando
- 28. 28 unas sombras alrededor de su frente. La nariz recta se armonizaba con el conjunto del rostro; y cuando la Sra. Hartinges reía, mostrando sus dientecillos blancos, dos hoyuelos surgían en los extremos de los labios siempre húmedos. Sus ojos azules emitían dulces llamas y, su cabeza, ahogada en un vapor rosa, se inclinaba con un balanceo pleno de indolencia y de gracia que disipaba las sombras de la frente y ponían de relieve el intenso encarnado de las mejillas: se hubiese dicho un pastel de Latour. Camille estaba viuda. El medio duelo le sentaba de maravilla. Su hermoso cuerpo estrechado en una túnica de paño negro acusaba unas formas admirables de finura y de contorno; su voz era acariciadora, y la encantadora daba un atractivo de más a su palabras, terminando sus frases mediante una sonrisa. Ella conoció a Mary en una pensión de Boulogne-sur-Mer; el autor de sus días, el Sr. Dardanne, excapitán, viudo joven, la había casado con el Sr. Hartinges, uno de los más grandes banqueros de París, que, en el momento de su matrimonio, pasaba la cincuentena. El Sr. Hartinges era tan feo como rico. Fue en la playa, entre dos baños de mar, cuando él pensó en unir su vida a la de la bonita bañista. Camille llegaba al matrimonio sin ninguna necesidad de iniciación. El dormitorio del pensionado la había corrompido, y la directora de la casa, sospechaba que fuese un mal ejemplo para las alumnas, pero al no tener pruebas suficientes para expulsarla, se regocijó con la partida de la lesbiana. Ya, Camille se había encaprichado de uno de los profesores del colegio de Boulogne-sur-Mer, – un profesor casado,– el Sr. Flambard, que venía a impartirle lecciones de literatura. En los días de salida, el maestro y la alumna se encontraban en algún hotel sórdido. La falta pasó inadvertida, y el Sr. Hartinges, marido bonachón, se entusiasmó como el que más, al día siguiente de su boda; a continuación, el banquero murió dieciocho meses más tarde, dejando toda su fortuna al objeto de sus errores. El capitán Dardanne se hizo matar en un duelo célebre, en Boulonge, y la joven viuda quedó sola a partir de ese momento, en un magnífico palacete de la plaza Vendôme. Mary parecía preocupada. –¿En qué piensas, querida?– preguntó la Sra. Hartinges. –¡Te miro y te admiro, como artista! –¿En serio? –Sí… si fueses amable… me concederías lo que voy a pedirte… –Habla, querida –¿Quieres consentir en darme algunas sesiones para una estatua con la que sueño? –Con este vestido? –¡Oh! ¡no! –¿Cómo entonces? Y, cuando la idea le llegó, Camille estallo en risas. –Me reconocerían… ¡Sería un shock!... Entonces, miss Folkestone, muy animada, afirmó a la Sra. Hartinges que las grandes damas, e incluso las princesas de la corte de Austria, se hacían un honor posando ante Hans Mackart; nombró a vienesas, mujeres ilustres por su nombre y su belleza, que figuraban en la obra maestra del pintor húngaro: La Entrada de Carlos V en Anvers, cuadro célebre en París, con motivo de la Exposición Universal de 1878. –¡Cámille, decídete!… ¡Me harías feliz! –¡Bien, ya veremos! Y, saltando de una idea a otra, miss Folkestone preguntó:
- 29. 29 –¿No quieres volver a casarte? –¿Qué es lo que piensas? Tan pronto… Y además, prefiero estar libre, como tú… ¡Es tan buena la libertad de Paris!... ¡Hay que ser viuda o muje- artista para ser libre! –¿Y tú no abusas de tu libertad? –Abuso tan poco, querida, desde que el Sr. Hartinges murió… ¿Comprendes?... ¡Ni eso! La Sra. Hartinges hizo castañear entre sus dientes la uña de su pulgar rosa, y ese gesto poco conveniente en una mujer de su mundo, Camille lo convirtió en algo infinitamente gracioso; durante un momento conservó su actitud, con la mano delante de los ojos, sonriendo a su dedo brillante aún por la saliva. –Yo,– declaró miss Folkestone, agitando un abanico que acaba de tomar sobre la chimenea, – olvido las largas abstinencias… Tengo un amante… –¿El Sr. Héctor Verneuil?... ¡lo sabía! –¿Quién te lo ha dicho? –¡Oh! querida amiga, nadie me ha dicho nada… Lo he adivinado, ¡eso es todo!... El Sr. Verneuil te hacía la corte, me acuerdo de nuestras pequeñas reuniones… Sin decir palabra, te encierras en ti… Nos suprimes el té… No se te ve por ninguna parte… ¡La conclusión es fácil! ¿Te gusta?... ¿Lo amas mucho?... ¿Eres feliz? –Lo amo y soy feliz. –Tu afirmación no suena muy convincente. –¡No tengo por costumbre proferir gritos, querida! –En fin, ¿has pasado los límites del flirteo? –Sí. –¿Sin tratar de hacerte esposar? –Héctor ha pedido mi mano… He rechazado… –¡Bravo!... La libertad ante todo… ¿El Sr. Verneuil es tu primer amante? –¡Desde luego! –¡Cómo se cambia!–suspiró Camille…– En Boulogne, tú eras de madera. –Y tú que eras de fuego, te has convertido en hielo… –¡Sí… en hielo! Mary se estremeció. Pensó, que, tal vez, se encontraba en presencia de una mujer como ella, incapaz como ella. Y sin embargo, todo en el rostro de Camille desmentía sus palabras… ¿La Sra. Hartinges, dieciocho meses sin amante... ¿Oh! ¡jamás creería eso!... Miss Folkestone se acordaba, al contrario, que la Señorita Dardanne era muy precoz en Boulonge-sur-Mer y que a menudo, durante la estación de los baños, había huido ante las propuestas que le hacia la otra, de ir a desvestirse, ambas, en una gran caseta… Ella no había olvidado que, jugnado en la playa, la señorta Dardanne la besaba a propósito de nada y la tenía estrechada contra ella, ante el asombro de los bañistas… ¿Los sentidos de la viuda se había súbitamente helado? –¡Oh! –melindreaba la Sra. Hartinges – has hecho bien en cambiar… ¡Nunca has estado tan fresca y tan bonita! En ese momento, Camille envolvió a Mary con esa mirada lujuriosa que daba tanto miedo a la joven inglesa; Miss Folkestone no vio en ello sin embargo ningún peligro y apartándola con gesto amable: –¿Es que quieres asustarme?... Ahora soy valiente, ¿sabes? La viuda no insistió.
- 30. 30 –¿Te quedas a cenar? –concluyó Mary… –En familia… Héctor va a venir… ¡Mi Héctor!... ¡Mi amor Héctor!... Si supieras que dulce es, afectuoso, lleno de detalles, de esas mil atenciones que nos encantan a las mujeres… ¡Es un amante y un amigo! –¿El Sr. Verneuil cena todos los días en tu palacete? –Cena aquí cuando quiere… como yo voy a la calle del Moscú, cuando me place… –Una auténtica pareja –¡Una auténtica pareja!.. ¿Pero esta noche, tú eres de los nuestros? –¡Acepto, mi bella! Héctor Vernueil entraba. Quedó un poco sorprendido y contrariado al saber que la Sra. Hartinges iba a interrumpir su cara a cara: Mary enseguida lo puso al día. –Camille sabe todo… En realidad ya lo sabía todo… y… –¿Y? –¡Y puedo besarte delante de ella!… ¡Ver a una joven viuda indulgente con los pecados de los demás, es agradable y raro! Ella lo cubrió de grandes besos, mientras Camille reía, diciendo: –No te pares… ¡Oh! ¡esta Mary! Tras la cena, se pasó al salón, un salón florido, encumbrado de bibelots de todos los estilos, de todas las épocas. La China se codeaba allí con la India; Sévres, los Gobelins, Aubusson luchaban entre los esplendores del Oriente; el pillaje del palacio de Estado acompañaba los robos de las guerras españolas; Tahan y Mombro se asociaban a Barbedienne; Boule y Benvenuto Cellini, Fromente Merude, todos los clásicos, todos los modernos, todos los contemporáneos, todas las maravillas se habían dado cita en ese palacio del Arte. Las dos mujeres se sentaron en el borde que, a guisa de baco, rodeaba una palmera gigantesca, y Verneuil tomó lugar sobre un sillón, enfrente de ellas. Mary, instalada al piano, tocó un valse. –Héctor, – dijo, –baila con Camille. Verneuil dudaba. –¿Vamos, Héctor? El vals comenzaba. Miss Folkestone tocaba, media girada, con los ojos sobre los bailarines. La Sra. Hartinges observó: –Pero fíjese, señor Verneuil… Esto es una trampa… Mary nos espía… ¡malévola celosa! El torbellino pasaba siempre. Bailaban a dos tiempos: la mujer arrastraba al bailarín. Camille enviaba una sonrisa a Mary, a la artista mecida por el viento de las faldas que le soplaba en el rostro. Mary dejo de tocar. Se había vuelto pálida; sus dos codos se apoyaron en el mismo instante sobre el teclado que produjo un gemido formidable. Los bailarines se apresuraban a su alrededor, le preguntaban, y ella permanecía allí, con la cabeza entre sus manos, mientras que las notas del piano, graves y agudas, se confundían en una tonalidad lastimera. Pronto, murmuró: –No es nada… Un desvanecimiento… Una crisis de migraña… ¿Queréis seguir bailando? Pero no bailaron más, declarando el uno y el otro que ella les había dado un gran susto.
- 31. 31 Tras la partida de la Sra. Hartinges, Héctor dijo a Mary: –¿Por qué me has pedido que bailase con Camille? –Era una prueba… Camille es bella… –¡Ni siquiera la he mirado!... Tú sabes bien que Mary es la única mujer a la que amo y a la que puedo amar… ¿Te sientes ya completamente repuesta?... ¿Quieres que llame a tu gobernanta? –¡Oh! no, quedémonos aquí los dos!... ¿Quieres, adorado mío? En medio de la noche, mientras Héctor la rodeaba con sus brazos, Mary sufrió un nuevo síncope, al cual sucedió un violento ataque de nervios. En un momento, de su boca torcida exhalaron gritos tan desgarradores que toda la casa estuvo pronto a pie. La gobernanta y Héctor mojaban las sientes de la enferma con vinagre, y le hacían respirar sales. Más tranquila, Mary se durmió cerca de Héctor; soñó que experimentaba el espasmo de amor, y sintió todos los encantamientos de los sueños voluptuosos.
- 33. 33 VII Miss Folkestone se sumergía en la lectura de libros de anatomía. Esos libros ya los había estudiado tiempo atrás, pero solamente desde el punto de vista plástico, como artista. Las líneas de la estructura humana no se le habían aparecido más que bajo los puntos de vista de una ciencia necesaria para su arte, llena de austeridad, completamente ideal; y hete aquí que, bruscamente, invadida por curiosidades malsanas, buscaba otra cosa en las formas del hombre y de la mujer; y los dibujos, aquellos sobre todo que analizaban los sexos, despertaban en su espíritu apetitos de lujuria. Esos dibujos casi siempre inútiles en el arte de la estatuaria moderna que emplea un manojo de hojas de vid o unos metros de paño, apenas los miraba antes, y las páginas del libro estaban a menudo intactas, en la época en que Mary vivía en una absoluta inmovilidad de los sentidos. La mujer, excitada, parecía hoy alimentarse de secretos del ámbito médico, de los que la artista de ayer, la artista púdica, no hubiese podido soportar las verdades en bruto. Mary se convertía en la buscadora de grandes obscenidades. Había leído muchas novelas. Entre sus lecturas, aquellas que trataban de cuestiones patológicas le interesaban más que el resto; en cuanto a las simples historias de amor «en el limbo», como ella decía, las desdeñaba, afirmando que esos relatos eran siempre los mismos, y que los inventores llamados a romper los viejos moldes, se volvían del lado de la ciencia. La artista se iba desintegrando, vencida por la mujer, y esa naturaleza exasperada quería un alimento en relación con sus impotentes avideces. Sacudida por los abrazos de una lubricidad singularmente activa, la hija de la Folkestone fue a admirar las colosales estatuas de su taller. Permaneció horas enteras ante una reproducción del Hércules de Franaso, y, poco a poco, hizo que el mármol adquiriese vida para ella, en carne y hueso, en la prodigiosa potencia de su musculatura. Ya no era el joven hombre pálido, el amante de dulces ojos, que tarareaba una canción de amor; era un coloso que iba hacia ella, un coloso de cuya boca salía un fuego, cuyos brazos la mantenían asida bajo un abrazo. Lamentaba no ser un hombre para ir a tomar en la multitud a la mujer atleta que sueños de gigante habían gestado. Guapo muchacho, Héctor, pero demasiado débil, demasiado poco terrible; tenía demasiada sentimentalidad en el corazón; no vivía lo bastante para el placer carnal: sus ojos no despedían esos brillos salvajes y su cuerpo no tenía esos elevamientos formidables que la despertarían por fin de su letargo. Esta idea del no-poder se aferraba a sus flancos como un buitre. Un fuego quemaba su carne, y, en lugar de apagarlo, ella recogía a su alrededor todo lo que podía hacer la cocción más dolorosa. En tres meses, había vivido tanto, había sufrido tan profundamente, que le hubiese bastado, de tal modo las esperanzas habían caído, las rabias sordas, los sangrantes desgarros habían tomado la forma de monstruos bailando cerca de su cuerpo, tender las manos al azar, con los ojos cerrados, para gritar bajo las mordeduras de los monstruos que vivían de su sangre y de su juventud. A veces, el pasado se levantaba ante ella. Mary volvía a vivir su vida de ignorancia y quietud, sus reposos y sus castidades de joven muchacha, sus sueños de artista… ¡Ah! ¿por qué un hombre había venido a sorprenderla en la calma
- 34. 34 bienhechora de las vírgenes para arrojarla en esa atmósfera de voluptuosidad?... El demonio de la lubricidad se había apoderado de su carne; ¡ya no podía desprenderse de él!.... Un fermento vengador hervía en su sangre… ¿Estaba definitivamente condenada?... ¿Ignoraría siempre el misterio que la naturaleza desvela a todos los seres?... ¿Permanecería sola, completamente sola, en esa fría noche?... ¿Ningún sol aparecería nunca? Evocaba las horas en las que, condenada viva, a la luz del día, contemplaba el rostro del amante satisfecho, mientras que, maldiciendo las auroras, se mordía las manos para no romper a llorar; y cuando el joven hombre dormía, sonriendo con su sonrisa de embriaguez, le entraban ganas de matarlo. Ella solo pensaba en sus delicias y sus éxtasis, acusándolo, en su conciencia, ¡de no tener la fuerza de hacer brotar en ella la chispa de vida! Una mañana, para complacer a Verneuil, había aceptado almorzar en la calle de Moscú, en compañía de Charles y de Clémence; la señorita Divin había bromeado sobre el círculo violeta de sus ojos, ¡un círculo nacido de insomnios y angustias! La normanda, riendo, recomendaba a Héctor que tratase bien a su mujer, y Mary sonreía a los elogios y buenos consejos de la amiga, con el deseo secreto de golpearla, de morderla, de desgarrarla. Esa misma noche, Héctor y Mary asistieron al Circo de Invierno, donde el célebre gimnasta Salvator, de New-York, daba una representación. Muchas mundanas y horizontales célebres, en sombreros con plumas, deslumbrantes de joyas, se encontraban sobre las gradas de terciopelo cereza; el paso de las caballerizas estaba completamente obstruido por oficiales de paisano y por una multitud de fracs, ajena a los consejos de los guardias municipales de servicio. Miss Folkestone, en sencillo vestido azul y guantes negros, bajo un encantador capote de terciopelo negro, deseando no ser advertida, tomó lugar en las primeras bancadas. Sin embargo, algunas manos amigas saludaban a Verneuil, y se decía, mirando a la extranjera: «¡Es la Folkestone!» como se hubiese dicho: «¡Es Granier o Lender!», sin que la joven inglesa fuese consciente de ser tan conocida de los deportistas y artistas. Se acababan de realizar algunos ejercicios ecuestres, y ya los mozos con pantalones de banda dorada se precipitaban a la pista; otros empleados izaban un trapecio en las alturas de la carpa. Los aficionados iban a ver y admirar al gimnasta Salvator, el apuesto Salvator, el sorprendente Salvator, cuyo nombre brillaba en letras rojas sobre todas las paredes de París. A su entrada, se produjo un estremecimiento en la sala. El gimnasta en maillot color carne, tenía un rostro de joven y bello ateniense, una cabellera negra rizada, bigotes modernos, muy sedosos. Se le citaba como el tipo de la perfección humana. Sus brazos desnudos estaban cruzados sobre su pecho, marcándose los bíceps; sus piernas nerviosas, gradualmente redondeadas, se adaptaban a la seda de la tela. El maillot se pegaba tan bien a la carne, en unos matices rosas y nacarados, que la ilusión era completa, y varias damas emitieron unos «¡oh!» agitando sus abanicos, pensando en un hombre desnudo. Un gracioso gritó: –¡Eso de perfil no es nada!... ¡Oh! ¡Insuficiente! La intervención no dio lugar más que a un pequeño rumor de risas. La atención era general. Era necesario que el ejercicio al que se iba a librar Salvator, fuese algo extraordinario para estar a la altura de la curiosidad de un público aburrido ya de los gimnastas.
- 35. 35 Desde el momento que la orquesta, situada encima de la puerta de las caballerizas, hubo entonado los primeros compases del vals P’tit blue, se vio correr a los escuderos y los payasos, agrupándose ellos también en el fondo del paso, manteniéndose de pie sobre unas banquetas, o los unos sobre los otros, agrupados, por así decirlo, en el aire, en abigarrada mezcla de trajes muy pintorescos. Se toleraba todo, pues Salvator no daba más que una representación en París, ciudad por la que comenzaba su gira a través de Europa. Verneuil dijo a Mary: –¡Qué buen modelo, ese pájaro! –¡Oh! ¡sí! – respondió ella, absorbida por un pensamiento diferente, enfocando sobre el gimnasta sus gemelos de marfil. Salvator, se balanceaba atado por uno solo de sus pies a una cuerda que había sido elevada hasta el trapecio. Se levantó; hubo aplausos, pero sin entusiasmo. El giro era conocido. A continuación, el gimnasta hizo una pirueta sobre la barra, sustentándose, como punto de apoyo, tanto en un pie, tanto en un brazo. Se detuvo, pasando del giro más vertiginoso a la más completa inmovilidad. La orquesta continuaba el vals y, ya, se escuchaban murmullos de desaprobación. –¡Vende humo! – comentaron dos hombres de frac. –Esperen, caballeros, esperen! – dijo el viejo Franconi, retorciendo sus bigotes blancos. –¡Van ustedes a ver! – añadía Loyal, febril de esperanza en su gigantesco cuello almidonado. La música dejó de tocar, y el cuerpo del gimnasta, colgado de una sola mano al balancín, giró cerca del foco. Salvator sonreía, y sin embargo se jugaba la vida. De repente, la mano abandonó el trapecio, y se vio el cuerpo como descendía verticalmente desde una altura de veinte metros al vacío. Un «¡oh!» pero un «¡oh!» de terror, esta vez, subió de las gradas. Los hombres se levantaban sobre las bancadas; las mujeres, muy pálidas, giraban la vista, temiendo no ver más que un amasijo de carne y huesos. Pero, Salvator había caído de pie, y enviaba besos al público. Era el número más prodigioso que gimnasta alguno había realizado. Cuando la música recomenzó celebrando el triunfo de Salvator, Héctor declaraba: –¡Ese Salvator es extraordinario! –Sí… ¡extraordinario! – dijo Mary, alegre. Salieron. En el coche que los conducía, como Mary temblaba un poco, Vernuil le preguntó: –¿Te encuentras mal? –Sí. –¿La cabeza? –La cabeza y todo el cuerpo… –Soy un estúpido por haberte llevado al Circo… No necesitas emociones intentas… ¡Pobre gatita! No hablaron más. Llegando al palacete, miss Folkestone tendió la mano a Héctor: –¡Buenas noches, amigo mío!
- 36. 36 Luego, dijo en voz alta a Bernard, inmóvil sobre el pescante: –¡Lleve a su casa al señor… Pero Verneuil permanecía allí, estupefacto. –¿Me echas? –Me encuentro mal… –¿Estás enferma y rechazas mis cuidados?... ¡Oh! te lo ruego, permíteme… Sería muy desgraciado pensando que estás sufriendo, lejos de mí… –No insistas… Es inútil… ¡quiero estar sola! Él avanzaba; ella se alejó: –¡Hasta mañana! –Entonces, bajo… prefiero irme caminando… ¡Ah! ¡me haces mucho daño! Mary ya no podía escucharlo. El coche rodaba en el patio del palacete, mientras que Hector, con los ojos anegados en lágrimas, permanecía plantado en medio de la avenida Trudaine. –¡Está loca! – pensaba dolorosamente. Las puertas se habían cerrado. Charles y Clémence regresaban también del Circo de Invierno; pero, se habían mantenido apartados durante la representación, puesto que miss Folkestone había expresado el deseo de estar sola con su enamorado. Cuando vieron a Héctor tan abatido y desesperado, un idéntico grito salió de sus pechos: –¡Esa mujer será tu desgracia! –Mi buen Totor, – añadía Clémence, – debes volver con Louise… Louise te sigue amando… ¡No tienes más que decir una palabra y ella dejará a su cuarenta y seis agente de bolsa! Y el Sr. de Loynes arrastraba a su amigo: –¡Verneuil, se razonable!... ¡Hay muchas mujeres en París!... Hace falta estar loco para amar a una diablesa que sitúa a un gran artistas en el rango de los esclavos y lo arroja en la puerta, ¡como a un perro! Héctor seguía llorando, sin fuerzas para decir ni una palabra. En su habitación, miss Folkestone escribía una carta a Salvator. ¡Quería que el gimnasta fuese a su domicilio de inmediato!... Él ya no estaba en el Circo… Se le encontraría en su hotel, en un café, en un restaurante, allí donde él estuviese, no importa dónde… ¡Se registraría París! Comenzaba una página, buscando un pretexto. Un viejo amigo escribía a Salvator, lo invitaba a cenar y le enviaba su coche… No, otra cosa… Un agente desearía contratar al Americano… Pero, Salvator tenía compromisos anteriores!... ¿Una declaración de amor, una declaración anónima?... El gimnasta llegaría, con los ojos tapados, y, ella, la Reina de amor, representaría a la Princesa de la Torre de Nestes… ¡Locuras!... ¿Y si ella firmaba con su apellido «Folkestone» o con su nombre «Mary»?.... ¿La conocía él?... Enrojeció ante esa idea… La bella historia, si el payaso mostraba la carta… Escribía tres líneas, dos líneas, dos palabras… «Querido señor Salvator»… «Querido amigo»… «Mi viejo camarada»… «Señor»… Luego, arrugaba el papel entre sus dedos, no encontrando ninguna fórmula. Zéphyr esperaba detrás de ella, con el sombrero en la mano. Bernard había recibido la orden de no desenganchar los caballos, antes del regreso del mozo. Miss Folkestone se levantó por fin y con voz sorda: –Zéphyr, no hay carta… ¡Vete! No pudo dormir. Toda la noche pasó en una agitación febril… El hombre en maillot color carne bailaba encima de su cama… Veía el trapecio en la luz; veía el
- 37. 37 cuerpo operar su descenso vertiginoso… ¡Que apuesto y fuerte era ese brillante gimnasta!... ¡Qué nerviosas eran sus pantorrillas! – y, en la mujer, la idea de la fuerza dominaba la de la gracia. Inútilmente, la enferma demandó placer en las prácticas del onanismo.
- 39. 39 VIII Al día siguiente, Héctor Verneuil se hizo anunciar en el palacete de la avenida Trudaine. Mistress Trackay lo recibió. –La señorita está de viaje – dijo – y su ausencia debe prolongarse algunos días… He aquí una carta para el señor… Él abrió la nota sobre la acera de la avenida Trudaine: «Mi querido Héctor, «Perdona y olvida mi mal humor de ayer… Estaba bajo los efectos de una pena que no podía contarte; de ahí mi irascibilidad incomprensible para ti… Se trata de la memoria de mi madre… Una agencia de Londres amenaza con hacerme hablar… Parto para Inglaterras, con la esperanza de arreglar esta desagradable historia… ¡Hasta pronto! «Mil besos, «MARY FOLKESTONE» Héctor estudiaba, analizaba la epístola, una disculpa típica, no lo dudaba; en cuanto al pretendido viaje, la historia de la madre y la agencia, se negaba a creer en ella: habría apostado su cabeza que Mary se encontraba en su habitación y que a través de las persianas bajadas, ella lo miraba y gozaba del dolor del hombre. ¿Era una mujer cruel?... ¿Su amor no había sido más que una gran mentira? Héctor acababa de comportarse como un hombre galante; no escatimaba ni los ramos de flores, ni las joyas, para alegrar a su adorada, tan desagradecida. Realmente, Charles y Clémence penetraban en el misterio: ¡esta Folkestone era una enferma! Entonces, ¿por qué no consultaba un médico?.... Cuando Verneuil instaba a su amante a que acudiese a un doctor, ella se negaba, afirmando, con una extraña sonrisa, que simplemente era un poco nerviosa, que de vez en cuando padecía migrañas, como la mayoría de las mujeres jóvenes, y que podía vivir así muy bien. –No me hables de médicos – decía siempre. –¡Me dan pánico! Él no insistía más. Ella volvía a mostrarse graciosa y cariñosa, pero no con esos desbordamiento de pasión, esos tumultuosos latidos de los sentidos que caracterizan a las ninfómanas. Miss Folkestone amaba el placer, ignorante del vicio, y su pudor se alarmó al principio con ciertos atrevimientos del amante, audacias que ella acogía con una frialdad casi resignada. Sin embargo Verneuil juzgaba extraordinario que Mary hubiese vivido tanto tiempo en el celibato. Charles y Clémence podían ignorar la «virginidad» de miss Folkestone, en el momento en que la joven inglesa se había entregado a él, pero, él no tenía el derecho de ponerlo en duda. Pero cuanto más reflexionaba, las contradicciones surgían en su cerebro. Mary se convertía en un enigma indescifrable. ¡Nada motivaba ese brusco cambio! Esos últimos días, Mary había estado encantadora, y Verneuil no podía comprender nada, nada más que una cosa
- 40. 40 finalmente, y es que ella ya no lo amaba, que estaba cansada de él y que ¡había un rival! A esta idea, unos resplandores de fuego iluminaban los ojos del hombre, y el artista se exaltaba con ideas de venganza. Luego, volvía a intentar comprender. ¿Mary Folkestone no era responsable de sus actos?.... ¿La fortuna no le aseguraba la independencia de su amor?... ¿La artista millonaria debía someterse al yugo de la muchacha acoplada a un hombre que no ama? Y él, otro artista menos millonario, ¿daría el espectáculo de vencerse a sí mismo?... ¿Vendría todavía a llamar a la puerta de la casa rica para salir humilladlo, como un lacayo despedido?... ¿Acaso no tendría su orgullo que oponerse? Verneuil se juraba que todo estaba acabado, que esta mujer estaba expulsada de su corazón, mientras que todo su ser, sus recuerdos ardientes, su carne excitada, le gritaban que mentía, que pertenecía a esa mujer, ¡que sería incapaz de dejar de amarla! Razonando así, toda la jornada, desde la avenida Trudaine hasta el bulevar de los Barignolles, entró en los cafés, bebiendo para aturdirse y no encontrando en los licores más que una excitación a su dolor. No se atrevía a regresar a su casa. Charles y Clémence lo considerarían un cobarde, después de la historia de la víspera. No cenó; no tenía hambre. La noche caía. Al llegar a la calle Clapeyron, Verneuil regresó sobre sus pasos y se dirigió a zancadas hacia la avenida Trudaine. La habitación de Mary estaba iluminada; el joven afinó el oído y le pereció escuchar los sonidos de un harpa. Dudaba aún, pero, una forma blanca se deslizaba a través de las cortinas. Verneuil reconoció a miss Folkestone y miró mucho tiempo las dos ventanas que desprendían luz como dos ojos enormes de animales inmóviles en las sombras. Héctor se decidió por fin a regresar al domicilio donde el Sr. de Loynes lo esperaba. –¿Y bien? – dijo Charles. –¡La Folkestone me mata!... ¡Ah! soy muy desgraciado… ¡muy desgraciado! –¿Y no te sientes con el coraje de devolver a esa mujer desprecio por desprecio? –No… ¡No tengo valor! –¿Qué quieres hacer? –Entrar en su casa y, si encuentro allí un hombre, insultar, abofetear a ese hombre, y a continuación, ¡batirme! –Vas a darme el gusto de acostarte… Nos veremos después de degollarnos… Clémence añadió, indignada y seria: –Escucha, Totor, ¡estás demasiado alterado!...¿Oh! ¡las extranjeras, las extranjeras!... ¡Envíala al diablo! A algunos días de allí, el Sr. de Loynes se hacía anunciar en el palacete de la avenida Trudaine. Héctor estaba gravemente enfermo; suplicaba a miss Folkestone que fuese a verlo, y Charles pensaba que la joven inglesa no se negaría a acudir a la llamada de su amigo. Ella balbuceó: –Iré a ver a Héctor… ¡Ah! señor, ¡estoy desolada por el daño que le causo! El visitante la miró con mirada leal. Ella estaba sentada frente a él, vestida con un vestido a rayas azules y blancas, y tan pálida y deshecha que el joven hombre no pudo impedir observar: –¿Señorita Mary, se encuentra usted mal también?
- 41. 41 Ella dijo un «sí» ininteligible, con los ojos fijos sobre el suelo. –¿Cuándo vendrá usted? – continuó Charles, – ¿mañana?... –Mañana… Mañana… –Le parecerá que soy muy indiscreto, señorita; le ruego que recuerdo que es un hermano que habla de su hermano… Usted está matando a Héctor… ¿Qué ha hecho, ese niño grande al que usted amaba, para permanecer casi insensible, sabiendo que está en peligro de muerte?... Él la adoraba; usted ha sido la alegría de su vida… Señorita, yo no olvido que es una artista y una mujer a quién me dirijo; pero, se hace necesaria una explicación. Esta explicación que Vernueil, en vano, solicitaba, se la pido a usted en su nombre… ¿Por qué ha invocado un pretexto para abandonarlo?.. Ese viaje a Inglaterra que parecía tan urgente, no lo realizó… usted se quedó en Paris… Héctor la ha saludado en la Ópoera, y usted no ha respondido a su saludo… ¿Por qué todas esas pequeñas mentiras?... ¿Por qué todas esas humillaciones?... ¿No sería más generoso decir a Verneuil que todo había acabado entre ustedes?... En lugar de eso, ha estado huyendo de él; excusándose con enfermedades, imaginarias sin duda… ¡Daría la impresión que le gusta torturar a aquel que fue su amante y que todavía es su amigo!... En fin, señorita, Héctor está persuadido de que tiene un rival, que otro hombre lo ha reemplazado en su corazón… Ella protestó: –¡Eso es falso!... Ningún hombre, después de la marcha de Héctor, ha sido recibido en mi casa… –¿Me autoriza a repetir esta declaración a Héctor? –Se lo autorizo, señor. Charles, en un impulso fraternal, tomó las manos de Mary entre las suyas: –Venga conmigo, señorita… Se lo dirá usted misma. –¡No!... ¡no!... –¿Entonces, nos veremos mañana? –Mañana… tal vez… –Pero Héctor se muere, señorita… –¡Hay mujeres, señor, para las que la muerte sería bienvenida! –¡Está retirando su promesa! Pues bien, quiere que sea sincero señorita? Usted no ama a Héctor; ¡no lo ha amado nunca!... Héctor no ha sido para usted más que un juguete… ¡un juguete ridículo que reemplaza por otros! Miss Folkestone se había levantado, y observaba orgullosamente al Sr. de Loynes: –¡Usted me ha interrogado, sin tener derecho, señor!... ¡Me ha ofendido!... No lo quiero aquí… Sé que Héctor es su amigo, su hermano… Sé que sus dolores y alegrías son comunes… Dígale que espere… Dígale que más vale que no lo vea en este momento… Dígale que soy una mujer desgraciada… una enferma… que no le engañaré, ¡pero que no puedo verle! El Sr. de Loynes acababa de retirarse, y miss Folkestone oía aún el ruido de los pasos del visitante en el corredor. Invadida por un deseo que hasta el momento había contenido, Mary abrío bruscamente la puerta de su habitación: –¿Señor? ¿Señor Charles? –¿Señorita? Se miraron, él, muy tranquilo, ella temblando. Y como el Sr. de Loynes permanecía impasible, la joven se turbó y enrojeció. Pero, dominando su emoción, retomando su libre arbitrio, tendió la mano a Charles:
- 42. 42 –Gracias, señor… ¡Ha sido usted muy franco!