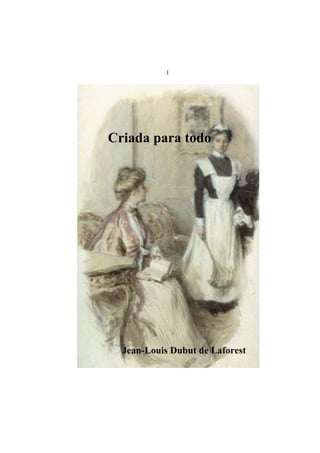
Criada para todo
- 1. 1 Criada para todo Jean-Louis Dubut de Laforest
- 3. 3 JEAN-LOUIS DUBUT DE LAFOREST CRIADA PARA TODO
- 4. 4 Jean-Louis Dubut de Laforest. Paris. 1887 Traducción de José M. Ramos González. Pontevedra, 2014.
- 5. 5 I La conversación se volvía tormentosa por momentos; Théodore en-cendió su pipa, apuró una segunda copa de coñac, y tras haber desinflado sus gruesas mejillas arrojando una bocanada de humo, dijo enérgicamente a su esposa: –Charlotte, déjalo ya. ¡Yo me encargo!... –¿Tú?... –¡Yo!... Al día siguiente, a las ocho de la mañana – era el cuatro de noviembre de 1885 –Théodore Vaussanges, jefe de negociado en el ministerio de fi-nanzas, descendía los tres pisos del apartamento que ocupaba con su familia en el bulevar de Clichy, tomaba un coche y daba al cochero una dirección de la calle Montmartre. Bien enfundado en su abrigo marrón con cuello de piel, se instaló en el centro de los cojines del taxi, se adelantó un poco a la dere-cha, ojeó dos o tres periódicos de diversas tendencias y encontró mucho más divertido observar, a través de los cristales de las portezuelas, la vorágine peatonal de las aceras, ese va y viene matinal de París donde todos los go-ces, todos los dolores, todos los corajes, todos los orgullos, todas las ver-güenzas parecen poseídas de una similar fiebre, la prisa por vivir, – como si eso pudiese resultar útil al alma que vive aprisa, como si avanzase más rápi-do hacia el objetivo final ignorado, corriendo sobre una trayectoria en forma de circunferencia que gira con nosotros. Miraba a los transeúntes. «¿Adónde diablos, van?» Y, como un buró-crata parisino de humor sarcástico, desdeñoso de los filósofos vulgares y pedantes, resolvía el problema al estilo de Alexandre Dumas hijo: «¡Par-diez! ¡Van todos a pedir algo a alguien!» Todo un tipo, este Théodore: cuarenta y cinco años, modales de cléri-go rabelesiano, estatura por encima de la media, cabellos cortos, figura re-donda y gruesa, colorado, expansivo, sin un pelo en la barba, ojos azules, cejas espesas, nariz fuerte con amplias narinas, dientes intactos que se mos-traban de buen grado en la eclosión de una sonrisa de burgués bromista. Señal particular: una verruga por encima del labio superior, a la izquierda, una verruga limpia, muy cuidada, jovial. Estaba tocado de un sombrero de copa y vestido, bajo su abrigo de piel, con una amplia levita, con un chaleco y pantalón negro. Sus dos robustas manos, un poco velludas, con los dedos
- 6. 6 cuadrados en sus extremidades, se apoyaban en un bastón de junco con po-mo de plata que tenía grabadas las iniciales de su propietario en letras góti-cas. Todo en él delataba uno de esos hombres, ni viejos, ni jóvenes, llenos de salud, que expulsan la melancolía y a veces imponen a las siguientes ge-neraciones el ingenuo respeto hacia una hermosa cabeza de anciano. –¡Yo me encargo! – había dicho para estupefacción de su esposa e hija, con tono de marido honorable y como dispuesto a corregir un insulto. Para aquellos que conocen a los Vaussanges, el compromiso solemne del jefe de negociado no tenía nada de temible; no había nada que temer. El Sr. Théodore dejaba transcurrir sus días en el seno de un hogar respetado, a la sombra de las virtudes familiares, al principio esperando la condecora-ción, y más tarde la jubilación como jefe de división, con seis mil francos de sueldo, cinco mil de rentas, la dote de la esposa, y con la esperanza, – des-pués de hacer de su hijo Léonce un médico y casar a su hija Valentine, – de ir a descansar con su esposa a alguna villa cercana a la capital y ver allí lle-gar la caída de la noche. Cuatro años de funcionario en provincias, veinte años en el ministerio de finanzas. Había visto discurrir a un número inimaginable de senadores-ministros, de diputados y de directores, –políticos rechazados por el sufragio universal, directores sospechosos para los nuevos ministros; él, Vaussanges, era inquebrantable a pesar de la política y sus avatares; sabía mejor que na-die las cuestiones referentes a su división, los mil trucos del despacho. Su tarea no era dura: por la mañana dos horas; tres horas por la tarde, libertad entera los domingos y festivos, más un mes de vacaciones en el verano, el mes de agosto que pasaba con su familia en Cabourg. En la casa, sobre el cielo de la alcoba, ni una nube; la amistad había sucedido al amor por los sentidos apacibles del hombre y de la esposa; deberes conyugales una vez por semana, muy tranquilamente, con la preocupación de ya no esperar un heredero; paseos por los límites de Montmartre, una vuelta por el parque Monceaux, el Bois de Boulogne, una escapada a Neuilly, a Asnieres, a Bou-gival, a Ville-d’Avray, a Fontainebleau, de vez en cuando el circo, el teatro, la ópera Cómica preferentemente, pues el Sr. Théodore tocaba el violonche-lo. ¡Todo un ramillete de virtudes burguesas!
- 7. 7 ¿Entonces, qué mosca había picado a Théodore? Y por qué, él, esposo tranquilo por excelencia, ordenaba callarse a su esposa afirmando que «se encargaría»? Es que hacía varios meses, las criadas se sucedían en la casa como los ministros en el ministerio. No se podían conservar las terribles sirvientas: una era respondona; la otra sucia y bebía; una tercera se ponía las camisas y las medias de la señora; otra dormía fuera de casa y regresaba vapuleada; algunas llevaban la audacia hasta recibir individuos en la cocina; algunas otras hacían de la habitación del sexto un auténtico lupanar; todas mentían y robaban. Después de su declaración, el Sr. Vaussanges, con la pipa en la boca, el vientre al fuego, había desplegado un periódico por la tercera página: Ofertas y demandas de empleo. Leía para sí: Señora se ofrece para cocinar y llevar la casa de una o dos per-sonas. Muy buenas referencias., H.M., avda. Lamotte-Piquet. –Una marquesa caída en desgracia; ¡no nos hace falta eso! Continuaba: Joven de 17 años, desea plaza de criada en el extranjero… Sus ojos recorrían esa serie de anuncios: Criada para todo, 20 años, solicita plaza.- J.M.O calle Colisée. Criada para todo, 16 años, solicita plaza. Muy buenas referen-cias.- Escribir a ***, despacho del periódico. Criada para todo, 19 años, media plaza. M.W., calle Milton. Criada para todo, 26 años, Dirigirse a L.L., avenida Gabriel. Criada para todo, 18 años, media plaza, preferentemente perso-nas serias.- H.Z., calle de Turin. Habiéndose alejado Valentine, el jefe del despacho mostró los anun-cios a la Sra. Vaussanges, incriminando a los periódicos que se atrevían a hacer negocio con tal tipo de publicidad. Atacaba a toda la prensa parisina; se indignaba, pero como sin duda tenía la indignación fácil, la dama no pa-reció dar mucha importancia al furor del burgués. Théodore se calmó por fin, y su jovialidad volvió:
- 8. 8 –¡Después de todo, esto sirve a los viejos solterones!... El coche se detuvo en medio de la calle Montmartre. Théodore subió la escalera de un entresuelo y llamó a una puerta que indicaba en letras ne-gras sobre una placa de cobre: «Agencia de colocación.» Una vieja dama fue a abrir, y desde que el visitante le hubiese dicho su nombre, su profesión y el objeto de su gestión, ella le rogó que entrase en una pequeña estancia previa al despacho. El agente, el Sr. Julien Maudier, un hombre de barba gris, dejó sus escritos y aparentó aire comprometido: –El señor ha llegado en el momento idóneo… ¡Tenemos donde ele-gir!... Tenía una agenda en la mano: –«Cahterine Paulhiac, 33 años. – Entrada en el servicio de… » El Sr. Vaussanges le interrumpió: –Soy un poco fisonomista – dijo – preferiría de entrada juzgar por el aspecto… Las informaciones vendrán a continuación para corroborar mis apreciaciones… –¡A sus órdenes, señor¡… En el pasillo iluminado por una farola de gas, se abrían dos habitacio-nes, una frente a la otra: la de la derecha reservada a los hombres; la de la izquierda para las mujeres: Aquí y allá, un ruido sordo de palabras, las eter-nas quejas variadas de la domesticidad: –¡Ah, qué malo es ser pobre!... –¡No pagaban siquiera a la lavandera!... –¡Se moría de hambre! –¡Se compraba el vino al litro! –La señora no tenía nada que ponerse encima… El agente abrió la puerta enorme y designando las habitaciones: –Vea, caballero, ¡nada de promiscuidad!... Los dos hombres entraron en el local de las mujeres, y, de inmediato, el clamor se apaciguó. En grupo una veintena de mujeres, de nodrizas, de robustas campesinas normandas, con gorritos de paño blanco, gobernantas con sombreros de flores, muy serias, cocineras, mujeres de compañía, estas en gorro de color o sombrero, algunas sin cubrir la cabeza; muy al fondo, un poco apartada, una joven de hermosos ojos de un terciopelo brillante, coque-ta bajo un fular anudado a la nuca, una pañoleta azul graciosamente echada hacia atrás de una cabellera morena, densa y brillante. Era de bella talla, bien hecha, calzada con unos encantadores botines, un pie hacia delante, una
- 9. 9 mano apoyada sobre un paraguas cerrado, un jersey negro moldeaba su pe-cho y una falda de cuadros permitía adivinar los esplendores de sus formas, dibujando, gracias a su pose, unos salientes, contornos y los convexidades de unas vigorosas caderas. Una raya al medio, despreocupada de la moda, separaba sus cabellos cuyos rizos rebeldes venían a acariciar unas cejas bien perfiladas. Su cuello era esbelto, su nariz fina, con delicadas narinas, la tez de sus mejillas de un rosa tierno menos intenso que el de los voluptuosos labios un poco húmedos donde sonreían unos bonitos dientes; al lado de la boca, a la izquierda, un lunar con algunos pelillos negros al que una de las manos ligeras frotaba amorosamente. La limpieza de su humilde vestuario y de sus puños contrastaba con la ropa más o menos desgastada de las otras mujeres, pero era sobre todo la pañoleta de seda azul, la pañoleta brillante, lo que arrojaba una nota alegre, una llama de primavera en ese ambiente pobre y sombrío de una mañana de invierno. La muchacha morena parecía alejarse aún más del gentío de sirvien-tes, como si tuviese temor al contacto del rebaño que parecía temblar, con los ojos en el suelo y, sola, detrás de las cabezas serviles, conservaba la frente alta, el pecho en evidencia y la mirada brillante. Théodore la observaba, de pie, con las manos en los bolsillos, el bastón bajo la asila derecha, y unas ideas contradictorias poblaban el cere-bro del burgués. Él, que nunca engañaba a su esposa, pensaba: ¡Menudo cuerpo!... ¡Pero es demasiado bonita para ser decente! Y el rigor conyugal ganándole: ¡Pero qué dices!...Examinó el grupo de las otras criadas, el popu-lacho endomingada y de atroz fealdad, y regresaba a la bella. Era la primera vez que la muchacha de la pañoleta azul se presentaba en una agencia de colocación; encontraba extraña, penosa y humillante la exhibición solicitada por el gran y grueso señor, y que, en su pensamiento, comparaba con otro género de exhibición del que se le había hablado en Burdeos. El Sr. Vaussanges y el agente charlaban en un rincón. –¿La morena alta?... ¿La del pañuelo azul?... –Sí… –Es una perigurdina que viene de Burdeos… Excelentes informes… ¿Quiere verlos, caballero? –Todavía no. Y el jefe de negociado contemplaba a la perigurdina; la contemplaba como a algo artístico, como se admira una planta soberbia y malvada a la que está prohibido tocar; se decía eso, pero no emitía una palabra. La peri-
- 10. 10 gurdina lo deslumbraba. En un momento le asaltó la idea de salir brusca-mente, de posponer su elección a otro día, de no reaparecer más; extrajo su reloj; no miró las agujas. –Parece inteligente y parece muy limpia… ¡Muy limpia!... –¿Desea usted? –¡Veamos!... No me comprometo a nada… –¡Por supuesto!... El agente hizo una señal a la perigurdina, y el Sr. Vaussanges, la joven sirvienta y Maudier abandonaron la habitación para entrar de inmediato en la pequeña estancia contigua. Maudier comenzó a leer sobre un gran registro: –«Srta. Félicie Chevrier, 24 años, nacida en el pueblo de Coussières, cerca de Piègut (Dordogne)… En 1880, servía en Thiviers…» Théodore se inclinó hacia el agente: –¿De quién son esos informes? –¡De la señorita, por supuesto!... –Entonces – dijo el jefe de negociado – con una sonrisa maligna, más vale que la interrogue yo mismo… –¡A sus órdenes, caballero!... Precisamente acaban de tocar el timbre y no pasa ni un minuto… Ya hay seis personas en la oficina… Discúlpeme señor, le dejo…Podremos, por lo demás, verificar las referencias… Si usted lo desea escribiré enseguida a Burdeos, a la dirección indicada… ¡Muy bien…Ya veremos!... Desde que quedó solo con la sirvienta, el Sr. Vaussanges la invitó a sentarse, recreándose en la actitud grave de un amo que interroga a un sir-viente nuevo. Su bonhomía se delataba a su pesar, y la joven mujer veía que el señor no era malo, aunque fruncía las cejas y trataba de dar a su voz una entonación severa. –Usted se llama Félicie… –Sí, señor, Félicie Chevrier, –respondió la criada con voz aflautada… –¿Es usted el Périgord, el país de las trufas?... –Sí, señor… –¿Y sabe cocinar?... –Si señor no es demasiado difícil… Creo… –No es solamente al señor al que trataría de contentar –interrumpió él– Está la señora, la señorita... También tengo un hijo en el colegio… ¿ Tal vez pensó que yo estaba soltero?... Ella guardó silencio.
- 11. 11 Él continuó dulcemente: –En la casa, el trabajo no es enorme… La Sra. Vaussanges es muy ac-tiva… Esas damas arreglan algunas veces ellas mismas sus habitaciones. … Lo que buscamos, es una criada fiel, devota… Usted me parece una mucha-cha decente… ¿Desde cuándo está en París? –Desde ayer… –¡Ah!... ¿Y está alojada?... –Provisionalmente, en casa de mi tío Barba, en la calle Rochechou-art… –¿A qué se dedica, su tío Barba?... –Es zapatero… –¿Por su cuenta? –¡Oh! ¡no, señor!... –En Burdeos, ¿dónde servía usted? –En la calle Guillaume-Brochon, a la familia Moncirel… –¿Tiene algún certificado? –Sí, señor… Y Félicie presentó al Sr. Vaussanges una hoja de papel que el jefe de negociado ojeó rápidamente. –Parecen apreciarla mucho el Sr. y la Sra. Moncirel, ¿Por qué los ha dejado? –Quería venir a París… –¿De verdad?... ¡Al menos es usted sincera! Él buscaba sus frases, un poco embriagado por la visión de la bella criatura. –Me gusta la franqueza… Es una cualidad cada vez más escasa.. Así pues, señorita, desea conocer Paris y ha venido con la intención… –¡De trabajar!... Le he cortado… perdón, señor… –¿Tiene aún padres? –Mi padre y mi madre viven en un pueblo, Les Coussières, cerca de Piégut; son pobres, tan pobres como el tío y la tía Barba de Paris, y si pudie-se acudir en su ayuda… –Tiene buenos sentimientos, ¡perfecto!... ¿Qué ganaba en Burdeos?... –Quince francos al mes… A fin de sentarse mejor, Félicie había levantado un paño de su vestido y dejó al descubierto una esquina de falda blanca. El Sr. Théodore cerró los ojos. Se levantó para concluir:
- 12. 12 –Tendrá usted treinta y cinco francos, señorita, y más tarde, si le con-viene, se le aumentará… Venga esta tarde a las ocho, al bulevar de Clichy… La casa está situada en el esquina del bulevar y de la calle de Guelme… Preguntará por el Sr. Vaussanges… El apartamento está en el cuarto piso, la puerta del medio; es un poco alto, pero hay un balcón y aire!... Por lo de-más, debe usted tener buenas piernas… No hablemos de eso… tengo pri-sa… Me voy… ¿Ha entendido bien?... Sr. Vaussanges… –Sí, señor… ¿Deberé llevar mi maleta? Él vaciló y mirándola de frente: –Venga con su maleta… El agente entró. El jefe de negociado le dio las gracias, bajo las escale-ras y subió al coche con los ojos inflamados: –Al ministerio de finanzas!....¡Rápido!... La sirvienta se despidió del agente con la promesa de saldar su deuda el fin de mes. –¡Eh! ¡paisana, prudencia! – observó Maudier… Es usted encantado-ra, y creo que le ha entrado por el ojito derecho al burgués… Las historias de faldas no duran mucho tiempo… Ha conseguido un excelente puesto y si es hábil lo conservará… Ya en el coche, el Sr Vaussanges suspiraba: –¿Qué dirá Charlotte?... ¡Oh! ¡esta Félicie, me ha dejado en un esta-do!... ¡Hum!... ¡Qué pedazo de mujer!... ¡Qué ojos!... ¡Qué cabello!... Res-pecto al hogar… El adulterio… La loba en el redil… Théodore, ¡seamos serios!... Y se volvió serio, como por encantamiento. A las doce, Théodore regresó a almorzar a su casa; cuando las damas lo interrogaron, él se vio invadido por un escrúpulo, se hizo una reflexión tardía, como con miedo, y declaró que había visto muchas sirvientas, pero que nada estaba todavía decidido. Debería volver a pasar por la agencia de colocación. Hacia las dos, Théodore hizo el viaje desde el bulevar de Clichy al ministerio de las finanzas, esta vez a pie y sin pasar por la calle Montmartre. En el intenso frio caminaba animado por una fuerza nueva; y fue en vano que tratase de vender la idea de que Félicie era el sol de ese renovación de juventud y de ardor. Profirió invectivas conocidas contras los amos amantes de sus sirvientas; pensó en las manos arrugadas y ennegrecidas por el humo
- 13. 13 de los hornos, la escoba de los pasillos, las grandes operaciones de cocina; pensó en las ropas; olió los olores grasientos; tuvo la visión de un cuerpo de mujer sucio en la prisa del sueño, a la hora de bajar la bolsa de basura, y se creyó armado contra la morenita de la pañoleta. Luego, el ramo de virtudes burguesas, dominando su nervio olfativo, acentuó su robusta indiferencia por el recuerdo de la familia. ¡Vaya un bonito ejemplo si conseguía ser el amante de su criada! Así como él decía, ayer, con desdén, delante de los anuncios de los periódicos, las grandes letras B y su continuación, las cria-das para todo, ¡eso servía a los viejos solteros! La Srta. Valentine ponía los platos y su madre supervisaba la cena, es-pecialmente un plato de dulces por el que jefe de negociado se volvía loco. Théodore entró con una sonrisa en los labios. –Y bien, – preguntó la Sra. Vaussanges, ¿tenemos criada? –Sí, querida esposa, es hora de que descanses… Se besaron. –Tienes que reconocer que después de todo no estamos tan mal servi-dos haciéndolo nosotros mismos. –Esa no es una razón… La cocina te fatiga y estropea tus manos… –Trabajo con guantes… –No es necesario, además es bueno que todo el mundo viva. –Desde luego… –Creo haber encontrado… -–¿Una perla? –No digo una perla, pero una buena sirvienta... –Eso es todo lo que necesitamos… Cuéntanos… El padre, la madre y su hija se sentaron a la mesa. –Estará aquí a las ocho, – anunció Théodore, tomando el plato de po-taje que su esposa le presentaba. La Sra. Vaussanges adoptó un aire serio: –La interrogaré y estableceremos nuestras condiciones… –¡Es inútil!... ¡Eh!... ¡Me quemo!... ¡Esta sopa está demasiado calien-te! –¿Inútil?... –Treinta cinco francos al mes… Él soplaba a la cuchara: –Me he comprometido…
- 14. 14 –¡Treinta y cinco francos!... No le dábamos más que treinta francos a Julie… –Julie manchaba la casa, y si por cien centavos más… –¡Oh! ¡no me quejaré¡... –Confío en Félicie… –¿Félicie?... No me gusta mucho ese nombre.. –A mí tampoco – dijo la señorita que, muy gentilmente, retiraba los platos. –¡No es feo! –En fin. Veremos a Félicie manos a la obra... Valentine, trae un cuchi-llo de servicio para tu padre… en el cajón, el último afilado… Desde luego, la dama estaba mediocremente halagada de que su mari-do hubiese obtenido una nueva criada, pero aún contaba con los ocho días reglamentarios para, si era necesario, poner las cosas en su sitio. Alta, rubia, con ojos negros, nariz griega, la boca muy fresca, el rostro manchado con esas ligeras marcas rosadas que revelan las blancuras de la piel, la Sra. Charlotte Vaussanges, a pesar de estar un poquito gruesa, era aún una bella mujer. En su camisón azul, y por esa noche, el pecho libre de corsé, abundante, no demasiado flojo, manos finas, hubiese picado de deseo a un hombre. En su expansión, se exhalaba de todo su ser, del estallido de sus ojos, de sus labios, de la ondulación perezosa de su cuerpo, una de esas voluptuosidades dormidas que saben despertar a los que comprenden a la mujer y prefieren, a morder los frutos verdes, el jugo sabroso de unos peca-dos bien maduros. El jefe de negociado era la esencia de todos los seres: la pasión de los objetos que se han amado con un amor violento se mitiga por el hábito en vez de fortificarse. No hay marido tan fiel por mucho que uno se pueda imaginar que, tras veinte años de matrimonio, bese a su mujer en la boca con ardor. Durante el transcurso de veinte años, el Sr. Vaussanges creía haber adivinado todos los tesoros de Charlotte y no soñaba con ella más que para la correcta noche de la semana. Esposo ignorante, dejaba morir el verano de San Martin y marchitar las rosas, en lugar de retomar a la mujer, enérgica-mente, santamente, y de hacerla vibrar hasta la hora del descanso. Valentine tenía apenas diecisiete años; sus padres acababa de retirarla de la pensión; se parecía a su madre; era el diminutivo, no solamente por la altura y la fragilidad de los miembros, sino incluso en el color de la fiso-
- 15. 15 nomía, con un tinte y unos ojos más claros, cabellos de oro más pálidos. La joven muchacha iba a desarrollarse, terminar su crecimiento. Léonce, el segundo hijo de los Vaussanges, entraba en retórica en el colegio Rollin donde estaba internado. A las ocho sonó el reloj del comedor, un péndulo Luis XV, – una reli-quia de familia por parte de la señora. –¡Valentine, mi pipa y mis accesorios!... El timbre de la antesala sonó. –¡Aquí llega Félicie!... ¡Cómo ves, es puntual!... La joven se levantó para abrir. –¿Señor Vaussanges, señorita, por favor? –Es aquí, señorita… Félicie envuelta con un chal de lana saludó a las amos con una reve-rencia. Charlotte la miraba. Pero lejos de turbarse, con la noble seguridad de su Midi, la criada decía, cantando los finales: –Señora, he dejado mi maleta abajo… El portero debe subirla, cuando se lo indique… Estoy a las órdenes de la señora. –Bien, hija mía… Vaya a cenar… –Ya he cenado… Se lo agradezco señora… Mientras Théodore daba cuenta de un aguardiente doble, las damas Vaussanges conducían a Félicie a través del apartamento. La sirvienta escu-chaba, atenta, las recomendaciones de su nueva ama. El Señor no la había engañado: el servido era fácil, con el polvero todos los lunes, y nada de ropa que lavar. La señora confiaba a la criada las llaves de la bodega y ella se comprometía, si estaba satisfecha, a darle la ropa y los vestidos limpios. Félicie casi no tendría gastos. –Señorita, no será desdichada en nuestra casa… Al señor le gusta gri-tar, pero es bueno; mi hija y yo no somos exigentes… –Intentaré hacerme digna de las bondades de la señora: –De entrada, le pediría un pequeño sacrificio, un cambio de cofia… En Paris se llevan gorros blancos… ¿Tiene usted gorros? –No, señora… –Le daré dinero, y mañana los comprará… El portero, el Sr. Tareau, botones en el Banco de Francia, subía la ma-leta de la criada; golpeó a la puerta de los Vaussanges, y, con la autorización de la señora, la joven criada siguió al portero a su habitación, al sexto. Cuando el conserje bajaba, la vivienda estaba ya llena. La Sra. Tareau y algunos sirvientes de la casa comentaban la llegada de la nueva criada, su
- 16. 16 porte altivo, la pañoleta azul. La portera vecina, Sra Lortier, una vieja com-patriota de los Tareau, originarios ambos de un pueblo de la Somme, entró, queriendo saber. Desde su ventana, a la luz de una lámpara de gas, había divisado a la desconocida y la juzgaba muy orgullosa y demasiado encanta-dora para ser una simple criada. Con los puños en las caderas, interrogó a su colega en su patois local: –¿Quién es esa mocita con rizos que está ahí? Parece extranjera Pero la Sra. Tareau, que temía una larga con cháchara, se conformó con responder riendo: –¡Es una africana1… Théodore se desvestía: –Una provinciana ignorante en Paris: la formaremos…. Para mí ella vale más con su ignorancia que todas esa parisinas resabidillas, venidas no se sabe de dónde… frutos del vicio de la Babilonia moderna, invadidas por las herencias funestas… la provincia tiene tesoros de honestidad y devo-ción… Nosotros somos provincianos Charlotte respondió: –Félicie podría ser feliz con nosotros… ¿Lo querrá ella? –¡Caramba! –¡Es que nunca se sabe!... El jefe de negociado se metió en la cama: –·Es bien divertida, la gascona con su pañoleta!... –¿Su pañoleta? … Le he rogado que la reemplace por un gorro blan-co… –¿Por qué? –Será lo más conveniente… –¡Pero menos original!... Él tuvo miedo de haber dicho demasiado, y, expulsando los malos pensamientos: –Vamos, ven, querida… –Que cariñoso estás esta noche, Théodore… –Los primeros fríos del invierno… –Decías lo mismo al entrar la primavera… Los primeros fuegos, en lugar de los… –¡En el verano y en el otoño también!... Al preludio… Soy un hombre de las cuatro estaciones!... –Eso no dura…
- 17. 17 –¡Durará, Charlotte!... Tras haber alineado sus cosas en el armario y pasado la cerradura, Félicie se extendió entre las sábanas muy blancas, y suspiraba, alegre y me-lindrosa: –¡Esto está muy bien!… ¡Aquí me siento como en mi casa!...
- 19. 19 II Desde las siete de la mañana, Félicie ya estaba a pie. Se vistió aprisa, temiendo llegar tarde para preparar el café con leche de las damas. Cuando atravesaba el pasillo, cubierta con su pañoleta azul, percibió, en una puerta entreabierta, la cabeza de una mujer, luego otras cinco cabezas de mujeres de puerta en puerta. Eran las criadas del edificio que habían decidido no bajar antes que la nueva para observarla y burlarse de ella a gusto. Eran Louisette, la sirvienta de los hermanos Carbonade del primer piso, unos ne-gociantes de vino cargados de familia cuyas esposas e hijos gritaban todo el día; – Rosa, de casa del doctor Le Roux, inquilino del segundo, un amigo de Théodore; – Malvina, que servía a los Damicourt, dos apacibles rentistas del entresuelo; – Hortense, criada de los Vercouzére, ocupando uno de los apar-tamentos del cuarto, al lado de los Vaussanges; su patrón era arkitekto, de-cía ella; – Pauline, de casa del Sr. y la Sra. Dujaric, del tercero: el marido estaba empleado en el Banco de Crédito de la Ciudad de París; – por último, una mujer bajita con un gorro a los Récamier, nariz puntiaguda, muy viva-racha, la Sra. Bouvet, gobernanta de los nueve hijos del Sr. y la Sra. Nerpin, ex fabricantes de mostaza y, según decía Théodore, hoy fabricantes de ni-ños 1. La Sra. Bouvet se dignaba a limpiar un apartamento del quinto; la lla-maban la « madame » porque afirmaba haber sido dama y haber estado ca-sada con un caballero que se había arruinado en el crack bursátil; su marido educaba aborígenes en Oceanía; regresaría rico. Mientras esperaba, la Sra. Bouvet, obligada a la servidumbre, intentaba dignificar la profesión: una liga nueva contra las agencias de colocación la consideraba entre sus más celosas e inspiradoras acólitas. La criada de los Vaussanges acometió las escaleras. De inmediato, las seis mujeres en falda y mandil, con los ojos hinchados, los labios secos, los cabellos despeinados, se agruparon contra la rampa. Deseosa de continuar con su rol, comenzado en la agencia, de no mez-clarse con los demás sirvientes, Félicie no se dignó al principio a considerar la comedia que se desarrollaba en lo alto, codazos, «¡hum!», risas. Se encogió de hombros: el murmullo aumentó. Entonces se detuvo en el último escalón, levantó un poco la pierna derecha e hizo restallar violen-tamente su mano sobre su falda, más bajo que las caderas, en el muslo. 1 Juego de palabras intraducibles. Moutarde es mostaza y moutard es niño pequeño (N. del T.)
- 20. 20 Se produjo un estrépito de amenazas e insultos. –¡Pendón!... –¡Aldeana!... –¡Mal bicho!... –¡Sube si te atreves!... –¡Es demasiado cobarde!... –¿De dónde sales, mamarracha?... Pero la sirvienta entraba en el apartamento de sus amos, llevando en la mano la jarra de leche que un cochero depositaba cada mañana sobre el des-cansillo. El horno de la cocina encendido, depositó allí una cafetera y se dirigió al comedor para abrir las ventanas. Se familiarizaba tanto o más rápido, pues todo en torno a ella le recordaba a la provincia transportada a Paris, desde los frascos de mermelada dispuestos en lo alto de la alacena, hasta la gran panera de madera de la cocina y el colosal armario del vestíbu-lo. En el salón, con el plumero en la mano, desempolvaba los muebles de acajú macizo, y toda esa sencilla confortabilidad era para ella el mejor de los augurios. Apareció la Sra. Vaussanges. –Señorita, es usted tempranera… eso está bien… ¿Está la leche al fuego?... –Sí, señora… –El señor tiene por costumbre picar algo, antes de salir… Ponga un cubierto en el comedor y sirva el cordero frío… Luego bajará a la bodega y traerá una botella de vino blanco… –La última de la fila, al lado de los aguardientes… ¡No se confunda! – dijo Théodore que atacaba un bocado de cordero… Al abandonar la agencia de la calle Montmartre, Félicie Chevrier se había dirigido a la calle Rochechouart. Tras haber anunciado al tío Barba y a la tía Fantille la noticia de su colocación, de inmediato, y con un suspiro de liberación, cerró su maleta. Esa prisa por partir no carecía de fundamento. Desde Burdeos, la sirvienta había escrito a los Barba para pedir un aloja-miento provisional: creía a los parisinos más afortunados en los negocios, a juzgar por las cartas que ellos escribían a los Chevrier del Périgord. Le hab-ían bastado dos tristes comidas y una mala noche sobre un colchón, en el sofocante subsuelo, para convencerse de que los desdichados obreros de Paris tienen algunas veces el orgullo de callarse sus infortunios. La vista de
- 21. 21 la miseria laboriosa y altiva le produjo un estremecimiento de miedo; pero, valiente, reaccionó y multiplicó su deseo de triunfar, a base de brazos, cere-bro… y lo demás. No mentía cuando declaró al Sr. Vaussanges que solo la idea de la ca-pital la determinó a abandonar la provincia donde ella vegetaba, sin espe-ranza de futuro. Allá, en Thiviers, al principio, ciento veinte francos al año y un par de zapatos de aguinaldo, la miseria a pesar de las bondades de la Sra. Dussutour; luego en Burdeos, con la familia Moncirel, de la calle Guillau-me- Brochon, quince francos al mes, como máximo: era bien mezquino, y todos sus ahorros de cuatro años penas le bastaron para el gran viaje. Su infancia la había pasado en el humilde pueblo de Coussières, sin nada, descalza, con un vestido de fustán, los cabellos al viento, gritando a los bueyes: «Vamos Chabrô!... So Billiâ!...», a recoger el estiércol, a guar-dar las vacas en el establo, a pasear los corderos a través de las cunetas de la carretera departamental; había crecido al sol, con los árboles, los robles, pues era un joven roble en su primavera, tanto por su vigor físico, como por su porte bien plantado, – una frondosidad rosa y negra, en lugar de un verde ramaje. Ya de jovencita, iba a vender huevos, conejos y perdices al mercado de Piégut, el gran mercado del municipio de Nontron; ya era bonita y soña-dora. En la fiesta patronal, los muchachos se acercaban para hacerla bailar: los tapones de limonada saltaban en su honor, y entre los estribillos de la canción, el caballero se volvía pálido, de tal modo ella iluminaba el cara a cara. Un día llegó alguien a Coussières, el más apuesto y el más robusto del baile, un joven soldado con bigote. Era una noche de verano. Félicie y él se fueron a un sembrado de heno, a la claridad de las estrellas, y el muchacho parecía tan apresurado y tan rudo que la chiquilla experimentó dolor sin placer. Eso no le había impedido divertirse en Burdeos con unos sargentos mayores de caricia más tierna. Prudente, hábil en los asuntos de amor, desa-fiante, evitaba las maternidades con rara ciencia, y nadie jamás cotilleaba sobre ella. Desde su huida de Coussières, una huida nocturna, un largo camino a pie para llegar a Thiviers, todo tipo de angustias antes de la entrada en ser-vicio en la casa Dussutour, tenía el deseo de educarse, y también el horrible temor a caer en la vida de las putas, de morir en el hospital, rabiosa y des-truida por alguna enfermedad venérea. No se ilusionaba con las ganancias
- 22. 22 rápidas y peligrosas. Thiviers, pequeño pueblo, permanecía indemne, pero Burdeos, ¡cuántos ejemplos! Gracias a una vigilante prudencia, dominando su fogoso temperamen-to, Félicie tenía la salud de la bella juventud, todo el frescor deseable del cuerpo, todo el encanto. Para llegar a su objetivo, la fortuna, sacrificaba la ruta de los placeres y escalaba el camino de la servidumbre, – camino más largo, menos agrada-ble, pero más seguro. Ante el burgués, cliente de la agencia de colocación, que se presentó allí como en un mercado de mujeres, la sirvienta se había estremecido con una repulsión instintiva: ese aire bonachón y, de pronto, esos ojos encendi-dos le provocaron cierta inquietud. Ella no conocía al agente, aunque fuese su compatriota. Hacía algunos minutos, caminaba hacia la aventura a la ca-lle Montmartre; había entrado en la casa Maudier, guiada por el azar, por la simple indicación de un funcionario al que ella había pedido la dirección de la agencia de colocación más próxima. Ese Maudier la había inscrito en un registro, felicitándola por su porte y su belleza: eso era todo. Esa mañana ningún amo había visitado la habitación de los sirvientes, antes del jefe de negociado. ¿Y si el caballero no era un burgués, sino el patrón de un esta-blecimiento sospechoso?... Entonces caería en un mal lugar!... ¡Qué estupi-dez!... ¡Qué temor inverosímil!... De inmediato la timidez de la provinciana se había desvanecido para dar lugar a un sentimiento de orgullo. El caballe-ro le echaba el ojo con firmeza; dudaba; tenía miedo de su esposa, pues es-taba casado; ella no podía dudar, adivinaba algo y no se sorprendió en abso-luto al escuchar confirmar su creencia por el propio amo. Aparte de los imaginarios patrones de los tugurios, ella hubiese acep-tado el servicio de un caballero solo y rico, pero la situación nueva, una vez bien reconocida, le pareció preferible aún: ese era el secreto de la joven criada. Durante los ocho primeros días, ningún incidente marcó la existencia de Félicie. Desde el día siguiente, para contentar a la señora, se había puesto un gorrito blanco que, según la silenciosa opinión de Théodore, no sustituía más que de un modo imperfecto la pañoleta azul celeste. La sirvienta ya estaba al corriente de los proveedores, y la familia apreciaba cada vez más su modo de cocinar, aunque la gascona declarase que, en los ultramarinos, la mantequilla no tenía la grasa de su país. Los parisinos del Norte detestaban la grasa y Félicie lo admitió.
- 23. 23 Charlotte y Valentine alababan la inteligencia y la actividad fiel de la criada, su ligereza ante las órdenes, el buen gusto y la limpieza de sus vesti-dos, su escrupulosa honestidad en las compras: tan solo, el jefe de negocia-do permanecía taciturno. Los Vaussanges se habían casado en Rouen, su patria común, ella, rica con cien mil francos de dote; él, sin fortuna, antiguo empleado de la Prefec-tura de Sena-Inferior, habiendo agotado en sus estudios de derecho los últi-mos recursos de la familia. Gracias a la recomendación del Sr. Nicolas Lu-zard, el diputado de Rouen, el empleado había podido obtener una plaza de redactor en el ministerio de finanzas y, con esa pequeña situación, casarse con la Srta. Charlotte Dupuis, la hija de un mercader de cereales. Sus padres habían muerto; solos en el mundo, amando a sus hijos, pe-netrados ambos de sus responsabilidades familiares, conservaban el respeto por el hogar, el marido satisfecho, la esposa dormitando sus carnes. Desde la llegada de la criada, Théodore sentía arder un fuego, un fue-go que pronto ya no podría controlar. Intentaba no ver a Félicie. Precisamente, en el segundo mismo en el que deseaba evitarla, ella le presentaba un plato, o bien, si él no la creía allí, aparecía frente a él. Ella bajaba la cabeza, confusa, y, bajo el primer pretex-to, abandonaba el comedor. Antes de sentarse a la mesa, el jefe de negociado se lavaba las manos en el fregadero de la cocina; Félicie le tendía una toalla; él tomaba la pren-da, bruscamente, con aire irritado, la cabeza baja, sin decir ni una palabra. Para él, ella tenía dos rostros: ella lo alejaba, lo atraía, lo bajaba, lo alzaba, lo suspendía, – si hubiese sido posible, – como un tallo de metal entre dos amantes de igual potencia. Se encontraba muy estúpido, estando lleno de apetitos, de no poder satisfacer su capricho, salvo en despedir enseguida a la sirvienta con un poco de dinero. Durante el invierno, la ventana de la cocina de cortinas de color estaba siempre cerrada; veinte veces, a la semana, él había dudado en empujar a Félicie, al lado del horno, en besarla; y no se atrevía, tenía timideces, el candor de una virgen. Una noche en la que re-gresó más tarde que de costumbre, atiborrado de una fuerte cena, subió un piso encima de su apartamento. Se detuvo allí, escuchando los menores rui-dos, estremeciéndose con la idea de que él, padre de familia, funcionario, podría ser visto por las otras criadas o incluso rechazado ruidosamente por la muchacha; bajó, apenado.
- 24. 24 En esa imaginación de hombre, la pasión crecía, desarrollada por el contacto familiar. Hoy, el amo encontraba a la sirvienta tan bella bajo el gorrito de tela como con la antigua cofia; levantaba un rincón de cortina para admirarla trotando sobre el asfalto. Ella recogía su vestido al estilo de las damas; brincaba como las jóvenes parisinas, y aunque sus formas armo-niosas tuvieses amplitud y resistencia, caminaba muy firmemente. Un día, en el ministerio de finanzas, un estallido de locura atravesó el cerebro de Théodore. El amo escribía a su sirvienta; declaraba que ella no había nacido para servir; sabía bien lo que había hecho, llevándola a su casa; él la citaba, al otro lado del río, en un café de estudiantes. Ella dejaría sus trabajos en la casa, vendría en coche, cenarían juntos; alquilaría un apartamento amuebla-do, esperando mejores tiempos. ¡Sería para siempre su amante! ¿Su amante? ¿Félicie, la criada?... Se trató de animal, de cretino y quemó la nota, jurando que no había que montar tanta historia y que, en la primera ocasión, iría de frente. La perigurdina era prudente; salía muy poco, no hablaba con nadie, seguía recta su camino, se acostaba temprano, y las otras sirvientas, alojadas en el sexto, se celaban de esa moza altiva, aunque ella dignificase singular-mente la profesión. Un pensamiento preocupaba al Sr. Vaussanges. ¿Era virgen, Félicie? Esa duda lo inflamaba con un ardor más intenso. A punto estuvo de ceder a la ingenuidad interrogando a la doméstica sobre este capítulo. Todas las noches, regresaba con la voluntad de acabar con ello, y todas las noches, se encontraba algún obstáculo nacido de sí mismo, o de la presencia de Char-lotte y de Valentine. ¡Uno no hacía la corte a una criada! Se la tomaba de un golpe, se la arrinconaba en la oscuridad del vestíbulo, y se la mordía, como se muerde una fruta que es nuestra!...¡Eso estaba bien!!.. –Félicie,– ordenó, lavándose las manos – baja a media noche al corre-dor… Las señoras estarán acostadas… La esperaré… Nos divertiremos, ¿verdad? Y tosió muy fuerte antes de reunirse con su mujer y su hija. Félicie sacudió la cabeza, guiñando un ojo, y no acudió a la cita. Al día siguiente de ese día, un domingo, – las damas Vaussanges es-cuchaban la misa en Notre-Dame-de-Lorette, – el jefe de negociado muy humillado llamó desde su habitación; Ni rastro de Félicie. De un brinco, se lanzó al corredor. Vio a la criada que lloraba. Se sintió débil.
- 25. 25 –¿Por qué llora? – preguntó – ¿Acaso la he disgustado?... Yo la amo mucho, mucho, y se equivoca… Le acarició las mejillas, y ella lo rechazaba, suavemente. Entonces, no resistiendo más a la expansión de la enorme bestia que desde hacía varios días pugnaba por salir: –¿Tal vez eres virgen?... Ella tuvo unas formidables ganas de reír, pero se contuvo y respondió, enrojecida, con las manos sobre su delantal: –Casi, señor… Théodore extrajo tres luises de su bolsillo que le obligó a aceptar y la arrastró brutalmente sobre el canapé del salón. La besaba a plena boca; ella permaneció inerte, un momento. La bru-talidad del hombre la había aturdido y le disgustaba; pero, de repente, sacri-ficando la carne, arrojó su gorrito cuyos lazos acariciaron su rostro; sus ca-bellos se desplegaron, sus ojos se agrandaron, y el amo, maravillado de su fácil conquista, vio a la bella gascona palpitar y rugir de voluptuosidad.
- 27. 27 III Los Vaussanges ofrecían una cena: serían diecisiete a la mesa; y como el número de invitados era inusitado en la casa, Charlotte había creído opor-tuno proponer a Félicie la presencia de una ayudante. Precisamente, una mujer del barrio, gran cocinera sin empleo, solicitaba, durante su paro, algún trabajo para ir tirando. La mujer había sido recomendada por la benevolen-cia de los porteros; Félicie podía bajar, pedir la dirección a la Sra. Tareau e ir a encargar el cordón bleu. Pero deseosa de probar a la vez su abnegación y sus talentos culinarios, la sirvienta respondió que si la señora confiaba en ella, la futura cena no le amedrentaba en absoluto, pues tenía cierta costum-bre en la preparación de grandes comidas, y de inmediato citó un ejemplo: en Thiviers, en las fiestas patronales, la Sra. Dussutour había preparado víveres para cocinar para veinticinco personas, damas y caballeros de Saint- Pardoux, de Nontron, de Brantôme, fritos, lechones… «En Périgord, decía ella, con su acento arrastrado y con gesto orgulloso, en Périgord nos gusta mucho comer...» La Sra. Vaussanges se echó a reír y no insistió; incluso aplaudió tan excelente disposición, y quedó establecido que a la hora de la cena, Rosa, la sirvienta del Dr. Le Roux, un invitado del segundo piso, vendría a echar una mano para el servicio de mesa. –Así pues, Félicie, todo queda convenido… Potaje, pescado, estofado de liebre y… La joven criada inclinó la cabeza suspirando: –¿Estofado de liebre?... –¿Por qué no?... –Una royal sería mejor –¡Una royal!... ¿Qué es eso? – preguntó Charlotte. La perigurdina entró en extensas explicaciones; hizo tal elogio del pla-to de su país que la dama normanda se dejó convencer. –¡De acuerdo… royal de liebre!... Si Félicie era competente en su trabajo, todavía era más avara y temía que la gran cocinera desconocida le pidiese compartir los beneficios de la cesta; Rosa, la criada de los Le Roux, se conformaría con ayudarla a cam-biar los cubiertos, a llevar los platos y no iría a meter las narices en las cuen-tas de los suministradores.
- 28. 28 Eran las seis y media. Casi todos los invitados se encontraban en el salón. En una de las esquinas de la chimenea, bajo la luz de las lámparas de globo de cristal, dos damas estaban sentadas sobre un diván: la Sra. Lafont, en vestido de satén malva, desplegando gracias enormes, era la madre de las dos jóvenes de blanco y rosa que charlaban con Valentine delante del piano abierto; la otra, Sra. Celeste Mercoeur, una joven y fresca viuda de vestido violeta, muy nerviosa, muy habladora, sobrina del dueño de la casa. Sobre los sillones, dispuesto en semicírculo, la Sra. Le Roux, una mujer alta en traje severo, luego la Sra. Auguste Vaussanges, la cuñada del jefe de nego-ciado, una dama morena en traje claro, con rostro de romana, sonriendo con risa temerosa del buen humor de la viuda. Alrededor del piano, Léonce Vaussanges y su amigo Robert, el segundo hijo de la Sra. Le Roux, ambos con uniforme de colegial. Junto a las damas y de pie, el Sr. Mecenas Bagois, un colega de Théodore, grueso y bajito de bigotes pelirrojos, rizados en las puntas, inflado en su levita, la mandíbula prominente, un auténtico bromista: no protegía ni las artes ni las letras, pero aún así se llamaba Mecenas igual-mente; el Sr. Chrétien des Mazerolles, un vecino del otro lado del bulevar, de barba blanca; el Sr. Auguste Vaussanges, contable de la Banca del Co-mercio y la Industria, un hombre de barba gris, visiblemente preocupado de la turbación de su esposa. El doctor Ambroise le Roux entró y fue a inclinarse ante la Sra. Vaus-sanges; el joven médico pasó casi desapercibido, pues la atención de las damas y de las señoritas se concentraba sobre el recién llegado, el Sr. Geor-ges Luzard. Era un alto y apuesto joven, de boca roja, ojos negros acaricia-dores, cabellos rubios, al igual que los bigotes coquetamente levantados y rizados, nariz delicada, muy en armonía con su rostro; tenía un color pode-roso, rosado de pura sangre. En el corte de la levita, en la hechura del chale-co, en el encantador nudo de la corbata blanca, en la finura de la ropa blanca y sobre todo en la aristocracia de los modales, en la expresión un poco bur-lona de la sonrisa, se reconocía en él a uno de esos parisinos que imponen la moda y llevan el espíritu y la alegría en torno suyo, sin buscar nada a cam-bio, por un don de la naturaleza…. Su ojal estaba adornado con una garde-nia, y en la aurora de sus treinta años todo en él revelaba la fuerza, la frescu-ra y la gracia. En su proximidad, en la alta sociedad que solía frecuentar a menudo, los maridos se volvían inquietos; las mujeres dejaban desbordar su imagina-ción. Sus amigos, pintores, hombres de letras, alababan su vigor sensual, sus proezas amorosas. Era rico y se dedicaba a hacer pinturas y retratos, por
- 29. 29 mantenerse ocupado. Desde su más tierna edad conocía al Sr. Vaussanges al que su padre, antiguo diputado de Rouen, había tenido la ocasión de ser útil, cuando el jefe de negociado no era más que un modesto empleado de la pre-fectura del Sena-Inferior. Théodore le consideraba novio de Valentine; él no decía que no; du-rante la jornada el joven había enviado dos ramos a las damas, afirmando así su situación de pretendiente. Se adelantó. Charlotte le sonrió tendiéndole la mano. –Gracias por sus flores – dijo ella. Él se inclinó, aceptó el apretón de manos de la Sra. Mercoeur que lo devoraba con la mirada y se dirigió al lado de Valentine, sin gran entusias-mo. Félicie anunció la cena y pasó muy ceremoniosa al comedor. La Sra. Lafont se alejó un poco del Sr. Bagois, su acompañante, para murmurar al mismo tiempo a los oídos de su hija menor, colgada del brazo de Georges Luzard, y de la mayor conducía por el hermano de Théodore: –¡Señoritas, prestad atención a vuestros vestidos!... Desde el caldo de besugo, – una receta del Norte, llegada tardíamente a Gascogne, pero bien comprendida por Félicie, – el elogio a la nueva coci-nera había comenzado. La criada, en delantal blanco, iba a buscar los platos a la cocina, reaparecía a continuación para servir ella misma; Rosa, una gruesa muchacha normanda, repartía los cubiertos y Félicie encontraba siempre tiempo para reparar los gazapos de la sirvienta de los Le Roux, muy voluntariosa pero poco habituada al ceremonial, presentando el pan a la iz-quierda, poniendo el cubierto de un invitado en el lugar de otro. –¿Hace mucho tiempo que usted tiene a esta muchacha? – preguntó la Sra. Lafont a la Sra. Vaussanges. –Hace diez días tan solo, señora… –Debe usted estar satisfecha. –Sí, es activa e inteligente… –¡Un auténtico cordón bleu! – exclamó el Sr. Bagois ante su ración de trucha rebozada. –Vamos, Bagois, –dijo suavemente Théodore – no adule a nuestra criada… Félicie permaneció impasible. En la mesa, brillantemente iluminada por el lustre del gas y dos cande-labros, los invitados habían tomado lugar en el siguiente orden: a la derecha e izquierda de la ama de la casa, el Sr. Chrétien des Mazerolles y el Sr. Me-
- 30. 30 cenas Bagois; a ambos lados del Sr. Vaussanges, la Sra. Le Roux y la Sra. Lafont; luego el doctor y la Sra. Angèle, la esposa del contable; el Sr. Geor-ges Luzard tenía a su derecha a la viuda Mercoeur y a su izquierda a la Srta. Blanche, la hija mayor de la Sra. Lafont; el Sr. Auguste Vaussanges separa-ba a Valentine de Sophie. A fin de estar más cómodos, en el último minuto, Théodore había ordenado retirar los cubiertos de Léonce, de Robert, el her-mano del doctor y de Jeanne, una niña de doce años, la hija del Sr. y la Sra. Auguste Vaussanges; Félicie acababa de levantar una pequeña mesa al lado del buffet. Léonce no estaba contento y su camarada del colegio Rollin tra-taba de calmarlo: –Estamos tan bien servidos como los demás… –No es lo mismo, ¡papá es un cretino!... El hijo de los Vaussanges tenía dieciséis años, tres años más que su amigo: ambos colegiales formaban un vivo contraste. Alto, desgarbado, la nariz fuerte de su padre, grandes orejas rojas, un rostro de mono sembrado de espinillas, Léonce era un empollón, y su naturaleza no era mala, a pesar de cierta vanidad infantil; Robert tenía un rostro de señorita y ojos vivara-chos, escrutadores; quería ser marino y preparaba los exámenes del Borda. Su padre, un ingeniero civil, había muerto cuando él era todavía un bebé y toda la ternura hacia el huérfano se concentró por parte de su madre y su hermano el doctor. Por su hermano mayor, experimentaba más que amistad, más que respeto, un sentimiento de admiración profunda. Sin decir nada, las tardes de salida, observaba al médico en medio de las probetas, los alambi-ques y los microscopios. ¿Qué hacía el doctor un poco desdeñoso de la clientela?... ¿Qué trataba de inventar? El escolar no tenía ninguna idea de esa labor, pero estimaba en su ingenua fe que era algo muy grande, de lo que se hablaría un día en toda la tierra. –¡He aquí la royal!– dijo la Sra. Vaussanges, mientras Félicie deposi-taba sobre el hornillo un plato negro humeante, adornado con hojas de lau-rel. –¡Una royal!... – exclamó Mecenas – ¡Tenga cuidado, Vaussanges, a nuestros jefes no les gustan esas bromas!... ¡Lo pueden despedir!... Bah… ¿esto es liebre?... –Es liebre, señor – respondió la sirvienta… –Entonces,– continuó el Sr. Bagois – ¿una royal es como un estofado, hace falta liebre?
- 31. 31 –¡Eso es, señor! Comenzaron a comer. Se produjeron exclamaciones entusiastas. –¡Exquisito!... –¡Delicioso!... –¡Bravo por la perigurdina!... –Yo repetiría… –¡Yo también!... La Sra. Lafont quería a toda costa saber la receta y Félicie, llena de orgullo, daba explicaciones al oído de la dama: –Cuando haya despellejado y vaciado la liebre, haga un relleno, bien con cerdo, bien con restos de ave asada. Rellene la liebre; luego métala en una tartera con rodajas de tocino, encima y debajo, una cebolla, una zana-horia, un pequeño ramillete de tres hierbas, lavanda, tomillo y perejil. ¡Échele sal y pimienta!... Haga el hígado con cebolletas y tocino; añada a ese picadillo la sangre que previamente ha guardado; a falta de sangre de liebre, puede usar sangre de ave; añada un vaso de caldo, un cuarto de vaso de vinagre. Ponga el picadillo al fuego, dándole vueltas siempre hasta que esté a punto de hervir. Entonces páselo por un colador y viértalo sobre la liebre. Póngala a cocer tres horas y sírvala caliente tras haber colocado alre-dedor del plato unas hojas de laurel… Esa es, señora, la royal de liebre, ¡el plato del Périgord!... Y, envalentonada, con una mano en la cadera: –Todavía está mejor fría, por la mañana, con vino blanco... Antes de partir para la caza, los señores de nuestra tierra… Théodore comenzaba a impacientarse: –Vamos Félicie… Ya ha dado su receta… ¡No canse a la señora!... ¿Me ha oído?... La Sra. Mercoeur se inclinó hacia Georges Luzard: –¿No es muy divertida, mi familia?... Excelentes personas, señor… como puede ver… Georges servía bebida a su vecina, y siempre amable, saltando gustoso de un tema a otro, la joven viuda continuaba: –Valentine es encantadora… ¿Qué os parecen las señoritas Lafont? –¡Muy bien, señora!... Ni siquiera las había visto. Blanche y Sophie, las dos morenas, con rostros rosas, narices respin-gonas y grandes bocas, no tenían más que miradas para el Sr. Luzard. Sop-
- 32. 32 hie sonreía a Valentine triunfante, y ella parecía decirle: «¡Ah! ¡qué afortu-nada eres!...» Blanche hacía las mismas reflexiones, y de vez en cuando, las hermanas levantaban los ojos y evocaban sueños de dormitorio, invadidas de un similar deseo de lujuria. Su padre, modesto funcionario del Tribunal de Comercio, había sido invitado a cenar, pero se había excusado a última hora. La mamá comenzaba a exhibirlas, y ambas pensaban que al no ser ni ricas ni bonitas, todavía no estaban preparadas para el largo camino. El jefe de negociado había entrado en el comedor en el momento en que Valentine y sus amigas indicaban los lugares con pequeñas tarjetas en las copas de champán: fue a buscar a su esposa y a su sobrina y comentó su deseo de ver a Valentine al lado del Sr. Luzard. –No – dijo Charlotte –¡no sería conveniente!... –¡Novios!... –¡Un sueño tuyo!... –Sin embargo, Georges… –El Sr. Luzard todavía no ha hecho ninguna gestión oficial… ¡No quiero que nuestra hija dé la impresión de que corre tras él!... Que sea Ce-leste… Y la joven viuda: –¡Mi tía tiene razón!... Soy yo quien se va a poner a la izquierda del Sr. Luzard, del lado del corazón… ¡por Valentine!... En lugar de luchar por su sobrina, la bonita viuda hacía su propio jue-go, pero no con ideas matrimoniales. Ya había tenido bastante; era rica, amaba la libertad. Celeste se inflamaba con el sentimiento de que una con-quista pasajera de la que se mostraba cada vez más deseosa, no debería im-pedir, ni retardar, ni ensombrecer la futura unión legítima: una canita al aire antes de la lectura del contrato. Georges permanecía indiferente a los coqueteos de la Sra. Mercoeur; él no brincaba cuando un botín rozaba su pie. La viuda se lanzó en un elogio extraordinario de Valentine; él no escuchaba más que con oído distraído, sonriendo con su sonrisa de astuto normando. A menudo, una sombra de tristeza pasaba por su frente, apagando sus ojos, y la mirada del joven hom-bre no volvía a brillar más que cuando miraba a Charlotte. La Sra. Vaussanges estaba preciosa en su vestido. Una rosa brillaba en su cabellera de ligeros rizos retorcidos en arillos de oro. Tenía un vestido de seda azul, adornado con encajes blancos, escotada en cuadrado sobre el pe-cho y en V a partir del bajo de la nuca, un escote tímido, casto, pero sufi-ciente para permitir admirar unas carnes rubias y turgentes que se levanta-
- 33. 33 ban en profundas oscilaciones. En sus finas orejas brillaban unos diamantes sin aro, de una agua muy pura que, con el movimiento de su cabeza, – en el va y viene de las órdenes dadas a Félicie, – encendían a su alrededor am-plias y rápidas llamas. Vigilaba todo, no comía casi nada, paseando sobre sus invitadas su mirada benevolente y atenta de una mujer dueña de sí; pa-recía radiante con la satisfacción de sus invitados, y por sus temores, sus fiebres de burguesa, un intenso color le había subido a las mejillas; había en ella todo un brillo de juventud y placer. –¿Señor Luzard? – preguntó la Sra. Mercoeur. –¿Señora? –¿Qué edad creéis que tiene mi tía Charlotte? –Pero… –¡Treinta y siete años, señor!... ¿No los aparenta, verdad? –¡Desde luego que no!... –¿Y a mí, cuántos años cree que tengo? –¿Usted, señora?... Veintidós… –¡Oh! ¡Adulador!... ¡Tengo veintitrés!... –¡Y el pulgar! – dijo suavemente la vecina de la derecha, la Srta. Blanche Lafont, a la cual uno de sus primos había enseñado algunas expre-siones singulares en la boca de una señorita. Se pasaba la ensalada y Théodore, con el rostro animado por los vinos, insistía mucho para que su esposa acertase un trozo de ave: –Charlotte, no has comido nada… Esas damas y esos caballeros podrán esperar un poco… Vamos Charlotte… –No, gracias, amigo mío… Y se levantó de la mesa para echar un vistazo por todo el salón. Durante el champán, – mientras los hermanos Vaussanges, el Sr. Ba-gois, el Dr. Le Roux y el Sr. des Mazerolles continuaban bastante ruidosa-mente una discusión sobre la reforma de los impuestos, la joven viuda apro-vechó el tumulto de las voces para irse al fondo y sacar a su vecino de sus ensoñaciones. Un calor la quemaba; unos sudores le subían a las sienes. Desde un momento, se había adelantado, sin que lo pareciese; su cabeza permanecía inmóvil en el espacio, pero la parte inferior de su cuerpo se aproximaba cada vez más al joven hombre, en un juego de caderas. –Señor Luzard – dijo la viuda, con un tono que trató de que fuera de lo más natural – Señor Luzard, una de mis amigas me ha hablado de usted…
- 34. 34 Ante este nuevo ataque de la vecina de la que sentía el empuje carnal, Georges pareció expulsar una idea loca, obsesiva, y llena de reconocimiento para la mujer que rompía el encanto, abrigaba el doloroso viaje de su pen-samiento, rizó los bigotes con aire contento. –¿Y su amiga, señora, le ha dicho… algo malo? –¡Oh! ¡no!... –¿Soy indiscreto?... –La Sra. Bouvreuil… Se miraron, gentilmente, con la copa de champán en la mano, y a la presión de la rodilla que respondía por fin a su ruego, la Sra. Mercoeur a punto estuvo de desvanecerse de alegría. Félicie los vigilaba, pensando: –¿Qué es lo que le pica a esta? Parecen entenderse bastante bien los dos… ¡Amores sin alas!... ¿Habéis acabado, pequeños picaros?... ¿Cómo está la alta sociedad!... ¡Pero es peligroso ver eso!...¡Vamos, Félicie, se pru-dente!... Los hombres continuaban su discusión sobre los impuestos de la renta. Detrás de la Sra. Mercoeur y el Sr. Luzard, la sirvienta continuaba con su observación. Presentó a los enamorados una cesta de frutas: ellos la re-chazaron con un gesto; se inquietaron tanto de la cridada como del impuesto sobre la renta. Al bajarse para recoger un corcho de champán, Félicie pudo ver la pierna del joven hombre introducida a fondo entre los pliegues del vestido. Georges contaba a su entorno una aventura picante del mundo pari-sino; Celeste bebía, cerraba los ojos con un suspiro, inclinaba la frente, abría la boca para beber las frases del vecino, cuyo aliento fresco pasaba, acari-ciador y voluptuoso, lleno de perfume, como una brisa exhalada de un cam-po de heliotropos en flor. Bajo la presión de sus cuerpos, en el fogoso ardor, Georges charlaba, Celeste reía, ambos del modo más natural. –¡Esto sorprendería en Coussières! – concluyó Félicie entusiasmada. Después del café, Charlotte se levantó de la mesa, y todas las demás damas abandonaron el comedor para dirigirse al salón, la Sra. Mercoeur se resignó a seguirlas, agitando con fuerza el abanico. Los invitados encendieron sus cigarros, y el Sr. Chrétien des Mazero-lles, el gran señor de barba blanca, interpeló en estos términos al doctor Le Roux:
- 35. 35 –Henos aquí entre hombres, mi querido doctor; ¿sería usted tan ama-ble de decirnos en qué situación se encuentran sus trabajos, su admirable descubrimiento?... El viejo había hablado con voz seria; el médico dudaba en responder. –La fecundación artificial, sin duda – intervino Bagois – ¡Una bro-ma!... ¡No creo en ello!... El Sr. des Mazerolles sacudió la cabeza: –¡No!... ¡otra cosa!... Un descubrimiento que concierne a toda la ju-ventud… desgraciadamente… Añadió asimismo: –¡Descubrimiento demasiado tardío, lamentablemente por el que llo-ro!... El viejo pensaba en su hijo único, fallecido por una espantosa enfer-medad; el Sr. des Mazerolles vivía solo con su esposa que no salía nunca, viuda de su hijo, sumida en su dolor. Théodore balbuceó: –El tema es evidentemente interesante, original, y el descubrimiento en cuestión hace el más grande honor a nuestro amigo Le Roux, pero me temo… Y con el índice, designo a Georges Luzard que fumaba un cigarrillo, con los ojos mirando el techo. –¡Bah! – respondió el Sr. des Mazerolles,– ¡el Sr. Luzard no es un ni-ño y es bueno que nuestra juventud esté al corriente de los progresos de la ciencia y esté armada!... Georges se acercó al grupo, miró a los cuatro invitados y al anfitrión y dirigieron su atención sobre el doctor Ambroise Le Roux. Félicie abría la puerta. –¡Déjenos! – ordenó Théodore… El médico tenía treinta y dos años; era de talla media, un poco delga-do, un poco pálido, con una frente muy alta, una barba morena puntiaguda, una nariz recta artísticamente modelada, ojos negros pensativos. Conside-rando su amplia capacidad cerebral, los huesos frontales francamente desta-cados, era fácil comprender, después de haberle escuchado, que uno se en-contraba en presencia de uno de esos grandes sabios cuya imagen vivirá deslumbrante, eterna por los siglos futuros, mientras que políticos, artistas y soldados, incluso los más famosos, dormitan olvidados en el polvo una vez sus ambiciones muertas y sus sueños
- 36. 36 –La idea de la inoculación experimental del virus sifilítico – comenzó sencillamente el doctor Le Roux – cuenta con cerca de un siglo de existen-cia; pero los ensayos han produjo desordenes tan graves como el mal obte-nido por contagio directo, el método preservativo tuvo suerte en la inocula-ción de la viruela –¡No vale la pena! – interrumpió Mecenas Bagois. –El descubrimiento del bacilo jeneriano aporta un nuevo impulso de actualidad a la tentativa: se trató de inocular con el virus unos accidentes atenuados; esos accidentes no eran contagiosos, y no hubo resultado. Por fin, en 1884, Auzias-Turenne pretendió aplicar la inoculación varias veces repetida, – en un primer periodo. – hasta que el enfermo se volviese refrac-tario a los efectos de los primeros accidentes y arrastraba para siempre la inmunidad, y se inoculó el mismo; luego intento la experiencia sobre diver-sas personas. Operó hasta dos mil inoculaciones sucesivas sobre el mismo individuo. Quedó demostrado que, siendo la preservación transitoria, los sujetos quedaban sometidos al envenenamiento; Auzias-Turenne se mató por inoculación…. A consecuencia de estos tristes resultados, se abandona-ron las experiencias… Caballeros, después de estas explicaciones prelimina-res e indispensables que he querido hacer poco rigurosas y rápidas, llego a mi descubrimiento; yo tenía la convicción, basada en estudios serios, de que la enfermedad en cuestión, como el ántrax y la rabia, se debe a un bacilo… Mecenas levantó los brazos: –¡Los bacilos!... ¡Vivan los bacilos!... ¡Madelieng-Baille!... El Sr. des Mazerolles golpeó con su puño sobre la mesa: –¡Silencio! –Yo buscaba el bacilo. Ninguno de los microscopios en uso daba un aumento suficiente; el azar me favoreció: un viejo, curado de locura por la transfusión de sangre, había leído en una revista científica un artículo dedi-cado a mis estudios; me ofreció el microscopio que su salvador, su propio hijo, el ilustre Paolo Lorezzi, acababa de inventar para el examen de los glóbulos. Con el potente aparato, constaté la presencia incuestionable de los bacilos en el virus, millones de bacilos en forma estrellada. Estudié el terre-no de cultivo y me detuve por el hecho de que, al contrario que el ántrax y la rabia, la sífilis es una enfermedad esencialmente humana. Casi todos los animales, en efecto, excepto una raza de monos, la tribu de los alouates o monos-aulladores, tribu del Nuevo Mundo, cada vez más rara, son refracta-rios a la enfermedad. La rabia, ustedes lo saben, no es una enfermedad humana, el ántrax tampoco; el Sr. Pasteur cultivó el virus del ántrax en el
- 37. 37 suero de la sangre de buey, el virus de la rabia sobre médulas de conejos rabiosos. Yo necesitaba experimentar en el propio hombre; comencé por la sangre; continúe con el líquido segregado por los riñones; no obtuve ningún resultado. Entonces trate con la linfa, cuyas propiedades y composición son más variables, siguiendo las partes donde los vasos linfáticos se aprovisio-nan; elegí la linfa mas ordinaria, la que se diluye mezclada con alcohol, que, en porción sólida, se vuelve roja purpura en el gas ácido carbónico y rojo escarlata en contacto con el oxigeno, y procedí por atenuaciones. Cultivaba bacilos en esa linfa a una alta temperatura, sobre cuatro terrenos progresi-vos, 45º, 50º, 55º y 60º. Tras esta serie, los bacilos, muy poco activos, se encontraban incapaces de evolucionar en el organismo o manifestándose sin gravedad. Intente la experiencia de inoculación sobre mí mismo y, de esa experiencia que se remonta a siete años atrás, ha nacido en mí la certeza de que la vacuna del virus así atenuada preserva para siempre del mal… Los asistentes habían escuchado con mucha atención, el Sr. des Maze-rolles y Georges Luzard sobre todos; el propio Sr. Mecenas Bagois el mis-mo estaba serio. El Dr. Le Roux, concluyó: –¿Qué será de mi trabajo?... Un medico experimente sobre sí mismo; eso no es suficiente para imponer la creencia de su descubrimiento… El Sr. Pasteur encontró sujetos que aceptaron el virus de la rabia, en tanto como preservativo. ¿Tendré yo la misma fortuna? No lo sé… No puedo presentar un memorándum a la Academia de medicina en tanto que esa memoria no relate una observación nueva, la experiencia intentada sobre otro que no sea yo, sobre un hombre joven, robusto, de libre albedrío, y por eso entiendo que no debo aprovecharme de la desgracia de un pobre!... Esperaré… Tal vez me roben mi descubrimiento… ¡Qué le vamos a hacer!... –Te veo venir, – dijo sardónico Bagois – buscas un hombre de buena voluntad para avalar el bacilo: ¿necesitas a un tipo?... Pues bien, ilustre doc-tor, de Mecenas, puedes olvidarte!.... –Doctor – dijo des Mazerolles, si, en lugar de la sangre roja de un jo-ven de musculatura vigorosa, le valiese un ser viejo y tembloroso, le digo: ¡Tómeme a mí!... ¡Yo creo en usted!... –Gracias, amigo… ¡Pero necesito sangre joven!... Chrétien des Mazerolles insistió: –Sea como sea, estoy seguro que un día encontrará el medio de afir-mar públicamente su descubrimiento; habrá hecho a la humanidad un servi-cio enorme! Ya no veremos más a amigos destrozados por ese mal infa-
- 38. 38 me!... Ya no se irán, desertando de la familia y ocultando escondidos, en-fermedades vergonzosas, el venenos de sus cuerpos!... La rabia provoca escasas víctimas, veinte por año en toda Francia, pero con la sífilis se cuen-tan por millares sus envenenados, sus locos y sus muertos; la sífilis, el Pro-teo vengador que siempre se cree dominar, disminuir y que siempre se nos escapa, es la causa de la decrepitud humana, descendencias taradas y perdi-das, el empobrecimiento intelectual y vital de toda la vieja Europa!... Se levantó y tendió su copa; Mazarolles estaba soberbio, con su gran corpachón levantado, sus ojos brillantes y su barba ondulada, deslumbrante como la del «emperador de barba florida». Su voz vibraba: –¡En pie, caballeros!... ¡A la salud del doctor Ambroise Le Roux!... ¡Por la próxima aclamación de su descubrimiento!... Mientras las copas entrechocaban en el estrépito de las felicitaciones, Théodore hizo una señal: –¡Chsss!... ¡Aquí están los niños!... Léonce y Robert venían a buscar a los hombres; en el salón, las damas se impacientaban. Por la puerta abierta aparecía Félicie, con una bandeja en la mano, muy curiosa por saber lo que podían contar los hombres… atroci-dades evidentemente. Pero, ¿por qué no reían?... ¿Por qué parecían todos serios rodeando al doctor con una especie de admiración respetuosa?... El pequeño Robert Le Roux no había escuchado más que el brindis del Sr. Chrétien des Mazerolles y sentía un orgullo de niño. En la emoción ge-neral, se arrojó en los brazos de su hermano, y anegado en lágrimas: –¡Estos señores tienen razón!... ¡Tienen razón!... No sé de lo que se trata, pero triunfarás, hermano!... –¡Oh! ¿Sr. Théodore?... ¡Oh! ¿señor Théodore?... Ante la amable insistencia de la Sra. Lafont y de las jóvenes mucha-chas, el jefe de negociado se acercó al piano donde Valentine acababa de sentarse y él tomó su violonchelo para acompañar una sonata de Massenet. Tras el fragmento, estallaron los aplausos; en la punta de los pies, Félicie hacía circular las consumiciones, siropes y helados para las damas; cerveza y ponche para los hombres. Se solicitó una serenata de Gounod, Mecenas Bagois aprovechó para seguir a Félicie a la cocina; Théodore traducía sus susceptibilidades celosas con formidables golpes de arco inoportunos, con unos «¡broun!... ¡broun!...»
- 39. 39 redobles de trueno que rompían la medida, para gran estupefacción de su hija. –¡Papá!... Los bailes comenzaron; Charlotte estaba al piano. Georges Luzard ofreció el brazo a la Sra. Céleste Mercoeur, el Sr. Auguste Vaussanges y Léonce habían invitado a las señoritas Lafont; Robert hacía bailar a Valenti-ne. Mecenas regresaba; se acercó a su colega: –¡Muy amable, su criada!... ¡Ah! ¡viejo pícaro!... –¿Está borracho, Bagois? Mecenas hizo deslizar sus manos sobre su panza: –Estoy muy a gusto… –Colega, no me gustan esas bromas… –¿Vaussanges?... –No siga, querido!... –Vamos, Théodore… –¿Ha entendido?--- –¡Caramba!...¿Me quiere echar?... –No… pero… Hacia el fin de la velada, a Félicie le cayó una bandeja de copas en mi-tad del salón mientras el Sr. Vaussanges se puso de un humor de perros: –¡Esta muchacha es idiota! – exclamó – ¡idiota! – Mientras la criada recogía los fragmentos de cristal, Charlotte murmuró al oído de su marido: –Théodore, en presencia de extraños las observaciones de los amos son demasiado ofensivas, demasiado duras… Él se alzó de hombros y no vio la mirada que le arrojaba la sirvienta humillada; no comprendió la levadura de odio que fermentaba en esa mu-chacha salvaje, con el pensamiento de que estaba mantenida por la mujer engañada bajo su propio techo y despreciada por el hombre que la había tomado sobre el canapé del salón, tan brutalmente como el soldado de Cous-sières en una noche de agosto, bajo el heno en espiga, a la claridad de las estrellas.
- 41. 41 IV Durante el abrazo de un vals, cuando la Sra. Céleste Mercoeur se apre-taba con rabia contra su apuesto caballero, Georges Luzard había pedido a su compañera de baile que almorzase con él al día siguiente en su pequeño y encantador palacete de la calle de Mont-Thabor. Aunque la dama le hubiese dado ya pruebas manifiestas de su disposición y de sus fiebres de deseo, el novio de Valentine, – novio, según Théodore, – creyó deber excusar el atre-vimiento de la invitación; pero la joven viuda aceptó de inmediato, atraída hacia el hombre por un imán invisible al que se sometía con una alegría to-dopoderosa. Había una causa en ese desencadenamiento de pasión erótica, en ese desprecio a todo temor, a todo pudor, a la furiosa exposición de ese amor furioso. Cierta noche de ese mismo invierno, la Sra. Céleste Mercoeur to-maba el té en la calle del Mont-Thabor, en el salón de su amiga Sra. Bouv-reuil, la vecina de Georges. Perezosamente sentadas en un sofá, las dos jóvenes charlaban, manejando el abanico, indiferentes al resto de la gente allí presente, en gran parte femenina. El nombre de Georges Luzard salió varias veces en su conversación, y la viuda muy interesada en saber la opi-nión de esas damas sobre su futuro pariente, no escuchó más que con un oído las banalidades de tres o cuatro viejos caballeros apelotonados junto a ella. Eran «¡Oh! ¡querida!... ¡Oh! ese Georges!...», luego unos ojos elevados al techo, crispaciones de dedos, suspiros, estremecimientos de voluptuosi-dad, y de repente, reposo, silencio; párpados cerrados y manos enguantadas agarradas a los vestidos… Pero las damas sacudían su torpor, y con movi-mientos convulsos, continuaban juntas: «¡Oh! ¡querida!... ¡Oh! ese Geor-ges!... » Sus miradas eran brillantes; sus cabezas se levantaban orgullosas, atentas; sus pechos se agitaban, sus piernas trepidaban, y todo su cuerpo temblaba como si el bien amado fuese a venir, como si estuviese allí, a sus rodillas. –¡Ah! mi pobre Valentine! – suspiró la Sra. Mercoeur. Durante dos días, Céleste guardó para ella su descubrimiento; pero al tercer día, deseó saber más y se confió a la Sra. Bouvreuil. Esta ignoraba aún las ideas matrimoniales de Georges y no dudó en afirmar la reputación de gallo elegante de la calle de Mont-Thabor; ella misma – todas sus amigas lo sabían, pero ello lo ocultaba al menos! – había podido apreciar el valor sexual del Sr. Luzard; la Sra. Bouvreuil, en plena verborrea, confirmó en la
- 42. 42 opinión de otras mujeres, el resultado de sus propias observaciones. Hizo un cuadro tan vivo de las aventuras galantes de Georges que la viuda descubrió sin esfuerzo que su interlocutora había debido de vivir un buen revolcón. –¿Entonces, todas? – preguntó riendo la Sra. Mercoeur… –¿Todas las damas del barrio? –¿Todas? No… Casi todas… ¿Yo?... No… ¡No, se lo juro!... ¡Adoro a mi marido!... La Sra. Bouvreuil había pronunciado estas últimas palabras sin gran convicción. Si evitaba habar de ella, la vecina de Georges era inagotable al respecto de las otras mujeres. –El Sr. Luzard – dijo – no se limita al barrio! –¡Cómo! ¿todas las amantes que me ha usted citado no le bastan? –El Sr. Georges también recibe visitas de grandes damas en velo… Se cuenta que varias condesas, marquesas, duquesas, incluso una princesa lo han honrado con sus favores… Todo con gran discreción…Coches con los estores bajados, las mujeres descienden y entran… La puerta se cierra… He intentado ver… ¡Imposible distinguir un rostro!... –Debe tener una amante… más amada que las demás, El Sr. Luzard… ¿una amante… titular? –No creo… no lo pienso… Lo sabríamos. –¡Es justo – declaró la joven mujer, un poco sofocada por la revela-ción de ese permanente espionaje. A partir de ese día, la Sra. Mercoeur soñó con Georges Luzard, y su carne fue mordida, exacerbada por una rabia tanto más violenta que en en lugar de buscar un paliativo a sus transportes, la viuda los aumentó alejando a su amante. Este amante, el Sr. Adrien Michon, comercial en mercaderías, era un buen hombre que había adorado a Céleste, sin decírselo, los cinco años de su matrimonio, y que hoy, esperaba casarse con ella. En su lujoso retiro de Neuilly, Céleste recibía la visita del Sr. Michon y este la colmaba de regalos. Ella invocó una enfermedad nerviosa, la nece-sidad de estar sola, al menos durante algunos meses, y el amante desolado partió para un viaje por Italia y Alemania. Tras la muerte de su marido, un hombre gordo y feo, banquero de la calle Lafayette, la Sra. Mercoeur se había visto agobiada por las innumera-bles preocupaciones de las viudas; sus tíos Théodore y Auguste estaban de-masiado ocupados para ayudarla; por otra parte, temía las tiranías fatales de la familia. Encargó sus intereses a un agente de negocios, el Sr. Tamisier. En primer lugar, quiso ver clara su situación e incluso experimentó un cierto
- 43. 43 placer en dirigirse a los estudios de abogados; muy inteligente, comenzaba a vislumbrar el proceder actual, una de las vergüenzas del país de Francia, ella medía sobre todo la inmensa desdicha de las mujeres solas. Pero, desde su capricho, nada le interesaba, ni siquiera un proceso ante el tribunal civil donde un cuarto de su fortuna estaba comprometida. El Sr. Tamisier no la reconocía. La viuda antes tan desbordante, tan activa, que estudiaba los do-cumentos antes de firmarlos, ordenada en su casa y no teniendo más que vivir de sus rentas, puesto que el Sr. Michon sufragaba lo demás; esa misma mujer actuaba a lo loco, dando todo por bueno; acudía a la calle del Mont- Thabor, a casa de la Sra. Bouvreuil, a fin de escuchar hablar de Georges, excitando a las charlatanas; iba a casa de sus parientes, bulevar de Clichy, con la esperanza de encontrar allí a Georges; pero, en esa época, el Sr. Lu-zard viajaba por Irlanda. Por fin, lo vio y tembló; le parecía aún más amable, más robusto, más seductor, más atractivo de cómo lo habían descrito la Sra. Bouvreuil y sus invitadas. Céleste no había amado a su enorme marido, ni la casa de la calle La-fayette donde unos cíngaras bailaban una zarabanda, donde el metal sonaba, siempre sonaba, como en un gueto. El Sr. Mercoeur se prendó de ella, cuan-do vivía en la avenida Montholon, en un pequeño apartamento con su ma-dre, la hermana mayor de los Vaussanges. Los padres de Céleste habían muerto y el banquero, fulminado por un ataque de apoplejía, se acordó de su esposa con la mitad de su fortuna evaluada en treinta o cuarenta mil francos de rentas, según decisión de los jueces. La Sra. Mercoeur no estaba más vinculada al Sr. Michon de lo que lo había estado a cuatro jóvenes emplea-dos de su marido a los que ella se abandonó en sus horas de aburrimiento; estas cinco personas, las únicas, no contaban nada para ella; era la primera vez en su vida que sus sentidos se alertaban por un hombre, y latían, latían, latían. A la una de la madrugada, – el baile de los Vaussanges acababa, – Félicie fue a avisar a la joven viuda que su cupé la esperaba. Théodore y el Sr. Auguste se habían ofrecido para acompañar a su sobrina a Neuilly. Céleste los rechazó. Su viejo criado Jérôme era un hombre muy seguro, y además, ella era valiente! Mientras la sirvienta la examinaba con ojo sarcás-tico ayudándola a poner su abrigo de peluche negro doblado de terciopelo de cereza, la Sra. Mercoeur había mostrado al entorno el pequeño revolver que llevaba en su manguito de nutria, y tras haber apretado fuertemente la mano de Georges, había partido con las carnes festivas.
- 44. 44 A lo largo del camino, más de una vez, pensó que estaba mal encen-derse así por un hombre, como la última de las putas, mal de haber dado pruebas íntimas de ternura a un futuro pariente, mal de haber aceptado por parte del novio de Valentine un almuerzo para esa misma mañana, un al-muerzo, una cita de amor. Ella se consoló; sus alarmas se apagaron. El ma-trimonio no había sido aún decidido; Georges no estaba tan colado por la sobrina; ese matrimonio era un sueño del tío Théodore. Charlotte, más pru-dente, se negaba a creer en ello, a causa de la desproporción de las fortu-nas!... la tía Charlotte le había dicho: «¡Tu tío está loco!... El Sr. Luzard viene a nuestra casa como amigo; nos envía flores, como compatriota, como amigo». ¡Además Céleste era mujer, era joven, era bonita, era viuda y ella amaba! En lugar de alegrarla, la idea que Georges había tenido de tantas amantes la atraía; no tenía en absoluto la pretensión de poseerlo virgen y se decía que realmente tenía que ser extraordinario para obtener tantas victo-rias. Se acordaba de las palabras de la Sra. Bouvreuil, de la entusiasta con-versación de las dos damas, en el salón de la calle de Mont-Thabor; se acor-daba aún más de las caricias de su vecino de mesa, del fuego que la había abrasado y que, lejos de apagarse, ardía más fuerte, en la exasperación del deseo, igual que un incendio gana terreno, por una noche calurosa, al empu-je de un viento impetuoso, sobre un campo de brezales secos en llamas. Había ya dejado pasar un paño de sus faldas en el engranaje donde mil cria-turas y más bellas, habían puesto su cuerpo. Georges lo había observado, incluso en presencia de Valentine, y eso le daba un orgullo, un gran orgullo, una valentía de enamorado. En su habitación, por primera vez, después de su duelo, no tuvo una mirada para el retrato de su marido, del muerto al que siempre alababa en presencia de Michon, sin creer una palabra en los elogios, para irritar al amante, gozar de su estupefacción y sus angustias; no tuvo ni un pensamien-to para el hombre que le había dejado la libertad y la fortuna, sin la cual la libertad es una ironía; ella soñó con Georges, disfrutando en engrandecer al héroe, en dotarlo de todo tipo de atracciones de refinamiento, de sobre-humanos meritos desconocidos al resto de los mortales, vio una apoteosis mágica, un luminoso cortejo de mujeres donde ella, la recién llegada, apre-suraba el paso y florecía, desplegaba todos su encantas para brillar en primer lugar.
- 45. 45 Georges Luzard no estaba en las mismas disposiciones que la fogosa viuda. Se acordaba de sus preocupaciones, durante la cena de los Vaussan-ges, donde su vecina acometía su conquista. Al final, por simple cortesía masculina de hombre de mundo más que por enervamiento, se había decidió a responder a las acometidas de la Sra. Mercoeur, y su frente pensativa se había aclarado. Georges había parecido vencer y expulsar un idea penosa, pero hete aquí que esa idea primera regresó más turbadora que nunca. No eran la be-lleza picante, las gracias de juventud de Valentine quien lo absorbían en ese momento. ¿Había tenido vírgenes por amantes? Jamás se había preocupado de eso; no lo pensaba, estimando en su profunda sabiduría que la virginidad es un mito, pues, tan pura como la joven muchacha pueda ser imaginada, – si no ha sido corrompida en el pensionado o por su gobernante, al menos ha soñado con un primo, – y ese sueño ya de por sí era una mácula. No creía pues en la existencia de una muchacha inmaculada, virgen en toda la acep-ción de la palabra, – virgen de sentidos y virgen de pensamiento impuros. ¿Por un momento había – y a pesar de su opinión muy meditada sobre la virtud de las señorita de carne y hueso – pensado en hacer su esposa a Valentine? Tal vez, En todo caso, a la hora presente, otro amor y un amor poderoso le colmaba el corazón. El galante tan amado por las mujeres, el pintor aficionado, el joven de gran fortuna cuya reputación amorosa iba cre-ciendo día a día, – desde el mundo de los burgueses de la calle de Mont- Thabor hasta el barrio Saint-Germain, – el que tenía su entrada en casa de la Sra. Bouvreuil, tanto como en el recibidor de la princesa de Sahcs-Rantel, se turbaba, enrojecía ante una mujer, una mujer de de treinta y siete años, – una mujer vieja para un hombre que todavía no había pasado la treintena. Amaba a la Sra. Vaussanges, la madre de Valentine. Fue en vano que tratase de engañarse a sí mismo exagerando los aspectos ridículos y funestos de este amor en germen; fue en vano que intentase, – más preocupado de su razón y de su salud que la Sra. Mercoeur – de aturdiste, olvidar, con aman-tes: la obsesión de la dama rubia estaba en él y no le abandonaba. De niño, había admirado a Charlotte de jovencita, en Rouen; la había visto crecer, embellecerse; la había deseado, siendo él demasiado pequeño, y ella ya mujer. Luego, los estudios derecho habían venido después del Ins-tituto, luego los viajes, y había olvidado a la Srta. Dupuis. Bruscamente, una noche, a la salida del teatro del Vaudeville, hacía ya seis semanas de eso, – un hombre le había golpeado suavemente en el hom-
- 46. 46 bro; él se había girado y había reconocido a Théodore Vaussanges, acompa-ñado de su esposa y de su hija. El jefe de negociado habló del padre de Georges, del Sr. Nicolas Lu-zard, el antiguo diputado de Rouen, el generoso protector al que debía un buen abrazo; Charlotte se acordaba muy bien de Georges y su familia, sobre todo de su mamá, la Sra. Isabelle, tan querida en Normandía. Los Vaussan-ges habían visto el Salón; entablaron una conversación sobre las rarezas expuestas y la conversación se terminó por estas palabras de Théodore: –Mi querido señor Georges, venga a cenar a nuestra casa, una de estas noches, sin ceremoniosas!... ¡Nos daría mucho gusto!... El hijo del ex diputado tenía una gran fortuna para que el Sr. Vaussan-ges tuviese en ese momento la locura de su sueño de noviazgo, pero la invi-tación del jefe de negociado no era absolutamente desinteresada. Luzard poseía amistades en el mundo de la política, aunque en general no le gustaba mucho ese mundo, Luzard ayudaría a Théodore a obtener la cinta roja. Georges cenó en el bulevar de Clichy, varias veces en poco tiempo, y manifestó su cortesía con flores para las damas e invitando a almorzar al jefe de negociado. Al convertirse la intimidad en más profunda, Théodore se imaginó que Luzard distinguía a Valentine, y esa quimera se ancló en su espíritu, a pesar de los esfuerzos de Charlotte para arrancársela. Creyendo que el mejor medio de llegar a la madre era mariposear con la hija, el joven mariposeaba, como bajo el sol las autenticas mariposas re-volotean en torno a las flores, antes de abordar los dobles cálices, más ex-pansivos, a los perfumes más suaves y más embriagadores; él ofrecía aun ramos, buscando la ocasión de arriesgar una confesión que no encontraba al no atreverse. Se lamentaba, quería romper; intentó también prendarse de Valentine; no lo consiguió. En cuanto a la idea de introducirse en la casa por la puerta secreta de los incestos de alianza, tal como un hipócrita y un mal-hechor, aceptando por esposa a la hija de la madre amada, no se detuvo en eso: esa abyección de vil y falso mancillaban la familia, mancillaban la amante, lo mancillaban a él, repugnaba a la vez a u humor galante, a su alma de artista y a su bravura de macho. A los dieciocho años, Georges Luzard había entrado en la Escuela de Saint-Cyr; salió con buen número, eligió los dragones donde sirvió dos años, y la familia desaparecida, el lugarteniente millonario envió sus espue-las y sus sables al diablo de la paz. Viajo por Europa, por el Extremo Orien-te, Indias, y vino a instalarse en Paris, calle del Mont-Thabor. Su pequeño palacete maravillosamente dispuesto permanecía confiado, durante sus nu-
- 47. 47 merosas ausencias, a la custodia de dos criados, los Pervinquières, el marido y la mujer, la mujer, cordon bleu, el hombre, valet de chambre; este último, Etienne, muy acostumbrado a su amo. Una vez, como pasatiempo, Georges se había divertido, en traducir al latín, el apellido de su criado; y de Pervin-quières, él hacía Pere-vainqui-erre: Pater-vanus-qui-errat. Los raros elegidos podían admirar en esa estancia las curiosidades de tierras lejanas y un gran número de obras de arte francesa; pero la consigna era severa, y Etienne, ligero a las órdenes, no dejaba entrar más que a las personas esperadas, designadas por adelantado, amigos, mujeres, aquellos murmuraban una contraseña, siempre en términos graciosos, – el nombre de un pájaro, de una joya, de una flor, de un perfume. Era una vida muy agradable la de Luzard, despreocupado del dinero, muy generoso: el buen muchacho se complacía en obligar a un amigo a pa-gar el costurero de una bella, a aumentar el precio de los vestidos, a espaldas de los esposos.. Georges era un hombre sensual, pero no un vicioso. En amor, tenía todas las ternuras, todos los mimos de un amante y también las voluntarias ignorancias del libertinaje. Las jóvenes que, en casa de la Sera. Bouvreuil, en presencia de la Sra. Mercoeur, habían hecho un gran elogio de Luzard, no podían hablar de él más que de un modo personal; ellas se confesaban la una a la otra, porque, sin duda, se conocían mucho, habiendo ambas sabido o más bien adivinado su relación, habiendo dudado al principio, temerosas, llenas de desconfianza, y abriéndose a continuación en una especie de fra-ternidad divertida y tal vez necesaria. A Georges le horrorizaba particularmente el acoplamiento de las mu-jeres, y afirmaba que los vicios de Lesbos, siempre cada vez más numero-sos, siempre más espantosos, surgen del hecho de que los maridos y los amantes contemporáneos son tristes. Cuando sus amigos, gozadores impeni-tentes, le citaban orgías contra natura, él no comprendía; no deseaba saber. Pero era caprichoso, más variable que un termómetro; acogía y amaba a las bellas del mismo modo que a uno le gustan las flores que se marchitan de la noche a la mañana; Paris era grande, y la floración incesante. Era todo un temperamento ese Sr. Luzard desde el punto de vista del hombre y del artista. Cuando observaba las ridiculeces del mundo, estallaba en la mejor de sus risas en un concierto desenfrenado, en su poderosa cabe-za; tenía, por así decirlo, la risa cerebral. En el Instituto de Rouen, donde fue buen alumno, fue admitido en el concurso general en la clase de filosofía. El tema: Comentar esta máxima de
- 48. 48 Kant: “Si tenemos por objetivo el placer, somos unos insensatos por no em-plear todos los medios para procurárnoslo:” Luzard explicó la máxima, sa-crificando en ello la hipótesis, y entregó una composición bastante original para ponerlo en la puerta del establecimiento. Había sido sincero; su vida lo demostraba, al no tener más que un solo objetivo: el placer; pues ser carita-tivo es todavía un placer para un hombre rico, dichoso en mujeres, bien pa-recido. La pintura era su menor preocupación: –Hay tantos artistas que tienen necesidad de trabajar para vivir, que si trabajase para vender, les robaría el pan!... Expedía sin embargo algunas veces una tela al Palacio de la Industria, un retrato de mujer siempre, ante el cual los iniciados se detenían menos por el arte que para dar un nombre a los dos hermosos ojos. Se sabe lo que pensaba de los políticos. Saludaba al profesorado, siempre humilde, honesto y animoso; honraba al ejercito laborioso; respetas aquellos de entre los magistrados y funcionarios de todo tipo que le parecían íntegros. ¿La literatura, la ciencia el teatro? Leía las crónicas parisinas para co-nocer los chismes de la ciudad y relajar su espíritu en obras profundas rela-tivas al origen de los seres, relatando los descubrimientos de la medicina y la electricidad, – los dos únicos poderes del futuro; no iba ya al teatro; no compraba novelas; la música también le aburría. –¿Qué hacen los novelista y los dramaturgos?– me lo decía uno de ellos, que es todo eso al mismo tiempo, y además filósofo – cepillan y ajus-tan puertas y ventanas; se revelan más o menos hábiles en el cepillado y el ajuste; arruinan o enriquecen a directores y editores, algunas veces consi-guen la fortuna necesaria, – muy raramente alcanzan la inútil celebridad, – o bien, mueren de hambre: el oficio conocido no es interesante ni para ellos, ni para mí!... Amaba la caza, la pesca, el remo, el baile, la mesa, las rosas y el amor; odiaba el corsé, ese instrumento de tortura indigno de la civilización, ese estorbo de los pechos de las mujeres, ese imbécil de ballenas, ese falso uten-silio que a menudo lo engañaba. Antaño, en los dragones, había leído las obras del marqués de Sade; juzgó al “divino” pesado, sin percibir, por lo demás, que ambos, él y el marqués de Sade, eran compadres, gozadores, aficionados a la máxima de Kant falsificada: el Marqués, infame verdugo, y él, Georges Luzard, genero-so toro.
- 49. 49 Recientemente, echó una mirada a las obras de un novelista ruso, el conde Tolstoi: se río hasta torcerse de ese socialista que despreciaba el bien-estar para él y sus semejantes y que trabajaba como sencillo “obrero” de la tierra. Si Georges se daba hoy la molestia de formular un sueño, si, según la metempsicosis, él era, en el día de la muerte, consultado por el laboratorio de la creación, quisiera renacer bello caballo salvaje, enérgico, Valiente y cumplir su nueva evolución terrestre, allá, en algún valle soberbio, junto a grandes ríos, donde, entre las ramas vírgenes, bajo los besos del sol, vienen a beber las yeguas amorosas de crines flotantes, cascos rápidos y cuerpos esbeltos. –A fe mía – se dijo una noche frotando sus rubios bigotes – Charlotte me vuelve loco!... No debo nada al Sr. Théodore, y por tanto puedo tomar a su esposa!... No soy su deudor, y él está obligado con mi padre!... Lleno de esta intención fue como Luzard aceptó la invitación de los Vaussanges; tras el baile, se hizo conducir a un restaurante nocturno; no se divirtió; y en lugar de vivir como la diáfana Sra. Mercoeur, un sueño encan-tado, él prorrumpía a llorar. Charlotte estaba allí, siempre allí, y nunca allí, cuerpo ausente para el contacto, presente en el pensamiento en un espacio geométrico indefinido, y esa mujer lo incentivaba con sus ojos lánguidos y la palidez de sus carnes. Habían bailado juntos una sola vez, y él todavía sentía el calor de la dama; la había vuelto a encontrar enseguida en el comedor, donde Félicie prepara-ba los refrescos; se había sentado, un poco cansada, tras haber levantado muy castamente el bajo de sus faldas, y él veía algo de sus enaguas, telas bordadas con una exquisito blancura; esto no se trataba de la coquetería tu-multuosa y refinada de las duquesas y las putas, sino un horizonte más sim-ple y más franco. Pensaba que Théodore, aferrado al violonchelo, no había debido desflorar esta belleza simple. ¿Sin embargo, la maternidad? Las ma-ternidades ya estaban lejanas, y ese cuerpo ultrajado por el insípido marido, debía estar en reposo: los bellos árboles, los árboles sólidos que la helada pasajera ha quemado, se rehacen con corteza nueva, adquieren un nuevo aspecto bajo el roció y el sol; él sería el sol, él sería el rocío. En el verano, los Parisinos, hombres y mujeres, encuentran placer en viajar a algún pueblo normando, olvidando los víveres, los azúcares artísti-cos, los cangrejos a la bordelesa, las trufas, el champán, los muelles de los somieres y los sofás, el aire ficticio de los abanicos, las esencias de pachuli, de musgo verde, de musgo rosa, de jary y deylangh-ylang; quieren comer
- 50. 50 pan, beber una taza de leche o un trago de agua, en la cavidad de su mano, en la fuente de una pura fontana; quieren dormir a la sombra de los robles, al frescor de la brisa que pasa, en el perfume natural de los henos, de los tomillos y de las lavandas: así, él iba hacia ella, viajero extraviado, pero buen caminante todavía; dormiría sobre su hombro, sobre su pecho… ¡Oh! ¡no¡ ¡No se dormiría nunca!... A las diez de la mañana, Étienne Pervinquières entró en la habitación del amo. –Étienne, espero una persona para almorzar… Una dama… Es un po-co vaporosa… Advierte a tu esposa… ¡Platos ligeros!...¡Florituras!... –¡Bien, señor!... El Señor ha dado a la señora… –¡Ah! sí, la contraseña?... Es esta… Y pronunció el nombre de un perfume. Étienne, un hombre bajo de patillas pelirrojas, se dirigió a la cocina: –¡Otra más!... –¿Esta mañana? – preguntó la cocinera. –Sí, querida… ¡Esta mañana!... –¡Se callaron!.. –¿El.?.. ¿El?... ¿El?... ¡Jamás!,,, Son las doce – Un coche con los estores bajados se detiene ante el pe-queño palacete de la calle de Mont-Thabor. Etienne se adelanta. –Corylopsis… – murmura la Sra. Mercoeur. El sirviente ruega a la visitante que lo siga al salón. Era allí donde Ge-orges esperaba a la dama, en una estancia con techo en forma de cúpula atravesado de vigas azules y rojas; él estaba apoyado sobre una psique de mármol rosa, muy cerca de una ventanal con vitrales venidos de los antiguos Flandes. A Luzard le gustaban las colgaduras multicolores por todas partes: ¿Acaso la naturaleza no se complace también en variar la mar florida de las cosechas con el oro de los trigos y las espigas, el cobre de los maíces, el verde de la frondoso, el gris salpicado en los trigos negros, el blanco violeta de los claveles y mil variantes de hermas, de sus parásitos y de las flores, desde los acianos azules y los rojos albaricoques hasta las hojas blancas a deshojar del amarillo azafrán? ¿Y los pájaros?... ¿Y las tierras?... ¿Y los océanos?... ¿Y el propio cielo?... Luzard era el gran hijo de la creación! –¿Parece que se encuentra mal, señor Georges?... –Señora, he dormido mal…
- 51. 51 Ella se imagino todo enseguida, que si había dormido mal era causa de ella, y afirmó riendo: –¡Yo también!... En la mesa, Georges quiso parecer amable, galante; todas sus cortes-ías, todas sus gracias manifestaban resignación, contrariedad, una auténtica y humillante fastidio del cuerpo.