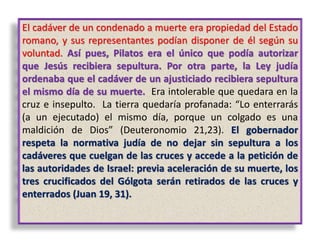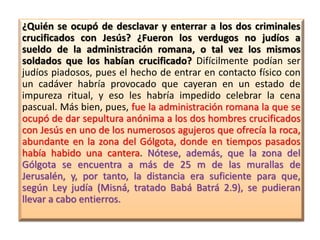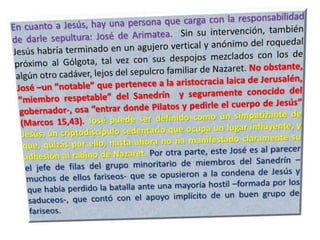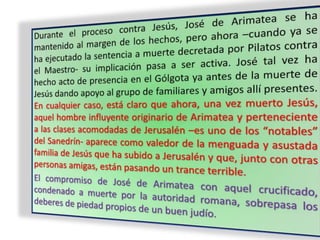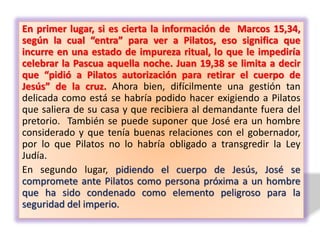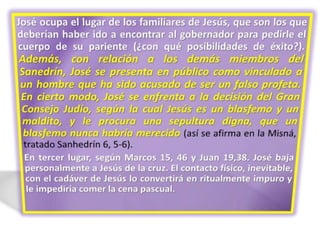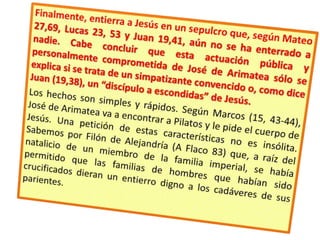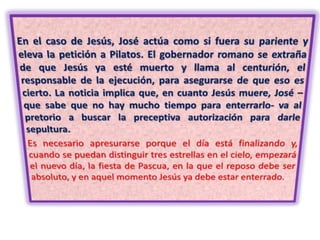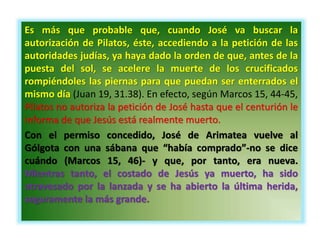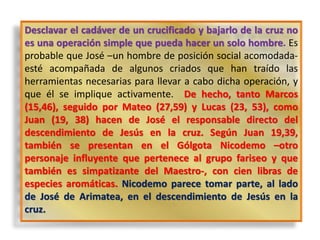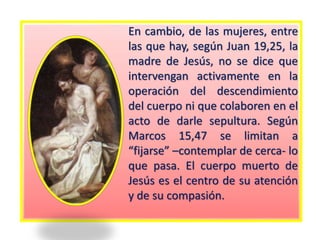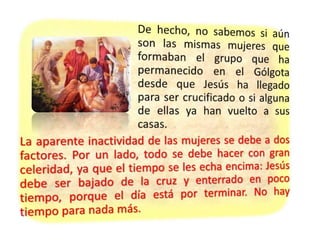El cadáver de un ajusticiado en la Roma antigua era propiedad del estado y debía ser enterrado el mismo día de la muerte según la ley judía, lo que llevó a Pilato a autorizar el entierro de Jesús. José de Arimatea, un hombre influyente, solicitó el cuerpo y fue asistido, probablemente, por Nicodemo en el descendimiento de la cruz, mientras que las mujeres presentes solo observaron sin participar activamente en el entierro. La situación evoca una mezcla de compasión y vergüenza por la muerte de Jesús, con énfasis en que Cristo no permaneció en el sepulcro tras su crucifixión.