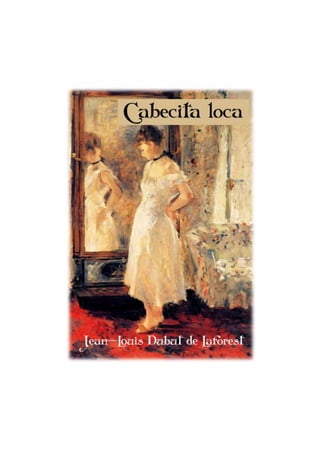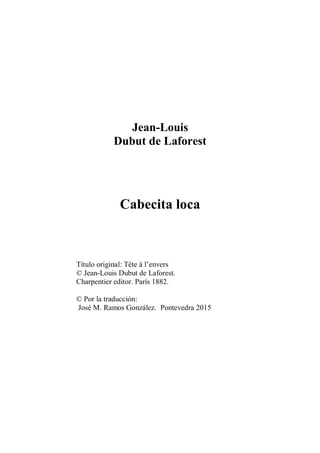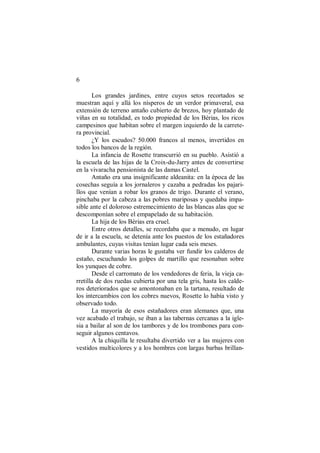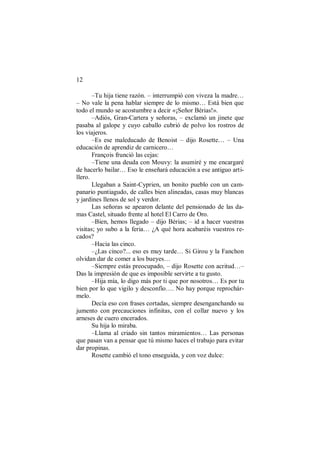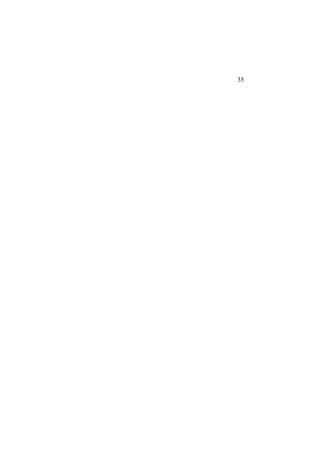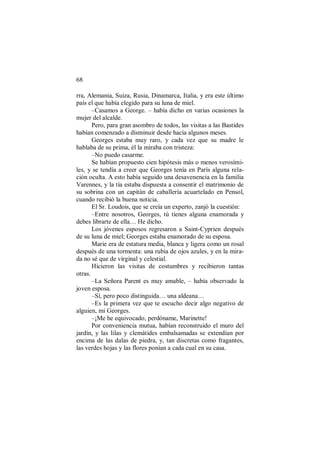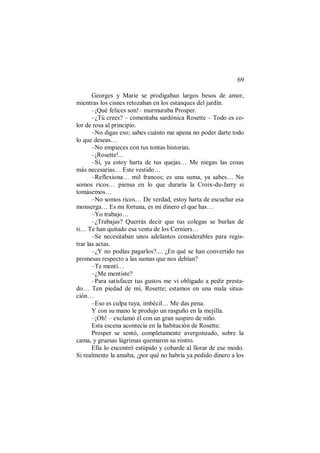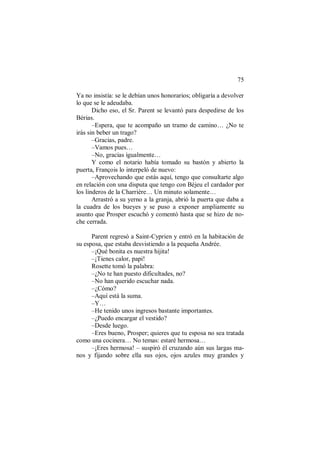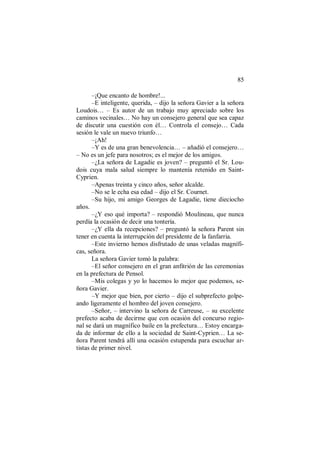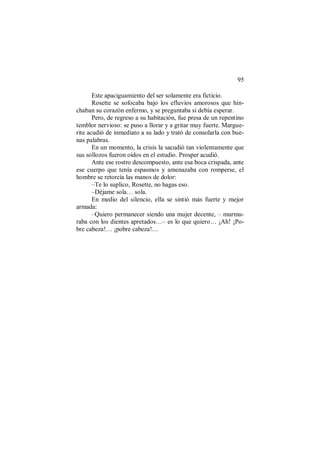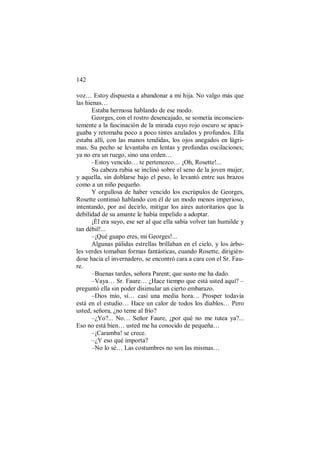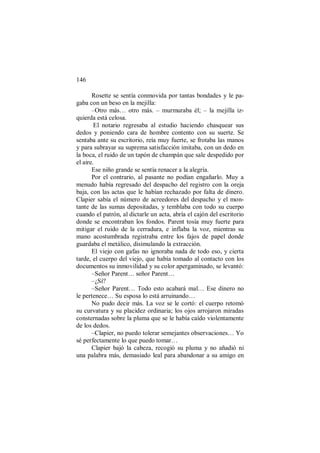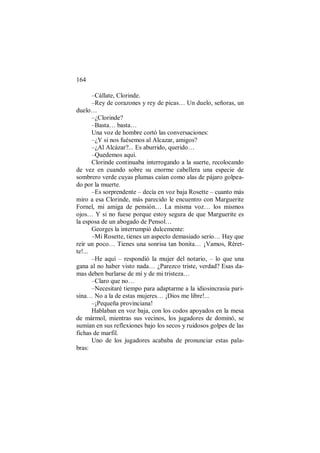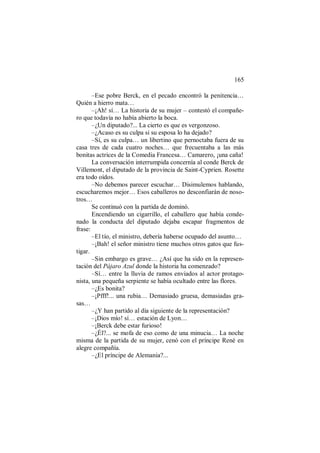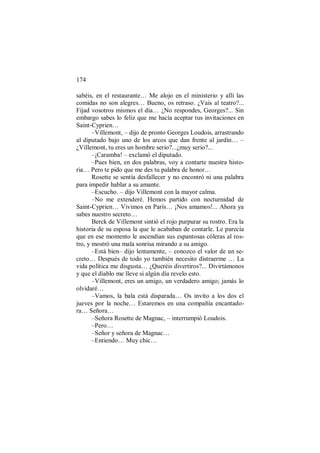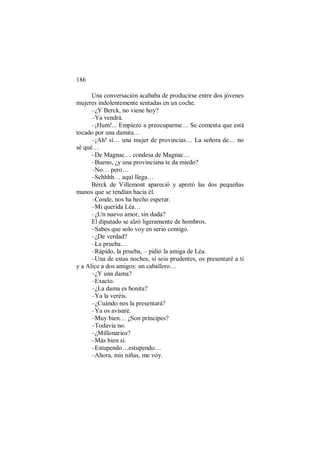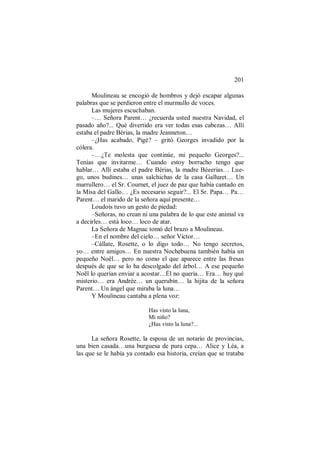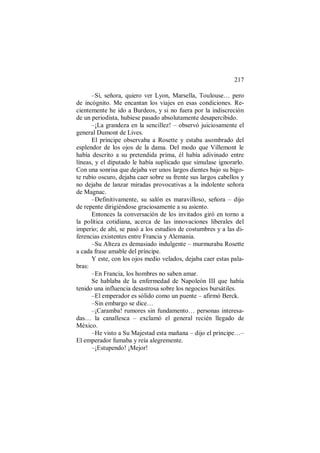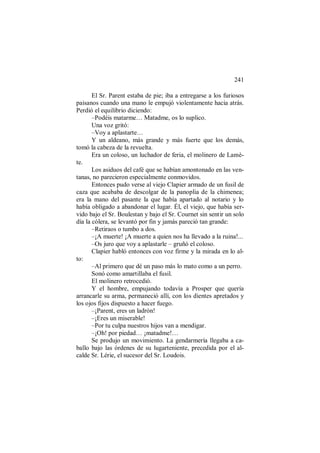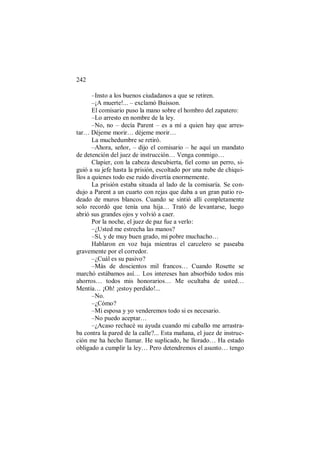Este documento presenta a la familia Bérias, unos ricos campesinos dueños de tierras en la región francesa de Croix-du-Jarry. Se describe a Rosette Bérias, la hija única, como una niña traviesa y cruel en su infancia que ahora es una joven institutriz. Sus padres discuten casarla con el hijo de un granjero local o con un notario llamado Prosper Parent. Rosette prefiere casarse con el notario a pesar de que no tiene fortuna para impresionar a sus antiguas compañeras de la esc