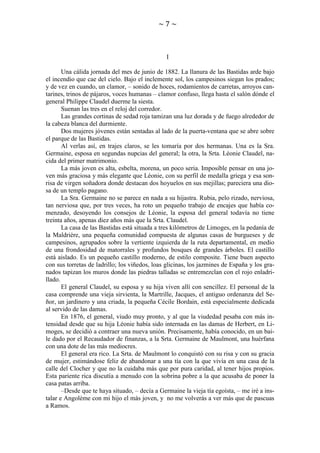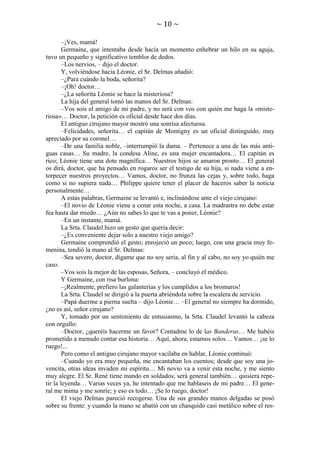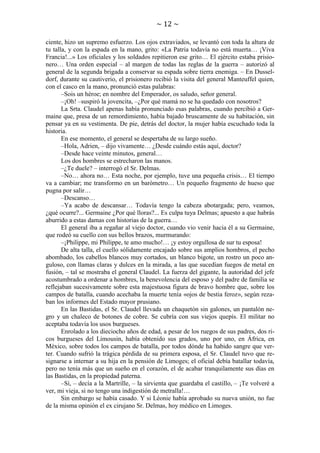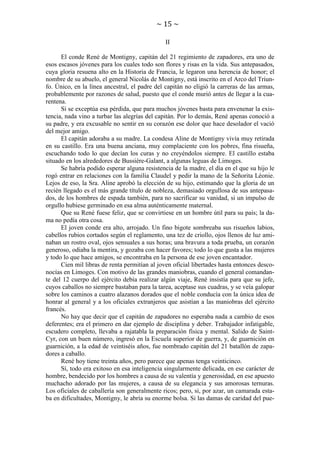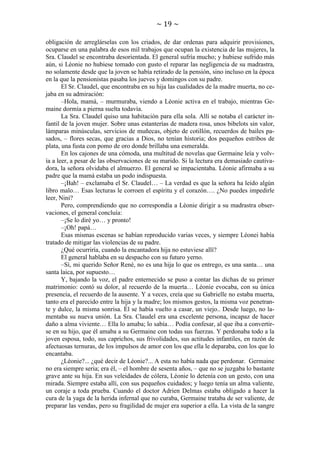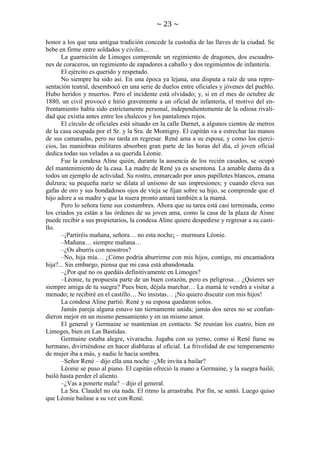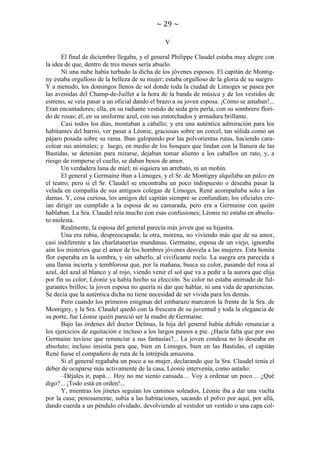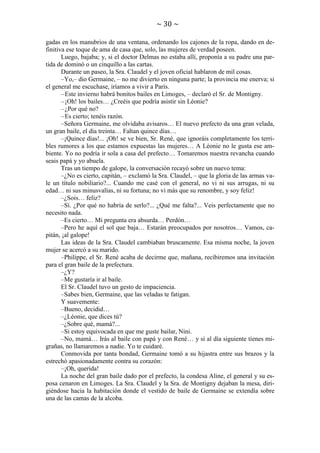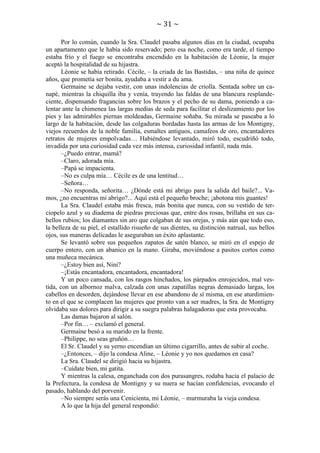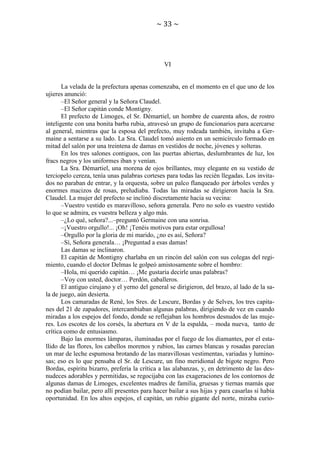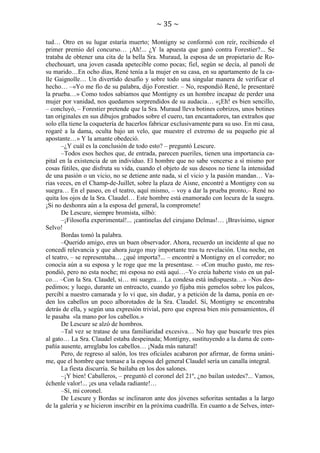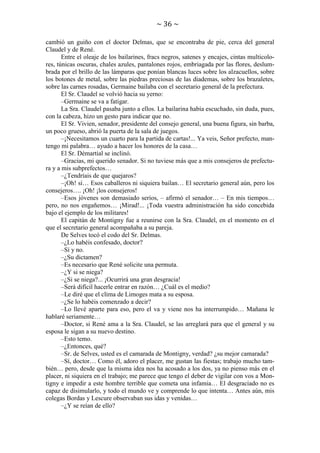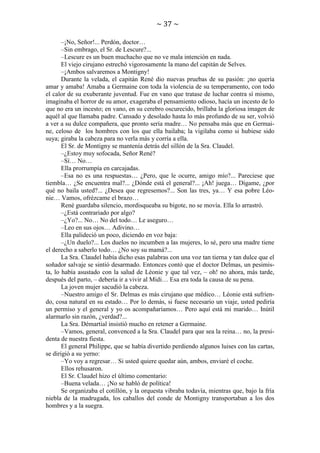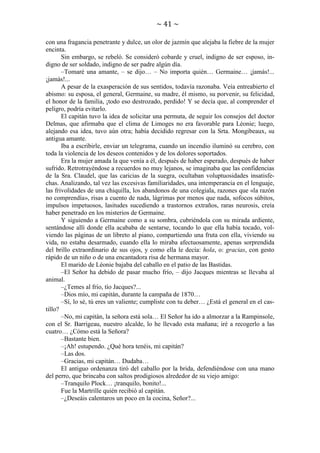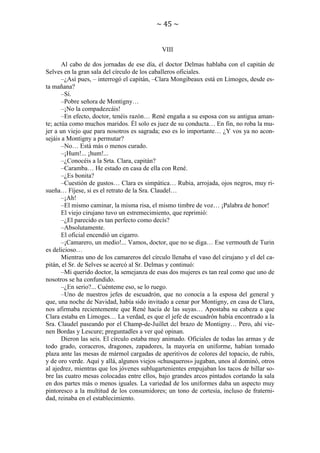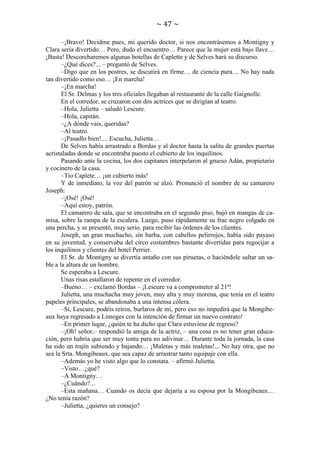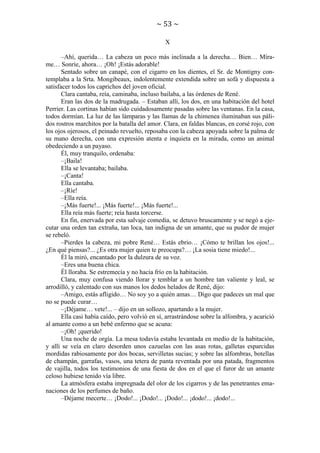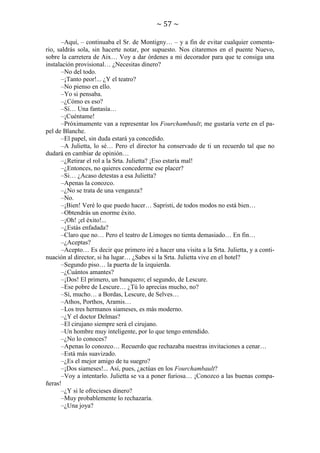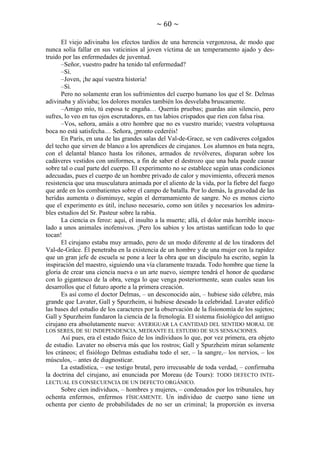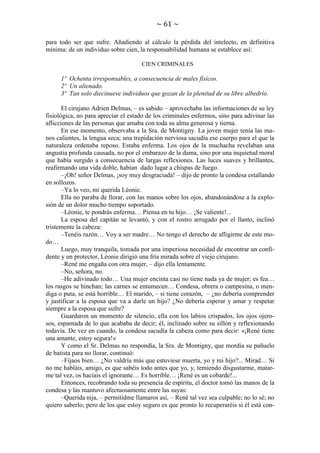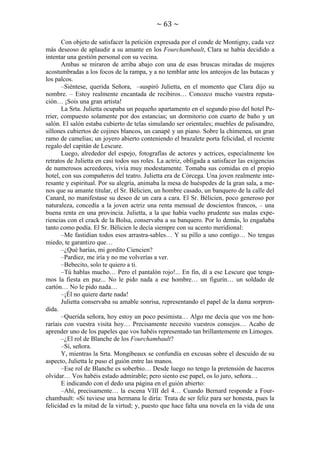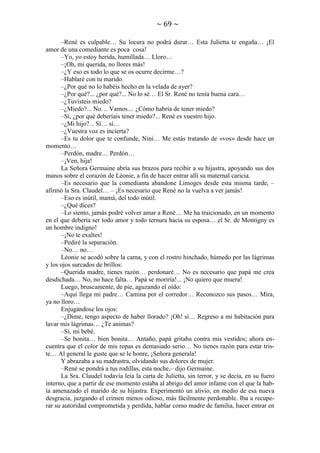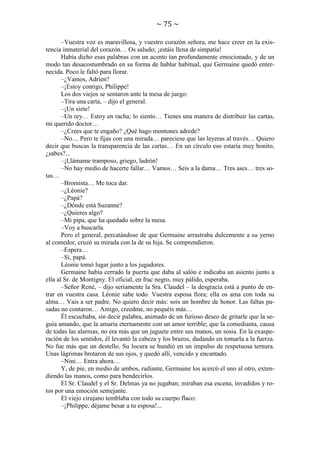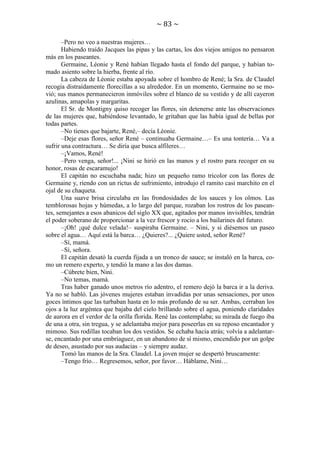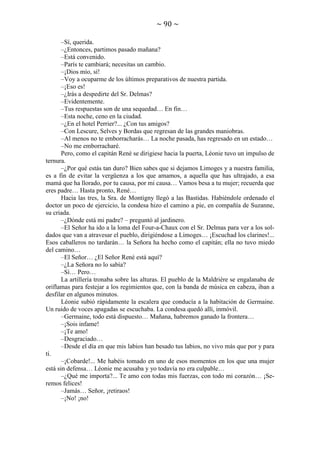El documento presenta la introducción de una novela titulada "La suegra" que describe una familia viviendo en una casa rural en Francia en 1882. Presenta a los miembros de la familia, incluyendo al General Philippe Claudel, su hija Léonie y su esposa Germaine. También describe la visita del doctor de la familia y las conversaciones sobre la salud del General y los planes de boda de Léonie.