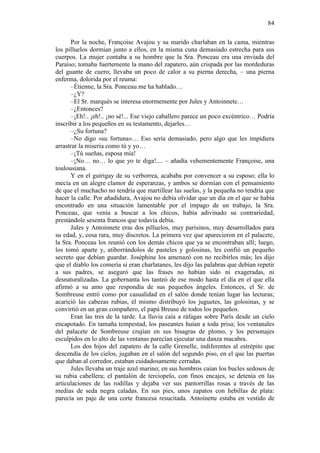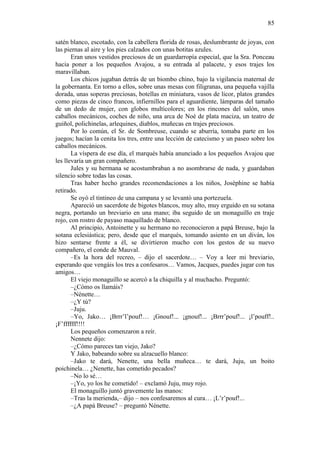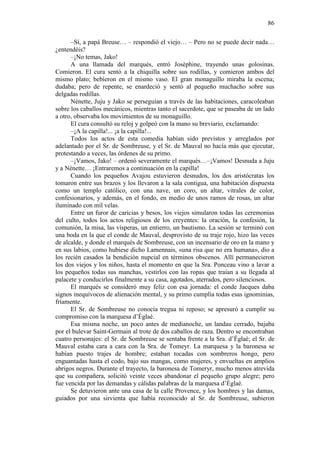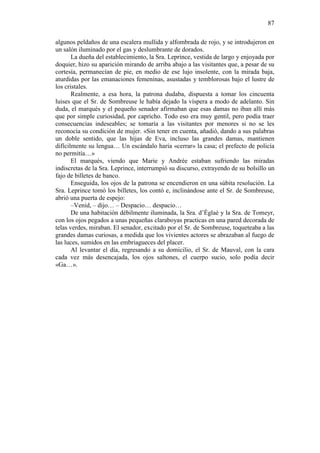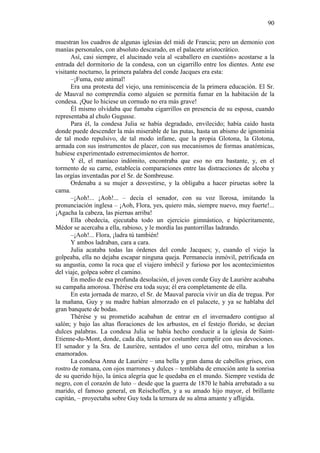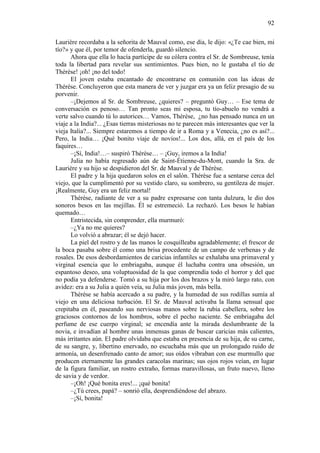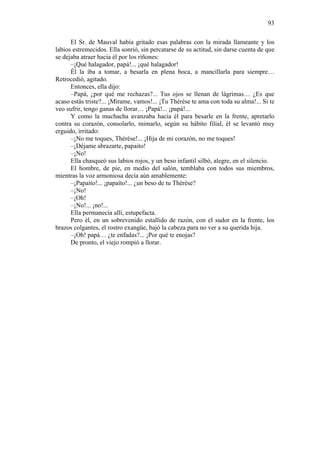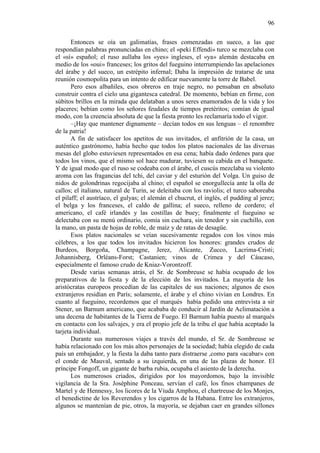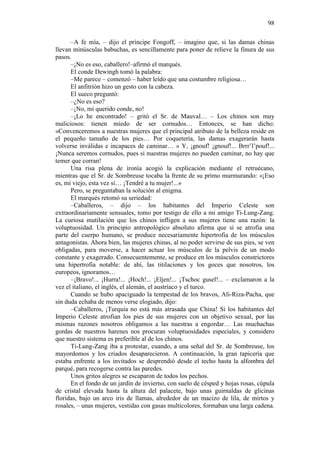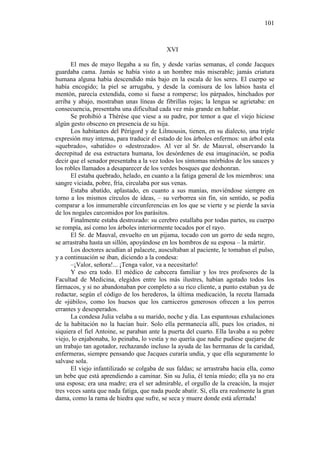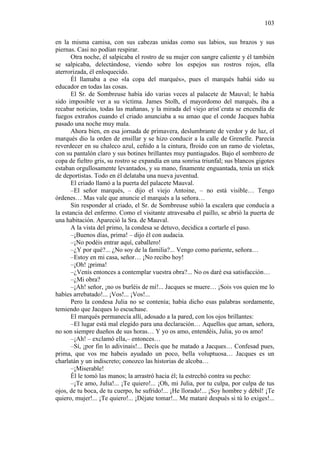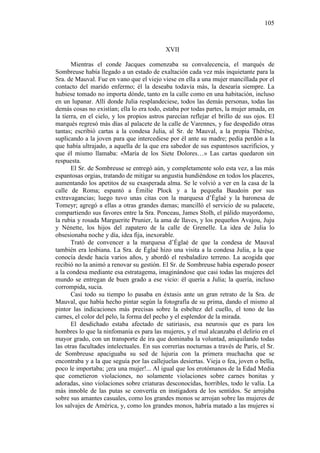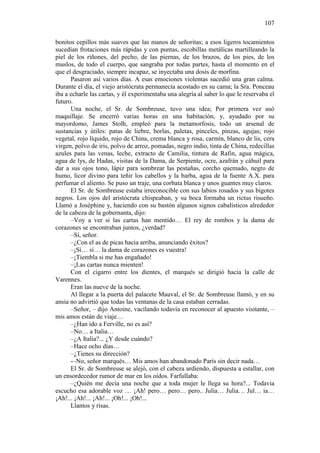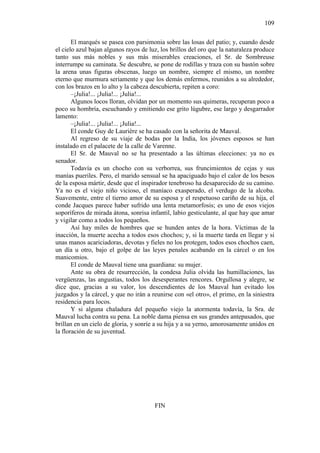Este documento describe una noche de juerga en el apartamento de Émilie Plock, una prostituta, con dos aristócratas, el Marqués de Sombreuse y el Conde de Mauval. El Conde actúa de forma jovial y alegre mientras que el Marqués permanece callado y distante, bebiendo grandes cantidades de alcohol. Las prostitutas intentan animar a todos con canciones, bailes y caricias, aunque el Marqués sigue mostrándose indiferente.
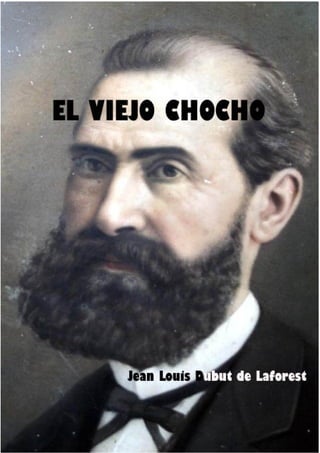



![5
Se habían cruzado en el pasillo del Folies-Bergere. Émilie y Augustine hacían su
recorrido, cuando el Sr. de Sombreuse las había detenido, tocando el codo de su primo,
el senador. Este no quería comprometerse; las putas tomaron la delantera. Se cenó en el
restaurante Helder, en un reservado particular; el marqués y el conde prometieron visitar
a sus nuevas conocidas. Habían mantenido su palabra.
Ahora se trataba de distraerse, a cuatro, en el apartamento de la Plock, mucho más
confortable que el de Augustine Beaudoin.
Mientras Augustine llamada la Poupard – un nombre de guerra bien llevado, a
juzgar por su cabeza alborotada de niña – jugaba a “mano caliente” con su viejo, Emilie,
muy dispuesta, sin ninguna inquietud, ni celos aflorando – sus visitantes la habían
educado al respecto –ponía todo de su parte para despertar del sopor al Sr. de
Sombreuse. ¡Ah! ¡realmente no lo reconocía! ¿Por qué estaba tan serio, el que era todo
derroche en el reservado de Helder? ¡Era algo que no comprendía!
–¿Veamos, es que ya has tenido bastante? --- ¿Es que te reservas para tu esposa?...
Mi amiga y yo hemos sido muy amables … Vamos, gran bebé, ¿un besito?
El marqués no se movía excepto para beber, vaciando de un solo trago, entre dos
caladas de cigarro, unos vasos de chartreuse y de kummel. En vano, la joven se
mostraba coqueta, tierna, sensual, el aristócrata no respondía a sus avances. Esta calma
parecía incomprensible a la Plock, que se sabía bella, original, y que, tras la cena en
Helder, había podido experimentar las fuerzas poco comunes del Sr. de Sombreuse, sus
formidables deseos, su verdadera rabia de lujuria. Émilie se sorprendía tanto o más
como, ayer aún – en ausencia de su amigo – el Sr. de Mauval se había lanzado en un
elogio extraordinario de ese gran diablo y de sus proezas amorosas.
¿Entonces, qué?... ¿Ella no le gustaba ya, o bien temía algo?
Se acercó un poco más cerca del marqués, acarició el rostro huesudo del viejo,
esbozó unos gestos lúbricos, le mostró al conde y a Augustine que no se rechazaban
demasiado, en la penumbra de las lámparas bajadas, reflejando todas con claridades el
rostro del hombrecillo y la cara ardientemente expansiva de la puta.
El Sr. de Sombreuse cerró los ojos, diciendo «no», con la cabeza, extendiendo
silenciosamente sus delgadas piernas bajo la mesa.
Ella lo contempló bastante rato, escudriñadora, deseando conocer la causa de ese
mutismo inesperado; luego, su mirada se dirigió a las numerosas botellas vacías, hizo
una reverencia al bebedor en signo de admiración, y levantó una esquina del mantel, a
fin de ver si el viejo no tenía, bajo cada talón, una angostura por la cual se precipitaban
los líquidos.
El ojo del hombre brilló un instante y se apagó en el dédalo de algún misterioso
pensamiento.
Finalmente, aburrida por la vista de esa máscara apacible, Émilie vino a sentarse
junto al senador, siempre picarón.
Augustine había llenado una copa de champán y hacía beber suavemente a su
amigo, a pequeños tragos. Ella le dispensaba ternuras de madre o de hija, y él acogía
esas zalamerías, besando las tiernas manos que el mismo conducía a criterio de sus
caprichos. A veces, el senador reía con grandes carcajadas de viejo; y, a distancia, se
hubiese podido creer que se trataba de un juego infantil, entre un abuelo y la nieta. Pero,
de repente, la monomanía del viejo lo retomaba, lo exaltaba, bajo el dolor de una
enfermedad desconocida. Abandonaba los refinamientos amorosos, exclamaba su
«¡gnouf! ¡gnouf!», hundía un dedo en su boca, hinchaba sus mejillas, retiraba
rápidamente el dedo, imitando el ruido de un corcho que salta[2]. Luego, volvía a pedir
champán.](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-5-320.jpg)
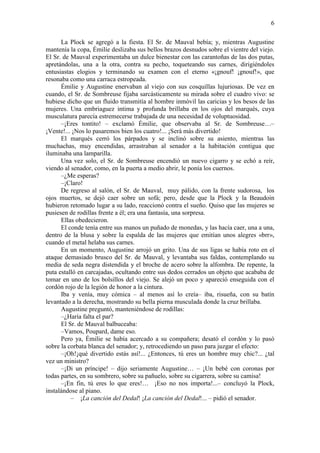
![7
Augustine se sentó sobre las rodillas del Sr. de Mauval y se puso a cantar
algunas coplas que había aprendido entre el polvo de un taller de costura. Las frases
tenían un doble sentido. Se trataba de un aguinaldo, de un dedal que no iba al dedo.
Una de las coplas decía:
Pero mi buena abuelita,[3]
A quién contaba esto,
Me dijo: Hija mía, créeme, querida,
Trabajando, ya se hará.
Del buen consejo que te doy,
Trata sacar provecho;
Este dedal, para que sea bonito,
¡Créeme, no se lo entregues a nadie!
El Sr. de Sombreuse, que se había levantado, aprobó con un gesto. Y los tres,
las putas y el senador, mezclaron sus voces al estribillo, Émilie golpeando el piano
para hacer vibrar las notas graves, el Sr. de Mauval y Augustine golpeando los vasos
y las botellas con unos cuchillos. El marqués, armado con unas pinzas, marcaba
furiosamente el compás:
Era bo-bo;
Era ni-ni
Era to-to
¡Era bonito! ¡Era bonito!
Era bo-bo;
Era bonito,
¡Pero era muy pequeñito!
–¡Bravo!.... ¡excelente!...– exclamaba el conde.
Y, terminada la canción, continuó el solo, con los brazos en el aire:
Era bo-bo;
Era ni-ni
Era to-to
Su voz se hacía espesa; ya no era más que un galimatías, una serie de frases
inconexas entre los sofocos y los hipos[4]. El hombre todavía farfullaba:
E-e - ra bo-bo;
E-e- ra ni-ni
¡To-to-to-to!...
El Sr. de Mauval hacía esfuerzos para cantar; gimió y de pronto dejó de
hablar, con la cara púrpura, las manos temblorosas, los labios colgantes. Las putas
ya no se divertían, temiendo que pudiese morir allí, lamentando ambas haber
satisfecho todas sus manías. Le humedecieron las sienes con vinagre, le dieron a
respirar sales y perfumes de baño, le frotaron vigorosamente la espina dorsal para
aplicarle un poco de calor; pero él, recuperando sus sentidos, las toqueteaba todavía,
aunque ellas se defendiesen, riendo a su pesar, tan divertido parecía en su calamitosa
situación.
De pie, contra la chimenea, el Sr. de Sombreuse – con el sombrero sobre su
cabeza – murmuraba: «No será nada»; y observaba con atención el flirteo de su](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-7-320.jpg)
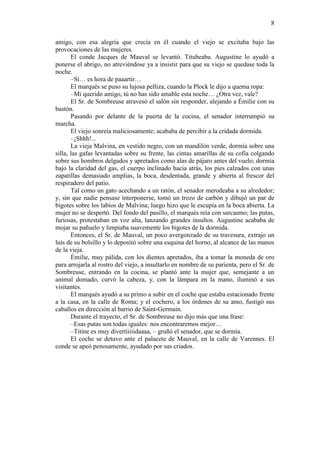

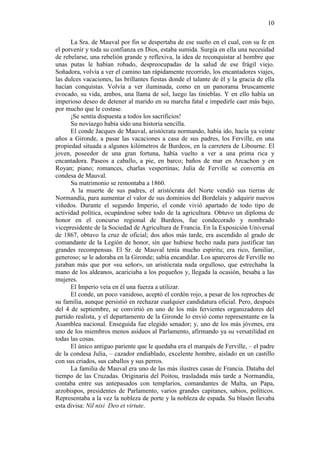
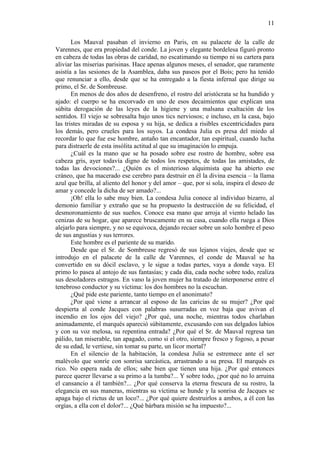







![19
La Hire bebía agua o leche y se alimentaba indiferentemente de hojas de
lechuga, de berros, de queso fresco, de nueces y de dátiles; su abrevadero estaba
siempre lleno. El Sr. de Sombreuse lo había traído del Nuevo Mundo; y desde más
de dos años que estaba allí, el simio se habituaba cómodamente a su lujosa
esclavitud. En los días de buen tiempo, Jack Novar desataba la cadena de plata que
mantenía atado el mono a su cocotero; y ambos, el hombre negro y el animal, como
buenos amigos, con composturas y gestos más o menos semejantes y una gran
similitud de rostro, salían a dar una vuelta por el jardín, bajo la vigilancia de su amo.
El personal del palacete se componía de un mayordomo; un jefe de cocina con
dos ayudantes; un primer y segundo cochero, sin contar los hombres de los establos;
un sommelier, un heladero; Jack Novar, criado del mono; James Sthol, antiguo
jockey, ayuda de cámara del marqués, y Marguerite Prunier, ama de llaves, – una
robusta muchacha de dieciocho años, de cara picarona, muy perezosa y golosa.
Todo el servicio obedecía a una gobernanta, la Señora Joséphine Ponceau, que
poseía toda la confianza del dueño.
Descendiente de las más antiguas familias de Bretaña, huérfano muy pronto,
millonario, el Sr. de Sombreuse – Sombreuse, en la antigua ortografía de la palabra
– había pasado su vida recorriendo el mundo, escoltado por Joséphine Ponceau, su
gobernanta hoy, su amante antaño, a la que él relegaba a las atribuciones de
matrona. Hacía ya varios años que el marqués, que ya era sesentón, vivía en un
palacio en Saigón, cuando, de súbito, un violento deseo de volver a ver Francia
había germinado en su alma, un poco harto de todo; se había decidido a abandonar
la Baja-Conchinchina y acabar sus días en París, junto a los Mauval, sus únicos
parientes. Observando su actitud en el salón de Émilie Plock, viéndole vaciar su
vaso, despreocupado de las putas, se hubiese podido creer que el viejo marqués no
tenía ya más que un solo vicio, la bebida. Nos hubiésemos engañado. El viejo era
uno de esos seres que viven y no se mueven más que mediante la actividad sexual.
Era la prueba viviente de que la pasión de los sentidos es la única que no perdona,
que arrastra a sus víctimas – hombres y mujeres – hasta la última hora, los mina, los
consume de tal manera que solo les queda una fuerza, un músculo, un movimiento,
un atisbo de inteligencia. El jugador queda herido en el momento que ya no tiene
dinero; el alcohólico muere desde el momento que ya no puede beber; el ser sensual
funciona siempre, incluso cuando su cuerpo está usado, acabado, «incapaz». A la
degradación del organismo vital, sucede el lento debilitamiento de los goces del
espíritu, pues el espíritu, él también, es un vicioso, el más grande de todos, el más
tenaz, el más difícil de apagar, el más reacio al inevitable envejecimiento.
Este desmesurado apetito que el Sr. de Sombreuse jamás había tratado de
mitigar, procedía de su raza, constantemente unida por lazos consanguíneos, estirpe
demasiada altiva y poco razonable para permitir a una sangre nueva regenerarla
mediante sus elementos vitales. Desde siglos, la familia de Sombreuse, afincada en
las tierras de Bretaña, enclaustrada en su hacienda, rechazaba toda alianza ajena.
Los primos siempre se habían casado con las primas; de ahí, un debilitamiento
gradual en la obra de la heredad.
Lejos de cuidarse, el marqués, cuya infancia fue enfermiza, muy pronto dio
rienda libre a sus inclinaciones, exaltado en los deseos por una inmensa fortuna.
Pero, en su madurez, mientras recorría las estepas de Rusia, como turista, su
musculatura quebrantada se fortificó con los ejercicios violentos y las largas
marchas, y pronto, el ser enclenque se transformaba en una especie de Hércules del
norte, de amplio tórax, con unos vigorosos pectorales. Se produjo de este modo una
lucha entre la actividad física desbordante y una tara congénita[5]. El equilibrio se](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-19-320.jpg)

![21
solo de flauta, los demás instrumentos se callan, en su imaginación cantaba
solamente una voz, la voz de la mujer amada[6].
El Sr. de Sombreuse conocía a la señora de Mauval. Le bastaron algunas
pocas entrevistas para apreciar la firmeza de su carácter, la profunda amistad que
Julia sentía por su marido, el tierno amor que experimentaba por su hija. Sabía que
Julia era católica, muy religiosa; y que a falta de otros sentimientos, su miedo al
pecado y su creencia en Dios la hubiesen detenido y protegido contra sí misma,
llegada la tentación.
La prima era rica. No podía pues seducirla por el brillo de su oro y de su lujo;
él tenía sesenta años, diez años más que el senador, y no podía esperar despertar en
la señora de Mauval un capricho por su cabeza canosa. Sin embargo él la quería, la
solicitaba, la llamaba, perdidamente, con todo el poderío de sus fuerzas, con todo el
furor de su carne marchita.
Por ella, él se medía, se cuidaba, esperando siempre una ocasión favorable.
En el palacete de la calle de Varennes, el marqués apareció muy elegante, a la
última moda; colmaba a Thérèse de regalos, enviaba ramos de flores a la madre, y
todas sus delicadezas de hombre de mundo, de pariente afectuoso, no adelantaban
gran cosa su campaña amorosa. Aunque la noble familia no lo trataba como a un
burgués, como a un tío a heredar, él sentía que se sonreían a escondidas de su
orgullo exagerado de viejo apuesto, de sus abrigos cortos, de sus corbatas de satén
rojo y de su rostro anguloso maquillado de rosa.
Toda esa mentirosa primavera era inútil.
Enseguida, el marqués pensó en arrastrar al desenfreno a su primo Mauval,
arruinar poco a poco el temperamento del esposo, de pasear al hombre a través de
los vicios parisinos, para convertirlo en un ser grotesco, odiosos para su esposa. La
tarea era tanta o más fácil, debido al débil carácter del senador, incapaz de una
energía y de una negativa. Tras algunos meses de intimidad, el Sr. de Sombreuse
gobernaba a su guisa al marido de Julia. Se dedicaron a los libertinajes en esas
mismas casas que el marqués había frecuentado, mientras que él trataba de olvidar
su doloroso amor. El mentor, habituado a la orgía, se moderaba, mientras que el
senador, cuya existencia había sido plácida, con una juventud poco tormentosa,
arrojaba a todos los vientos los últimos despojos de sus fuerzas.
El Sr. de Sombreuse vigilaba con mirada celosa la caída de su primo, con el
pensamiento en el espíritu de que la hora en la que la Sra. de Mauval buscaría un
consuelo o una venganza, estaba próxima. Él estaría allí, consolador o vengador;
¡poco le importaba!
El pequeño viejo se rompía por todas partes, ardía por todas partes, y la obra
de destrucción satisfacía al destructor.
Ahora bien, al día siguiente que siguió a la pequeña fiesta de la calle de Roma,
el Sr. de Sombreuse se despertó a mediodía, casi alegre.
Apareció James Stolh, el ayuda de cámara del aristócrata. Abrió las persianas
de la habitación y presentó a su amo una bandeja de plata repleta de una voluminosa
correspondencia y una pila de periódicos. Ese James Stolh, de origen inglés, era un
gran joven de tez rosada, sin barba, un poco mofletudo, con una cabellera rubia
clara. Llevaba puesta su librea de la mañana, chaleco rojo con mangas de lustrina
negra y pantalón gris con cinta verde; y, bajo el blanco mandil atado a los riñones,
sus piernas gordas se mantenían arqueadas, según el hábito de los jockeys,
acostumbrados al caballo desde la infancia. Sufrió un accidente durante una carrera,
en Espsom que lo había obligado a renunciar a su oficio, que ya no añoraba desde
que estaba al servicio del marqués. El peso de su cuerpo ya no le preocupaba, y el](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-21-320.jpg)

![23
El Sr. de Sombreuse la detuvo con un gesto en su explosión de ternura y le dio
un beso en la frente.
–¿Entonces… no hace falta que…? ¿Preferís que llame a Marguerite? –
preguntó la señora Ponceau.
–No… hoy no… ¡Déjame!
Joséphine, en el umbral de la cuarentena, era alta, morena, y seductora, a pesar
de una ligera gordura. Su vestido le daba más bien aspecto de un casquivana fácil
que de una criada de casa noble y rica; pero si el vestido de seda negra indicaba una
criada presuntuosa, la señora de Ponceau se privaba de toda distinción por el
constante muestrario de sus joyas: servía a la mesa en manga corta, con los cabellos
cortados como un perro, los brazos llenos de brazaletes, los dedos brillantes de
sortijas, un reloj colgando a su cintura. Joséphine era reemplazada por el jefe de
cocina y los criados de a pie, los días de recepción y, el Sr. de Sombreuse, que tenía
otros pensamientos en el corazón, dejaba hacer a la gobernanta.
Su conocimiento databa de veinte años atrás. En el Havre, una noche de
desenfreno, el Sr. de Sombreuse, que se preparaba para una nueva juerga, vio a una
mujer de luto que merodeaba, inquieta, por las calles. La Sra. Ponceau acababa de
perder a su marido, un agente bursátil que había muerto la víspera de una quiebra.
Ella iba a donde va una joven y bonita viuda que sale, cuando fue abordada por el
Sr. de Sombreuse. Pasaron juntos una semana en el palacete, y Joséphine se había
decidido – no teniendo a nadie en el mundo – a acompañar al aristócrata viajero.
Hoy, la criada para todo, aceptaba con resignación un rol de segundo plano,
feliz de recibir a veces de su amo la limosna de una caricia, poniendo todo de su
parte para conservar la posición adquirida: ella sola sabía el precio de sus esfuerzos.
Su carácter vanidoso la elevaba por encima en la dirección del personal que ella
manejaba, despedía, renovaba a su antojo, a excepción de James Stolh, al antiguo
jockey, el favorito.
Tras su almuerzo, el Sr. de Sombreuse entró en el gran salón del palacete, y,
siempre alegre, encantador, se sentó al piano y tocó un vals. Luego, ejecutando un
fragmento de la Marcha de los Voluntarios, – una composición que lo enloquecía, –
subió a ver a La Hire, su mono, que el negro Novar, un Hércules de ojos blancos y
belfos extrañamente colgantes, estaba sirviendo.
–¡Hola, La Hire!
El animal fue a lamer las manos del amo, que le ordenó ejecutar algunas
cabriolas, murmurando a su oído un lenguaje especial – palabras representando
ideas libidinosas – que el animal parecía comprender, pues los traducía en gestos
pícaros[7].
Hacia las tres, como esa jornada de noviembre era hermosa, casi cálida, el
marqués salió a pie, con su más noble bastón en la mano, un junco maravilloso,
coronado de oro.](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-23-320.jpg)






![30
l’occhio felino, como dicen los creyentes en la Jettatura3. Y en esos momentos, en
lo que dura el sonido de un trueno, toda la musculatura del hombre vibraba bajo una
violenta invasión de deseos. Un calor de llama le ascendía a la cabeza, a las sienes, a
la garganta, al pecho, entraba en él, quemándole, abrasando su cerebro, irritando sus
músculos, atormentaba y corroía sus nervios, ponía fuego en su sangre. Pero se
contenía; sonreía, parecía pensar en otra cosa, mientras su angustia se volvía más
profunda y horrible, y su mal, como un cáncer maligno, lo devoraba, cada vez con
más dolor.[8]
A veces se estremecía en su deseo de tomar a la mujer y violarla bajo los ojos
del primo, dispuesto a degollar a Mauval si este se acercaba; y luchaba contra sí
mismo para no arrojar repentinamente en la conversación algunas frases de
pornógrafo, deseoso de conocer el efecto que producirían ciertas palabras abyectas,
algunas palabras innobles, sobre el espíritu de la decente mujer.
Pero no lo hizo, dominando su lujuria rabiosa.
Bien al contrario, el marqués de Sombreuse pareció diligente, galante con la
dama, preocupado por la salud del marido; les felicitó en relación con su futuro
yerno, el Sr. de Laurière,– sabiendo bien que encontraría una próxima ocasión de
despertar los sentidos dormidos del senador y exasperar más cruelmente aún las
manías del viejo.
3
Nombre que se da a las influencias malignas o negativas producidas a través de la mirada del mago o
hechicero. Sinónimo de mal de ojo. (N. del T.)](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-30-320.jpg)
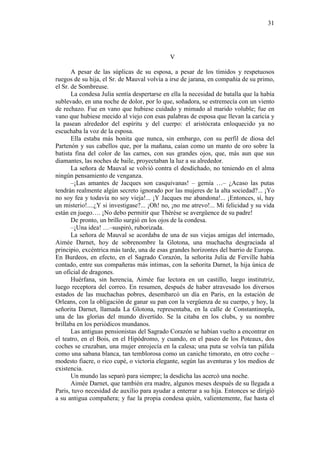
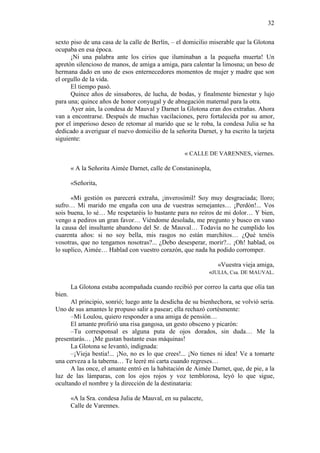


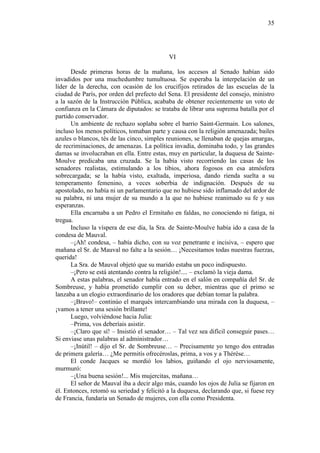
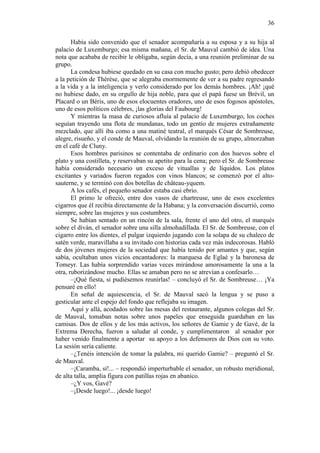

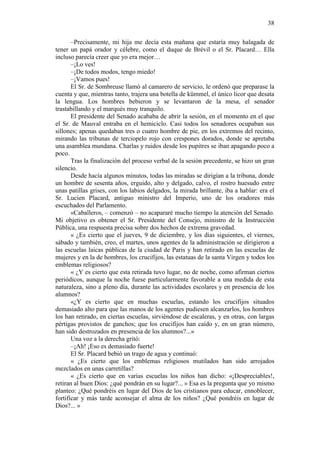

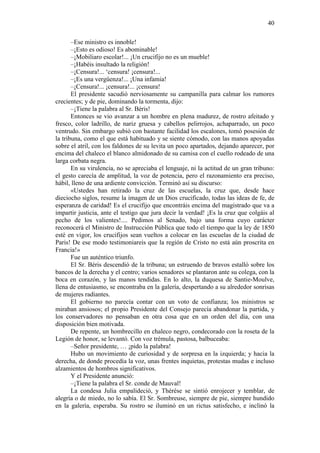
![41
cabeza en señal de aprobación, como si el primo, que caminaba hacia la tribuna,
hubiese podido verle.
El Sr. de Mauval ascendía penosamente los escalones de su calvario.
Cuando estuvo en la tribuna, ante un silencioso mar humano, miradas
brillantes, cabezas grises, barbas blancas, cráneos desnudos más o menos inmóviles;
y más arriba, en la caída del anfiteatro, unas interminables guirnaldas de mujeres,
mil cabezas floridas apretadas las unas contra las otras, en ramos multicolores, desde
el fondo de las pañerías rojas hasta los dorados de la rampa, en arabescos de
terciopelos, de cintas, de encajes desde donde brillaban una constelación de
diamantes, – el senador tuvo un deslumbramiento y paso la mano derecha por sus
ojos.
Miró todavía, a su pesar.
Desde luego, no era ese despliegue de lujo, esas variedades de trajes, esos
estallidos de pedrerías lo que fascinaba al viejo aristócrata habituado a las elegancias
de la alta sociedad; pero veía eso de un modo especial, a través de un prisma, en una
ilusión óptica[9]. No veía más que algunas cosas, nada de vestidos, sino los bonitos
brazos desnudos, los ojos pintados, los pechos desbordantes, los dientes blancos, las
cabelleras rubias, pelirrojas, morenas, desordenadas sobre las frentes, las bocas
voluptuosas, unas un poco pálidas, estas purpurinas, aquellas casi sangrantes.
Y tenía una sonrisa plácida de codicia.
Finalmente, esbozó un gesto:
–Ca-a-aballeros…
Se detuvo, no encontrando la frase. Unas risas estallaron a la izquierda. El
presidente que se había levantado, dio un violento golpe de campana y el silencio se
restableció.
El conde Jacques farfullaba alegremente:
–Ca-aaballeros… balle-e-e-e-ros… es la primera vez que tengo el honor de…
de…
No hablaba, levantaba el brazo derecho, agitaba la cabeza, entreabría la boca,
pero ningún sonido salía de su garganta.
El presidente se inclinó hacia él, invitándole a tomar un descanso. Él no
escuchó o no entendió, sin duda, pues a pesar de las risas, se volcaba aún más
furiosamente, áfono, como un maniquí con el resorte roto.
En la primera galería, la emoción había llegado a su culmen. La duquesa de
Sainte-Moulve se agitaba, afirmando que la conducta de ese hombre era insensata, y
unas voces murmuraban entre los frufrús de las faldas y los abanicos:
–¡Oh! querida, ¡qué ridículo!
–¡Dí más bien que es indecente!
Y mientras la tormenta rugía alrededor de ellas, la condesa de Mauval y su
hija mantenían la compostura, apretándose la una contra la otra, sintiéndose de ese
modo más fuertes, en su hermosa valentía de mujeres.
Tras haber bebido un trago de agua, el senador recomenzó:
–Caballeros… Ca-a-a-balleros… esta es la primera… la primera…
Desde la tribuna de los periodistas, partieron estas frases:
–¿Es que va a titubear mucho tiempo?
–¡Chocho!
La palabra tuvo un prodigioso éxito de hilaridad. Se repitió en voz alta, en voz
baja, a derecha, a izquierda, por todas partes. Sobre los bancos de la izquierda, se
reía hasta retorcerse; unos miembros de la extrema derecha protestaban, reclamando
la inmediata expulsión de los que interrumpían. La campana seguía sonando aún.](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-41-320.jpg)
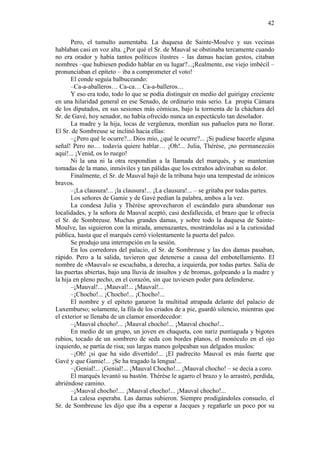






![49
Contaba las fintas, las carantoñas, los simulacros, las mentiras del tacto y la palabra,
que persuaden a ciertos seres que sus fuegos nunca desaparecidos vuelven a
encenderse.
La voz sonora de la puta daba a la ruda nomenclatura de sus salmos una
expresión mágica. Parecía incluso que la obligada crudeza del lenguaje desaparecía
bajo un aliento de bárbara poesía, en las ramas de una floración gigante; parecía que
los decorados de los civilizadores, los refinamientos del lujo, se hundían
bruscamente para dar lugar a las lianas y a las hogueras, a los roquedales musgosos,
a los suelos arenosos y a las ciénagas, y que los seres evocados, los hombres y las
mujeres, todos los posesos de los sentidos, naturalezas primitivas, indómitas y
furiosas, se mezclaban con las bestias de los primeros tiempos sobre una tierra
virgen.
La otra, la mujer inmolada, escuchaba el terrible encantamiento; escuchaba
con ojos enloquecidos y la boca torcida en una blasfemia.
En un determinado momento, Aimée se acerco a una cómoda de palisandro e
hizo girar un resorte.
En el cajón abierto se encontraban objetos extraños que recordaban piezas
anatómicas: aparatos destinados a despertar los goces sexuales, engañifas, toda una
serie de instrumentos en porcelana y caucho. La Glotona los exhibía uno a uno,
explicando el uso de aquellos cuya forma no determinaba exactamente su
funcionalidad[10].
Y de repente, la Sra. de Mauval, no quiso ver más, no quiso escuchar más, se
tomó el rostro entre sus manos, y lo aplastó rabiosamente, como para triturarlo. Un
gemido salió de ese pecho de mujer, un gemido donde gritaban todas sus angustias,
todos sus ascos, todos sus rencores:
–¿Él es así?... ¡Oh!...
Aimée Darnet la contemplaba con una mirada de enérgica protesta. ¿Por qué
había venido Julia?... ¿Por qué la había obligado a contarle todo eso?...
La condesa pronunció un «gracias» y, fuera de sí, desapareció.](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-49-320.jpg)


![52
biblioteca. Iba allí, en medio de los libros, para rehacer el espíritu y buscar
alimentos nuevos en su fiebre de los sentidos.
Los romanos le producirán sensaciones apoteósicas. En primer lugar, Julio
César, el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres[11], según la
expresión de Curion; el lujurioso que había concebido una ley que le permitiese
gozar de todas las damas romanas que le apeteciesen; luego Augusto, ese
restaurador que tanto se preocupaba de las costumbres y las leyes, pera era uno de
los más furiosos disolutos de la República romana, el esclavo de los placeres de su
gran tío César, el amante de su propia hija Julia; Tiberio, libidinoso hasta en las
torturas que inventaba; Calígula, amante de la hija que tuvo con Cesonia, se
disfrazaba de mujer para buscar por las noches enamorados de su engañoso sexo,
cambiando de rol. Claudio, el cínico bufón, embrutecido por los excesos; por último
Nerón, violando a la vestal Rubria, haciendo mutilar al joven Esporo, como si
hubiese querido hacerla mujer, cubriéndolo con un velo nupcial, circulando con el
en litera, besándolo públicamente, esposándolo a continuación; ese mismo Nerón,
vestido de piel de animal, arrojándose sobe unas víctimas de los dos sexos atados
desnudos a unos postes, y buscando goces sobre sus cuerpos.
Y los demás, Galba, Otón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano,
Adriano, Cómodo, que imitaban a sus antepasados, los igualaban, sin poder ir más
lejos.
Para el viejo aristócrata de blancos bigotes y lector entusiasta, esta
podredumbre romana ardientemente evocada parecía salir de las tumbas. Los
infames gozadores brillaban en su gloria, brillaban bajo un cielo oro y púrpura, de
pie sobre sus víctimas amontonadas, con la sangre a su alrededor.
Luego venía el cortejo de las emperatrices: Julia, la tercera mujer de Tiberio,
extraordinariamente feliz con sus derroches, hacía poner, cada día, sobre la estatua
de Marsias, tantas coronas como crímenes había cometido durante la velada;
Agripina, entregándose con voluptuosidad a las caricias de su hijo Nerón; MesalinaValeria, amante de su hermano Domicio, la mujer que miraba a las muchachas
virtuosas con ojos horrorizados, la emperatriz que, según Juvenal, se escapaba de su
palacio con los senos descubiertos, brillantes de oro, para apaciguar su sed de lujuria
en un tugurio, y «salir de allí la última, más fatigada que satisfecha, ahumada por las
lámparas, con las mejillas lívidas, sucia, llevando el olor del antro a la almohada del
emperador »; Popea, que, según Tácito, no diferenció en modo alguno a sus maridos
de sus adulterios; Domitia, amante del actor Paris; Soemis, alentando los
desenfrenos de su hijo Heliogóbalo, quién, para ella, creó un senado de mujeres;
Faustina la vieja, Faustina la joven, digna una de la otra, la vieja instruyendo a la
hija, un monstruo de ignominia.
Y todas las demás, Crispina, Titania, Julie, Nona Celsia, Lucila, espantosas
hembras, vergüenzas de la naturaleza.
A este desfile de saturnales antiguas, sucedía la visión de la Edad Media, pues
el espíritu desamparado del Sr. de Sombreuse no conocía tregua en la carrera
infernal en la que esperaba encontrar un reposo, un paliativo con la idea que le
obsesionaba, que le acosaba a todas horas.
Aunque encontrase que la epopeya romana tuviese más grandeza en su
realismo, más vida que la tenebrosa Edad Media, se complacía en esta época oscura,
donde la demonomanía y la ninfomanía causaron tantos escándalos en los
conventos, en los claustros, en los castillos y hasta en las viviendas más humildes.
El sagaz lector establecía un resumen, según los libros de su biblioteca. Había
escrito un memento muy vivo y claro que le guiaba en sus búsquedas, pues le](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-52-320.jpg)
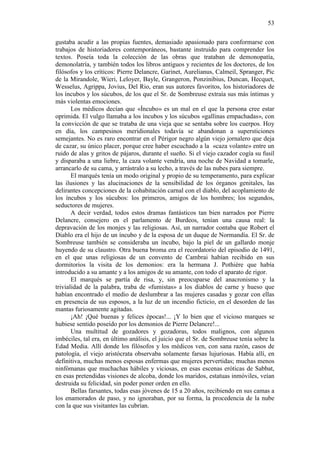



![57
IX
El mal del que moría el conde Jacques era la plaga de la humanidad, en el
declive del siglo XIX. Sus víctimas abundan por millares en todas las clases de la
sociedad contemporánea, en París, en provincias, hasta en los pueblos; y es
comúnmente en la proximidad de la cincuentena, como un hombre, golpeado por esa
extraña enfermedad, cae de repente, cuando nada hacía prever esa caída, casi
siempre irremediable[12]. Parece que las víctimas más numerosas se recrudecen entre
los trabajadores a los que la fortuna o la comodidad acaba de sumirlos demasiado
pronto en el ocio. La brusca interrupción de la labor cerebral y la inmediata
detención de la actividad física, son las causas del desmoronamiento de miles de
hombres. Un negociante quién, tras haber amasado penosamente unos ahorros, dejó
el comercio en manos de su hijo o de su yerno; un viejo abogado experto en
procedimientos judiciales que olvida, en su rica casa de campo, las luchas intensas
de la abogacía; un oficial retirado, casado tarde. Luego, un poco por todas partes,
dispersos por los pueblos, relegados en los campos, artistas, comerciantes, políticos,
sabios, financieros, hombres de guerra, magistrados, todos trabajadores, válidos
todavía, a los que el reposo ha seducido y a los que el reposo va a matar.
Hoy, todos esos seres de temperamentos antaño tan diversos, se parecen y se
confunden; todos presentas idénticos síntomas de decrepitud, de reblandecimiento,
parecen haber sido tallados sobre un patrón único, ordenados por una sola ley:
llegan al mismo objetivo, mediante caminos diferentes, pero empujados hacia el
abismo por una fuerza similar.
El mismo color de la fisionomía se ha perdido, y en los rostros ardientes,
iluminados de vida, se dan lugar figuras tranquilas, iluminados de un rictus
semejante.
Nada los distingue.
El oficial ríe como el abogado, el abogado como el negociante, el negociante
como el artista.
Al principio, estallan en esas musculaturas, en esos cerebros, furiosas
revueltas, un deseo inmenso de regresar a los trabajos abandonados. El comerciante
sueña con su mostrador, el oficial con batallas, el abogado con mociones, el artista
con la gloria. Poco a poco, desaparecen los lamentos; las ambiciones se calman; y
los individuos se dejan llevar, al son de sus manías.
Unos pasan sus días sobre los puentes del Sena, escupiendo en el agua,
haciendo corrillos; los otros se divierten, durante diez horas seguidas, cortando
trozos de madera con una sierra mecánica.
En los cafés a veces se muestran encolerizados, uno porque se ha encontrado
su bola de billar forrada de verde; otro porque su pipa ha sido sustraída del armario
de los clientes habituales; este otro, porque su adversario le ha ganado una partida
insignificante de cartas o dominó; y aquel, porque su amigo se retrasa dos minutos a
la hora del absenta. Algunos tienen alegrías delirantes; este, porque hace buen
tiempo; aquel, porque ha visto una mujer pelirroja o una muchacha de nariz
puntiaguda, y esas cóleras y entusiasmos siempre son desproporcionados en relación
con los actos que los motivan.
Todos esos hombres de mirada apagada no son locos, sino maníacos, seniles,
secos, unos «chochos», según la expresión popular. Habiendo tenido demasiado
tiempo para reflexionar y no sabiendo variar sus ocupaciones, exageran las](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-57-320.jpg)
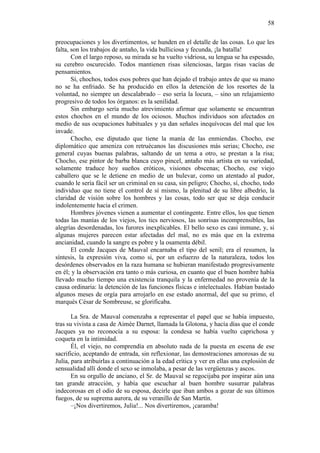

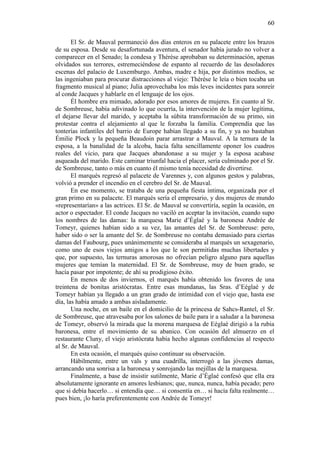


![63
incrustada de miniaturas preciosas, con la corona y armas de su casa en uno de los
ángulos superiores.
Autorizado por la actitud un poco más benevolente de las visitantes, ojeó la
obra, titulada Las Primas, y la abrió en el capítulo IX.
Comenzó a leer dulcemente, como un lector avezado que calcula los efectos:
«Desde su salida del internado, era la primera vez que Jeanne y Louise se
volvían a encontrar con su vieja tía, en el castillo de Valmore. Los maridos estaban
participando en una gran cacería; las jóvenes estaban solas, sobre el césped
dispuesto para una partida de tenis. Ambas parecían adorables, bajo sus graciosos
vestidos de tela gris, calzadas con zapatos Moliére y los cabellos al viento, las
piernas embutidas en unos maillots de color, con largas medias de seda negra. Al
principio, el juego había comenzado suavemente. Pronto, la partida tuvo una
animación extraordinaria. Louise – sirviendo – una gran morena, un poco delgado,
enviaba la pelota a golpes de raqueta; Jeanne – recibiendo – muy rubia y risueña, la
volvía a enviar enseguida, casi siempre al primer bote. Eran los movimientos de los
cuerpos, torsiones de los riñones, respuestas y ataques tan precisos que, desde lo alto
de las escalinatas, la tía aplaudía y gritaba bravos. En un lance del juego, Jeanne
resbaló, falló la bola y cayó cerca de la red, riendo. La tía acababa de desaparecer.
Louise corrió hacia su compañera, para ayudarla a levantarse, y ambas, con las
manos en las manos, los ojos en los ojos, se miraron, encendidas por una chispa de
deseo…
«La caída no era seria, pero el maillot rosa de Jeanne se había roto… Louise
examinaba curiosamente, por la amplia rasgadura del tisú, las carnes rosadas de su
prima; su mirada ardiente registraba todo el cuerpo de la mujer. [13]»
Aquí, el lector se detuvo; las damas, que se acercaban, estremeciéndose, le
suplicaron que continuase.
El viejo aristócrata retomó su lectura, mientras que la Sra. d’Égalé, con el pie
posado sobre el de la Sra. de Tomeyr, hacía sentir a la baronesa la dulce presión de
sus rodillas.
Ahora, la voz del Sr. de Sombreuse se volvía poco a poco mimosa, cálida,
penetrante:
«Jeanne y Louise se hicieron confidencias. Estaban casadas con jóvenes a los
que amaban, y sin embargo, nunca había sentido una emoción tan intensa como
durante ese juego infantil. Confesaron que a hurtadillas observaban sus formas, sus
actitudes, encontrándose bonitas…
« –¡Oh, Louise, cuanto te bajabas yo curvaba la cabeza, intentando ver…
« –Jeanne, –suspiraba Louise,– ¡qué bella eres y que bien hecha estás!...
«Una noche, en el parque de Valmore, las primas se paseaban, iban juntas
tomadas del brazo, rozándose la una contra la otra, deteniéndose de vez en cuando
en las sombras, para darse un largo abrazo de amor… Un sudor perlaba sus frentes;
las invadía una embriaguez. Jamás, beso alguno les había parecido tan tierno, tan
delicado, tan voluptuoso. Llegaron así a un kiosco abrigado por el follaje; y allí,
bajo la cabaña…»
El Sr. de Sombreuse cerró su libro. Hacia algunos minutos que la Sra. d’Églaé
y la Sra. de Tomeyr ya no lo escuchaban. Con un movimiento parejo, Andrée y
Marie se habían abrazado; sus labios se buscaban y, con los ojos ahogados de
languidez, permanecían allí, abrazándose hasta el paroxismo, indiferentes a la
presencia del hombre. Automáticamente, con los pechos jadeantes, se levantaron,
inseparables, arrastrándose, llevándose la una a la otra hacia la habitación que tan](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-63-320.jpg)

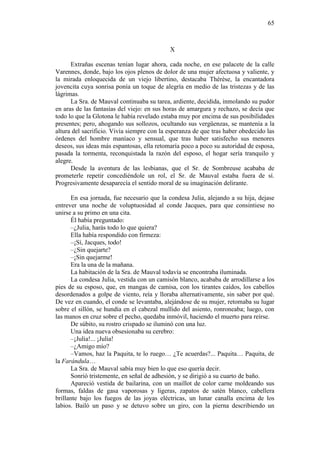
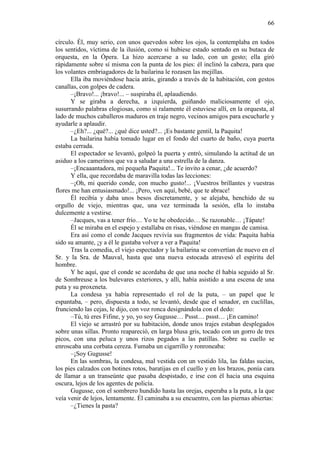

![68
El viejo niño la besó y le mordió la mejilla. Ella no emitió ni una queja,
dominando unas enormes ganas de llorar.
Cuando, después de su tercer rol, Paquita-Fifine-la Poupard, volvió a ser de
nuevo la Sra. de Mauval, el conde Jacques tomó sobre la chimenea un trozo de
carbón que talló vivamente. Ese nuevo juego le resultaba sin duda familiar a la
dama, pues la condesa Julia fue a situarse ante la cama, con la espalda apoyada
contra un amontonamiento de almohadas. Desde que estuvo allí, el conde Jacques se
acercó a ella, y, armado con su carbón, dibujó una barba de zapador sobre el rostro
de su esposa, como, antes, había dibujado los bigotes a Malvina, la vieja criada de
Émilie Plock. A continuación, obligó a la condesa a desnudarse, y sobre una parte
del cuerpo, dibujó el retrato de la luna, con dos ojos enormes, unas cejas en forma
de acentos circunflejos, nariz aplastada, y una boca, un grueso trazo negro, que
parecía reír, como la luna llena, ampliamente. Nunca, el maníaco se había atrevido a
acabar el dibujo; nunca había permanecido tanto tiempo, tan cruelmente,
contemplando su obra[14]. La Sra. de Mauval, llorando siempre, no sabía ya donde
estaba, ni lo que él hacía, ni lo que aún quería. Él encendió una cerilla; iba a quemar
las carnes, cuando un sollozo le hizo retroceder…
Bajo una luz de razón, el conde Jacques lloró; pidió perdón a la que tan
duramente había ultrajado, jurando que no volvería con sus locuras, que ya no sería
despreciable; y, en el silencio de la habitación, con los nervios rotos, los oídos
martirizados por un zumbido, se durmió, hundido en su sillón.
Ella lo miró un momento, feliz de su repeso. Pero, viéndolo tan pálido, tan
deshecho, con los parpados caídos; los ojos rodeados de círculos azulados, labios
violáceos, los brazos colgando, exangüe, en la actitud de un hombre que acaba de
abusar de los placeres, la condesa Julia fue presa del miedo.
Era ella quien lo había puesto en ese estado de enervamiento y de postración.
¿Y si se moría?
Trató de despertarlo; él no se movió. Sin embargo, ella no podía dejarlo
dormir así hasta el amanecer; su sueño sería malo; el conde se despertaría con una
fiebre causada por las agujetas…
Ella lo sacudió:
–¡Amigo mío… Jacques!... Acuéstate….te lo ruego!
La señora de Mauval desvistió al durmiente, y, tras mil esfuerzos, no pudiendo
llamar a sus criados para ofrecerles ese espectáculo, llevó al viejo hasta su cama. Lo
llevó, como la había ya llevado en una de sus noches espantosas, pero esta vez,
menos robusto, casi lívido, abatido por las emociones, tambaleando bajo el peso
inerte. Y, exhortándose al valor, enjugando sus ojos, con ternuras de madre, cubrió
el cuerpo, dobló los sedosos edredones y dio un beso en la frente del hombre.
Una vez segura de que su marido dormía un sueño reparador, la Sra. de
Mauval se retiró a su habitación.
Fue un desbordamiento de lágrimas, la explosión de todos los sollozos
contenidos, de todos los ascos soportados, de todas las amarguras asumidas, de
todas las vergüenzas sufridas.
La condesa pasó la noche reflexionando. ¿Debía continuar con su papel?...
¿Era necesario que ayudase al hombre sensual a destruirse?... Si ella rehusaba
satisfacer los caprichos y locuras de Jacques, serían otras mujeres las que tomasen
su lugar; y esas mujeres no tendrían los miramientos de ella, sus piadosas mentiras
para convencer al viejo de que ella compartía su placer en los delirantes cuadros de
la comedia, ¡que Paquita era alegre, que Fifine se divertía tanto como Gugusse!](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-68-320.jpg)
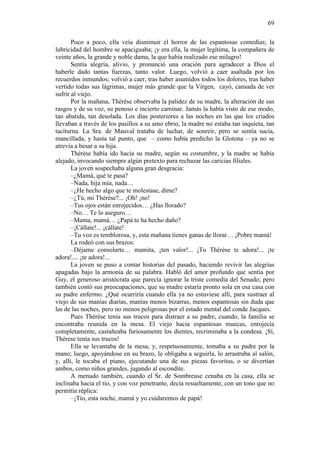

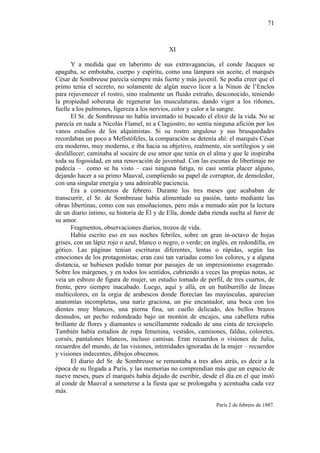


![74
despojado de mi envoltorio mortal?… ¿Las religiones y las filosofías?... ¡Oh! la la…
como dicen los golfos parisinos…
Los muertos tienen sin duda privilegios especiales; pero, en cualquier caso,
solo los locos en su delirio y los vividores después de beber, discuten sobre la
inmortalidad del alma…
¡Ser viejo y amar!... ¡Esa es la única y terrible cuestión!
¿Por qué, si existe Dios, da a los viejos deseos tan ardientes como a los
hombres jóvenes?...
¡Amo a Julia! ¡la amo!... Entienden, ¡la amo!... Y el hombre que ha
compartido el amor de tantas mujeres, que ha vaciado hasta el fondo la copa del
placer, se sorprende hasta estremecerse, enrojeciendo ante esa mujer. La amo, en
medio de su lujo, de sus encajes y terciopelos, joyas y flores; ¡la amo en su
intimidad familiar! ¡La sigo y la vigilo, sin que en su presencia me traicione mi
mirada!
La vi una mañana temprano. Ella atravesaba los amplios pasillos del castillo,
despeinada bajo su gorro florido de encajes; iba, pálida con esa palidez que confiere
la cama, con los ojos hinchados, la boca fatigada; y yo que no había dormido, que
toda la noche había permanecido de pie, caminando febril para esperarla, para verla
pasar en su despreocupación, sentí en su proximidad una inefable embriaguez…
Venía de dar las órdenes a sus gentes y se dirigía al cuarto de baño, muy cerca de su
dormitorio… Desapareció y yo permanecí anonadado, lleno de dolor, como si algo
de mi ser se arrancase violentamente… Rompí a llorar… Tenía unas furiosas ganas
de abrir la puerta del cuarto de baño, de amordazar a la condesa y tomarla allí
mismo, sí allí. Me vi obligado a bajar la escalera, correr al parque, respirar el frescor
de la aurora y mojarme con el rocío caído del cielo…
27 de septiembre.
Mis jornadas se pasan reflexionando para saber cuál es la mejor manera de que
un viejo corteje a un joven mujer… ¡No soy un Bartolo, un tío rosa!.. ¡No soy un
Don Ruy Gomez de la Silva!... Los sentimientos caballerescos están pasados de
moda y nada tienen que ver en mi asunto… ¡No soy un doctor Fausto y me burlo de
los Mefistófeles!... Me golpearía, me quemaría el cerebro, cuando pienso en todas
las dificultades que me esperan… ¡Como Werther con su amante, he estado cien
veces a punto de estrechar a Julia entre mis brazos!... Y como Werther, me siento
invadido por esa inclinación natural de la humanidad que nos empuja a tomar… ¿No
tratan los niños de tomar todo lo que perciben? ¡Y yo!...
15 de octubre.
¡Bastante poesía! ¡No soy Werther, ni Hamlet!... ¡No estoy loco!... ¡No quiero
morir! ¡Quiero vivir!... ¡Tendré a Julia!...
23 de octubre.
Esta mañana, he penetrado, sin ser visto, en la habitación de mi querida prima;
he podido convencerme de que Jacques no había dormido con su esposa… He
tocado la cama de Julia, la cama todavía tibia en el lugar dónde solo su cuerpo
estaba marcado… He tocado sus sábanas, su gorro, su amplia y fina camisa, todas
las cosas que la habían tocado… Iba de la habitación al baño y me embriagaba con
la fragancia de la mujer… Creía ver a dos Julias[15]… ¡Tanteaba para agarrarlas y](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-74-320.jpg)
![75
extendía mis brazos hacia ellas!... Luego, la veía sola… ¡La había detenido al paso y
por fin la tenía!... ¡La cubría de besos!... ¡La inundaba con mis lágrimas!... ¡Dios
mío, qué sueño!... Yo me iba, con ira en el corazón, pálido, espumeando de rabia…
Paris, 1 de noviembre.
Mauval, ¡necesito a tu esposa!...
Esta única línea, con la que finalizaban las memorias, estaba escrita con lápiz
rojo, en letras capitales enormes ocupando las dos páginas abiertas del misal del Sr.
de Sombreuse, y un rosario multicolor, una rosario de horrores, enmarcaba el texto.
Para llevar pacientemente al extremo la obra de destrucción que, desde hacía
más de dos años, él había emprendido, el viejo aristócrata, volvía a leer algunas
veces etas líneas arrojadas sobre el papel, sin método, al socaire de la inspiración, en
la extravagancia de los delirios; a continuación, se remitía a los recuerdos más
recientes, a los hechos que le daban la certeza de que el conde Jacques era presa de
una de esas enfermedades que no perdonan.
Así, se acordaba que una noche del verano pasado, con un calor sofocante,
había conducido al Sr. de Mauval, de paseo por París, a los campos Elíseos. Alegres,
ambos habían seguido por los Embajadores, El Reloj, El Alcázar; habían tomado
varias cervezas y, a la salida, hacia las once, estaban detenidos en uno de los
urinarios públicos disimulados entre la vegetación. Allí, durante más de diez
minutos, el Sr. de Mauval había permanecido, con la cabeza baja y las fosas nasales
abiertas. Habiéndole interrogado el marqués, el conde Jacques, rogando a su primo
que guardase el secreto de su extraña confesión, respondió que el olor le era
agradable y despertaba en él ideas sexuales[16].
El Sr. de Sombreuse pensó en utilizar la confidencia del senador. Tuvo el
deseo de pagar a uno de esos pálidos golfos de mirada sospechosa que merodean por
las noches alrededor de los urinarios, señalarle al Sr. de Mauval como a un cliente o
como una víctima, y luego advertir a los agentes de policía. Entonces, el conde
Jacques, sorprendido en flagrante delito, pasaría a la Audiencia… Pero no se detuvo
mucho tiempo en este proyecto, no porque temiese el deshonor para su propia
familia, sino porque consideraba que su primer medio – el embrutecimiento gradual
del marido – era infalible. Con su situación de senador, el Sr. de Mauval podría
escapar a la acción de los magistrados: pero no escaparía a la enfermedad, a la
senilidad, a la muerte cercana.
Sin embargo, después de varias semanas, el marqués no estaba en absoluto
tranquilo, y una preocupación crecía en él. El conde Jacques ya no obedecía
regularmente a su primo, e incluso ocurría que la mayoría de las veladas y noches, el
senador las pasaba con su mujer, rechazando todas las invitaciones. A pesar de las
escenas nocturnas de alcoba, a pesar de las orgías de los dos inviernos pasados, el
Sr. de Mauval no se encontraba ni lo bastante loco para ser encerrado en un
manicomio, ni lo bastante enfermo para morir.
Incluso, después de algunos días de reposo, daba la impresión que el rostro del
hombrecillo estaba menos atormentado, su lengua menos pastosa, su mirada menos
apagada, su modo de hablar menos grotesco. La condesa Julia y su hija recuperaban
la esperanza, ingeniándoselas en distraer al enfermo: El Sr. de Mauval acompañaba
a su esposa y a Thérèse al Bois, al teatro, al circo; se convertía en un hombre como
los demás.
Esta tranquilidad no podía durar.](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-75-320.jpg)
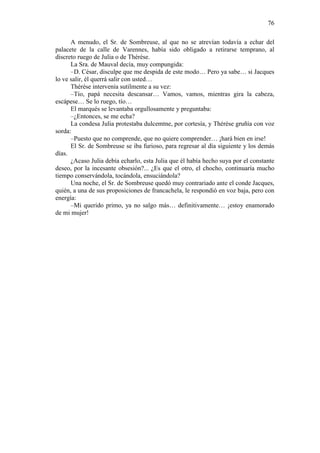
![77
XII
En menos de ocho días, el marqués de Sombreuse había retomado su dominio
sobre el conde de Mauval, y manipulaba al hombre a su antojo, a pesar de las
súplicas y las lágrimas de las dos mujeres alarmadas. Y hoy, como antaño, el conde
Jacques parecía dedicarse únicamente a las juergas; incluso parecía tener la
iniciativa en las correrías nocturnas, apreciándose en ello la influencia del primo.
Siempre tenía el mismo modo de desaparecer de casa. Por la noche, después de
cenar, el Sr. de Mauval se levantaba de la mesa, febril, y arrastraba a su invitado
habitual, el Sr. de Sombreuse, quién, muy serio, excusaba su brusca salida,
afirmando a las nobles damas que por fin iban a preparar el retorno del Roy.
El marqués había organizado unos divertimentos nocturnos, locuras sensuales
en los que la razón del Sr. de Mauval se extraviaba. El senador era presa de tal
estado de excitación nerviosa que, a menudo, sobre una acera, ante los coches que
abarrotaban la calzada, tenía miedo y jadeaba bajo el efecto de una crisis de
agorafobia, atravesaba las calles en todos los sentidos, con los brazos en el aire,
amenazando con hacerse atropellar por los caballos; algunas veces, saliendo de unos
urinarios, se paseaba con la bragueta desabotonada[17], y algún paseante caritativo
debía advertirle para que reparase el desorden de su decoro en el vestir.
El Sr. de Sombreuse sabía todas esas cosas y se regocijaba con ellas, pensando
que gracias a sus diligentes cuidados, Julia no los ignoraría por mucho tiempo. En
cuanto a él, se mostraba cada vez más amable, con sus aires de Geronte untuoso.
Siempre tenía algo nuevo que enseñar a su primo. En la creatividad de su
imaginación, la ruta de los placeres se extendía, maravillosa, y el conde Jacques
seguía a su paseante, asombrado y maravillado.
Era realmente como un panorama de lujuria contemporánea, que, en honor a
su primo, el Sr. de Sombreuse descubría poco a poco.
Al marqués no le gustaba perder el tiempo en rutas ya recorridas; le disgustaba
mirar mucho tiempo los mismos cuadros; desearía ver cosas nuevas, toda vez que,
hasta ese día, había permanecido siendo un simple espectador; pero ahora iba a
tomar un papel, con la convicción de que su constitución de atleta, tan a menudo
puesta a prueba, presentaba una enorme resistencia. Por lo demás, el Sr. de
Sombreuse no era completamente dueño de sí: un desmedido apetito de los sentidos
comenzaba a apoderarse de él.
–Enterraré a Jacques,– decía, – o lo sumiré en tal estado de abyección que la
esposa huirá de él como de un apestado… ¡Lo veremos!
Ya no se trataba de las insignificantes veladas con Émilie Plock, en la calle de
Roma, ni de las fantasías de Mathilde Beaudoin, llamada la Poupard, ni de las
aventuras relativas a cientos de putas y mujeres que los dos aristócratas habían
frecuentado en el barrio de Europa y en el barrio Saint-Germain, en todos los
ámbitos sociales, durante esos meses de orgías, tanto los transportaba el furioso
viento de los deseos. Todas esas historias galantes parecían, en efecto, muy
comunes, mezquinas, comparadas con las ideas que germinaban cada día en la
mente del Sr. de Sombreuse, y ya el marqués apenas se dignaba a recordar las
últimas escenas de la comedia lúbrica representada en su salón, según su
inspiración, por la marquesa d’Églaé y la baronesa de Tomeyr. El conde de Mauval
hablaba de ello todavía con animación; pero el viejo viajero se alzaba de hombros;
conocía el vicio bajo todas sus formas, en todas sus manifestaciones y no le atribuía
más importancia a la unión aristocrática de las grandes damas, de la morena Marie y](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-77-320.jpg)

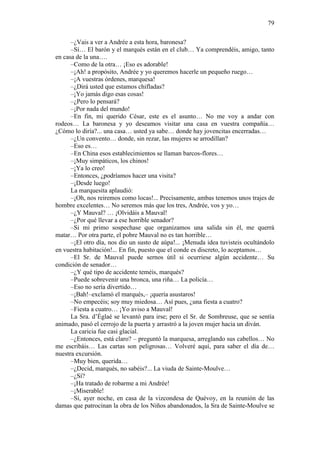



![83
XIII
–¡Brr’ l’pouf!... ¡Brrrrr’l’pouff!... ¡Brrrrr’l’pouff!... ¡L’poufff! ... ¡L’poufff!!...
F’ffffff!!!!! ¡F’ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!![18]
Mascullando esos sonidos, reuniendo furiosamente semejantes letras, con
esfuerzos de asmático, vibraciones de la garganta, temblor de labios, en un ruido de
quincalla, como golpes de tambor cortados por los silbidos de una vieja locomotora
estropeada, jadeante, casi acabada, tosiendo penosamente sus últimos chorros de
vapor, el conde de Mauval llegaba en calesa al palacete de Sombreuse.
Una fiesta lo esperaba.
Desde hacía varias semanas, la gobernanta del marqués, la Sra. Joséphine
Ponceau, juuntaba alguna que otra vez, a varios niños pobres del barrio, a los que
enseñaba a leer gratuitamente; se decía que ella misma pronunciaba charlas muy
interesantes sobre el catecismo. Los padres, que veían regresar a sus pequeños con
las manos llenas de juguetes y golosinas, no escamotearon elogios a los méritos de
la gobernanta, y trasladaban una parte de su gratitud al amo de la casa.
El Sr. de Sombreuse temía los cotilleos. Pronto, de todos los golfillos,
siguieron acudiendo solo dos, un pequeño chico de siete años y una chiquilla de seis
años, los hijos de Étienne Avajou, un buen hombre, zapatero de la calle Grenelle.
–De estos respondo yo como de mí misma, – había dicho Josèphine al
marqués… – ¡Son demasiado golosos como para no ser discretos!
Era una alegría para los pequeños de Étienne Avajou ver aparecer a la Sra.
Ponceau, su gran amiga, delante del taller de su padre. La gobernanta les hacia una
señal y ellos corrían, mientras que la madre, reparando el desorden de las humildes
vestimentas de sus bonitos bebés, suspiraba:
–¡Portaos bien!
El chico se llamaba Jules, la niña, Antoinette; Juju y Nénette o aún Jujube y
Noisette, así era como los llamaba el Sr. de Sombreuse, quién, para los niños, se
convertía en un papá Breuse, cuando el marqués suplía a la Sra. Ponceau.
Juju y Nénette se encontraban mucho mejor en el palacete del papá Breuse que
en casa de sus padres, sobre todo en esos días invernales en los que su madre,
absorbida por los trabajos domésticos, y su padre, martilleando como un sordo en su
taller, los dejaban jugar, correr sobre la acera de la calle o calentarse bajo el calor de
una estufa de fundición, en una pequeña habitación, detrás de la escalera de servicio,
una pocilga apestada por los olores de la cuadra.
Con motivo de la marcha de los demás niños, la Sra. Ponceau no tuvo
escrúpulos en explicar su preferencia. Dijo a la esposa de Avajou que, si ella elegía
a sus pequeños, era porque eran mucho más inteligentes que sus compañeros, y que,
tanto como hacer el bien, había que hacerlo con utilidad. La mujer del zapatero se
sintió halagada en su vanidad de madre.
Sí, Jules y Antoinette, ambos rubios, pelo rizado, como ángeles, comenzaban a
leer y a escribir; frases del catecismo, fragmentos de cuentos de hadas, de esas
maravillosas historias que los hijos de los ricos retienen y narran a la abuela, con
gesto y entonación de actores. Se expresaban tan bien como pequeños caballeros, sin
contar que la buena de Joséphine los había vestido de nuevo, peinándolos ella
misma, lavándolos, perfumándolos, ataviándolos como si hubiesen sido los hijos de
una princesa.](https://image.slidesharecdn.com/elviejochocho-140107071426-phpapp01/85/El-viejo-chocho-83-320.jpg)