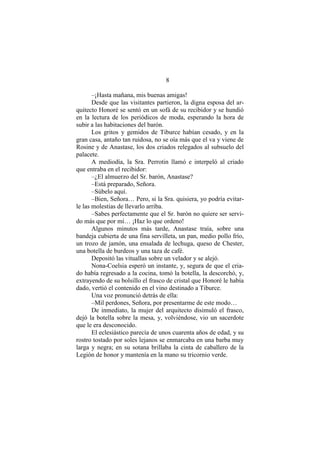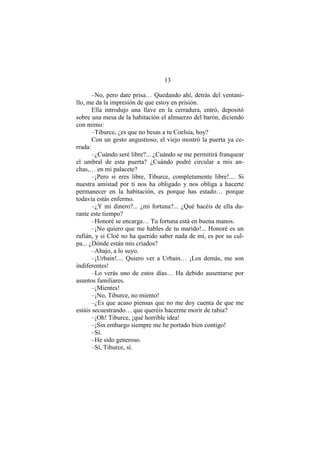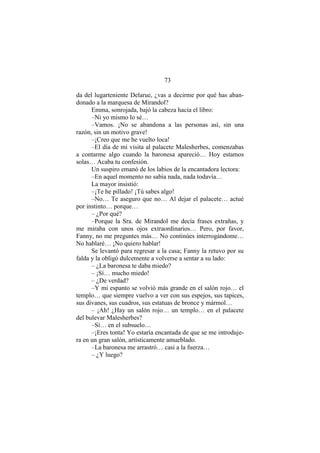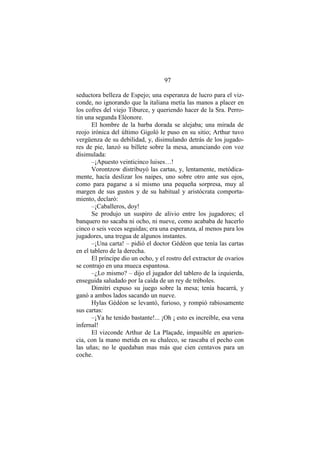El abad Raphaël visita inesperadamente a la Sra. Perrotin en su casa, buscando al barón Géraud, un viejo amigo. La Sra. Perrotin miente y dice que el barón no está en París, sino en su castillo en el campo. Sin embargo, el abad sospecha que oculta algo y cuestiona su historia. Mientras tanto, la Sra. Perrotin teme que el abad haya descubierto que intentó envenenar la comida del barón, quien en realidad está encerrado en la casa.