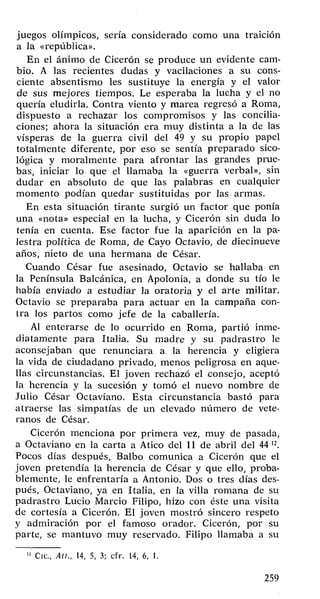El texto analiza la relevancia histórica de Marco Tulio Cicerón, un destacado orador y político de la Roma antigua, cuya figura perdura en el tiempo debido a su complejidad y a su contexto histórico, marcado por transiciones significativas en Roma. El autor cuestiona cómo la noción de 'revolución social' se aplica a cambios históricos, particularmente en la antigüedad, y sugiere que Cicerón es clave para comprender estos fenómenos. Además, se enfatiza la importancia de la época ciceroniana en la evolución de la República romana hacia el Imperio, describiendo este periodo como una época de turbulencias y profundas transformaciones sociales.





























![Roma: la codificación del derecho vigente o la llamada
Ley de las Doce Tablas (años 451-450). El texto de
las leyes no se conserva íntegro, pero tenemos una
idea de él por las citas de autores posteriores. Las
leyes de las Doce Tablas reflejan unas relaciones sociales
bastante arcaicas y se refieren a cuestiones de
derecho cívico, principalmente de derecho familiar y
penal.
Más tarde, a lo largo de dos siglos, aparece una serie
de leyes, que dan lugar a un total equiparación en
derechos de los plebeyos y patricios.
Una de ellas es la ley del tribuno Canuleo (año 445),
que permitía los matrimonios mixtos de patricios y
plebeyos, las leyes de los tribunos Licinio y Sextio, parai,
imponer las cuales ellos, según la versión tradiciona-lis
ta 16, lucharon durante diez años (del 377 al 367).
Esta última legislación pretendía solucionar todos los
problemas fundamentales: el agrario, el promisorio y
el de los derechos políticos. Licinio y Sextio proponían
limitar las tierras públicas en manos de los ciudadanos
a quinientas yugadas (125 hectáreas), considerar
que de las deudas se dedujeran los intereses pagados
y, finalmente, que uno de los cónsules fuera obligatoriamente
plebeyo. Algunos historiadores contemporáneos
estiman que el cargo de cónsul surge precisamente
en ese período.
En el año 326 fue aprobada la ley de Petelio, que
prohibía la esclavización por deudas y en el 287 la ley
del dictador Hortensio, que otorgaba poder legislativo
para todo el populas a las decisiones de los plebiscitos
plebeyos. Así surge en Roma la nueva (la tercera)
y más democrática forma de las asambleas populares:
los comicios tributos. Además, para esa fecha los plebeyos
ya tenían acceso a todos los cargos, incluyendo
las máximas funciones sacerdotales. Se produce una
plena igualación en derechos y una fusión de las altas
capas del patriciado y la plebe. Con este último acto
surge un estamento privilegiado, la llamada aristocracia.
Después del siglo xxi a.L, finalizada la lucha entre
patricios y plebeyos ¿cómo es la comunidad cívica romana?
Es indudable que hasta la conquista de Italia
del Sur y de las ricas y cultas ciudades griegas enclavadas
en esa parte de la península, la vida romana
conservó determinados rasgos patriarcales. La economía
era bastante primitiva y el país en su conjunto
]6 Ibidem, 6, 35-36.
31](https://image.slidesharecdn.com/ciceron-141016232510-conversion-gate02/85/Ciceron-30-320.jpg)







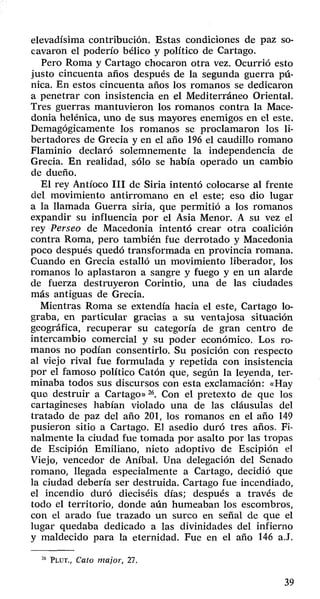











![de una «nueva clase» de industriales y mercaderes, de
los mercaderes como clase parasitaria y también de
ellos como clase intermedia «entre los productores»22.
Lenin formuló una interesante idea: [sobre la ligazón
sumamente estrecha del concepto de clase y estamento
de la sociedad antigual y feudal y sobre la clase estamento
». Por primera vez Lenin expresó ese pensamiento
en uno de sus primeros artículos «Perla de la proyec-tomanía
populista»]. «Los estamentos presuponen la división
de la sociedad en clases, dado que son una de las
formas de diferenciación clasista. Cuando hablamos de
clases a secas, nos estamos refiriendo siempre a las
clases sin estamentos de la sociedad capitalista»23. Esta
tesis fue desarrollada en otra obra de Lenin, en la que
dice directamente que tanto en la sociedad esclavista
como en la feudal la diferenciación por clases también
se establecía mediante la división estamental de la población,
en el Estado iba provista de una casilla jurídica
para cada clase. Este razonamiento finaliza con unas
palabras muy significativas: «La división de la sociedad
en clases es común a la sociedad esclavista, feudal y
burguesa, pero en las dos primeras existían clases-estamentos,
mientras que en la segunda las clases carecen
de estamentos24.
Efectivamente, si intentamos restablecer la estructura
clasista del Egipto griego o de la Roma imperial, por
ejemplo, encontraremos un cuadro sumamente complejo,
con una trabazón de clases y estamentos distintos,
es decir, con una sociedad, cuya composición no puede
ser reflejada mediante un esquema de dos o tres elementos.
Tampoco es necesario intentarlo. Cuando se habla de
una sociedad antigua no hay fundamentos para simplificarla,
esquematizarla, ni mucho más, «modelarla» (cosa
bastante difundida en nuestra historiografía de los años
treinta) a imagen y semejanza de la sociedad capitalista
(además, en su variante «clasista»). La sociedad antigua
no ofrecía una imagen tan precisa y clara («simplificada»)
de las relaciones de clases como en la sociedad capitalista:
las clases no se habían polarizado tan nítidamente
entre sí, ni estaban tan claramente configuradas. Negar
o ignorar todas estas particularidades significa, en
esencia, negar la evolución de la clases (y de la lucha
de clases) como categoría social e histórica.
22 K. Marx y F. E ngels, Obras, vol. 21, págs. 117, 165-166, 176.
23 V. I. Len in , Obras comp., vol. 2, pág. 476 n.
24 Ibidem, vol. 6, pág. 311 n.
51](https://image.slidesharecdn.com/ciceron-141016232510-conversion-gate02/85/Ciceron-50-320.jpg)































































































































































![Sigue esta definición: «La ley... es la razón suprema
inserta en la naturaleza, que nos ordena hacer lo que
se debe de hacer y nos prohíbe lo opuesto.» Cuando
esta razón penetra en el hombre y arraiga en él, deviene
ley. Por consiguiente, el concepto de derecho se debe
de extraer de la ley; ésta es la «medida del derecho
y de la ilegalidad». Esta interpretación es aceptable
cuando se trata de leyes escritas (los hombres suelen
considerar leyes únicamente las escritas); no obstante,
en la institución del derecho es necesario partir de esa
ley suprema, común a todas las épocas, y que surgió
antes que cualquier ley escrita y antes que cualquier
Estado76.
Más adelante, Cicerón, estableciendo una continuidad
entre ambos tratados, dice que todas las leyes deben
de ser adecuadas a la estructura estatal, cuya superioridad
fue demostrada por Escipión. Después pasa
a tra tar de las leyes como la relación principal entre
los hombres y la divinidad. «Porque no hay nada mejor
que la razón, porque ésta se encuentra en el hombre
y en la divinidad; la primer ligazón entre los hombres
y los dioses es la razón.» Pero la razón es ley; en consecuencia,
los hombres están ligados a los dioses también
por medio de la ley. Todos los que están ligados entre
sí por derechos y leyes comunes forman una comunidad
(civitas). Por eso el mundo puede considerarse como
la comunidad de los dioses y de los hombres77.
Finalmente, el tratado ofrece otro pensamiento muy
importante. Lo anunció en forma generalizada Atico:
«En primer lugar, por don de los dioses estamos preparados
y dotados [de los medios necesarios]; en segundo
lugar, para los hombres existe una sola regla
de vida, común e igual para todos, y todos los hombres
están ligados por un, por así decir, sentimiento natural
de condescendencia y benevolencia y por la comunidad
del derecho.» Es decir, el sentimiento de comunidad
social, la atracción mutua entre los hombres, es algo
inherente a la naturaleza humana y está estrechamente
ligado al concepto de justicia: «La justicia en general
no existe [si no está basada en la naturaleza], y hacerse
pagar la justicia es ya por sí la cosa más injusta.» Es
más, si la naturaleza no se considera base del derecho
y de las leyes, entonces todas las virtudes, la nobleza
de espíritu, el amor a la patria, el sentimiento del deber,
el deseo de servir al prójimo, el sentimiento de grati76
Cíe., leg., 1, 18-19.
77 Cíe., leg., 1, 23.
214](https://image.slidesharecdn.com/ciceron-141016232510-conversion-gate02/85/Ciceron-210-320.jpg)