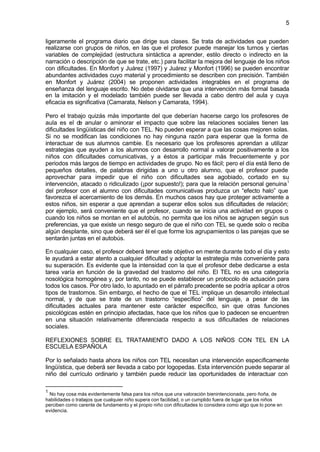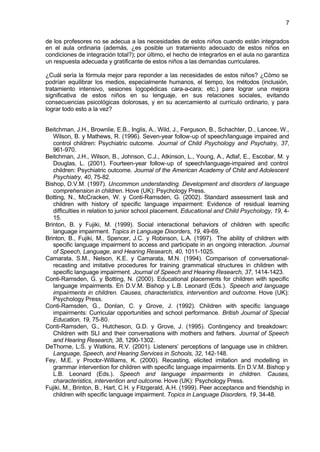Este documento describe las interacciones sociales limitadas que experimentan los niños con trastorno específico del lenguaje en la escuela. Estos niños inician menos interacciones, producen menos respuestas lingüísticas y tienen más dificultades para implicarse en conversaciones. También analiza las actitudes de los profesores hacia estos niños y sus familias, y argumenta que los profesionales deben ser cuidadosos para evitar decisiones basadas en prejuicios. Finalmente, sugiere que implicar a los padres en estrategias de reformulación durante las