Este documento resume las diferentes posiciones legislativas y doctrinarias sobre los accidentes que ocurren cuando los trabajadores van de camino al trabajo o regresan a casa (accidentes in itinere). Algunas leyes consideran estos accidentes indemnizables mientras que otras no. Desde el punto de vista doctrinal, la mayoría no considera que estos accidentes sean derivados directamente del trabajo, a menos que existan circunstancias especiales como que el empleador proporcione transporte o el trayecto implique un riesgo específico relacionado con
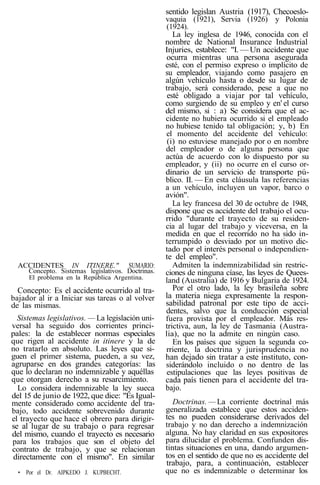








![Como jurisprudencia administrativa po-
demos citar dos decretos del Poder Ejecuti-
vo Nacional, del 30 de enero de 1934 (J. A.,
t. 45, sec. legislación, pág. 216), y del 7 de
enero de 1937 (J. A., t. 57, sec. legislación,
pág. 70), por los cuales se concedió la in-
demnización, habiéndose producido los ac-
cidentes, el primero, cuando la victima se
dirigía a su puesto en un camión de la
repartición, que lo llevó para evitar que
hiciera el trayecto a pie, previa autoriza-
ción del conductor, y, el segundo, por
haber fallecido el obrero al recibir una
descarga eléctrica atmosférica cuando, ter-
minada la tarea, se dirigía a su domicilio.
De lo expuesto, no surge que en nuestra
ley se den otros elementos que hagan lle-
gar a una conclusión distinta con respecto
a la indemnizabilidad del accidente in itl-
enre. La frase legal "por el hecho o en
ocasión del trabajo" abarca la situación
de este instituto por los argumentos ya
dados.
Y, para terminar, no deben olvidarse
los principios insertos en la Constitución
Nacional, artículo 37, título I, "Del traba-
jador". El N1
? 5, sobre el "Derecho a la
preservación de la salud", y el N° 7, "De-
recho a la seguridad social", llevan al
trabajador la máxima garantía de su salud
y seguridad en sus tareas, responsabilidad
que existe aunque sean los "infortunios
provenientes de riesgos eventuales"; de-
rechos éstos que, según lo que dispone el
artículo 35 del mismo cuerpo de leyes, por
estar reconocidos en la Constitución, "no
podrán ser alterados por las leyes que re-
glamenten su ejercicio".
Ante los argumentos doctrinarlos expues-
tos y los relativos al caso particular de
nuestra legislación, no creemos que pueda
haber duda alguna de que la ley 9.688, re-
formada, ampara a los trabajadores que
sufran un accidente al ir a o volver de sus
tareas. El Derecho laboral debe adquirir
toda su categoría y extensión, rigiendo
sus normas a toda persona y en todo tiem-
po y lugar y circunstancia en que se halle
presente, directa o indirectamente, su ra-
zón de ser: el trabajo.
JURISPRUDENCIA. — La contenida en el texto.
BIBLIOGRAFÍA. — Anastasl, L., nota a fallo. Juris-
prudencia Argentina, t. 13, pág. 112. — Antoko-
lete, D., Tratado de legislación del trabajo y pre-
visión social, Buenos Aires, 1941. — Barbagelata.
H. H.. "El régimen para la previsión y reparación
de los accidentes de trabajo en la nueva legisla-
ción IranccBa", Kev. Derecho Laboral, Montevideo,
t. 3. n« 14, pag. 75. — Cabanellas, O., Tratado de
Derecho laboral, Buenos Aires, 1949. — Caldera, B.,
Derecho del trabajo. Caracas, 1939. — Carneluttl,
"Occaslone del lavoro", ñivistst di Dírltto Com-
mcrciale. 1005, 1» parte, pág. 16. — Costa, A. A..
"Los accidentes sufridos al dirigirse o salir dol
trabajo, calan amparados por la ley 9.088", Rev. La
Lc.y, t. 8, pág. 717. — Diez, J., "El accidente in ¡ti-
ncre". Revista del Colegio de Abogados del Dis-
trito Federal, Caracas, anos XII y XIII, enero 19-18-
agosto 1949, ns. 50 a 58. pág. 127. — Edwards G.,
J., en Derecho del Trabajo, dirigido por Luis Ba-
rriga Errazuris y Alfredo Gaete Berrios, Santiago
de Chile, 1939. — Fernandez Gianottl. E., "De
nuevo sobre la indemnización de los accidentes
ocurridos en el trayecto a la residencia del tra-
bajador", Rev. La Ley, t. 65, pág. 459. — Galli
Pujato, J. M., "El concepto de ocasión dcí trabajo
en. nuestra legislación sobre Infortunios profesio-
nales. Evolución de la Jurisprudencia", Eev. La
Ley, t. 47, pág. 585. — Lynch, J. M., "Accidentes
de trabajo ocurridos en medios de Uaimportea fa-
cilitados por el patrón", Rev. La Ley, t. 9, pág. 544.
— Casorio y Florit, M., Los riesgos en el trabajo,.
Buenos Airee, 1943. — Peretti Griva, D., "Sobre el
accidente in Hiñere", licv. Derecho del Trabajo,
t. 1. pag. 266. — Peres, B., "Accidente ¡H lítnere",
Rev. Derecho del Trabajo, t. 7. pag. 393. — Pie, P..
Traite éléincntaire de léyislation industrielle. Les
loís ouvriércs, t>i ed., París, 1922. — Pozzo, J. D,
Derecho del trabajo, Buenos Aires, 1949. — Rouast,
A., y Givord, M., Traite de Droií des accidenta du
travail et dea maladies projessionelíes, París, 1934.
— 8ach«t. A., Tratado teórico práctico de ia legis-
lación sobre los acídenles del trabajo y las en¡er-
—motiades pro¡esionales, Buenos Aires, 1947. — So-
mare, J. í., Reparación de los injortunios del tra-
bajo, Córdoba, 1949. — Spota, A. J.. en nota a fa-
llo, Rev. Jurisprudencia Argentina, t, 3U, piig. 767.
— Unsaln, A. M., "Accidentes al Ir o volver de¡
trabajo". Kev. Derecho del Trabajo, t. 1, pág. 257.
Woog, C., y Bardon-Damarzld, M., L'indemnixa-
tion des accidenta du travoií. París. 1933.
ACCIÓN (En general y civil).*
1. Consideraciones preliminares. 2. Diversas
acepciones de la palabra "acción". 3. Para-
lelismo entre las concepciones sobre lu ac-
ción y la teoría general del Derecho. 4. Doc-
trina alemana. 5. La escuela Italiana. 6.
Opinión de algunos de nuestros autores.
7. Conclusiones.
1. Indagar sobre el significado jurídico
de la voz acción equivale tanto como en-
frentarse con uno de los problemas más
compiejos y fundamentales de la ciencia
del Derecho procesal, trascendiendo gus lí-
mites o zonas grises, porque se enraiza,
indudablemente, en el mas vasto terreno
de la ciencia del Derecho y de la Filosofía
jurídica. A los estudios e investigaciones
para la formulación del concepto del pre-
nombrado instituto debe, cabalmente, e]
Derecho procesal su consideración y auto-
nomía científicas. Exponer, entonces, cir-
cunstanciadamente todos sus aspectos y
pormenores, intentando un desarrollo his-
tórico de las diversas teorías que se pro-
pugnan, su análisis y valoración crítica,
las direcciones doctrinarias actuales, etc.,
demandaría la realización de un estudio
exhautivo que excedería el tiempo y espa-
• Por el Dr. EDTJABDO B. CABIOS.](https://image.slidesharecdn.com/omebaa2-150517114225-lva1-app6891/85/Omeb-aa2-10-320.jpg)
























![racteres, requisitos, sujeto, objeto y efec-
tos, dentro del ámbito de las obligaciones.
La doctrina de los autores y de la jurispru-
dencia ha debido construir la figura legal
y atribuirle las aplicaciones prácticas, se-
ñalando las excepciones y tratanto de de-
terminar ¡a verdadera función de la acción
en el Derecho contemporáneo.
De ahí la complejidad de las cuestiones
que presenta esta institución por la ausen-
cia de una sistematización jurídica, a des-
pecho de la antigüedad que blasona.
A continuación se procederá a esbozar
el aspecto general de la acción oblicua, con
referencia a las cuestiones precedentemen-
te señaladas, dada la índole de este tra-
bajo, remitiendo a las obras de autores
nacionales y extranjeros que tratan con
prolijidad y en busca de una sistematiza-
ción positiva, la materia que comprende.
V. Fundamento. — Concretamente y si-
guiendo a la fuente legislativa del Dere-
cho francés y aun del Derecho antiguo, se
tiene en mira la garantía del crédito re-
presentada por el patrimonio del deudor.
La integridad de este acervo es lo que se
persigue, ya sea concibiendo la acción co-
mo una medida puramente conservatoria
o una medida de efectos ejecutivos. Ade-
más ha sido y sigxie siendo una medida
técnica arbitrada para defensa de los in-
tereses colectivos de tocios los acreedores,
aunque la acción pueda ser individual.
En este sentido general se asemeja en
cuanto al fin perseguido a la acción pau-
liana y a la acción de simulación, ya que
constituye una defensa contra la actividad
negligente o perjudicial del deudor, res-
pecto a la prenda común de los acree-
dores.
VT. Naturaleza. — En el Derecho civil
argentino la materia está tratada en el ca-
pítulo referente al efecto de los contratos
y, el articulo respectivo (1196) como un
corolario del que prescribe el principio de
que tos contratos no aprovechan ni perju-
dican a terceros (art. 1195). La mayoría
de los autores nacionales interpreta co-
rrectamente esta desubicación metodoló-
gica de la acción oblicua, haciendo notar
que la facultad conferida a los acreedores
por ella, no es una excepción al principio
señalado, a pesar de que literalmente así
pudiera interpretarse por la mala redac-
ción del Código, ya que ambas materias y
sus preceptos respectivos rigen en ámbi-
tos jurídicos distintos (10
).
(10) I.araille, H., Derecho civil, t. 2, y Tratado
de las obligaciones, vol. 1, paga. 62 y stgs., Bs. Ai-
res. 1947; Dassen. J. J., "Acción oblicua", nota
citada en J. A., t. 44, pág. 245. Este último dice
Salvo esta aclaración previa, en la doc-
trina no se ha llegado a un acuerdo sobre
e] alcance jurídico de la vía que importa
esta acción. Se sostienen dos criterios ex-
tremos. Para una parte, quizá la mayoría
de los autores, es una medida de carácter
conservatorio respecto al patrimonio deu-
dor. La medida conservatoria debe enten-
derse en el sentido amplio de preservación
y cautela de la integridad del patrimonio,
para que éste no se desintegre por actos
u omisiones del deudor. Claro que, respec-
to a las medidas prácticas —judiciales o
extrajudiciales— que deben tomarse para
lograr esa integridad, no cabe la distin-
ción porque las mismas pueden ser caute-
lares, conservatorias strictu sensu o ejecu-
tivas. Lo único que se persigue en suma es
la vuelta de los valores al acervo común,
para que por vías distintas a la usada en
esta acción, y en su momento oportuno,
pueda procederse a su realización según el
orden y la fecha de los créditos (n
).
La opinión opuesta sostiene el carácter
ejecutivo de la medida como predominan-
te y en atención a su origen histórico y a
ciertos principios de la legislación positi-
va que se hacen jugar para el caso. En
el Derecho italiano, donde se sostiene con
más vigor esta posición, la interpretación
está avalada por las propias palabras del
Código civil anterior cuyo concepto ha sido
reproducido en el actual O2
).
Entre estas dos posiciones existen mati-
ces que atribuyen a la acción un carácter
mixto (I : f
) según el fin concreto que se
asigna a la acción que se intenta. O que
le confieren una naturaleza sui gene-
ris ('•').
Indudablemente al hablar de medidas
que, teniendo en cuenta el verdadero fundamento
de la acción oblicua, nada tiene que hacer el prin-
cipio de que los contratos no perjudican a ter-
ceros.
(11) La doctrina nacional cuenta en este as-
pecto ccrn la opinión de Salvat. R., en su Tratado
de Derecho civil argentino, "Puentes de las obli-
gaciones — Contratos", t. 1, págs. 178 y sigs.,
Bs. Aires. 1950, 2' ed. T. E. A.; Sánchez de Busta-
mante, op. cit., pág. 84; Dassen, J. J., op. cít.;
Bibllonl, J. Anteproyecto, op. cit,, t. 2, nota a su
art. 1035.
(12) Giorgl. en la obra citada, sostiene esta
posición, fundado en la expresión literal del Cód.
Italiano anterior, que dice en su art. 1234: "Para
la consecución de lo que se les debe, los acreedo-
res pueden ejercitar todos los derechos y acciones
del deudor, salvo los que sean Inherentes a la per-
sona. Ver Laurcnt, I,, Principes de Droit civil /ran-
eáis, t. 16. nos. 384 y 393; Crironl, O. P., Istitu-
zioni di Diritto civile italiano, t. 3, pág. 105, To-
rlno, 1907.
(13) Colín, A., y Capltant, H., op. cit., págs. 79
y sígs.; Lafallle, H., op, cit., n« 65, págs. 86 y sigs.
(14) Solí!, Diritto civile, vol. 3, n» 740; Pac-
chlonl. G., Delle obbligazioni in genérale, n» 51,
2i ed.. Milano, 1935.](https://image.slidesharecdn.com/omebaa2-150517114225-lva1-app6891/85/Omeb-aa2-35-320.jpg)










































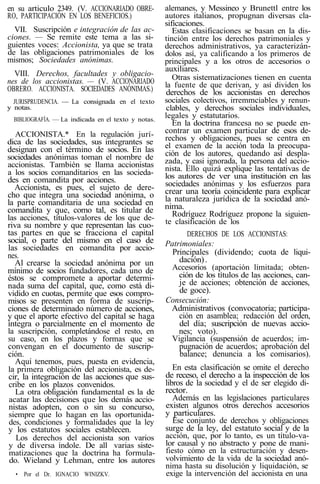










![de la misma, formando una sola institu-
ción procesal, mediante la cual se hace
posible aclarar cualquier concepto oscuro,
corregir cualquier error material y suplir
cualquier omisión. Así aparece del articu-
lo 222 del Código de procedimiento civil de
la Capital Federal í1
); en cambio, no con-
templa expresamente la omisión el artícu-
lo 232 de la ley 50 (2).
Vemos, pues, que ciñéndonos a los pre-
ceptos legales, la aclaratoria se puede so-
licitar en caso de oscuridad, la cual deberá
aclararse sin alterar lo sustancial de la
decisión; en caso de error material, y en
caso de omisión. Examinemos estos tres
aspectos distintos.
Concepto oscuro. —La oscuridad o clari-
dad de un concepto es cuestión puramente
idiomática, que el juez deberá examinar
con cuidado, a fin de evitar abusos en el
ejercicio de la aclaratoria. Si los términos
son lo suficientemente claros, no deberá
explicarlos ni insistir sobre ellos, sino que
se deberá limitar a decir que la petición
es improcedente, en virtud de esa clari-
dad. La oscuridad no debe confundirse con
la equivocación (3
); ni la aclaratoria pue-
de servir para encubrir una reposición to-
talmente improcedente (*); y, en definiti-
va, sin perjuicio de realizar la aclaración,
por la vía correspondiente, se deberá de-
cidir si se trata en realidad de una acla-
ración o de una alteración de pronuncia-
miento(5).
Pero el concepto oscuro, cuya aclaratoria
se solicita, ha de referirse a la sentencia
del juez, sin que sea procedente renovar el
debate sobre interpretación y aplicación
de leyes, doctrinas y jurisprudencia, hechas
(1) No son diferentes los casos a que se refie-
ren, con mucho mayor detalle, los parágrafos 319
y 320 de la Z. O. P. alemana.
(2) Debe considerarse que los términos de los
preceptos legales son taxativos, y que no cabe
aclaración fuera de los casos que ellos expresan.
Asi lo han resuelto: Sup. Corte Nac., 13-6-921,
G. del P., t. 33, pág. 81; Cám. Fed. Cap. Ped.,
18-5-927, G. del P.. t. 68, pág. 232: Cám. Fed.,
La Plata, 27-2-905. Fallos, t. 12, pág. 308. También
se ha declarado por los tribunales que el art. 222
del Código de la Capital no es aplicable como su-
pletorio del art. 232 de la ley 50, por haber esta-
blecido éste, de manera expresa, los casos en que
procede pedir la aclaratoria de sentencia (Cám.
Ped. Mendoza, 23-6-939, L. L., t. 15, pág. 325).
En confirmación de este criterio pueden verse los
siguientes fallos: Sup. Corte Nac., 7-9-923, J. A.,
t. 11, pág. 441; Cám. Ped. Rosario, 28-11-911,
Ree. Of., 9-912, pág. 104: Sup. Corte Nac., 3-5-910.
Bec. Oí., 5-S10, pág. 489; Sup. Corte Nac., 23-9-
905, Folios, t. 103, pág. 155.
(3) Cám. Clv. 2» Cap. Ped., 24-7-938, G. del P.,
t. 123, pág. 163.
(4) Sup. Corte Nac., 4-11-936, G. del F., t. 126,
pág. 121.
(5) Cám. Apel. Mendoza. 7-11-938, L. L., t. 13,
pág. 516.
por el tribunal al fallar el asunto («). Aun-
que a veces los tribunales, con una ampli-
tud que puede considerarse negación de la
finalidad de la aclaratoria y de la letra y
del espíritu del Código, hayan llegado a
admitir aquélla cuando se ha fundado en
que el tribunal de alzada ha resuelto con-
tradictoriamente casos similares, por lo que
se desea contar con una base que permita
al recurrente adoptar una conducta en ca-
sos futuros (T
).
Error material. — Creo que por error ma-
teria] ha de entenderse aquel que no sea
conceptual ni Intelectual; aquel que no se
refiera a la manera de discurrir del juez,
sino a la expresión escrita de ese discu-
rrir(8).
Se ha considerado que el error material
ha de ser evidente (°), de tal manera que
la realidad de la intención defectuosamen-
te expresada resulte cierta de una fácil
investigación, excluyéndose cualquier va-
loración compleja, pues, en otro caso, la
aclaratoria podría obligar a un nuevo jui-
cio y dar lugar a una nueva voluntad en
contradicción con la anterior.
Nuestros tribunales se han opuesto a mo-
dificaciones en las sentencias que entraña-
ban la introducción en ellas de una nue-
va construcción lógica (i°); y han resuelto
(6) Sup. Corte Nac., 20-9-929, G. del F., t. 83
pág. 289.
(7) Cám. Com. Cap. Ped., 15-10-941, J. A.,
t. 76, pág. 641. El tribunal reconoce que el re-
curso de aclaratoria interpuesto en razón de la
disparidad que, en opinión del recurrente, existe
entre lo resuelto por aquél en el juicio y otros
casos análogos, es extraño al derecho acordado a
las partes por el art. 222 del Cód. proced.; pero
considera que corresponde dictar la aclaratoria
en virtud del objeto que se persigue y en atención
al interés general que se vincula con la materia
de que se trata. Entiendo que, por muy im-
portantes que estas materias puedan estimarse
y por muy grande que el interés general se con-
sidere, ello no es suficiente para dar lugar a un
procedimiento en caso que el Código, taxativa-
mente, no lo admita.
(8) El concepto de error material no es una
creación de nuestro Código. Ya la Relación Pisa-
nelli lo utilizó con la misma expresión que Cala-
mandrei (Lo Cassazione civile, t. 2, pág. 202; en
la traducción castellana', t. 2, pág. 227) explica
como omisión o inexactitud al redactar la senten-
cia; la Relación lo había definido como "un des-
acuerdo entre el concepto de sentencia y su ex-
presión material".
(9) Cammeo, "L'errore nella dlchlarazione de
volunta come vlzio degll atti ammlnlstratlvl ed
in particolare del decretl su rlcorso gerarchico",
en Giurisprudenza Italiana, 1907, 3» parte, pá-
ginas 105 y sigs., en particular, pág. 113, n« 3, c).
(10) El recurso de aclaratoria procede única-
mente al solo fin de rectificar errores materiales
de la sentencia, pero no Importa una revisión o
modificación de la misma (Sup. Corte. Tucumán,
14-7-934, J. A., t. 47, pág. 384). No procede que
el mismo tribunal que resolvió que no estaba la
acción prescrita declare lo contrario so pretexto
de aclaratoria (Cám. Fed. Cap. Fed., 0-12-927,](https://image.slidesharecdn.com/omebaa2-150517114225-lva1-app6891/85/Omeb-aa2-89-320.jpg)






![ro también se ha decidido que la omisión
de cuestiones que ha dado lugar al recur-
so de aclaratoria denegado, puede volver-
se a plantear por vía de la apelación con-
cedida, pero no hace procedente el recur-
so de nulidad (8S
).
La doctrina de la improcedencia de la
apelación sin previa aclaratoria, se ha re-
ferido, en inumerable cantidad de senten-
cias, al pronunciamiento sobre los intere-
ses (6«) .
En contra de esta dirección jurispruden-
cial se manifiesta Parry («?), cuyo criterio
me parece muy acertado, si bien no llego
a comprender su afirmación («») de que "a
nadie se le ha ocurrido pensar en la im-
procedencia de la apelación cuando no se
ha pedido aclaratoria de la sentencia re-
currida", pues acabamos de ver un gran
número de sentencias pronunciadas en el
sentido que, según él, a nadie se le ocurri-
ría pensar.
12-4-932, O. del P., t. 93, pág. 187; 31-5-932,
G. del F., t. 98, pág. 230; 31-5-932, G. del F.,
t. 98, pág. 272; 24-S-932, O. del F., t. 99, pág. 59;
9-12-932. G. de! F., t. 101, pág. 301; 4-7-933,
O. riel P., t. IOS, pág. 71; 28-8-934, G. del F.,
1.112, pág. 29; 9-11-934, G. del F., 1.113, pág. 130;
7-2-934, G. del F., t. 114. pág. 281: 9-4-835,
G. del F., t. 115, pág. 335; 15-5-935, G. del F.,
t. 116, pág. 136; 27-6-935, G. delF., t. 117. pág. 41;
14-10-935, O. del F., t. 113, pág. 295; 30-10-935,
O. del F., t. 113. pág. 39; 30-10-1935, t. 119,
pág, 82; 6-12-935, G. del F., t. 119. pág. 263. y
3. A., t. 52, pág. 898; 22-9-933, G. del F.. t. 124,
pág. 261; 14-10-933, G. del F., t. 124. pág. 315,
y L. I,., t. 4, pág. 919: 23-12-936, G. del F., t. 126.
-pág. 3; 16-7-037, G. del F., t. 129, pág. 125;
27-12-932. J. A., t. 40, pág. 638; 26-8-935. J. A.,
t. 51. pág. 657; Cám. Fed. Cap. Fed., 15-3-935,
G. del F., t. 115, pág. 185.
(65) Cám. Com. Cap. Fed., 13-4-934, J. A.,
t. 148, pág. 385.
(66) Cám. Clv. 1» Cap. Fed., 36-10-934, G. del F,.
t. 115, pág. 63: 14-11-928, G. del F.. t. 78, pág. 4;
13-5-931. G. del F., t. 96, pág. 284: 10-12-936,
G. del F., t. 126. pág. 206; 27-10-926. J. A., 1.122, .
pág. 924: 4-9-931, J. A., t. 47, pág. 865; Cám.
Clv. 2» Cap. Fed., Bol. Jud. 5621 (citada en Ca-
rette, t. O, pág. 607, m 24); 6-11-B22, G. del F.,
t. 41, pág. 129: 5-8-929. G. del F., t. 82, pág. 18;
12-3-930, G. de! F., t. 85, pág: 267; 12-11-934.
G. del F., t. 114, pág. 155; 6-5-927. J. A., t. 24,
pág. 866; 23-3-928, J.A., t. 27, pág. 304; Cám.
Com. Cap. Pecl., 12-5-931, J. A., t. 35. pág. 992;
12-5-938, G. del F., t. 134, pág. 142; Sup. Corte
Bs. Aires. 26-6-912. t. VII-5. pág. 226 (citada «n
Carette, t. 6. pág. 607, n' 30). Me parece que este
criterio seria aplicable al caso de frutos y rentas,
ya que, lo mismo que los intereses, constituye
una condena accesoria (véase Z.P.O. alemana,
§ 321), que de una manera especial se men-
ciona en la Ley segunda del Título 22 de la Par-
tida Tercera (véase Manresa, oj>. cit., t. 2, pág. 123;
Caravantes. op. di., t. 2, pág. 268; Estoves Saguí,
op. cit., pág. 355).
(67) "Nulidad de sentencia por defecto de for-
ma", en Revista de Derecho Procesal, año 2 (1944),
1» parte, págs. 18 y slgs. Véase pág, 38, nota 116
(en la ed. separada, pág. 42).
(68) Trabajo citado, pág 74 (en la ed. sapa-
rorto nAu. 103).
De una manera análoga, se ha resuel-
to que cuando se interpone el recurso de
nulidad y el juez no provee sobre su
admisión sin que el recurrente pida acla-
ratoria, no puede el mismo ser tomado
en consideración por el tribunal supe-
rior («»).
Con el mismo criterio se ha resuelto que
en apelación no puede pedirse la aclara-
ción de dudas o rectificación de errores, si
oportunamente no se hizo uso de la acla-
ratoria (TO) .
Tampoco la omisión respecto de la cual
no se solicitó aclaratoria puede ser sub-
sanada mediante un nuevo juicio, pues se
entiende que ello iría contra los principios
de la cosa juzgada (").
JuaispnuDENciA. — La citada en el texto y notas.
BIBLIOGRAFÍA. — Este mismo tema puede verse
desarrollado «n el trabajo que el autor publicó en
Revista de. Derecho Procesal, año 4, 1946, 2* parte,
págs. 1 y slgs. Además las obras y autores con-
signados en el texto y notas.
ACOGIDO. Persona desvalida que se al-
berga en un establecimiento benéfico. De-
lincuente que antiguamente se refugiaba
(69) Cám. Civ. 2» Cap. Fed.. 4-11-929. G. del F,.
t. 83, pág. 161; 20-11-929, G. del V., t. 83, pág. 293;
14-6-933. G. del F., t. 105. pág. 5; 18-6-933,
G. del F., t. 105. pág. 87; 19-6-933, G. del F.,
t. 105. pág. 258; 14-6-933. G. del F., t. 105,
pág. 276: 9-6-933, G. del F., t. 106. pág. 129;
19-5-933. G. del F., t. 106, r>ág. 274: 6-9-933,
G. del F.. t. 109. págs. 18 y 41: 2-4-934. G. del F.,'
t. 113, páe. 208: 24-4-936, G. del F., t. 122,
páf. 272; 19-11-930. J A . . * 34, pág. 865; 28-11-
934. J. A., t. 48, pág. 556; t-4-936, L.L., t. 2,
pág. 585: 11-5-938. L.L.. t. 2, pág. 928; 2-8-938,
L. L., t. 12, pág. 90.
(70) Cám. Com. Cap. Fed., 14-10-936, L. L.,
t. 4. pág. 915. y G. del F.. t. 124, pág. 314;
27-12-937, O. dal F., t. 132. pá?. 208; Cám. Fed.
Cap. Fed., 21-7-933. J. A., .t. 42, pág. 1003.
(71) Si en el juicio de expropiación la actora
solicitó expresamente en la demanda e] pago de
intereses, lo que, por omisión, no fue materia de
pronunciamiento, sin que se pidiera aclaratoria
oportunamente, es improcedente la demanda or-
dinaria que se deduce formulando una reclama-
ción al respecto, desde que con -ello alteraría los
principios de la cosa juzgada (Cám. Civ. 2' Cap.
Fed.. 12-4-937, L. L., t. 6, pág. 309). SI a juicio
de la municipalidad expropiante, la sentencia del
tribunal confirmatoria de la primera instancia,
no resolvía el punto que había planteado en la
expresión de agravios referente a la superficie
que se expropiaba, ejla debía pedir aclaratoria de
la sentencia y no promover sobre esa cuestión un
nuevo juicio después de haber cosa juzgada a
ese respecto (Cám. Civ. 1» Cap. Fed., 29-5-940,
J. A., t. 71, pág. 55). Los errores o contradiccio-
nes entre los considerandos y la parte dispositiva
no pueden ser subsanados por un nuevo Juicio
<Cám. Fed. Paraná, 24-3-904, Fallos, t. 6, pág. 288).
Esta misma doctrina puede verse en Dalloz, Re-
pertoire, t. 29, voz Jugement, pé.g. 325, nos. 318
y 319.](https://image.slidesharecdn.com/omebaa2-150517114225-lva1-app6891/85/Omeb-aa2-96-320.jpg)







