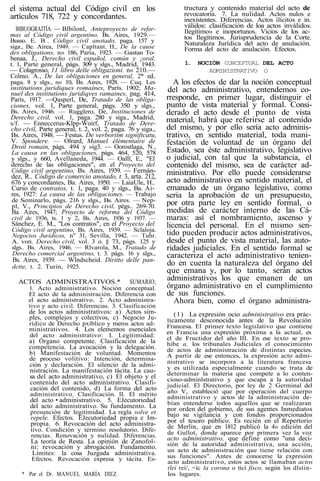El documento resume los derechos y posiciones de los acreedores en un juicio sucesorio. Indica que los acreedores del causante y de la sucesión pueden intervenir en el juicio para defender sus intereses y asegurar el pago de sus deudas. También tienen derecho a solicitar medidas como la citación de herederos desconocidos o la separación de patrimonios. Los acreedores del heredero también pueden pedir la partición de la herencia para cobrar deudas.

![aparecen en el juicio respectivo los acree-
dores cuyos créditos pueden haberse ori-
ginado en las siguientes circunstancias:
en las obligaciones del causante (art. 3431
y conc. Cód. civ.); en las obligaciones o
más concretamente, en las deudas que se
originan con motivo de la apertura o des-
de la apertura de la sucesión (art. cit. y
S417 y conc. Cód. civ.).
Además, en cuanto a la situación de los
herederos, los acreedores de éstos tienen
ingerencia en el juicio sucesorio según las
disposiciones del Código civil (arts. 3339,
3340, 335, 3452, 3489, 1196 y conc. Cód.
civ.).
Los créditos del causante se pueden ori-
ginar por actividades jurídicas y antijurí-
dicas de éste. En esta materia los acree-
dores gozan contra los herederos de los
mismos derechos y de los mismos medios
de ejecución que contra el de cujus (arts.
3432 y conc. Cód. civ.).
Por ejemplo, pueden emplazar al here-
dero a que formule su aceptación o su
renuncia, una vez que transcurran los pla-
zos legales establecidos. (V. ACEPTACIÓN BE
HERENCIA. RENUNCIA DE HERENCIA.) En caso
necesario pueden pedir la iniciación del
procedimiento que corresponde al juicio
sucesorio ab-intestato y de herencia va-
cante. (Rébora; arts. 3539, 3540, Cód. civ.,
y 627, 687, 688, 689, Cód. proced. civ., Cap.
Fed.)
Otro aspecto de la intervención de los
acreedores de la sucesión, por deudas del
causante, está en las medidas de carácter
asegurativo y conservativo, respecto a los
bienes hereditarios. Tienen asi, la posi-
bilidad de ejercer la acción subrogatoria
por aplicación de los principios concordan-
tes de los artículos 1196 y 3465. incisos 2°
y 3"?, y 3477 y 3490 del Código civil, ya que
e! interés es legítimo en este caso.
La actuación en el juicio sucesorio está
subordinada a estos dos espectos esencia-
les: la defensa de sus intereses y la negli-
gencia de los herederos. De ahí que se
haya reconocido por la doctrina de la ju-
risprudencia y de los autores nacionales,
que pueden solicitar medidas de este ca-
rácter: peticionar la citación por edictos
de los herederos desconocidos (art. 3535
Cód. civ. y art. 687 Cód. procd. civ. Cap.)
Siempre que el procedimiento no se haya
decretado de oficio. Pueden asimismo di-
rigir sus acciones contra un cesionario y
aun contra su cedente, persiguiendo el
cobro de la deuda de la sucesión. (Fallos
Cám. Civ. 1a
Cap. Fed., 31-VII-1917, en O.
del F., I9Í7, pág. 241). Se entiende que las
acciones que el acreedor puede entablar
contra la sucesión son las siguientes: Ac-
ciones reales y Acciones personales (sim-
ples o con garantía real).
El derecho a pedir la separación del pa-
trimonio, es uno de los derechos que ex-
presamente se le reconoce en garantía al
cobro del crédito. Así, todo acreedor de la
sucesión, sea privilegiado 'o hipotecario, a
término o bajo condición o por renta vi-
talicia, etc., puede demandar contra todo
acreedor del heredero, por privilegiado
que sea su crédito, la formación del in-
ventario y la separación de los bienes de
la herencia de los del heredero, con el fin
de hacerse pagar con preferencia a los
acreedores del heredero (arts. 3433 a 3448
Cód. civ.). (A. V, S.)
A. — En la apertura del juicio su-
cesorio: "Eí acreedor tiene derecho a promover el
juicio sudesorlo de su deudor al solo objeto de
conocer a los herederos, para después deducir sus
acciones en forma separada" (fallos anotados en
J. A., t. 6, pág. 643, y t. 9, pág. 468) . "Los únicos
acreedores que pueden Iniciar una sucesión son
los del causante y no los presuntos del heredero"
(Cám. Civ. 2» Cap. Fed., 13-12-926, J. A., t. 23,
pág. 858. En igual sentido, fallo del 18-5-923,
J. A., t. 27, pág. 784). "Los acreedores de] causante
carecen del derecho para iniciar el juicio suceso-
rio en la Provincia de Santa Fe" (Cám. Apel. Ro-
sario, 6-11-928, J. A., t. 23, pág. 587).
En el caso de negligencia de ios herederos: "Co-
rresponde a los acreedores activar los trámites;
v. gr., peticionar para que se los subrogue en los
derechos de aquéllos, previo pedido de intima-
ción a los remisos, bajo apercibimiento de la sub-
rogación aludida (Cám. Civ. 2» Cap. Fed., 10-12-
947, J. A., 1847. t. 1, pág. 348. V., además, Cám.
CIV. 1» Cap. Fed., 20-12-910, J. A., t. 3, pág. 1105,
y 24-5-928, J. A., t. 27, pág. 671).
En ¡a separación de patrimonios: "Tiene por
limite en este caso el monto del crédito reclama-
do" (Cám. Civ. 1» Cap. Fed.. 26-10-922, J. A., t. 9,
pág. 548). "Puede ademas solicitar la separación,
aun cuando no tuviere un Instrumento donde
constare su crédito" (Cám. Ctv. 1' Cap. Fed.,
9-10-922. J. A., í. O, pág. 552. V. además Cám.
Civ. 2i Cap. Fed., 29-5-925, J. A., t. 13, pág. 938).
Sobre los caracteres y limites de este derecho del
acreedor a pedir la separación, V. Cám. Civ. 1»
Cap. Fed., 24-9-921, J. A., t. 7, pág. 290, y Cám.
Civ. 2» Cap. Fed., 5-7-938, J. A., t. 27, pág. 1110.
Respecto a los acreedores del heredero: "El acree-
dor del heredero sólo r.uede ejercer la acción sub-
rogatoria en el Juicio respectivo respecto de las
acciones y derechos del here'dero, no pudlendo
venderlas" (Cana. Civ. 1' Cap. Fed., 8-8-927, J. A.,
t. 27, pág. 933; Cám. Com. Cap. Fed., 27-7-918.
J. A., t. y, pág. 106). "El acreedor del heredero
puede pedir en cualquier tiempo la partición da
la herencia" (Cám. Civ. 1' Cap. Fed., 20-12-919,
J. A., t. 3, pág. 1105; Cám. Civ. 2» Cap. Fed.,
20-4-928, J. A., t. 27, pág. 551). "El art. 3452 Cód.
civ., al acordar la acción correspondiente a los
acreedores del heredero para pedir la partición,
constituye una aplicación particular del art. 1196
Cód. civ., que confiere la acción aubrogatorla"
(Cám. Civ. 1» La Plata, 30-3-948, J. A., 1948, t. 1,
pág. 7-16. V. además Cám. Civ. 2' Apel. La Plata,
Sala 1«, 19-8-949, L. L., t. 56, pág. 36).
Acreedores del causante y de la sucesión: "Mien-
tras los bienes se hallan en poder del heredero,
el derecho de los acreedores que le acuerda el
art. 3433 Ccd. civ., con preferencia en el cobro
respecto a los acreedores del heredero, puede ín-](https://image.slidesharecdn.com/omebaa3-150517114242-lva1-app6892/85/Omeb-aa3-2-320.jpg)