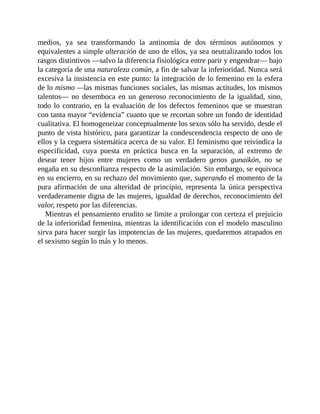Este documento resume las filosofías de Platón y Aristóteles sobre las diferencias de género en la antigua Grecia. En la concepción griega, las mujeres eran vistas principalmente como objetos cuya función era recibir conocimiento de manera receptiva debido a su falta de educación, en lugar de adquirir competencia a través del aprendizaje. Aunque se les atribuían algunas habilidades como el tejido y el cuidado del hogar, se pensaba que carecían de la inteligencia racional que se consideraba masculina. La