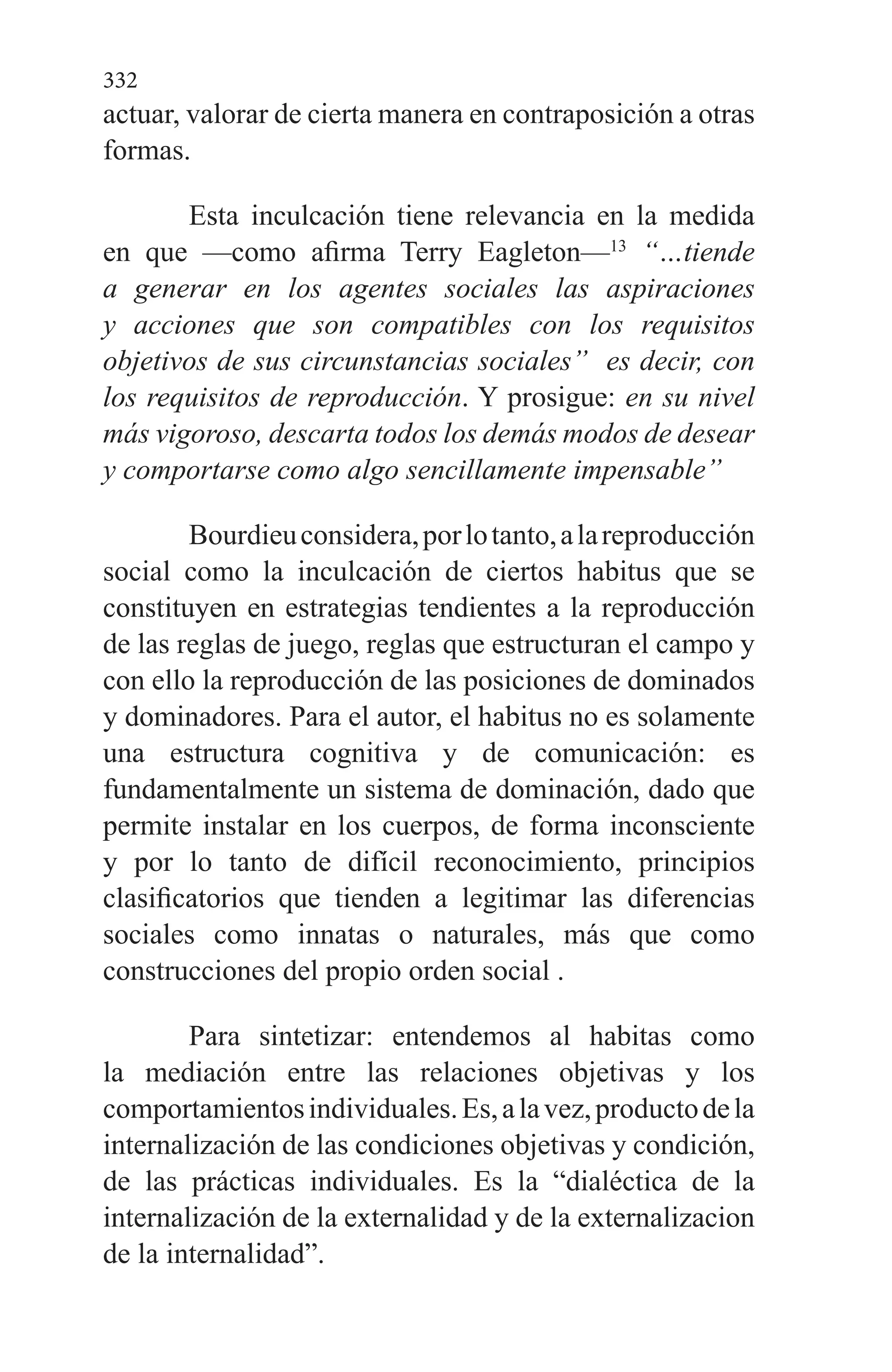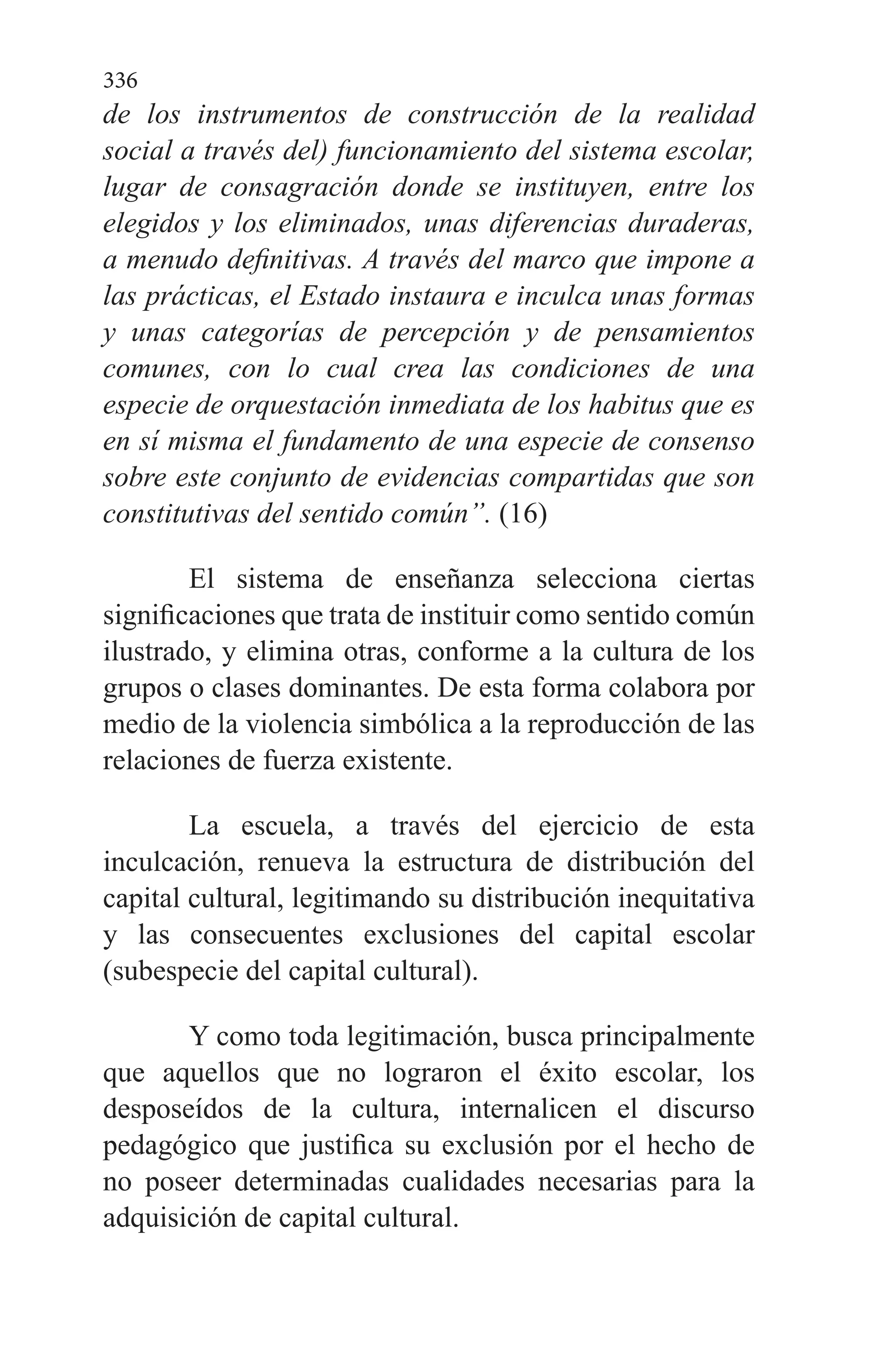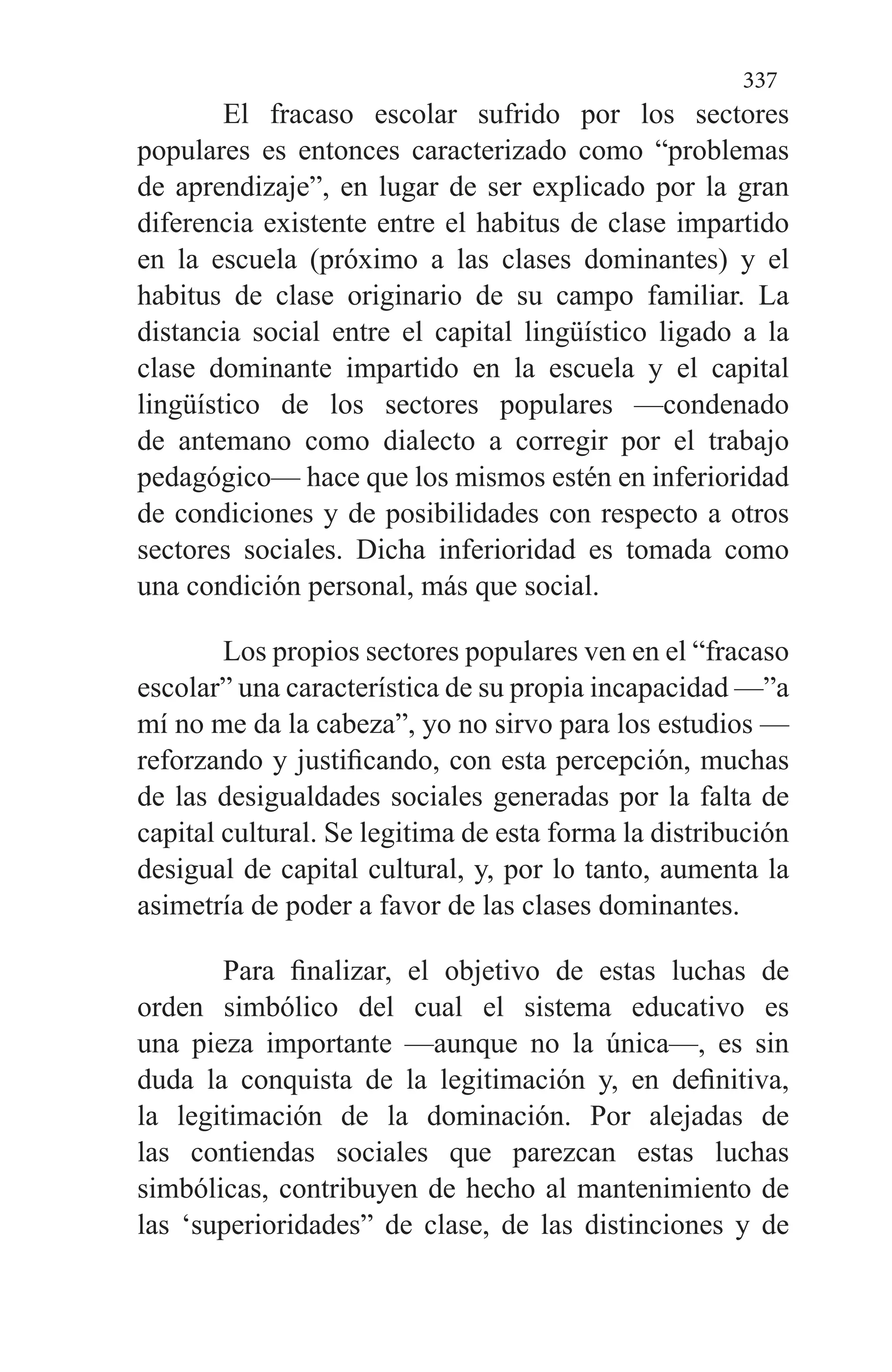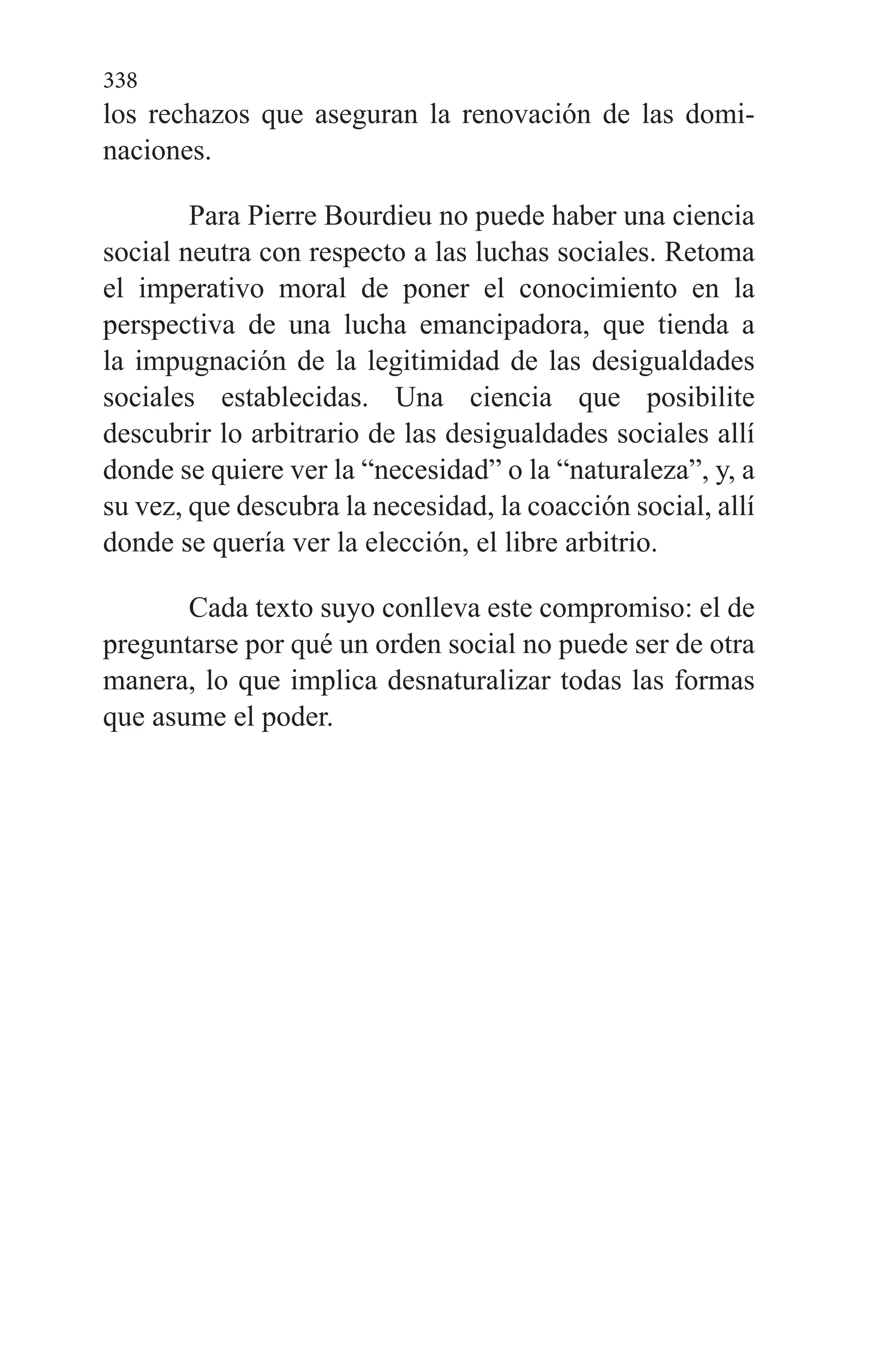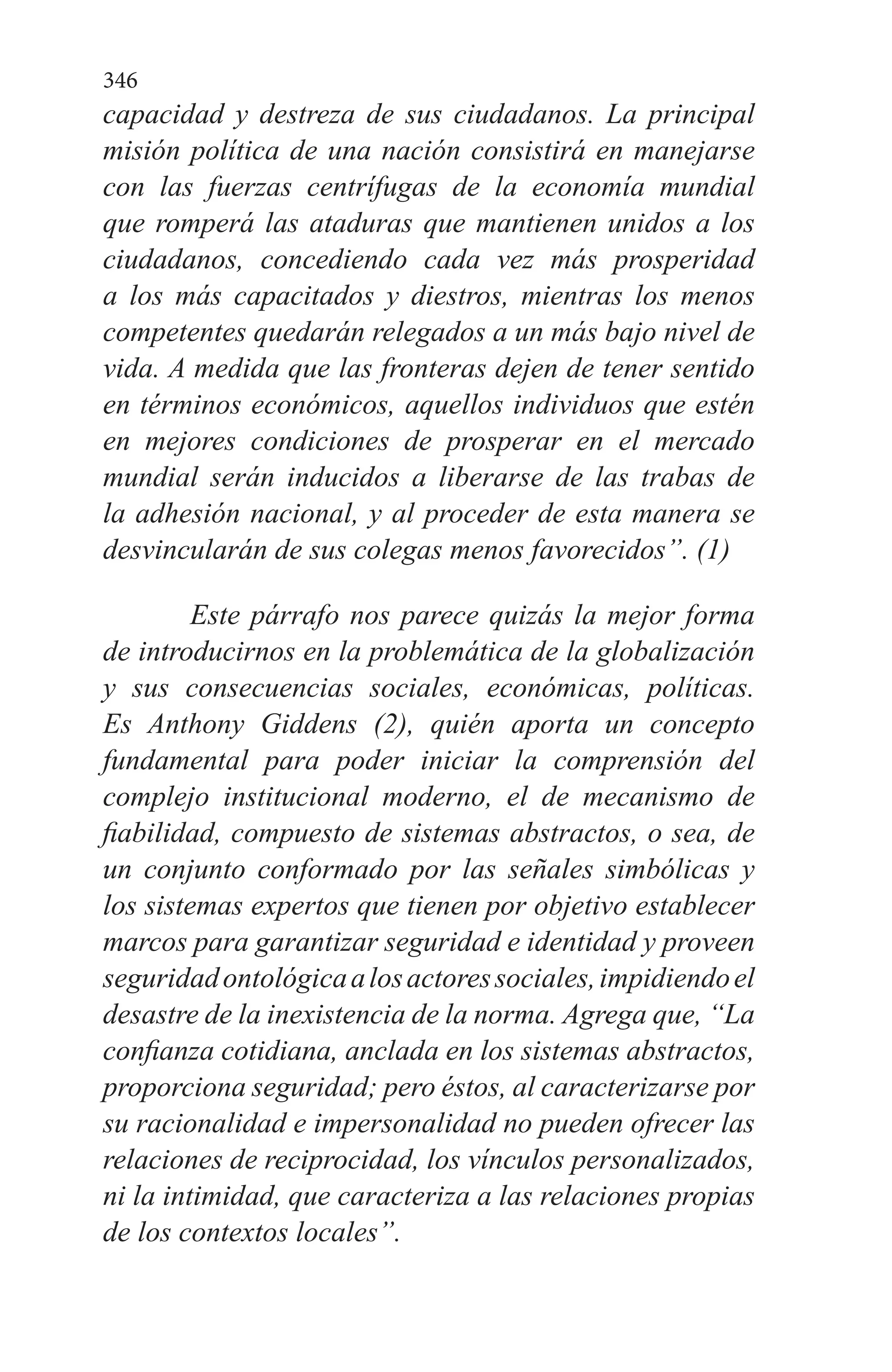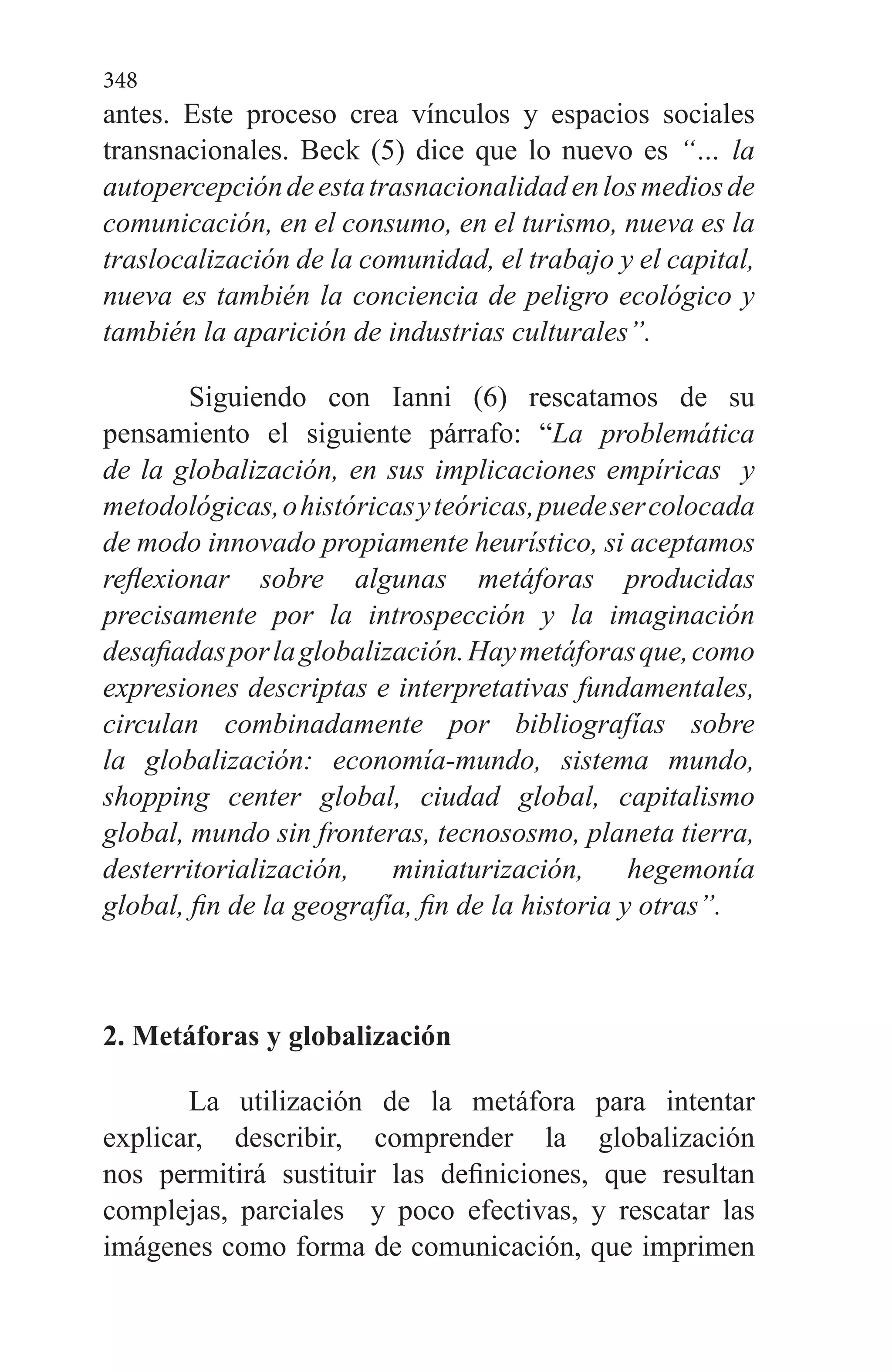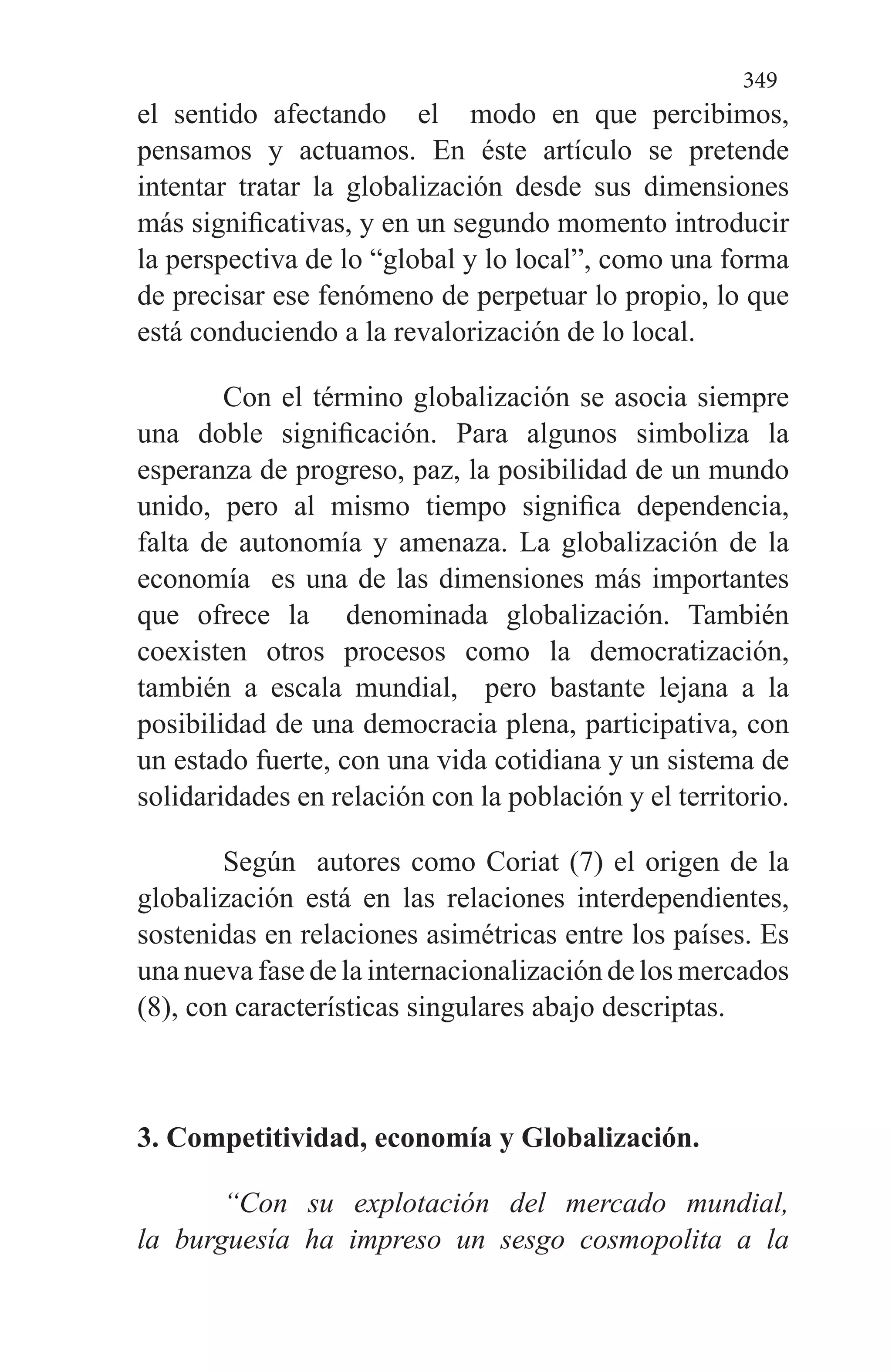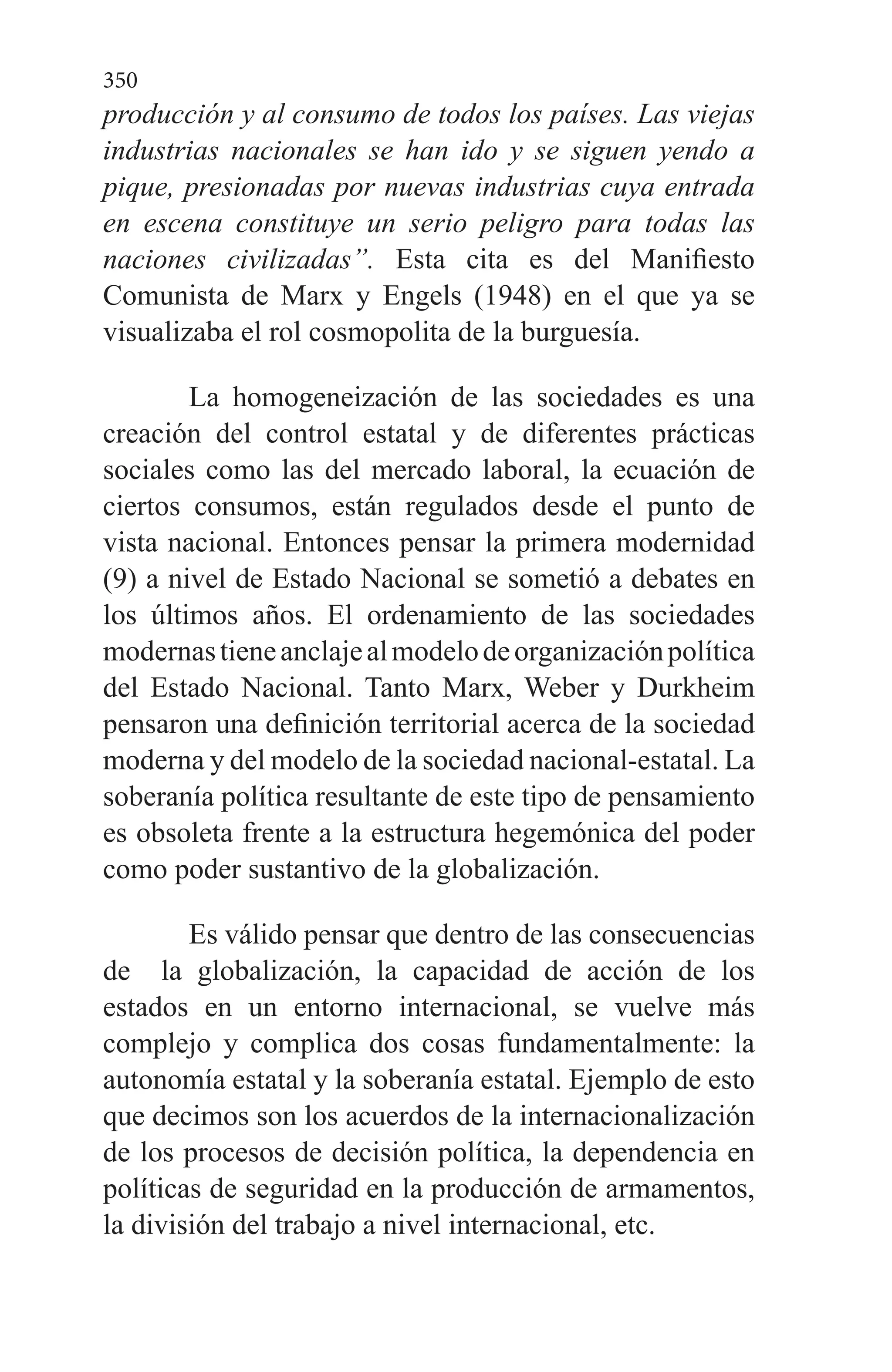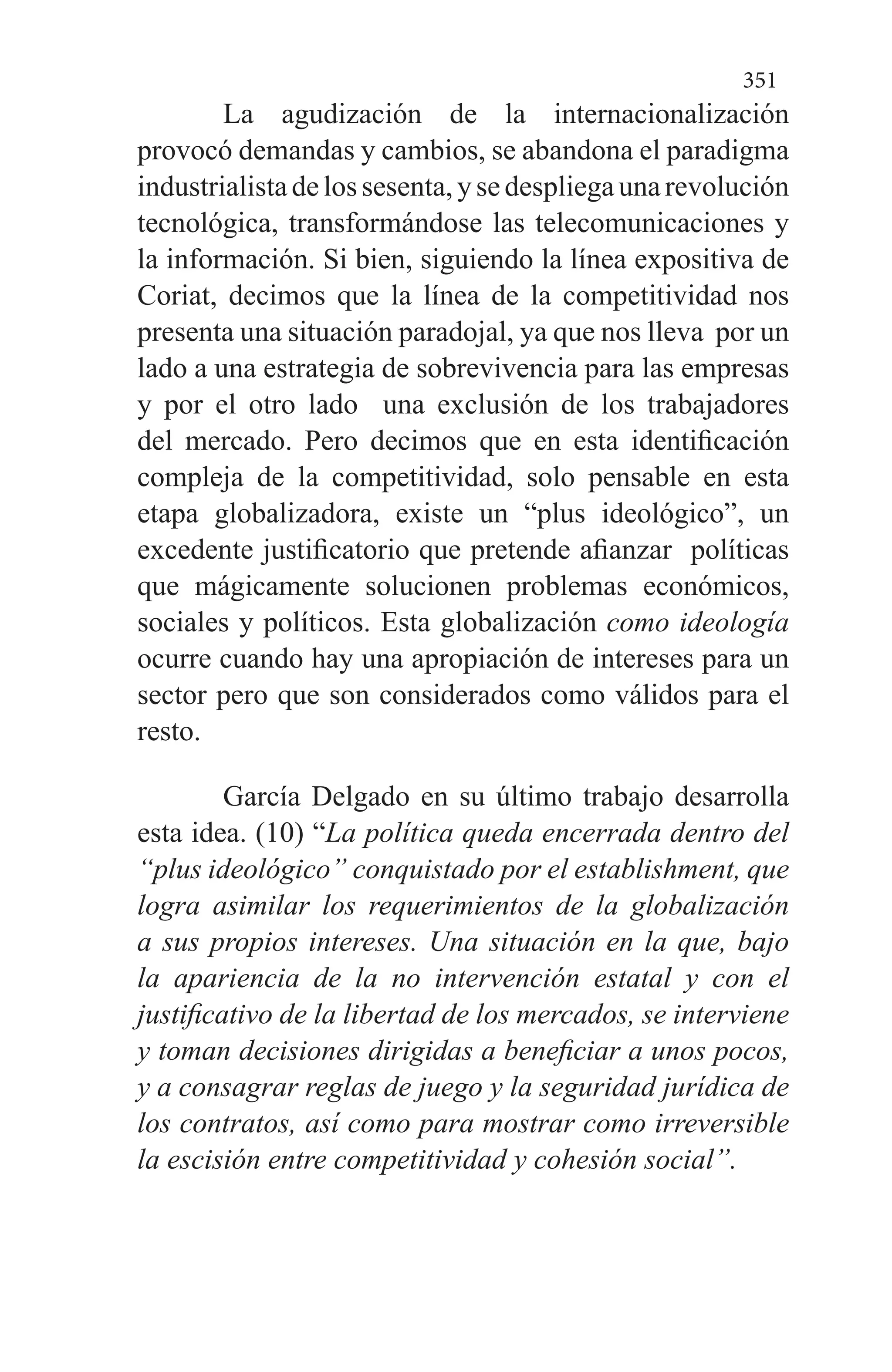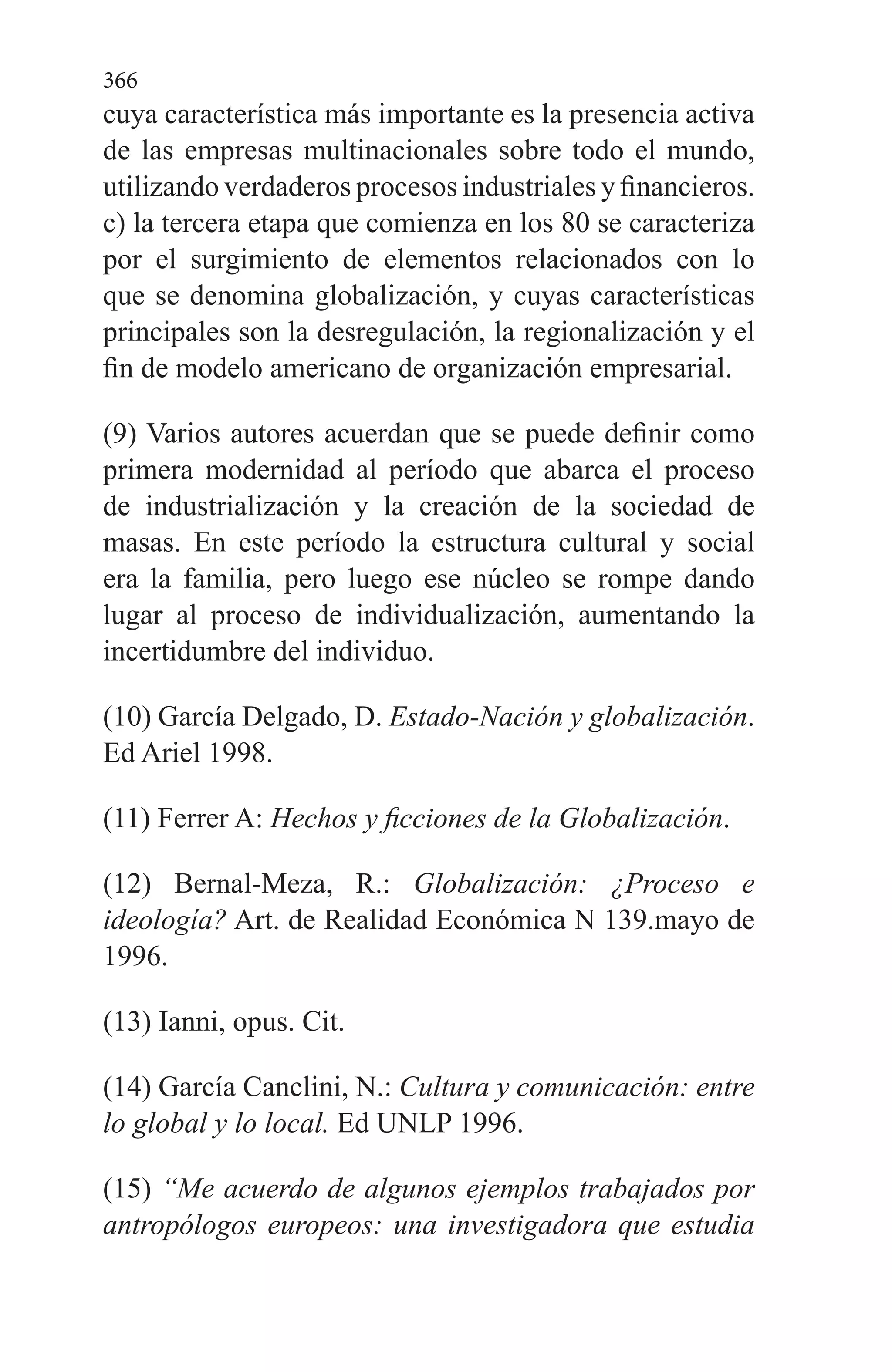Este documento presenta una introducción al pensamiento social y sociológico. Explica las diferencias entre gnoseología y epistemología, y cómo estas afectan la construcción del objeto de estudio en las ciencias sociales versus las ciencias naturales. También analiza el contexto histórico y social en el que emergieron las ciencias sociales, particularmente con la Revolución Industrial y Francesa, y la necesidad de explicar los nuevos problemas sociales, económicos y políticos que surgieron con la modernidad.


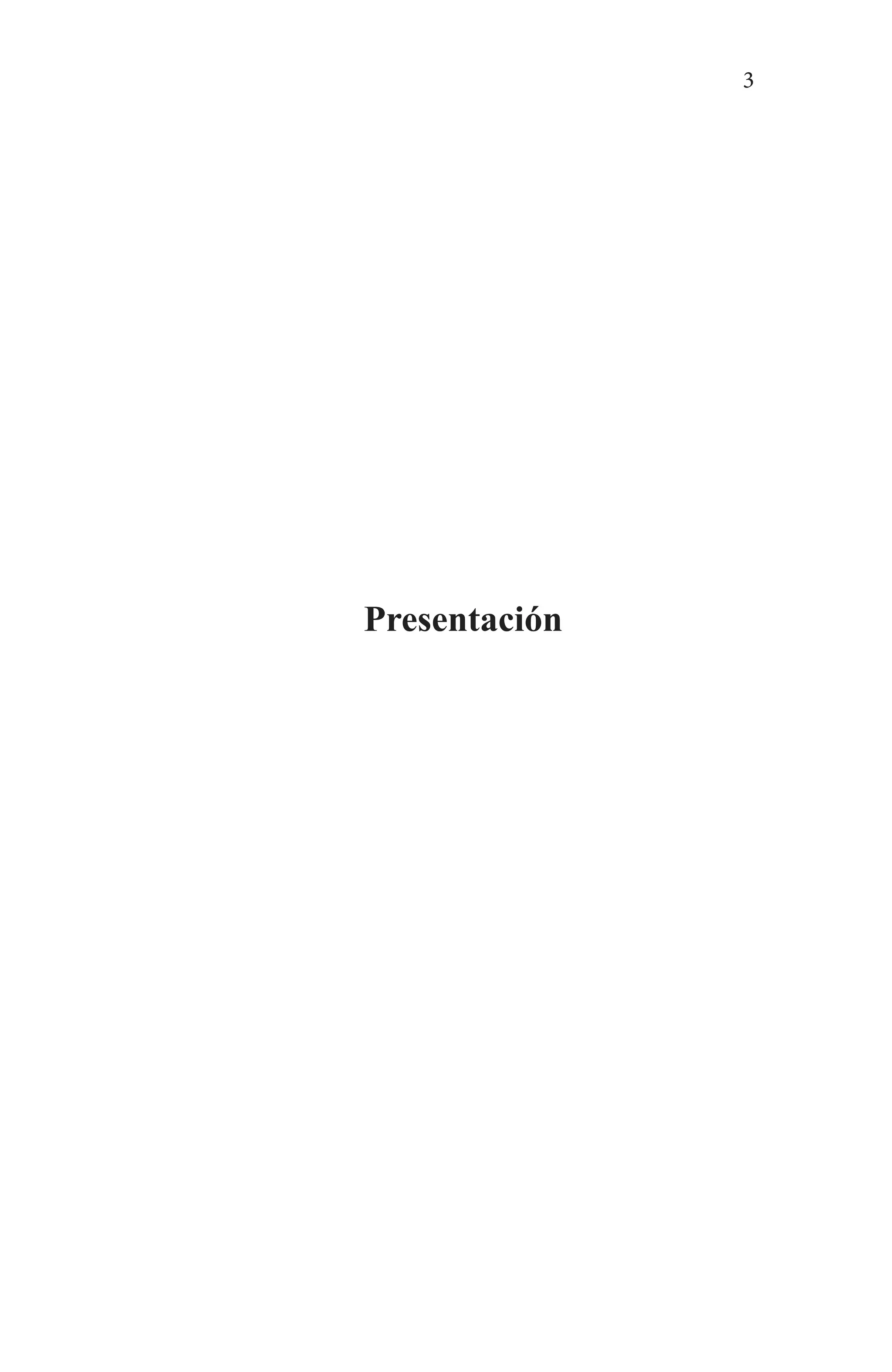



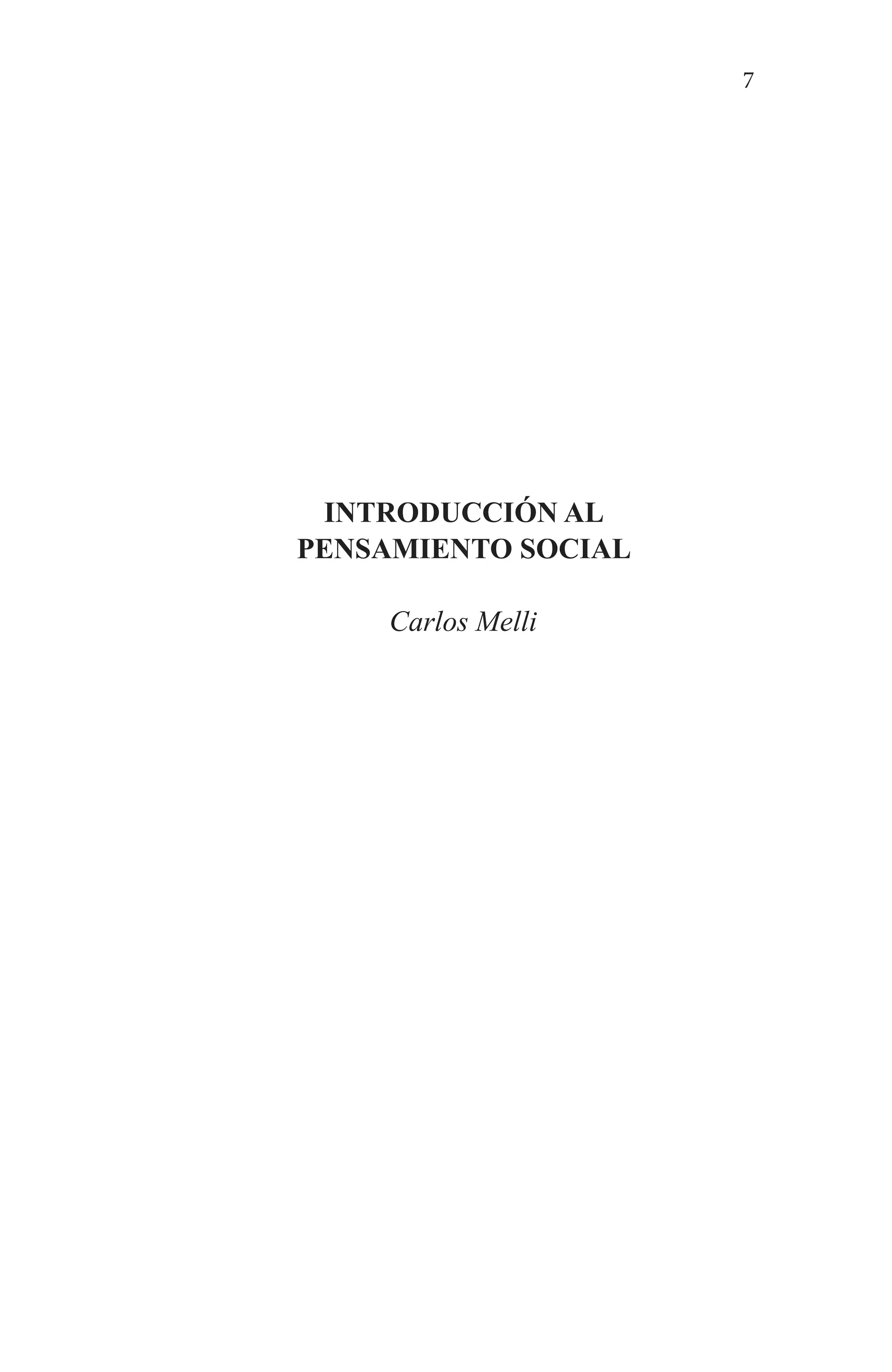



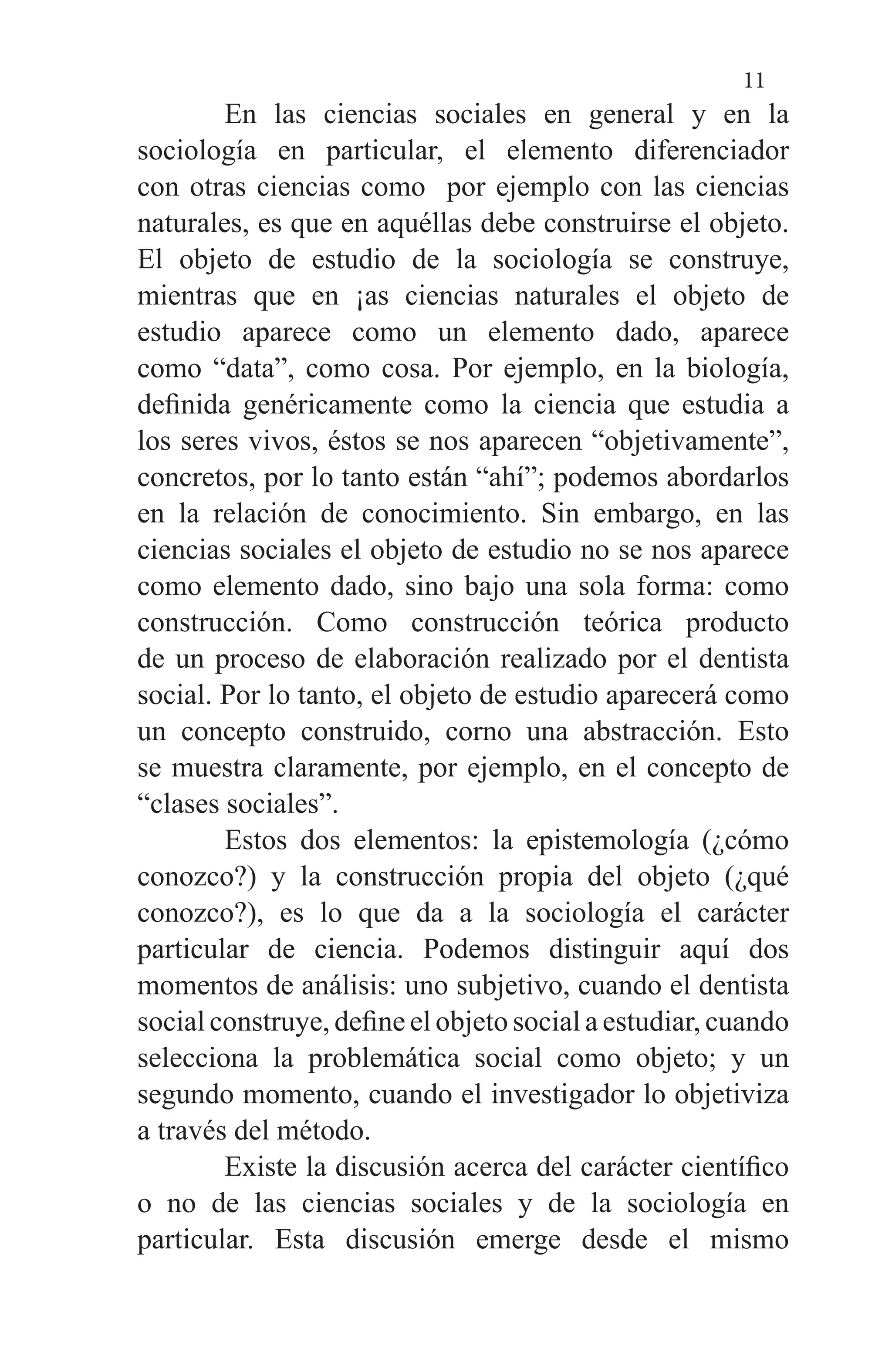

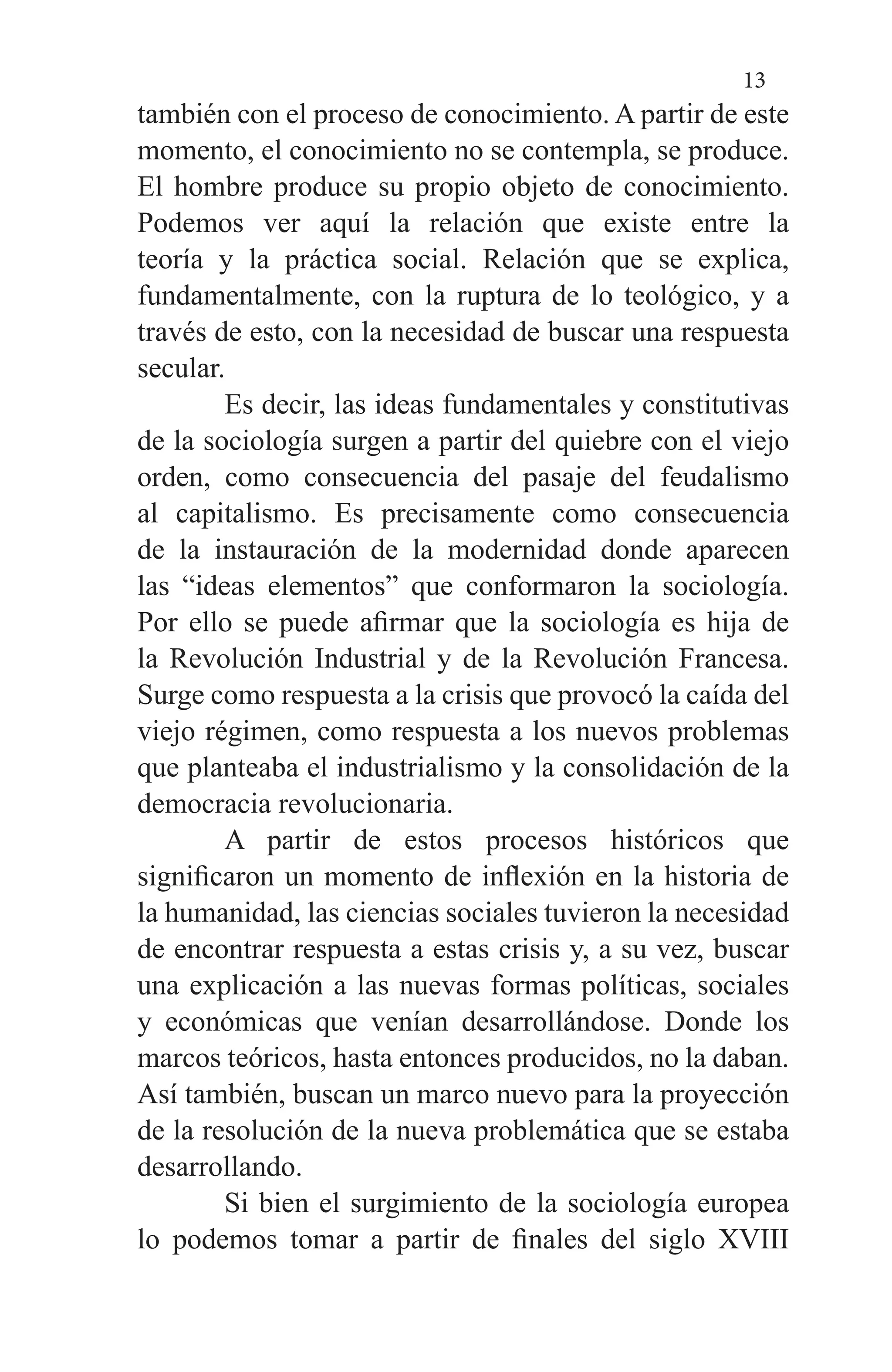


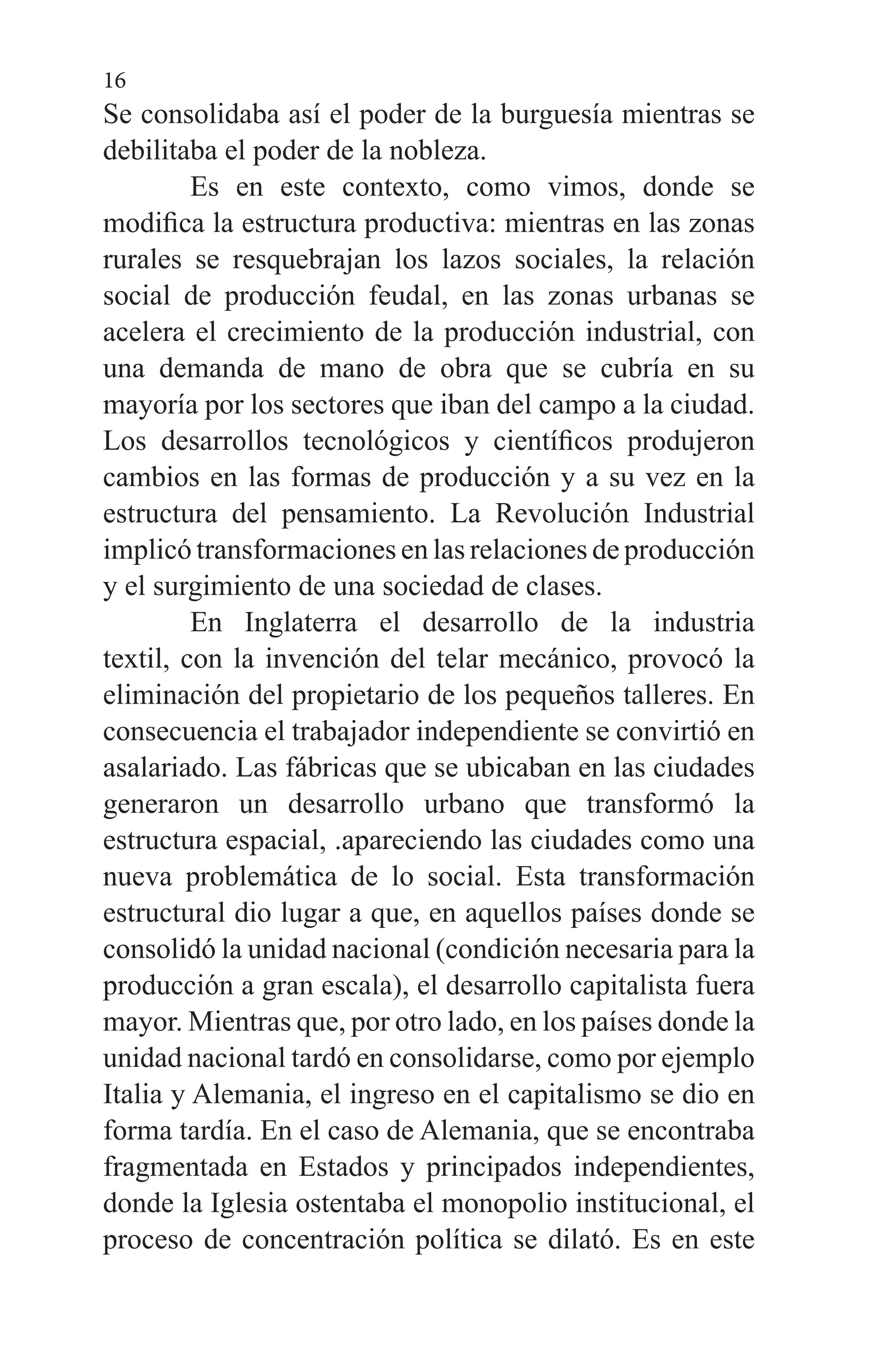


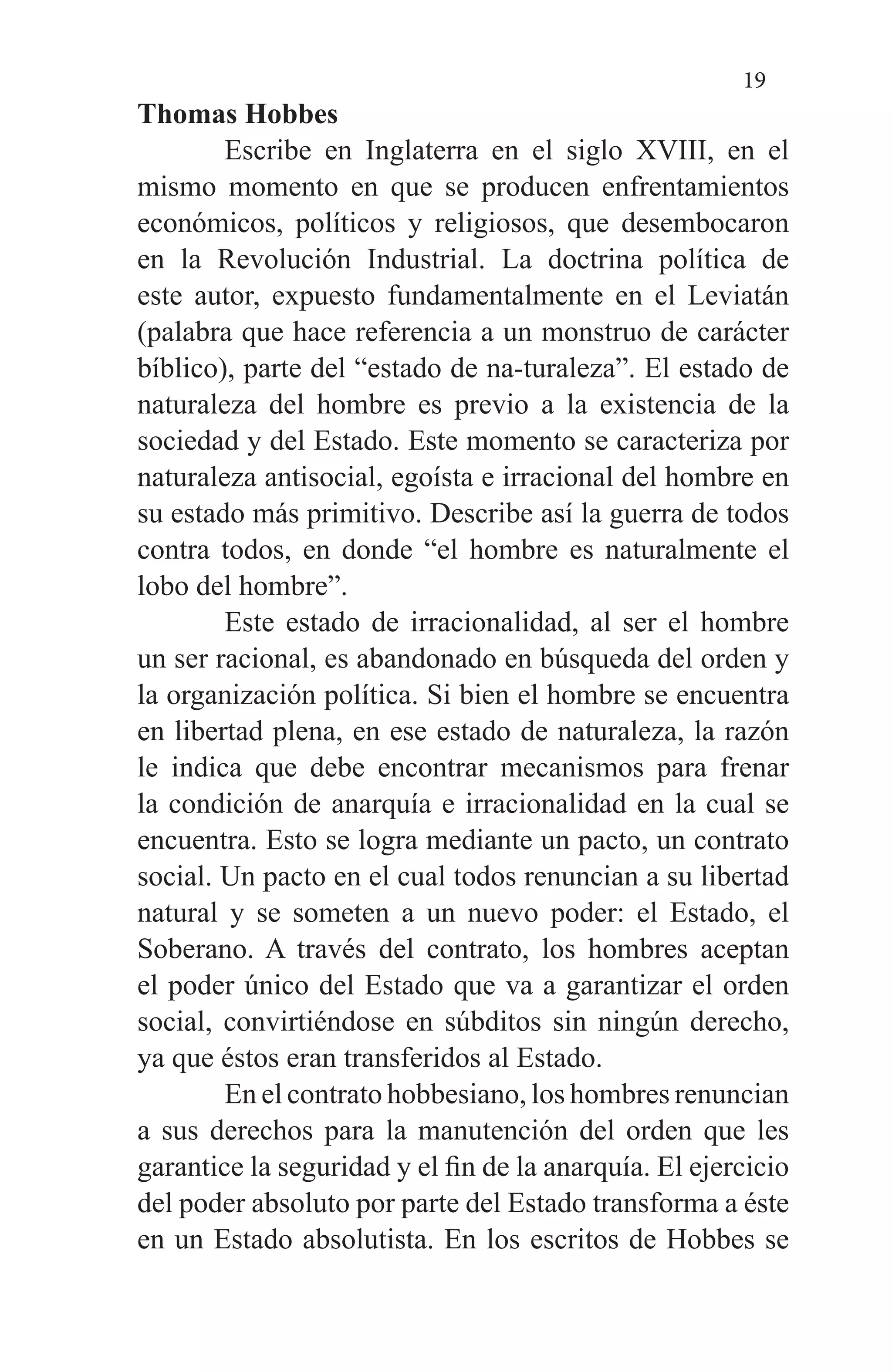

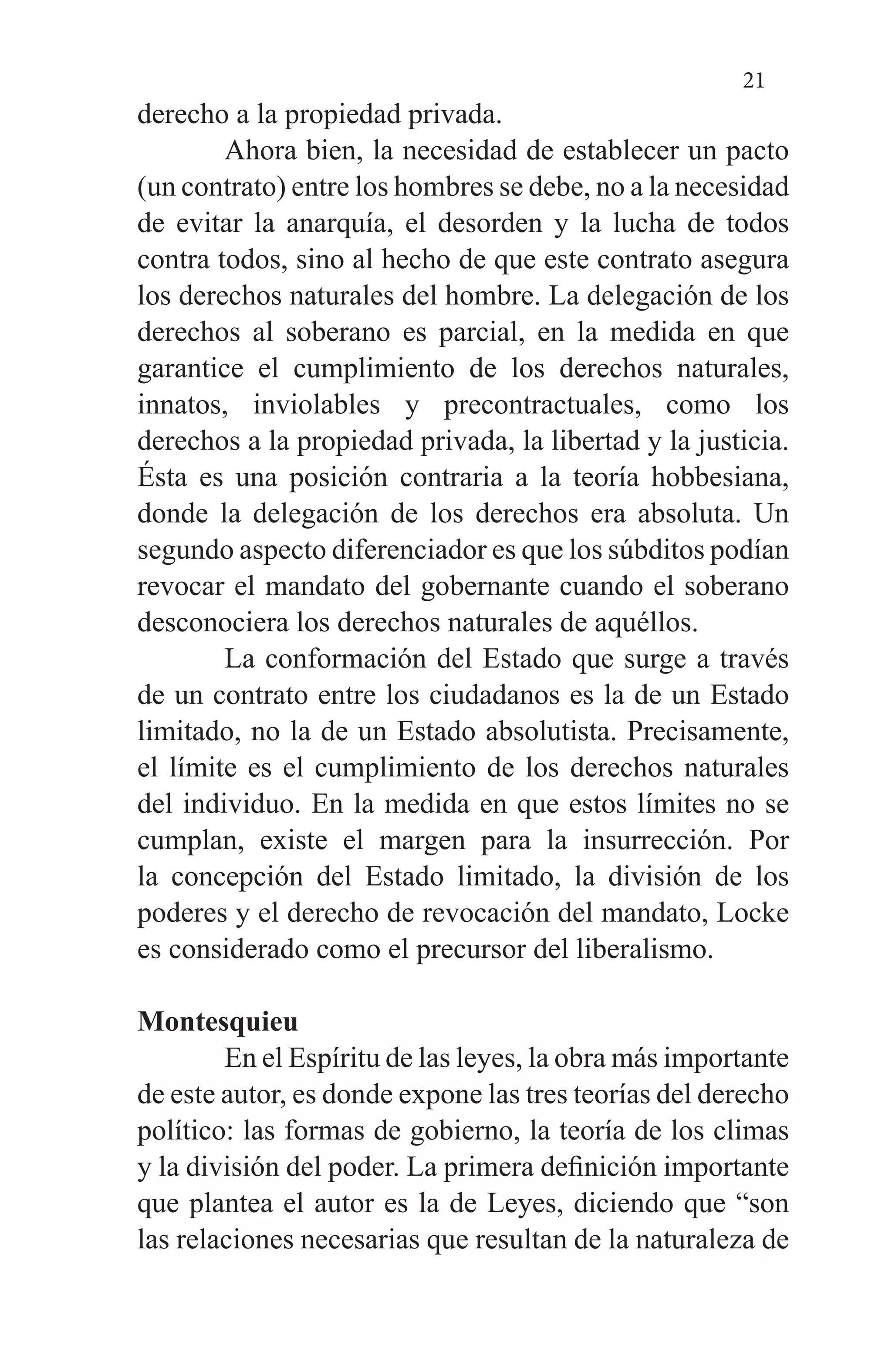


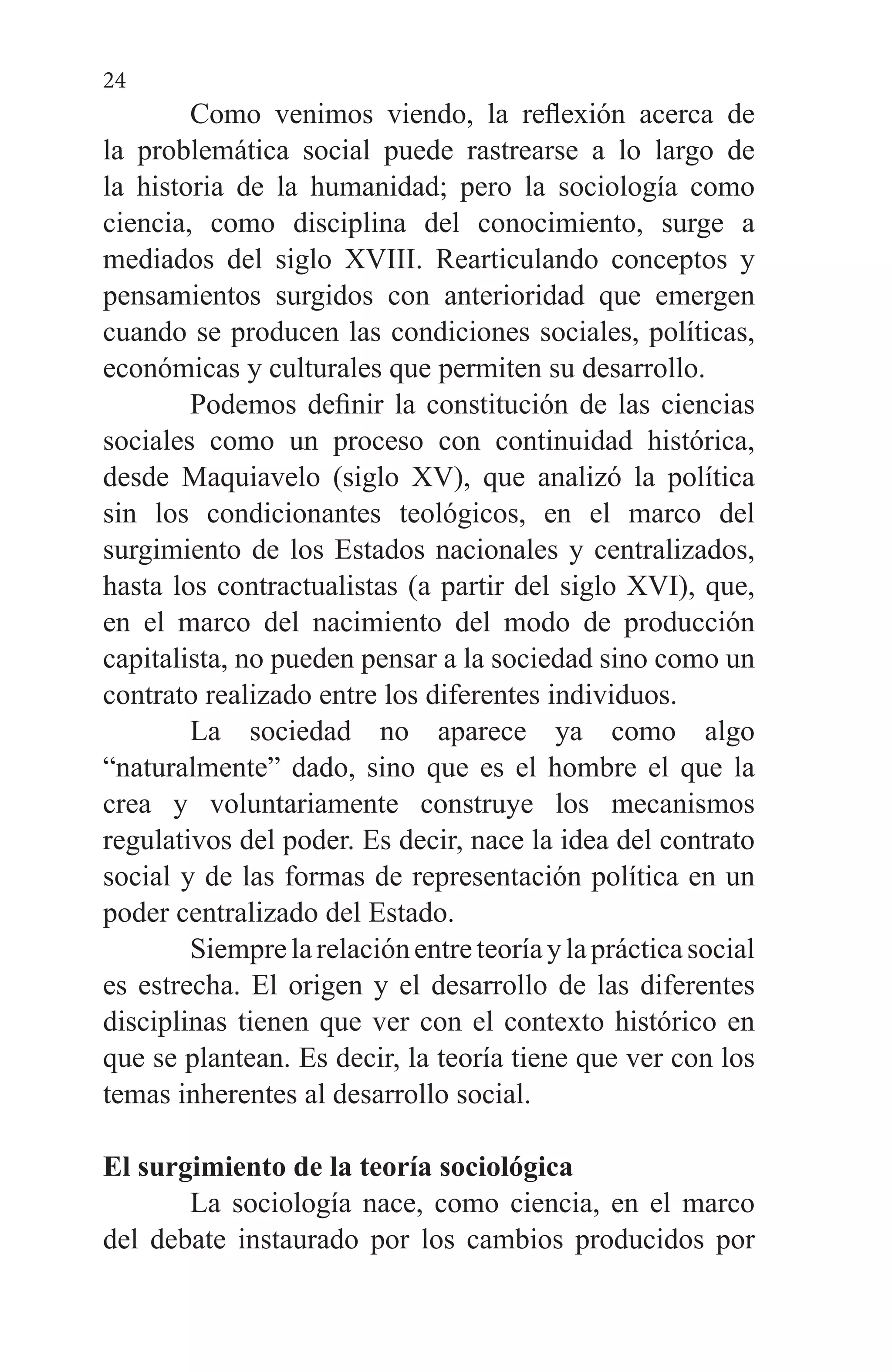

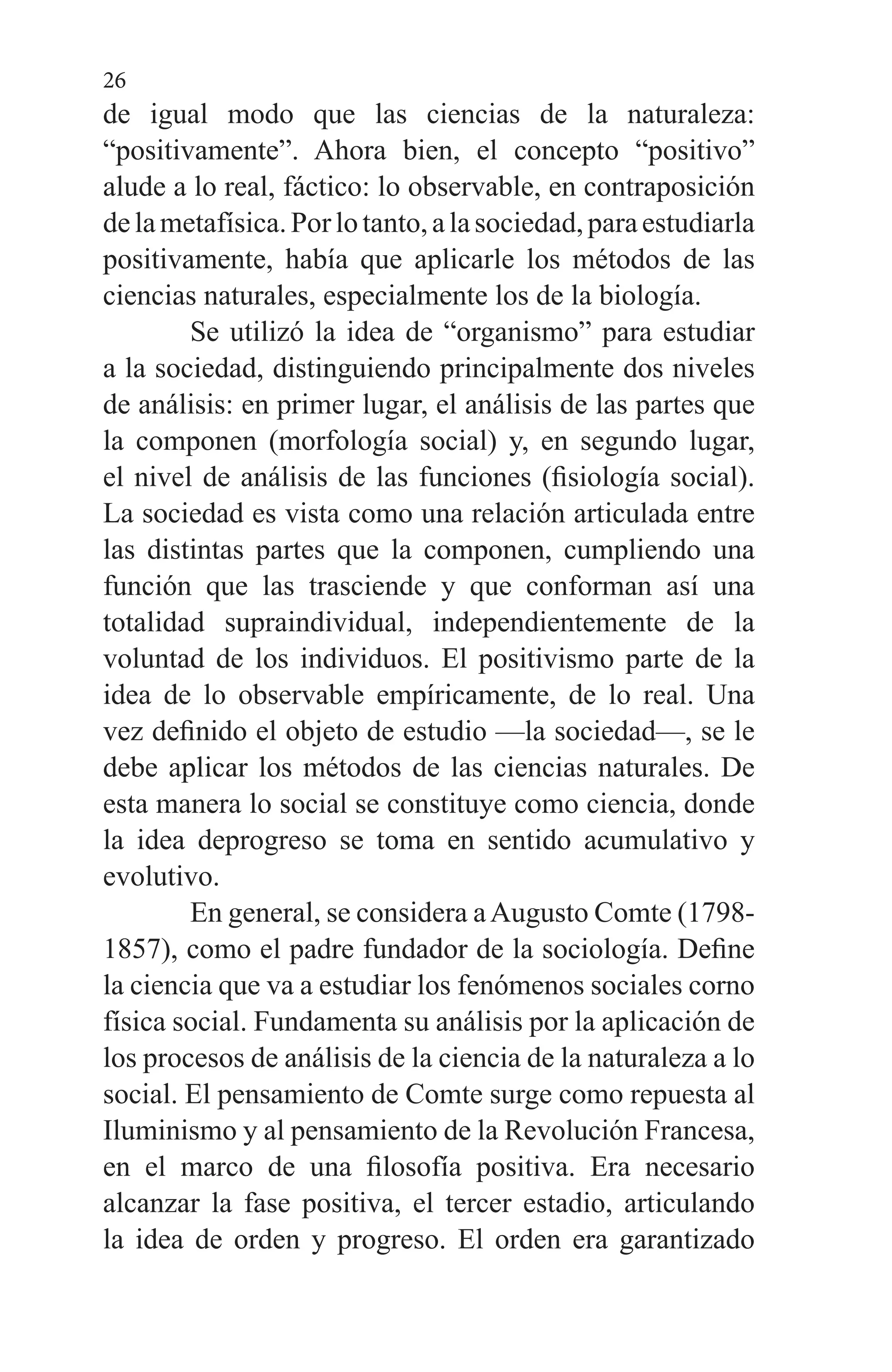


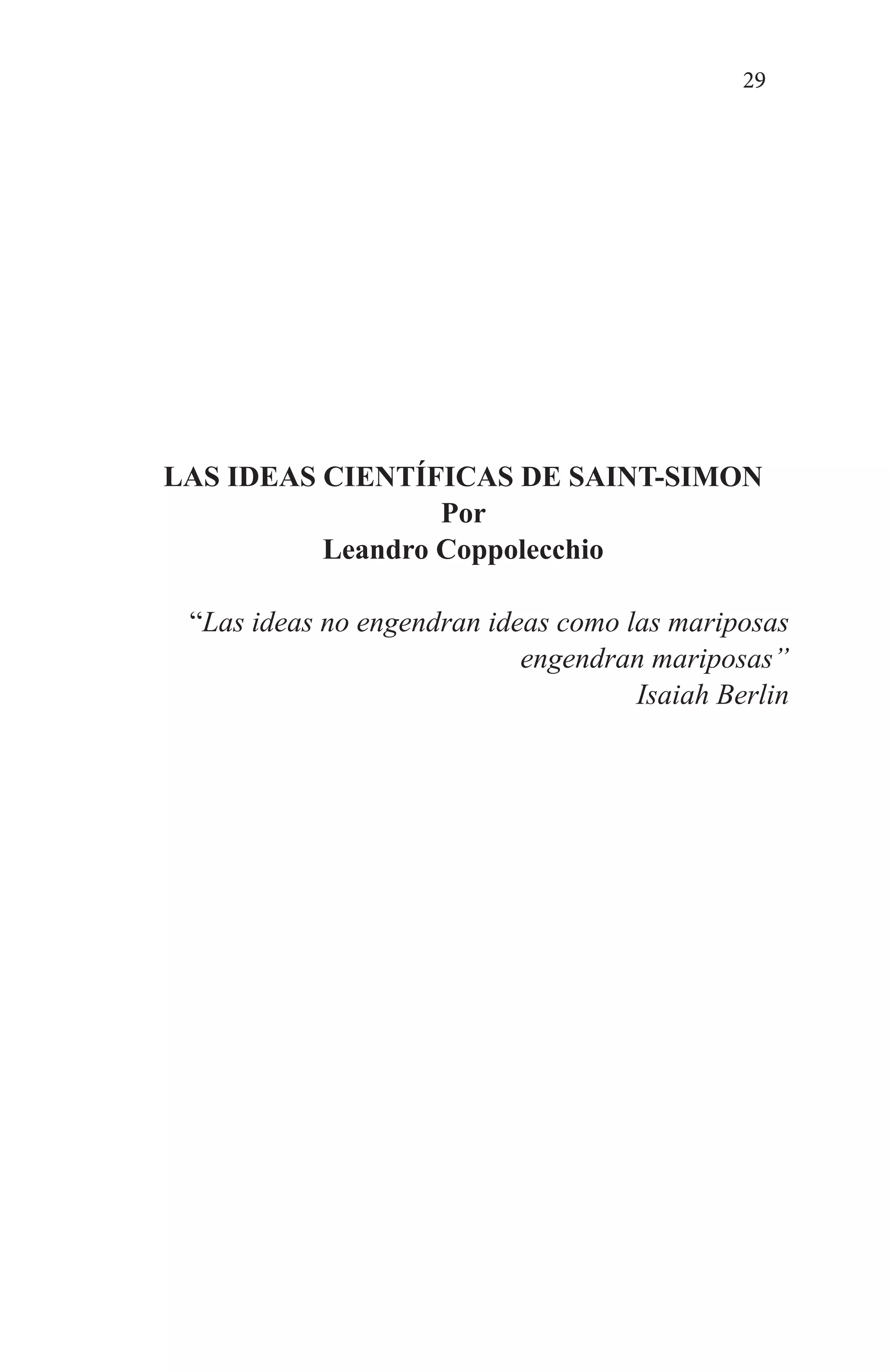

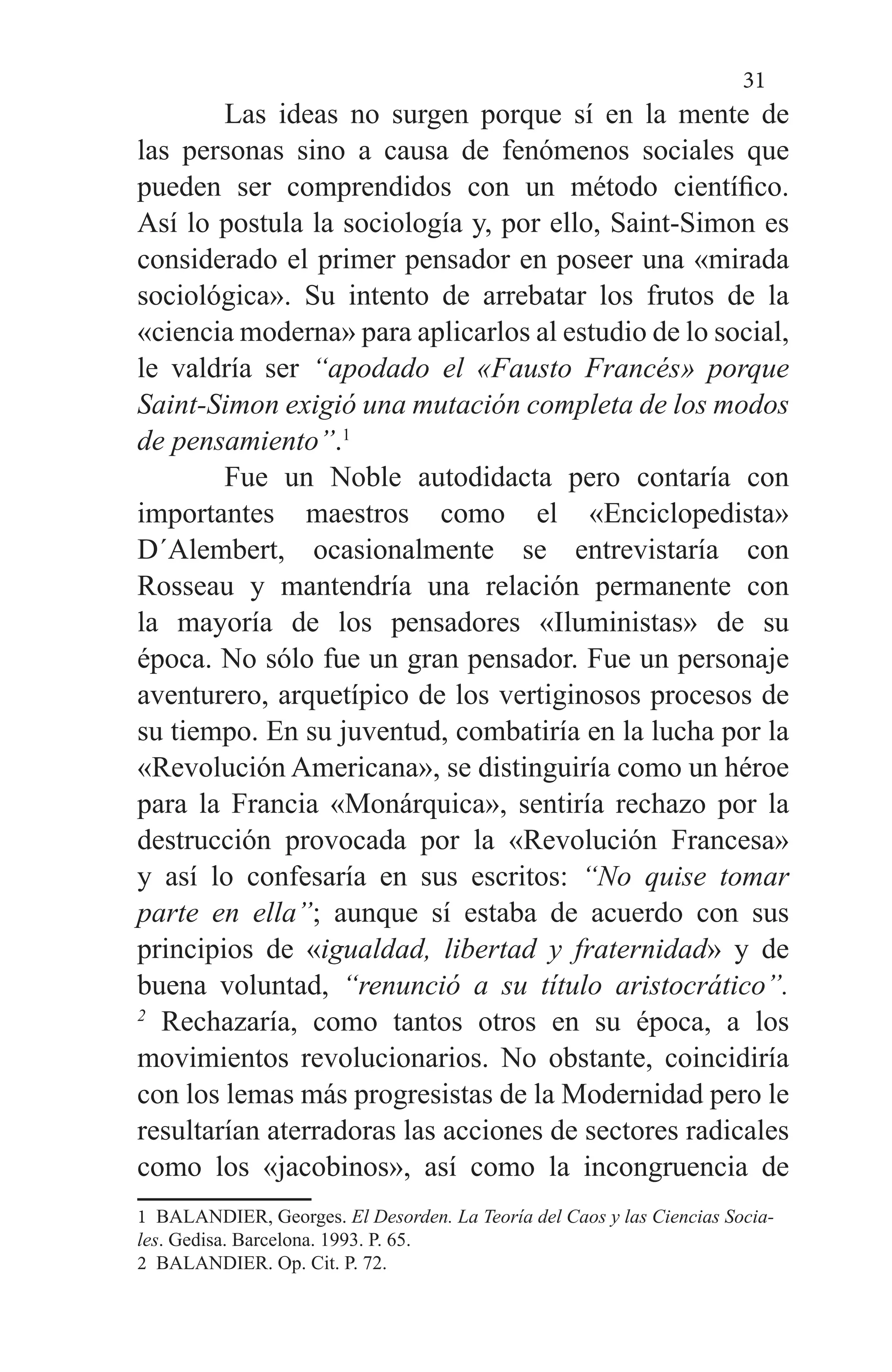

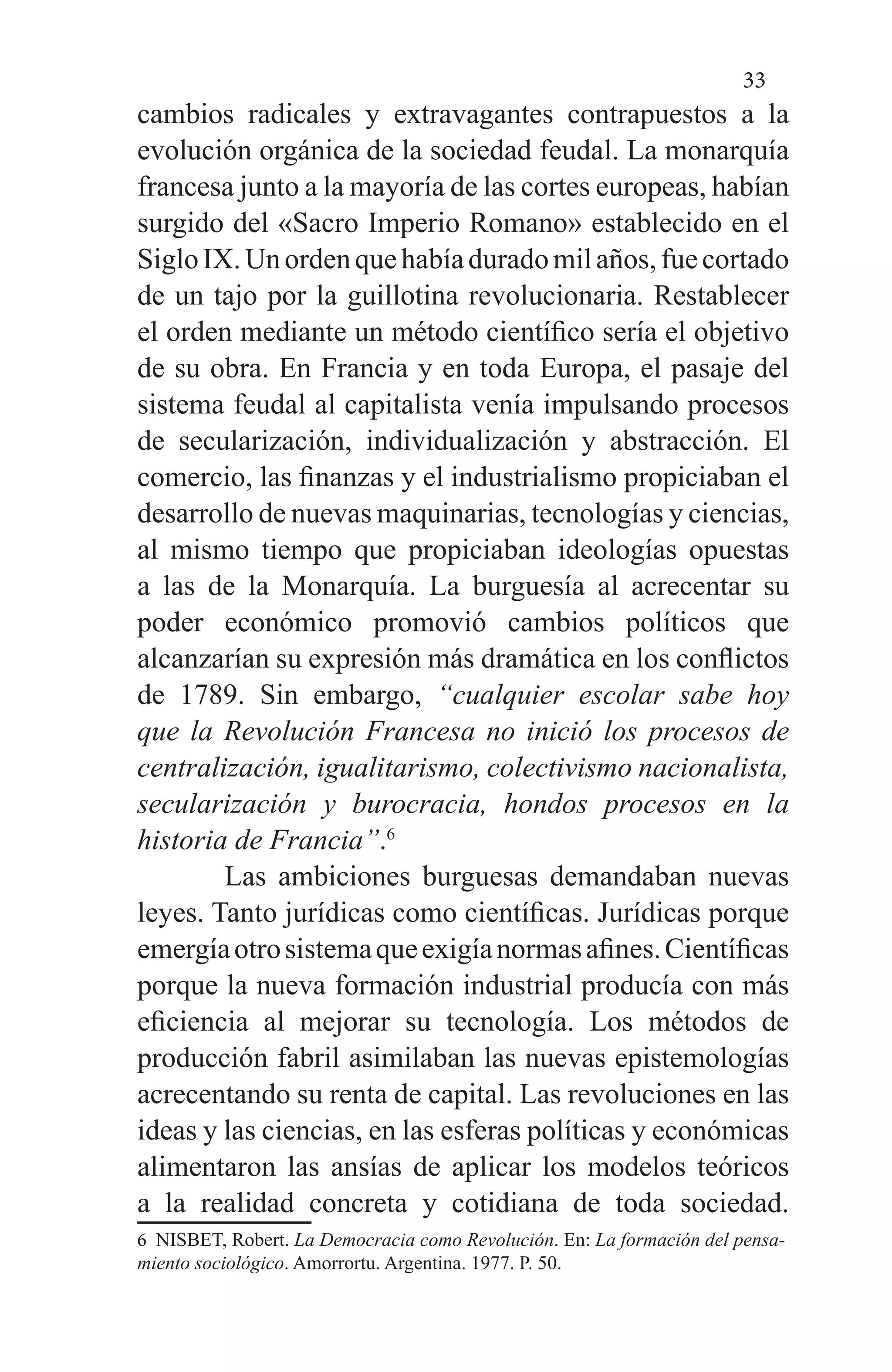

![35
respuesta- conservadora o propulsora de algunas
reformastendientesagarantizarelmejorfuncionamiento
del orden constituido […] Así definía Saint-Simon las
tareas de la nueva ciencia”. 9
En un primer momento,
intentarían desarrollar una física social, pues “tenía
la esperanza de que las ciencias humanas llegaran
a alcanzar la unidad y la elegancia de las ciencias
naturales y le impresionaba, en particular, la ley de
gravitación de Newton”. 10
Para Saint-Simon, la Revolución Francesa se
produjo porque los que tenían el poder no pudieron
contener el levantamiento ni controlar la presión ejercida
por los grupos más desposeídos del «Ancien Régime».
Observó que varios factores históricos, tanto económicos
como culturales, golpearon la estabilidad del antiguo
orden social que progresivamente, se tornó insostenible.
El conflicto iniciado por los pobres ganó intensidad al
coincidir con las demandas de otros sectores radicales,
y a medida que la insurrección comenzó a triunfar,
intelectuales y políticos provenientes de estratos medios
y burgueses, como Marat, Danton o Robespierre se
incorporaron en calidad de líderes revolucionarios.
El drama final concluiría con la derrota política y
gubernamental de las élites tradicionales, que habían
basado su legitimidad en los mandatos de la religión.
Así, sacerdotes, nobles y hasta los monarcas, Luis XVI
y María Antonieta, serían ajusticiados en la guillotina
por el autoproclamado «Reino del Terror». Tras el final
del período revolucionario concluido con su derrota
definitiva en la «Batalla de Waterloo» en 1815, los grupos
9 PORTANTIERO, Juan C. La sociología clásica: Durkheim y Weber. CEAL, Bue-
nos Aires, 1985. P. 12.
10 ZEITLIN, Irving. Ideología y teoría sociológica. Amorrortu. Buenos Aires.
2006. P. 72.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-35-2048.jpg)
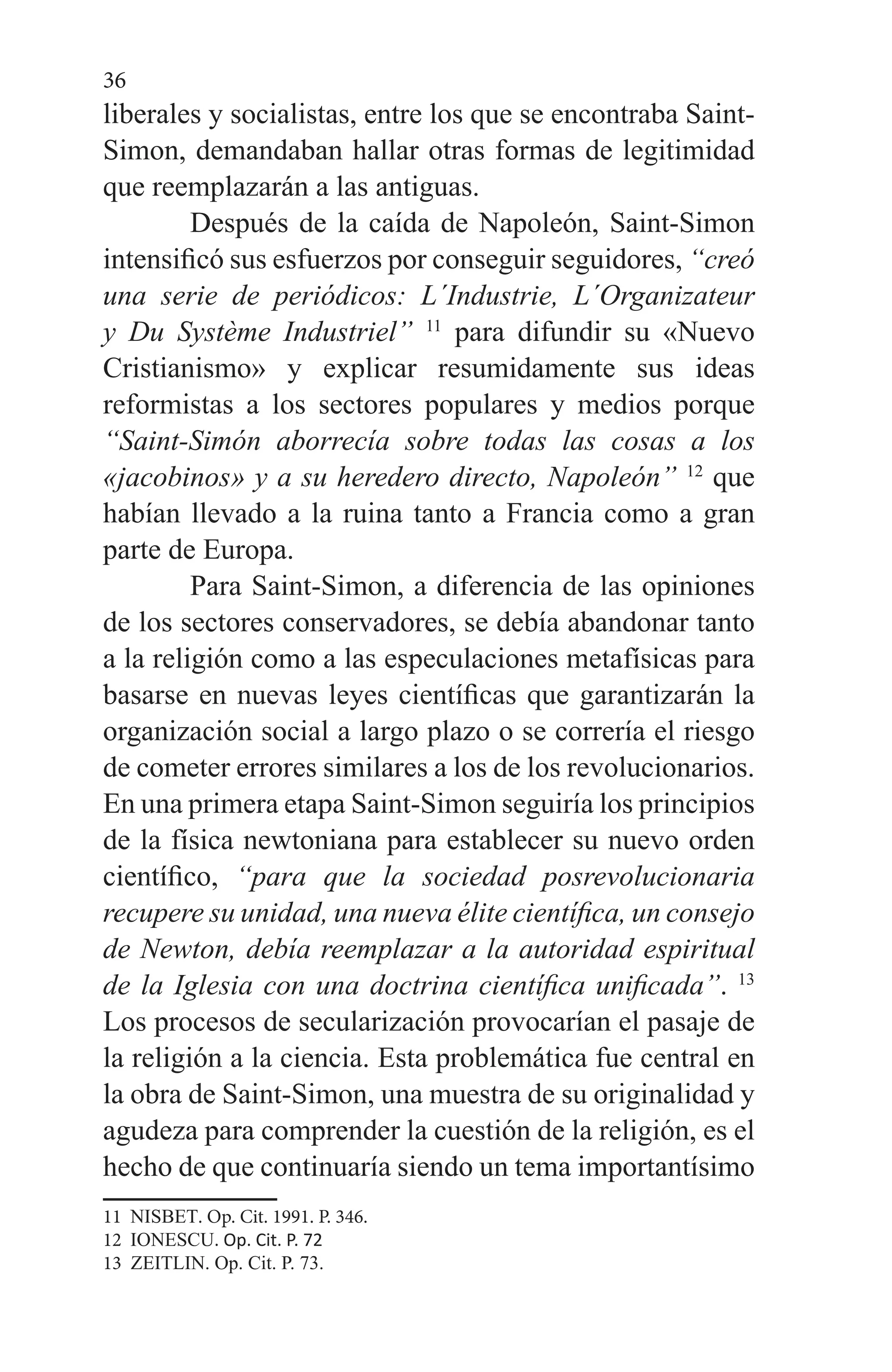






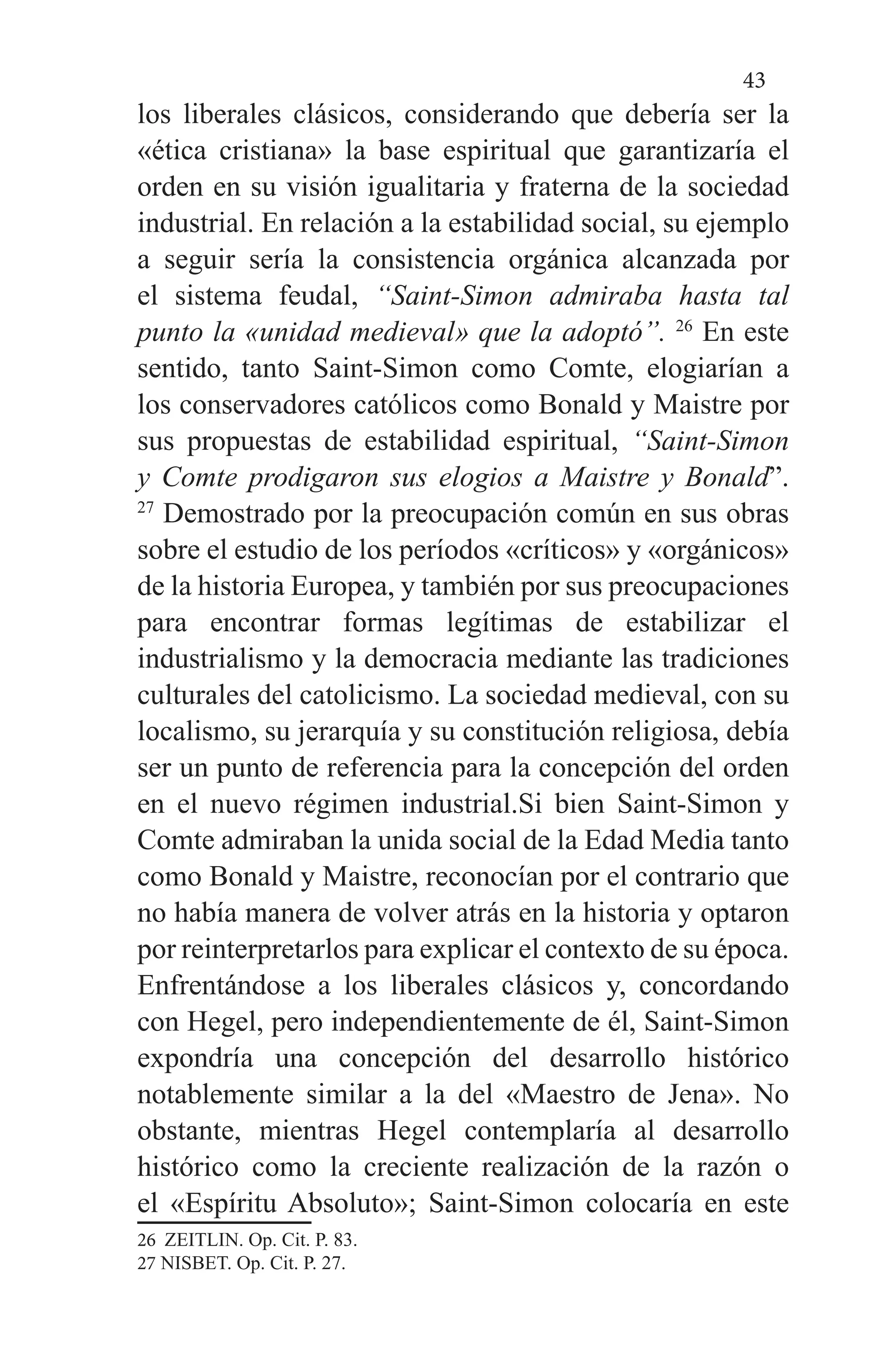

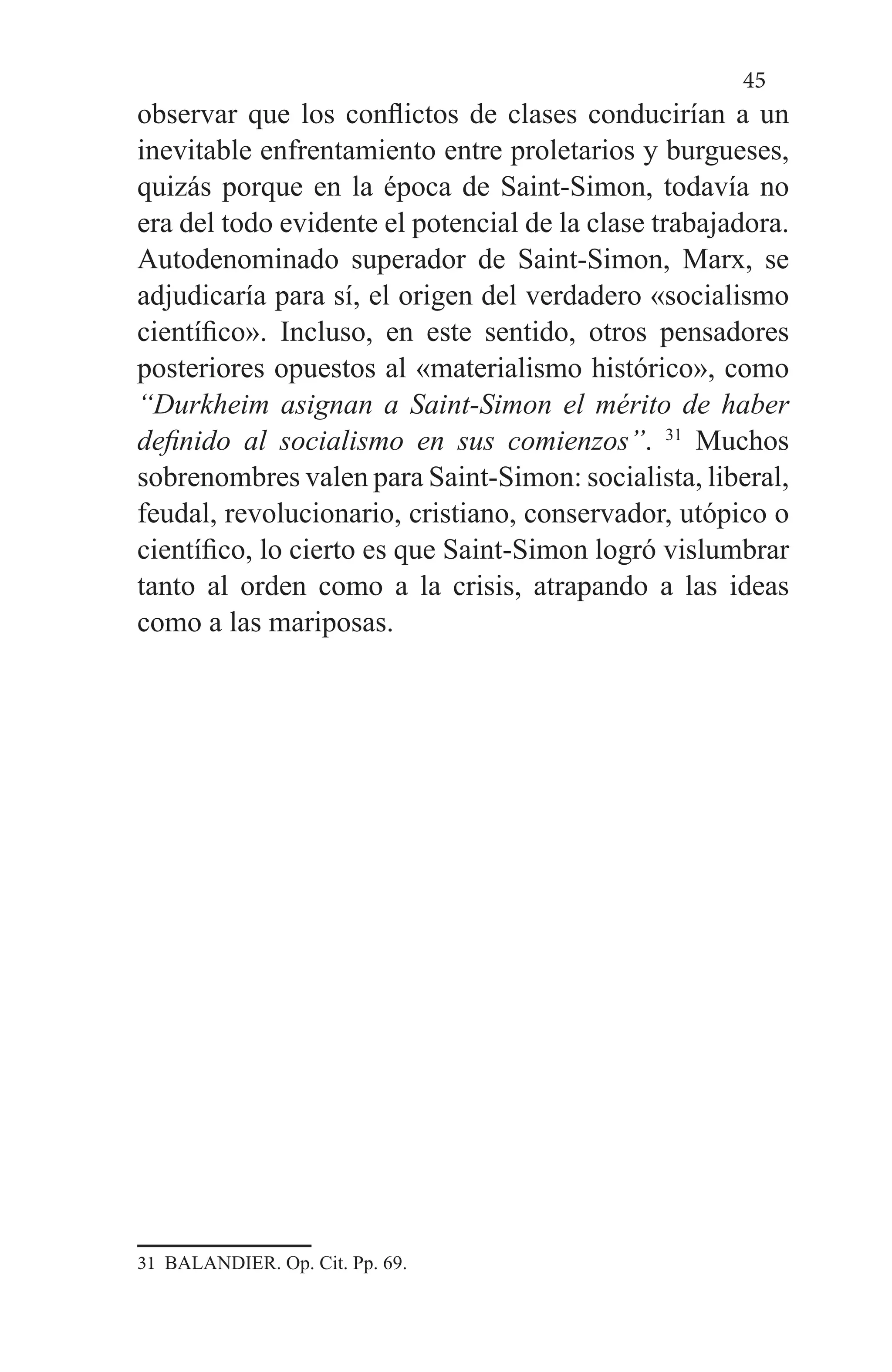



![49
Para abordar la temática de la producción teórica
de Karl Marx, lo primero que tenemos que poner en
consideración es la centralidad que posee, en este cuerpo
teórico, el concepto de Producción de la vida material.
[...] Podemos distinguir al hombre de los
animales por la conciencia, por la religión o por lo que
se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los
animales a partir del momento en que comienza & pro
ducir sus medios de vida [...] (La ideología alemana p.
19).
Pero los seres humanos nunca producen
simplemente como individuos, sino que siempre lo hacen
como miembros de una determinada forma de sociedad.
Por lo tanto, no hay ningún tipo de sociedad que no
se funde en un determinado conjunto de relaciones de
producción.
[...] En la producción, los hombres no actúan
solamente sobre la naturaleza, sino que actúan también
losunossobrelosotros.Nopuedenproducirsinasociarse
de un cierto modo, para actuar en común y establecer un
intercambio de actividades. Para producir, los hombres
contraen determinados vínculos y relaciones, y a través
de estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de
ellos, es como se relacionan con la naturaleza y como se
efectúa la producción... (“Trabajo asalariado y capital”,
Obras escogidas, vol. 1, p. 82).
Esta producción de la vida material es una
producción social históricamente determinada. Es social
porque se establece desde el punto de vista de la relación](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-49-2048.jpg)
![50
entre los individuos, y en el sentido de- la cooperación
necesaria para producir; es siempre un organismo social
el que produce. Y es histórica porque existe un sustrato
natural, fundante, y de algún modo podríamos llamarlo
“universal”, que es la necesidad de los hombres de
satisfacer sus necesidades básicas.
[...] la satisfacción de esta primera necesidad, la
acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento
necesario para ello conduce a nuevas necesidades,
y esta creación de necesidades nuevas constituyen el
primer hecho histórico [...J (ibíd., p. 28).
Y en este proceso histórico los hombres entran
en relaciones sociales condicionadas por el lugar que
ocupan en el proceso de producción de bienes materiales,
porque para Marx la sociedad no consiste en la suma de
individualidades, sino que se expresa en tanto relación
social independiente de su voluntad.
[...] La sociedad no consiste en individuos, sino
que expresa la suma de relaciones y condiciones en
las que esos individuos se encuentran recíprocamente
situados. Como si alguien quisiera decir: desde el punto
de vista de la sociedad no existen esclavos y ciudadanos:
éstos y aquéllos son hombres. Más bien lo son fuera de
la sociedad. Ser esclavo y ser ciudadano constituye
determinaciones sociales, relaciones entre los hombres
A y B. El hombre A, en cuanto tal, no es esclavo. Lo es en
y a causa de la sociedad [...] (Elementos fundamentales
para la crítica de la economía política, pp. 204-205).](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-50-2048.jpg)
![51
De esta manera, Marx entiende que los individuos
se constituyen a razón de sus medios, es decir, que la
conciencia individual se estructura a partir de lo social,
de la existencia social de este individuo; es así como
el ser social va a determinar la conciencia individual,
que va a estar condicionada por la forma de producción
material que le corresponde a una determinada fase del
desarrollo histórico.
[...] en la producción social de su existencia, los
hombres contraen determinadas relaciones necesarias
e independientes de su voluntad, relaciones de produc
ción que corresponden a una determinada fase de de
sarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El
conjunto de estas relaciones de producción forma la
estructura económica de la sociedad, la base real so
bre la que se eleva un edificio jurídico y político y al
que le corresponde determinada forma de conciencia
social. El modo de producción de la vida material de
termina el proceso de la vida social, política y espiri
tual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es
lo que determina su conciencia [...] (Contribución a la
crítica, de la economía política, Prólogo).
Es así como el modo de producción, o la forma en
que se organiza una sociedad en un momento histórico
determinado para producir los bienes necesarios,
describe no sólo la manera, la forma en que se producen
los bienes materiales sino la forma de organización
de la totalidad social, en tanto estructura jurídica y
política. Toda forma de producción engendra sus propias](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-51-2048.jpg)
![52
instituciones jurídicas y su propia forma de gobierno.
Y lo que distingue a las épocas económicas unas de las
otras no es lo que se produce sino el cómo se produce,
con qué instrumentos de trabajo se hace.
[...] Tal y como los individuos manifiestan su
vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con
su producción, tanto con lo que produce corno con el
modo cómo producen. Lo que los individuos depende,
por lo tanto, de las condiciones materiales de su pro
ducción [...J (La ideología alemana, p. 19).
Para el análisis de cada sociedad se debe partir
entonces del análisis de la producción, considerando
el proceso de trabajo, es decir, la transformación de la
naturaleza que el hombre realiza para convertirla en algo
útil que satisfaga una necesidad determinada.
Pero ese proceso de trabajo se manifiesta con
forma histórica concreta, en una relación de producción.
Pues, a partir de ese primer ‘’hecho histórico” de la
constitucióndenuevasnecesidades,conlamultiplicación
de la población y la constitución de relaciones de
intercambio aparecen, en la historia, diferentes sistemas
productivos y, a través de ésta, el grado hasta el cual se
ha desarrollado la división del trabajo.
Esta división del trabajo trae aparejada la
formación de diferentes sectores sociales y a su vez
determina la relación de los individuos entre sí.
[...] la división del trabajo sólo se convierte en
verdadera división a partir del momento en que se se](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-52-2048.jpg)
![53
paran el trabajo físico y el intelectual [...] con la división
del trabajo se da la posibilidad, más aún, la realidad de
que las actividades espirituales y materiales, el disfrute
y el trabajo, la producción y el consumo, se asignen a
diferentes individuos [...] (ibíd., p. 33).
Y es así como esta división del trabajo se va a
extender al campo de la distribución, como distribución
desigual tanto cualitativa como cuantitativa del trabajo
y sus productos; es decir, la propiedad. Estos dos
términos son idénticos, división de trabajo y propiedad
están íntimamente relacionados, ya que uno es producto
del otro. Por lo tanto, cada etapa histórica de la división
del trabajo corresponde a una etapa particular de la forma
que adquiere la propiedad.
[...] cada etapa de la división del trabajo
determina también las relaciones de los individuos entre
sí, en lo referente al material, el instrumento y el produc
to del trabajo [...] (ibíd., p. 21).
Marx distingue cuatro formas de propiedad,
formas históricas de producción y de división del trabajo:
La primera de ellas es la propiedad tribal (o
modo de producción tribal), en donde la producción es
incipiente y la división del trabajo se encuentra en los
primeros pasos de su desarrollo. La organización social
se reduce a la ampliación de los lazos familiares al resto
de la organización social.
La segunda forma de propiedad está representada
por la antigua propiedad comunal y estatal (modo de](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-53-2048.jpg)
![54
producción esclavista), que es el resultado de la unión
de diferentes tribus para la formación de una ciudad. Es
aquí donde se empieza a desarrollar la propiedad privada
mobiliaria y más tarde la inmobiliaria. La producción
de los bienes materiales está basada en los esclavos. La
división del trabajo está aquí más desarrollada, en primer
término entre la ciudad y el campo, y luego dentro de la
misma ciudad, entre el .trabajo industrial y el comercial.
La tercera forma de propiedad es la propiedad
feudal o por estamentos (modo de producción feudal);
este modo de producción tiene como base de producción
el campo, y aparece en la Edad Media luego de la caída
del Imperio Romano de Occidente. Es la rearticulación
de elementos dispersos de las formas productivas
anteriores, condicionadas por las conquistas de los
bárbaros y la destrucción de gran parte de las fuerzas
productivasdelapropiedadcomunal.Tambiéninfluyeron
en su constitución la estructura del ejército germánico.
Esta propiedad también se basa en la idea de comunidad
(al igual que el modo de producción tribal), pero no en
la existencia de esclavos, sino en pequeños campesinos
siervos de la gleba. Junto a esta forma de propiedad de
baso territorial se desarrolló, en las ciudades, otra forma
de propiedad con base corporativa, fundada en el trabajo
de los artesanos asociados en gremios, reproduciendo en
éstos la misma estructura jerárquica semejante a la que
imperaba en el campo.
[...] la forma fundamental de la propiedad era la
propiedad territorial con el trabajo de los siervos a ella
vinculados, de una parte, y, de otra, el trabajo propio](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-54-2048.jpg)
![55
con un pequeño capital que dominaba el trabajo de los
oficiales de los gremios [...] (ibíd., p. 24).
El desarrollo de la división del trabajo entre
los distintos gremios en las ciudades; el aumento de
la población, debido á la emigración hacia la ciudad
de grandes masas de individuos en busca de mejores
condiciones de vida; la consecuente aparición de
trabajadores libres en doble sentido; la separación de
la producción y el cambio; la escisión entre productor
y medios de producción; la extensión del comercio
por medio de mercaderes a otras ciudades y el avance
de las comunicaciones; la evolución de las colonias
con su consecuente aumento de la navegación y la
competencia entre las naciones, llegaron a tal punto de
desarrollo, que sirvió de sustrato para la cuarta forma de
propiedad (modo de producción capitalista). En donde
se constituye, a través de la propiedad privada de los
medios de producción, una clase, la burguesía.
Este tipo de propiedad se ve condicionado por la
granindustriaylacompetenciauniversal;desarrollándose
el capital como relación, la propiedad privada pura queda
despojada de todo carácter comunitario y se elimina todo
tipo de influencia del Estado sobre el desarrollo de la
propiedad. Estas relaciones, que se establecen a partir
del proceso de producción, aparecen en la historia como
resultantes de luchas internas de los sistemas productivos
anteriores (esclavismo, feudalismo) y del desarrollo
propio de los medios de producción.
[...] La sociedad burguesa es la más compleja
y desarrollada organización histórica de la producción.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-55-2048.jpg)
![56
Las categorías que expresan sus condiciones y la
comprensión de su organización permiten al mismo
tiempo comprender la organización y las relaciones
de producción de todas las formas de sociedad pasa
da [....] (Elementos fundamentales para la crítica de la
economía política p. 26).
Estos modos de producción son el resultante de la
articulación de los medios de producción, y el desarrollo
de las fuerzas productivas, con las relaciones sociales
de producción que se establecen a partir de este proceso.
Cuando Marx habla de fuerzas productivas se
refiere a los medios de producción (instrumentos de
trabajo y de producción, conocimientos tecnológicos
productivos y materias primas) y a la fuerza de trabajo
(condiciones físicas y espirituales de la población). Y,
por otra parte, las relaciones sociales de producción son
aquellas bajo las cuales producen materialmente los
individuos, cuya expresión jurídica son las relaciones de
propiedad, es decir: tribal, comunal y estatal, feudal o
por estamentos o capitalista.
Es importante tener en cuenta que estos dos
elementos —fuerzas productivas y relaciones sociales
de producción— aparecen como diferenciados pero
formando una unidad, pues están concebidos como
diferentes en el sentido dialéctico, es decir, diferentes en
el seno de la unidad, en la unidad del modo de producción.
[...] los medios de trabajo no sólo son escalas
graduales que señalan el desarrollo alcanzado por la
fuerza de trabajo humana, sino también indicadores de](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-56-2048.jpg)
![57
las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese
trabajo [...] (EL Capital, tomo I, p. 218).
En la concepción de Marx, el desarrollo de
las fuerzas productivas es lo que permite explicar los
cambios en la estructura de las sociedades, es decir,
el pasaje de un modo de producción a otro. Estas
transformaciones, épocas de revolución social, se
producen como consecuencia de la contradicción que,
en determinados momentos históricos, se plantea entre
las fuerzas productivas y las relaciones de producción
vigente, que se convierten en obstáculo para el desa
rrollo de las fuerzas productivas.
[...] Al llegar a una determinada fase de
desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la
sociedad chocan con las relaciones de producción
existente, o, lo que no es más que la expresión jurídica
de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las
cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de
desarrollo de fuerzas productivas, estas relaciones se
convierten en trabas suyas. Se abre así una época de
revolución social. Al cambiar la base económica se re
voluciona, más o menos rápidamente, todo el inmenso
edificio erigido sobre ella [...] (Contribución a la crítica
de la economía política, Prólogo).
Enresumen,podríamosdecirquetodaproducción
social esta históricamente determinada en una sociedad
concreta; lo que hay que observar es la forma en que se
produce, las relaciones que establecen los hombres para
producir y el modo en que participan de la apropiación
de lo producido.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-57-2048.jpg)

![59
indispensables para el proceso productivo.
Pero hay que tener muy en cuenta que, para
Marx, el concepto de clase social se estructura, no como
posiciones o situaciones de clase, sino fundamentalmente
como relación. Los antagonismos de clase no son
antagonismos individuales, relativos a los sujetos, sino
diferencias que sólo existen desde el punto de vista de
la sociedad.
Esto permite definir las clases como relación
social y la estructura de clases, no como conjunto
diferenciado de posiciones que ocupan los individuos,
sino como la suma de las relaciones y condiciones en
las que esos individuos se encuentran recíprocamente
situados.
El término de clase social, por lo tanto, no
aparece corno elemento aislado, sino como un nexo
entre relaciones que la determinan. Pero este concepto
quedaría vacío de contenido si no es tornado en cuenta
como una totalidad articulada que le da sentido.
[...] Parece justo comenzar por lo real y lo
concreto, por el supuesto efectivo; así, por ejemplo,
en la economía, por la población que es la base y el
sujeto del acto social de la producción en su conjunto.
Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se
revela como falso. La población es una abstracción si
dejo de lado, por ejemplo, las clases sociales de que se
compone. Estas clases son, a su vez, una palabra vacía
si desconozco los elementos sobre los cuales reposan,
por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Estos](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-59-2048.jpg)
![60
últimos suponen el cambio, la, división del trabajo, los
precios, etc. [...] (Elementos fundamentales para la
crítica de la economía política. p. 21).
Habitualmente, Marx define el concepto de
clase social sólo al referirse a la sociedad burguesa, es
decir, a las relaciones típicas de la sociedad capitalista.
Y las distingue, principalmente, con los estamentos de
la sociedad feudal, o con las relaciones de dependencia
personales típicas de las sociedades precapitalistas.
Pues, éstas aparecen como “...una limitación personal
del individuo por parte de otro...” y las relaciones de
clase del capitalismo aparecen como “...una limitación
material del individuo, resultante de relaciones que
son independientes de él y se apoyan en sí mismas...”
[borrador] (Elementos fundamentales para la crítica de
la economía política).
Estasrelacionesdeclase,enelinteriordelproceso
de producción capitalista, adquieren condiciones únicas,
en donde se manifiestan como relaciones recíprocas y
contrapuestas; es así como una constituye la negación de
la otra.
Pero a su vez se reproducen en conjunto en el
proceso mismo de trabajo. Sólo en el modo producción
capitalista el trabajador libre (en su doble sentido) puede
disponer de la capacidad de trabajo como su propiedad.
Es así como Marx analiza el proceso de
producción capitalista, desagregando sus componentes’
fundamentales, constituyendo dos procesos
contrapuestos:](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-60-2048.jpg)
![61
1) El trabajador intercambia su mercancía —
el trabajo, el valor de uso que como mercancía también
tiene un precio, como todas las demás mercancías— por
determinada suma de valores de cambio, determinada
suma de dinero, que el capital le cede.
2) El capitalista recibe en cambio el trabajo
mismo, el trabajo como actividad creadora de valores; es
decir, recibe en cambio la fuerza productiva que mantiene
y reproduce al capital y que, con ello, se transforma
en fuerza productora y reproductora del capital, en
una fuerza perteneciente al propio capital (Elementos
fundamentales para la crítica de la economía política
[borrador], p. 215).
En el punto 1 aparece el intercambio en forma
sencilla, en donde, el trabajador entrega trabajo y recibe
un salario; en el punto 2 el intercambio no es tan lineal,
porque el capitalista entrega salarios (valores de cambio)
por el uso del trabajo (por su valor de uso) sólo a fin de
convertir este valor de uso en valor de cambio adicional.
En el párrafo anterior hemos nombrado, además
de los antagonismos de clase, dos elementos básicos para
entender la forma en que se hace fáctica la explotación de
una clase sobre otra en el modo de producción capitalista.
Esto es el concepto de valor de uso y el de valor de
cambio. Es decir, el doble carácter de las mercancías.
Pues, fundamentalmente, el capitalismo es un modo
de producción que tiene como base la producción y el
intercambio de mercancías, y es en el interior de éstas
donde Marx encuentra el centro del antagonismo.
Pues, en primera instancia, toda mercancía tiene este](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-61-2048.jpg)
![62
doble carácter, según su cualidad y según su cantidad.
La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso
.
[...] El valor de uso se efectiviza únicamente en
el uso o en consumo. Los valores de uso constituyen el
contenido material de la riqueza [...] (El Capital, tomo
I, vol. I, p. 44).
Y, a su vez, un valor de cambio, en donde se
refiere al valor que tiene un producto cuando se ofrece
en intercambio por otros productos.
[...] El valor de cambio se presenta como relación
cuantitativa, proporción en que se intercambian valores
de uso de una clase por valores de uso de otra clase
(ibid., p. 45).
Un objeto puede tener valor de uso tanto si es
una mercancía como si no; en cambio, ningún producto
puede ser mercancía si no es a la vez un objeto útil. Es
decir que el valor de cambio presupone una relación
económica determinada, y es inseparable de un mercado
donde se intercambian los artículos; sólo significa algo
en relación con mercancías.
Ahora bien, ¿cómo se constituye el valor de
una mercancía?, ¿qué elemento en el interior de una
mercancía origina que tenga un valor diferente de otra?,
¿por mayor calidad y duración de las cosas?, ¿por su
utilidad? ¿Acaso por medio de la oferta y la demanda se
fija su valor en el mercado? ¿O está determinado por los
costos de producción?](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-62-2048.jpg)
![63
He aquí el concepto central de la teoría del valor-
trabajo de Marx, en donde cualquier objeto, sea o no
mercancía, sólo puede tener valor en la medida en que
se ha desempeñado cierta fuerza de trabajo humano para
producirlo.
Pero el valor de cambio no puede deducirse del
valor de uso. Puesto que, por ejemplo, una cantidad de
trigo representa una cantidad de hierro determinada, pero
si podemos relacionar estos dos productos es porque
ambos elementos son iguales a un tercer elemento, es
decir, que utilizamos una medida común entre ambos.
Esta medida en común no tiene que ver con las cualidades
físicas ni del trigo ni del hierro.
[...] Ese algo en común no puede ser una
propiedad natural de las mercancías [...] es precisamente
la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza
la relación de intercambio entre las mercancías [...]
(ibíd., p. 46).
Es así como un valor de uso vale exactamente
lo mismo que otro; porque en cuanto a este valor las
mercancías sólo son diferentes por su cualidad.
[...] si ponemos a un lado el valor de uso del
cuerpo de las mercancías, únicamente les restará una
propiedad: la de ser productos del trabajo [...] (ibíd p.
46).
Hay muchas diferencias entre los distintos tipos
de trabajo (cultivar trigo o producir metales); entonces,
del mismo modo que el valor de uso es una abstracción](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-63-2048.jpg)
![64
de las características físicas de las mercancías, el valor
de cambio es una abstracción del trabajo humano; como
plantea Marx, “trabajo general abstracto”. Entonces el
trabajo abstracto es la base del valor de cambio, mientras
que el trabajo útil es la base del valor de uso. Estos dos
aspectos de la mercancía no son más que los aspectos de
la misma fuerza de trabajo; por un lado, como fuerza de
trabajo., como desgaste de energía física del organismo
y, por el otro, como tipo determinado de trabajo, es decir,
como un conjunto específico de operaciones en que se
canaliza esta energía, como algo propio de la producción
de mercancías para un uso concreto.
[...] Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza
humana de trabajo en un sentido fisiológico, y es en
esta condición de trabajo humano igual, o de trabajo
abstractamente humano, como constituye el valor de
la mercancía. Todo trabajo, por otra parte, es gasto
de fuerza humana de trabajo en forma particular y
orientada a un fin, y en esta condición de trabajo útil
concreto produce valores de uso [...] (ibid., p. 57).
El trabajo abstracto es una categoría histórica,
puesto que solamente es aplicable a la producción de
mercancías. Ahora bien, si el valor de una mercancía
está determinado por la cantidad de trabajo que ha sido
incorporado a ella, esto no quiere decir que es el valor
del trabajo individual incorporado, sino la cantidad
de trabajo que la sociedad entera gasta en producir
determinado producto.
[...] Es sólo la cantidad de trabajo socialmente
necesario, pues, o el tiempo de trabajo socialmente](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-64-2048.jpg)
![65
necesario para la producción de un valor de uso, lo que
determina su magnitud cíe valor [...] (ibíd., p. 48).
Este tiempo de trabajo socialmente necesario
es el que se requiere para producir una mercancía en
condiciones normales de producción y con “el grado
medio de destreza e intensidad de trabajo” imperantes en
una especialidad concreta en una determinado momento.
Según Marx, este tiempo socialmente necesario es muy
fácil de medir por estudios empíricos. Por lo tanto, el
valor de una mercancía se mantendría constante si fuera
constante el tiempo de trabajo requerido para producirla.
Pero esto puede variar al cambiar las fuerzas productivas,
es decir, un adelanto tecnológico que reduzca el tiempo
socialmente necesario para producirla.
Ahora bien, el trabajo genera mercancías; la
circulación de éstas es el punto de partida del capital.
El capital aparece por primera vez como dinero; el
dinero en cuanto dinero y el dinero en cuanto capital
sólo se distinguen, en un principio, por su distinta forma
de circulación. Es decir, en una sociedad donde las
empresas pertenecen a capitalistas individuales que son
propietarios de sus empresas y las organizan de acuerdo
con sus intereses, sólo se relacionan las diferentes partes
en el intercambio (circulación) de los productos en el
mercado. Pero el intercambio no es exclusivamente
capitalista; puede haber intercambio entre productores
directos.
En líneas generales, podemos resumir como
formas de circulación: 1) la forma directa de circulación
mercantil (economía mercantil simple), en donde el](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-65-2048.jpg)
![66
productor de la mercancía es al mismo tiempo productor
y dueño, y puede disponer de ella. El productor
independiente logra obtener por medio de la venta de
su mercancía el dinero suficiente para comprar otras
mercancías que necesita para satisfacer sus necesidades y
que él no produce. Produce el ciclo M-D-M (Mercancía-
Dinero-Mercancía). Es decir, convierte una mercancía en
dinero y reconvierte éste en una nueva mercancía, vender
para comprar. Y paralelamente a ésta nos encontramos
con; 2) la forma de circulación capitalista (economía
capitalista), en donde el productor directo no es due
ño de los medios de producción. El capitalista quiere
vender los productos para procurarse más dinero que el
que gastó en producir una mercancía; el intercambio no
tiene sentido si no le aporta más dinero. Produce el ciclo
D-M-D’ (Dinero-Mercancía-Dinero). Es decir, convierte
el dinero en mercancías y lo reconvierte en más dinero,
comprar para vender, Según Marx, el dinero que en su
movimiento se ajusta a este último tipo de circulación,
se transforma en capital, “deviene en capital y es ya,
conforme a su determinación, capital”.
[...] El ciclo M-D-M parte de un extremo
constituido por una mercancía y concluye en el extremo
configurado por otra, la cual egresa de la circulación y
cae en la órbita del consumo. Por ende, el consumo, la
satisfacción de necesidades o, en una palabra, el valor
de uso, es su objetivo final. El ciclo D-M-D, en cambio,
parte del extremo constituido por el dinero y retorna
finalmente a ese mismo extremo. Su motivo impulsor y su
objetivo determinante es, por tanto, el valor de cambio
mismo [...] (ibíd., p. 183).](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-66-2048.jpg)
![67
Ahora bien, como vimos anteriormente en el
ciclo de capital, el capitalista “tiene necesariamente que
comprar la mercancía por lo que vale y venderla por
su valor, y, sin embargo, sacar al final del proceso más
valor del que invirtió”. Cómo se logra este mecanismo:
sencillamente si encontramos una mercancía que el-
capitalista pueda comprar en el mercado y que, a través
de su uso produzca valor. Y como vimos anteriormente,
el origen último del valor es el trabajo humano: ¿la
fuerza de trabajo es la única mercancía, capaz de
generar valor.
Pero fuerza de trabajo no es una mercancía (valor
de uso + valor de cambio) en cualquier sociedad, no lo
es en el modo de producción esclavista ni en el feudal,
puesto que existen condiciones necesarias para que ésta
surja como tal. Este hecho central es la doble libertad
de los obreros para vender su fuerza de trabajo en el
mercado.
[...] libre en el doble sentido de que por una
parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de
trabajo en cuanto mercancía suya, y de que, por otra
parte, carece de otras mercancías para vender, está
exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas
necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de
trabajo [...] (ibíd., p. 205).
Todo esto significa que la fuerza de trabajo
también es una mercancía que se compra y se vende en
el mercado, y si el valor de una mercancía depende del
tiempo socialmente necesario para producirla, ¿cómo
se calcula el valor de la “mercancía trabajo”? Esto es,](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-67-2048.jpg)
![68
el obrero consume energía en el proceso de trabajo que
debe reconstituir; a su vez, también deberá consumir
cierta cantidad de bienes de consumo (comida, abrigo,
etc.). Además, es necesario asegurar la multiplicación
natural de los obreros; el trabajador debe tener medios
para mantener a su familia y, por lo tanto, esto debe
tomarse en cuenta cuando se calcula el valor de la fuerza
de trabajo. Es decir, el valor de la fuerza de trabajo del
obrero es el tiempo de trabajo socialmente necesario pa
ra producir lo que necesita para vivir. Entonces, el valor
de la fuerza de trabajo como mercancía es igual al valor
de todo lo necesario para producirla y reproducirla en
una sociedad determinada (o sea, para que al otro día
el trabajador pueda volver al trabajo, y pueda, además,
tener hijos que reemplacen el desgaste natural de la
fuerza de trabajo en el futuro).
[...] el límite mínimo del valor de la fuerza de
trabajo lo constituye el valor de la masa de mercancías
sin cuyo aprovisionamiento diario el portador de la
fuerza de trabajo, el hombre, no puede renovar su
proceso vital; esto es, el valor de los medios de sub
sistencia físicamente indispensables [...] (ibíd., p. 210).
Ahora bien, ¿cómo se materializa la ganancia del
capitalista? Esto es porque en la producción industrial
el trabajador produce en un día de trabajo mucho más
de lo necesario para cubrir el coste de su subsistencia.
Es decir, para producir lo que corresponde al valor del
mismo trabajador se necesita sólo una parte del día de
trabajo; la otra parte del día de trabajo (su producto) es
apropiada por el capitalista. A modo de ejemplo, si el día](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-68-2048.jpg)
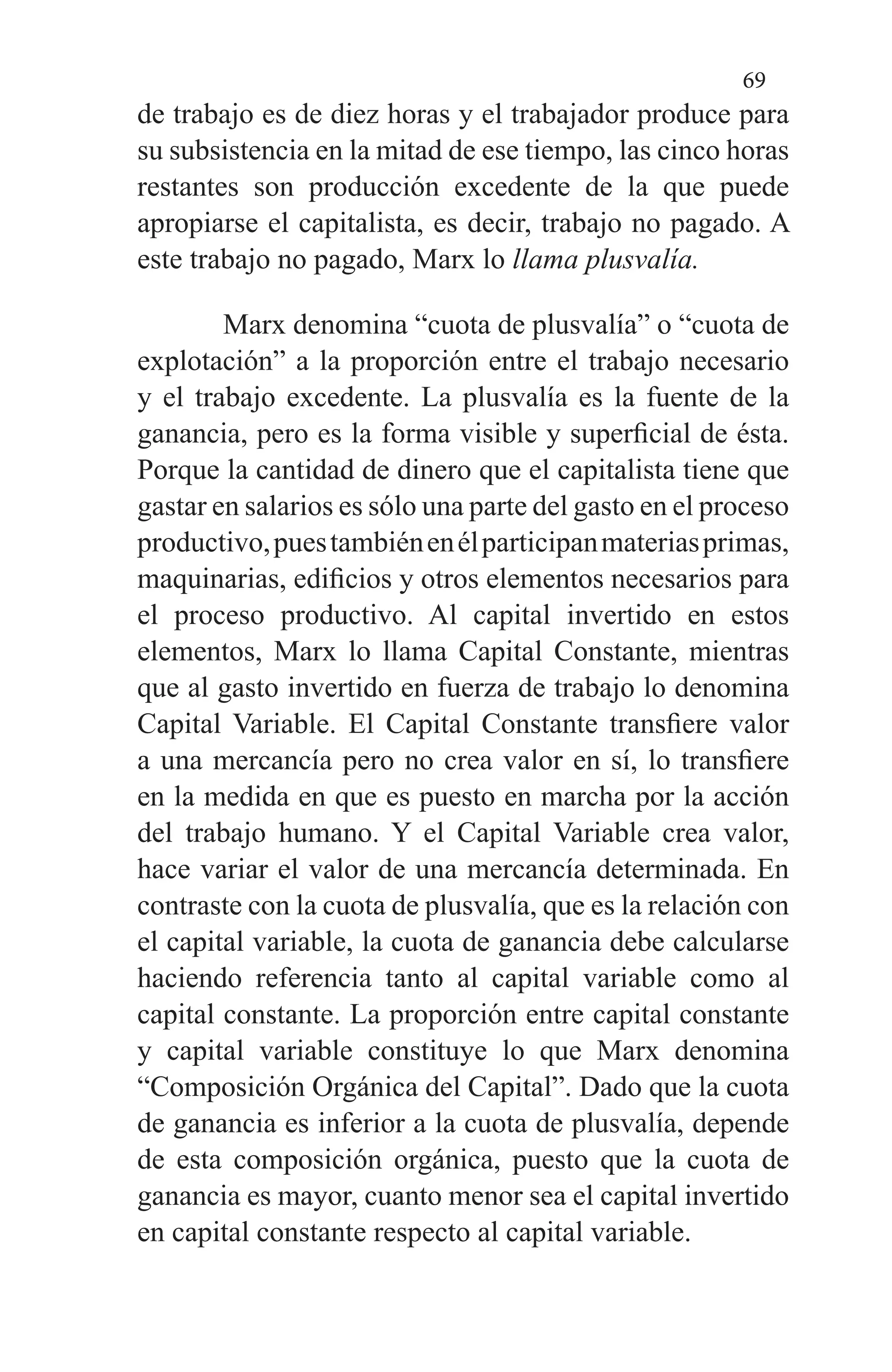
![70
Es así como Marx va a ir definiendo cómo la
forma de explotación está íntimamente relacionada
con e] trabajo humano, es decir, explotación de los
hombres, como clase, sobre otros. Pues se establecen
como intereses contradictorios en donde las diferentes
clases participan, de distinta manera, en el proceso de
producción, en relación con la propiedad y el control de
los medios de producción y en la forma de expropiación
del excedente producido; en donde las clases sociales
son el eje en el que giran las relaciones de producción
y de las cuales depende la organización política de la
sociedad. Para Marx, la organización política y el po
der económico están íntimamente ligados, pues la
forma de gestión política se basa en el modo de
producción. El poder político de un grupo o de una
clase descansa siempre en una función económica
(Prólogo). Y la lucha de clases, según Marx, es una lucha
política.
[...] toda clase que aspira a implantar su domina
ción tiene que empezar conquistando el poder político
para poder presentar su interés como interés general
[...] (La ideología alemana, p. 43).
Yesta lucha política se da porque el poder político
es, según Marx, la expresión oficial del antagonismo de
clases dentro de la sociedad civil. El antagonismo entre
proletariado y burguesía es la lucha de clase contra
clase, lucha que, llevada a su, más alta expresión,
implica una revolución total (La miseria de la filosofía,
p. 171).](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-70-2048.jpg)

![72
solidadas en una sola nación, bajo un solo gobierno,
una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola
línea aduanera (Manifiesto del Partido Comunista, p.
41).
Esta concentración política, a través del Estado,
es una necesidad instrumental de clase, pues a partir de
ella se estructura como una organización exterior a la
sociedad civil, en donde se erige en defensa de la voluntad
general y como solución de los intereses contradictorios
que en ella aparecen.
[...] La burguesía, por ser ya una clase, y no un
simple estamento, se halla obligada a organizarse en
un plano nacional y no ya en un plano local, y a dar a
su interés medio una forma general. Mediante la eman
cipación de la propiedad privada con respecto a la co
munidad, el Estado cobra existencia especial junto a la
sociedad civil y al margen de ella; pero no es más que
la forma de organización que se dan necesariamente los
burgueses, tanto en el interior corno en lo exterior, para
la mutua garantía de su propiedad y de sus intereses [...]
el Estado es la forma bajo la que los individuos de una
clase dominante hacen valer sus intereses comunes [...]
(La ideología alemana, p. 72).
Y con esta forma de Estado se desarrolla el
derecho privado que legitima los intereses particulares,
dando el carácter de resultante de la voluntad general
y creando una superestructura ideológica que cubre
la explotación de clase bajo el manto de relaciones
“naturales” y en pos de la voluntad general.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-72-2048.jpg)

![74
el desarrollo del monopolio, la conquista del mercado
mundial, y significativamente Marx menciona en el texto
Elementos fundamentales... también el pago de “salario
excedente” a los obreros por parte de los capitalistas.
Teniendo en cuenta esto, Marx amplía significativa
mente el concepto del Prefacio... donde afirma: Ninguna
formación social desaparece antes de que se desarrollen
todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella
.
En las reflexiones sobre el método de la economía
política, Marx nos invita a repensar los elementos
que participan en la construcción metodológica de su
concepción teórica.
En primer lugar nos indica que el punto de partida
es lo real, lo concreto, lo existente. Este lugar está dado
caóticamente, es un momento conceptual confuso,
ingenuo. Se trata de un pensamiento precientífíco,
predominado por el conocimiento cotidiano, pero
considerado ‘’’mundo real” como punto de partida, pues
aparece en este inicio una fuerte crítica al pensamiento
idealista Hegeliano, donde lo pensado era lo real. Marx
invierte esta relación, en donde lo real es lo pensado. El
“mundo conceptual’’ debe fundarse en el “mundo real”
en la base material. Según Marx,
[...]Hegeldacategoríadesujetoalospredicados,
los objetos, pero lo hace separándolos de su verdadera
subjetividad, el sujeto [....] (Crítica de la filosofía del
Estado de Hegel, p. 43).
Se ve aquí el intento por volver a poner al sujeto en](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-74-2048.jpg)
![75
el centro del proceso de conocimiento y como productor
de su “objetivación” en las instituciones políticas del
Estado. Un sujeto que vive y actúa en un mundo “real”,
“material”, “concreto”.
[...] Lo concreto es concreto porque es la síntesis
de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de
lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso
de síntesis, como resultado, no como punto de parti
da, aunque sea el verdadero punto de partida, y en
consecuencia, el punto de partida también de la in
tuición y la representación. En el primer camino,
la representación plena es volatilizada en una
determinación abstracta; en un segundo, las determina
ciones abstractas conducen a la reproducción de lo
concreto por el camino del pensamiento. He aquí por
qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como
resultado del pensamiento, partiendo de sí mismo,
se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y
se mueve por sí mismo, mientras que el método que
consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es
para el pensamiento sólo la manera de apropiarse de lo
concreto, de reproducirlo corno un concreto espiritual
[...] (Elementos fundamentales para la crítica de la
economía política [borrador], pp. 21-22).
En la cita anterior vemos, en resumen, toda
la fuerza metodológica del ascenso teórico de Marx y
su principal crítica a Hegel. Planteamos como primer
momento el punto de partida del pensamiento, y como
primer momento metodológico la constitución de
representaciones plenas, primer momento de abstracción](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-75-2048.jpg)

![77
constitutivas de sus partes, reconstruyendo un todo con
mutuas codeterminaciones. La “construcción” dialéctica
obedece a un doble movimiento: por un lado, los
conceptos construidos y las relaciones mutuas entre sí,
que se determinan y donde los opuestos se codefínen;
y por otro lado, la construcción de una nueva totalidad.
Es decir, lo que aparecía como opuesto en una primera
instancia ahora forma parte de una unidad.
Llegado a este punto es necesario comprender
el camino de regreso desde este “mundo conceptual” al
punto de partida del “mundo real”.
[...]Llegadoaestepunto,habríaquereemprender
el viaje de retorno..., pero esta vez no tendría una
representación caótica de un conjunto, sino una rica
totalidad con múltiples determinaciones y relaciones
[...] (ibíd., p, 21).
Pero antes de llegar al mundo real como
“mundo conocido” (último paso del método), Marx nos
plantea dos momentos anteriores: el de las categorías
explicativas y el de la totalidad histórica explicada. En
las categorías explicativas se trata de la reconstrucción
de un orden abstracto, situando a los conceptos entre sí,
no como surgieron históricamente, sino como origen y
movimiento lógico, como orden esencial; por ejemplo,
la categoría trabajo (después del proceso de abstracción;
es decir, trabajo abstracto en general) se constituye en
una categoría anterior a la de capital. Y en el caso de la
totalidad concreta histórica, es la reconstrucción de la
realidad en un orden concreto, con múltiples determi
naciones; es decir, la sociedad burguesa.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-77-2048.jpg)
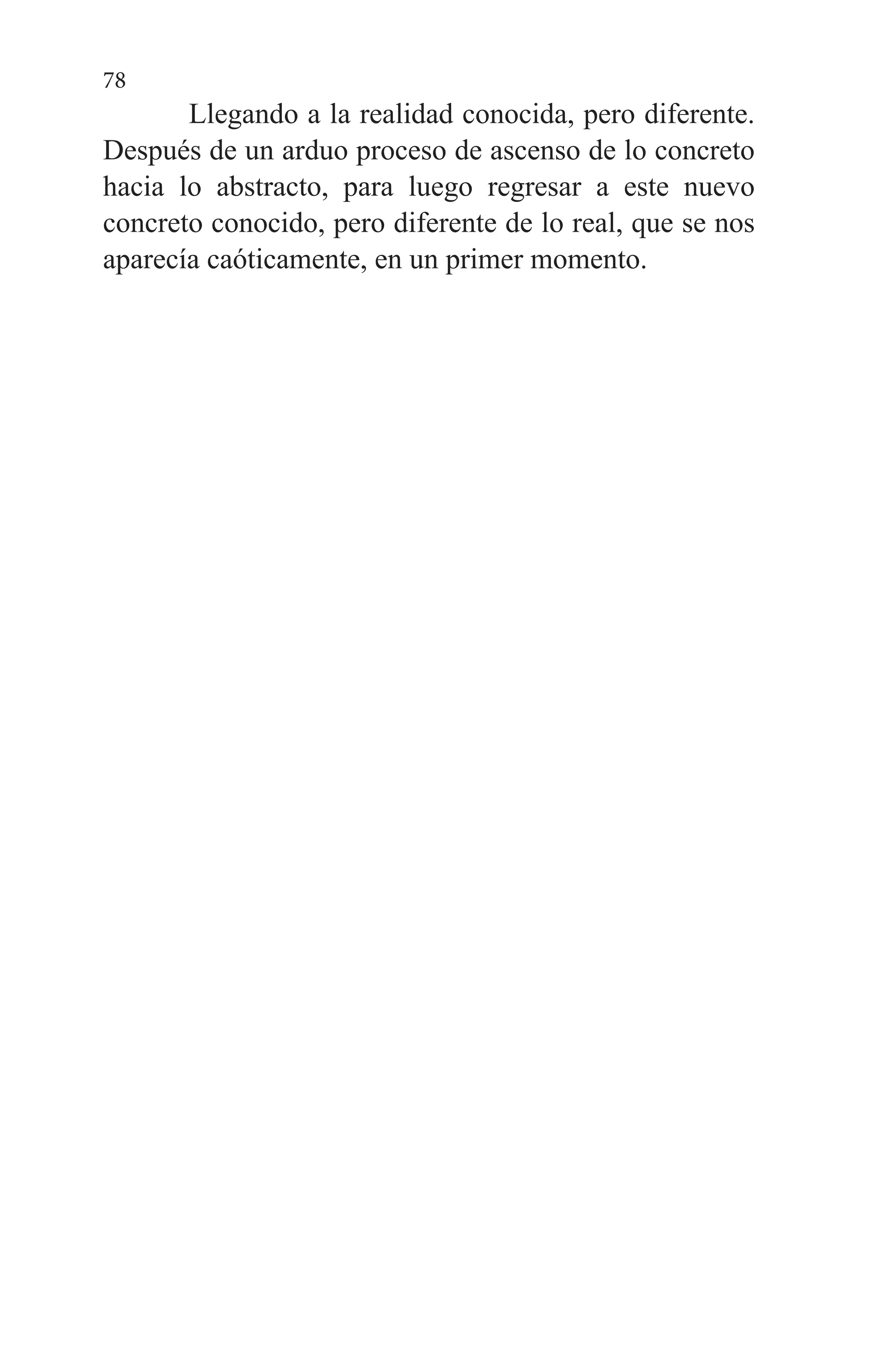







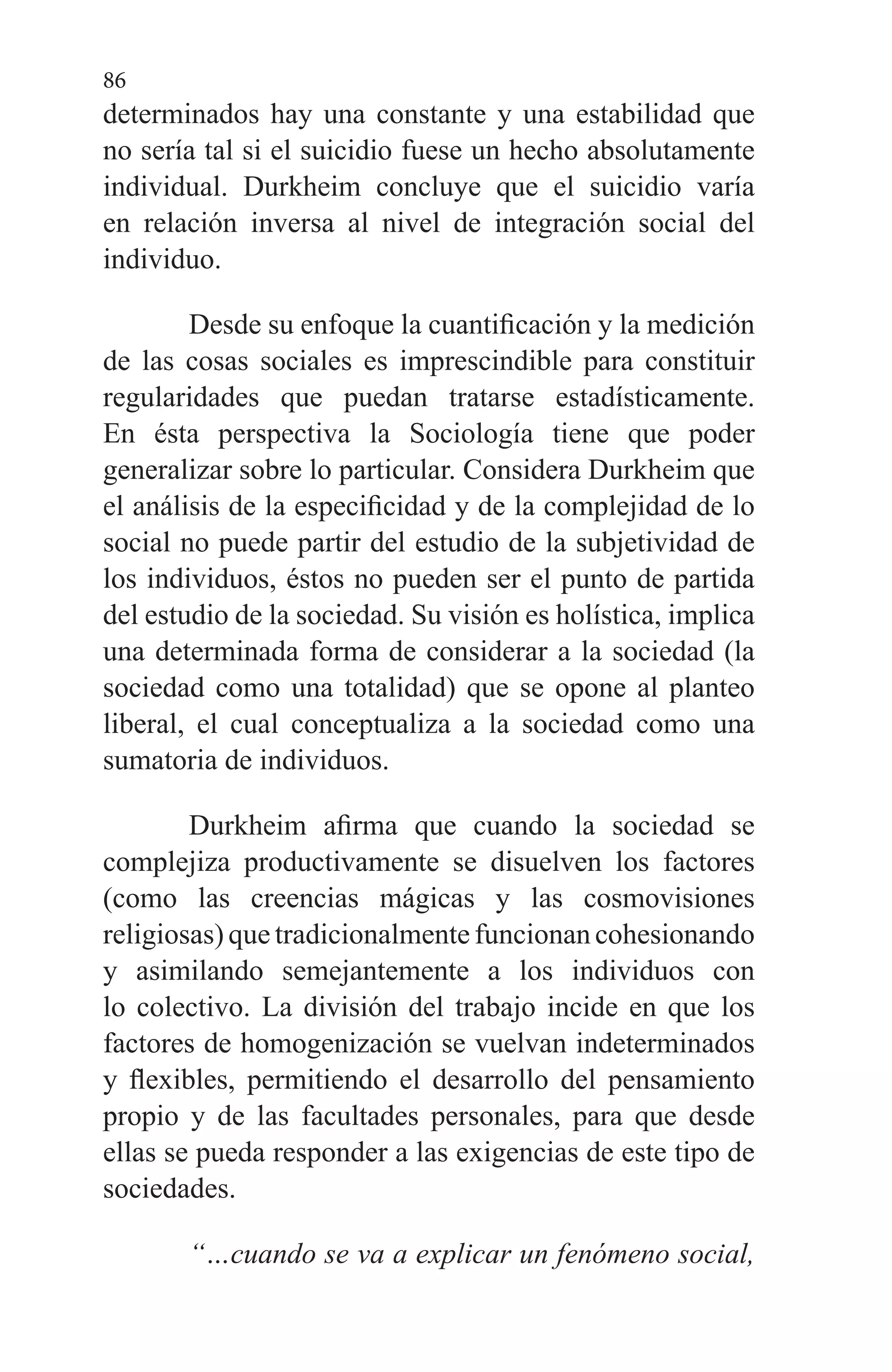
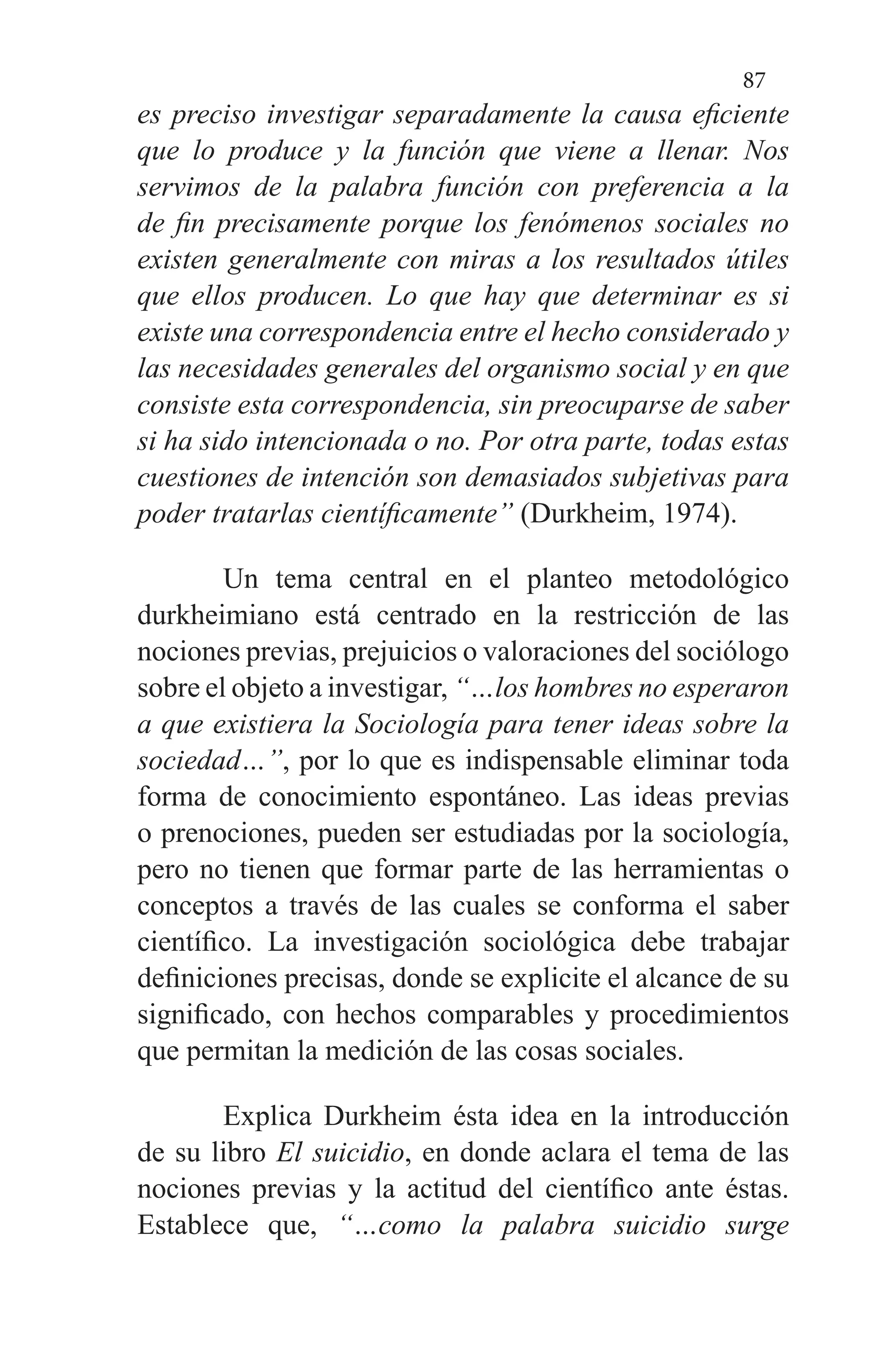

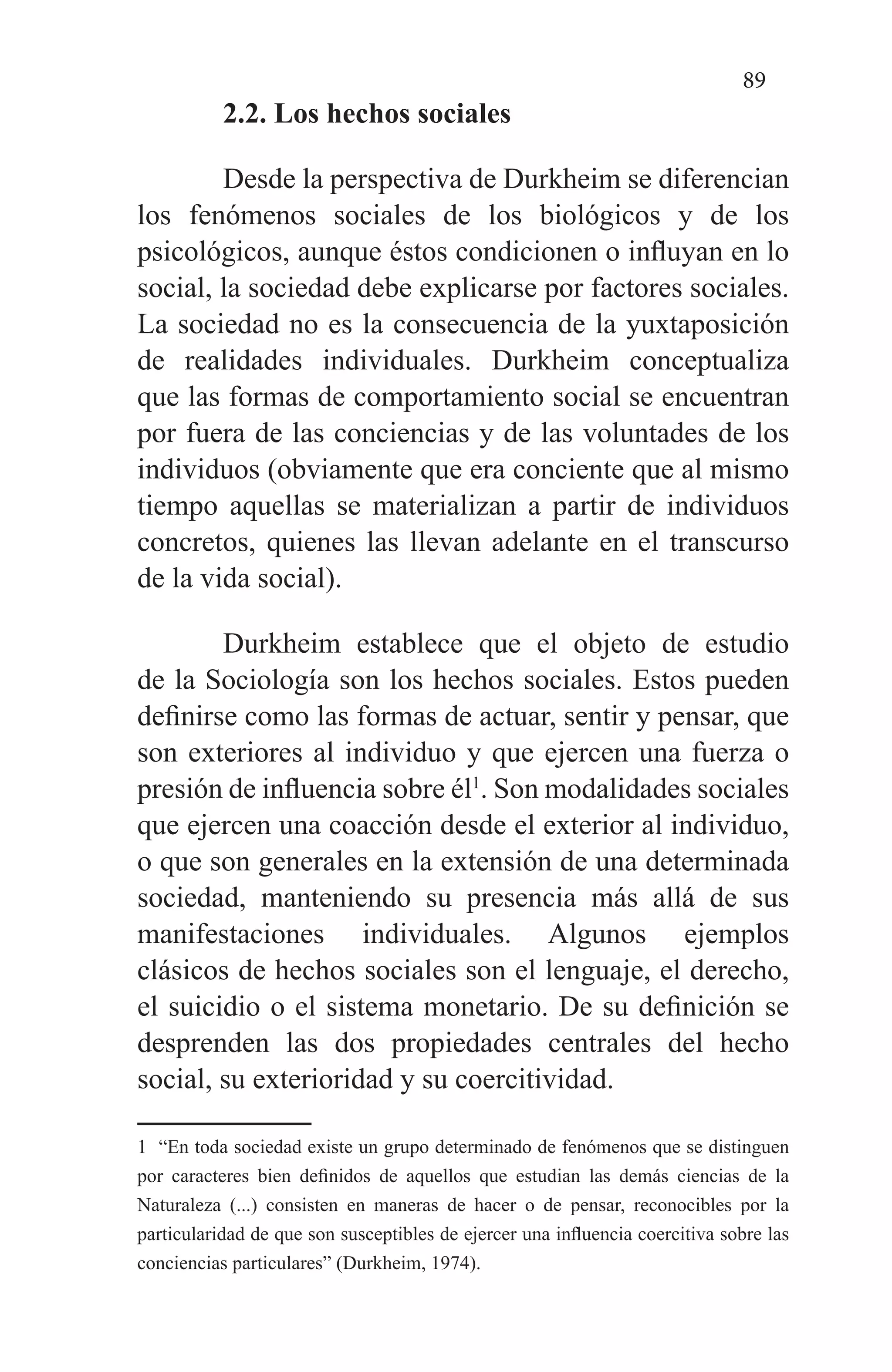




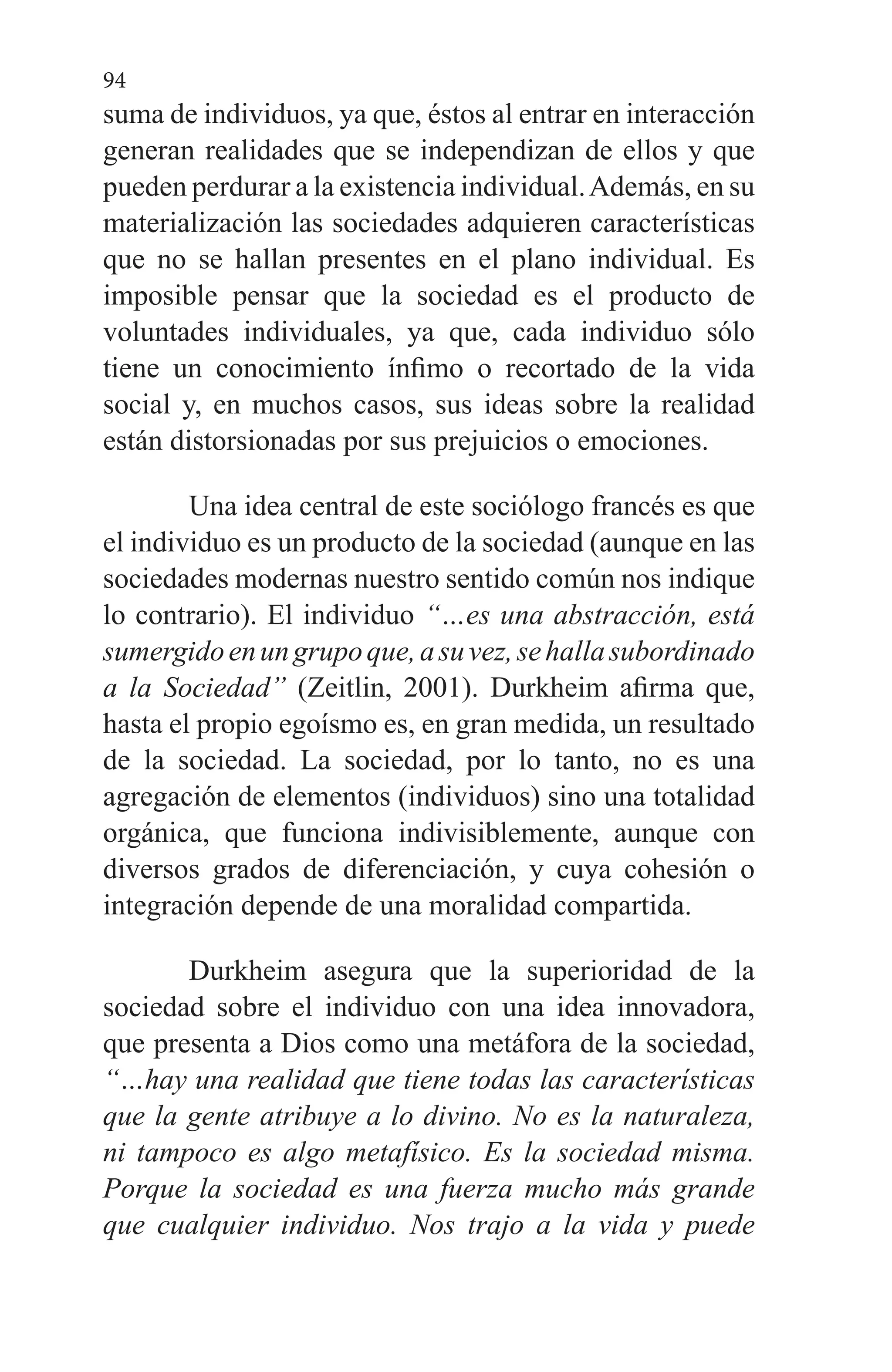


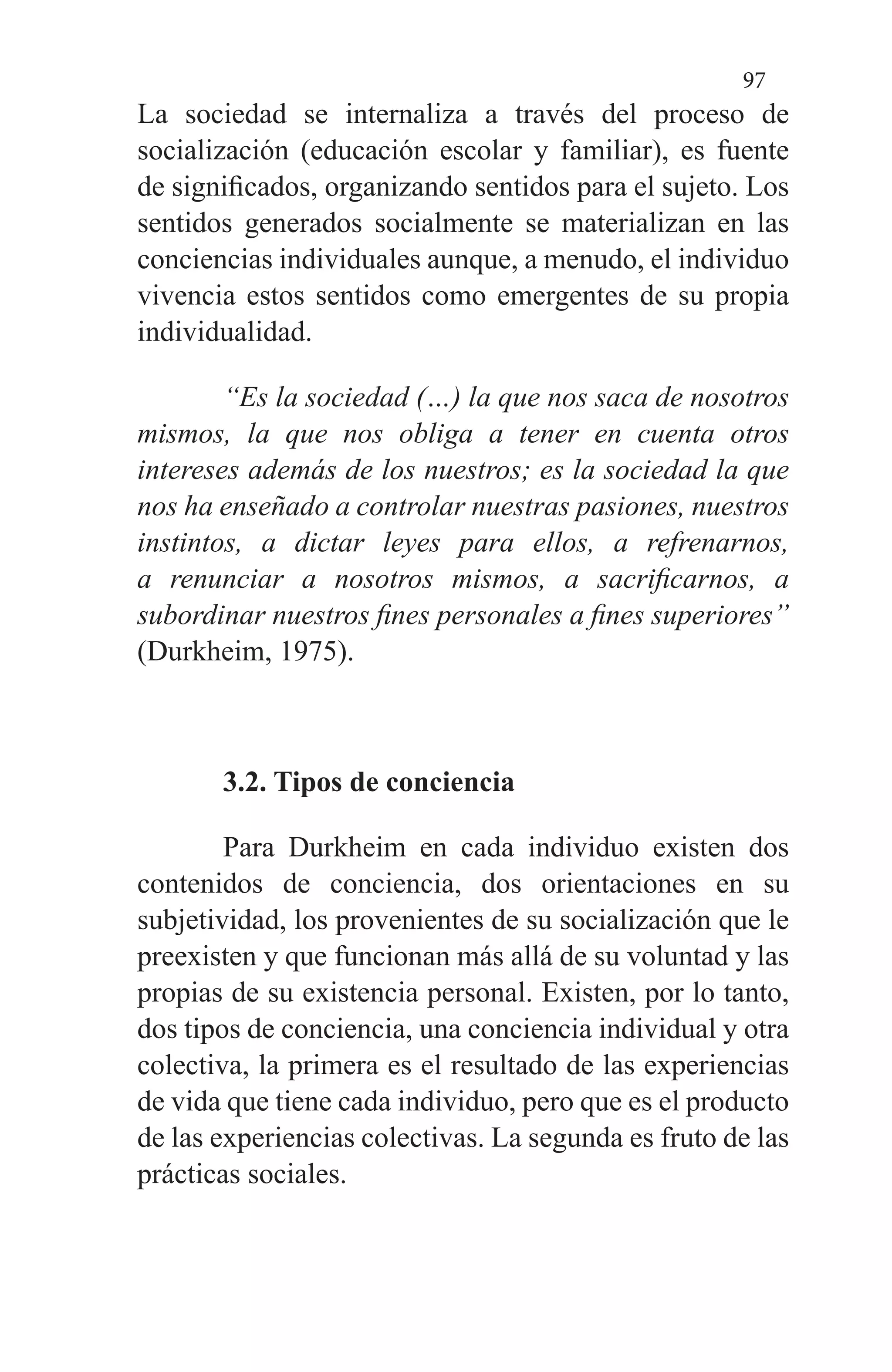
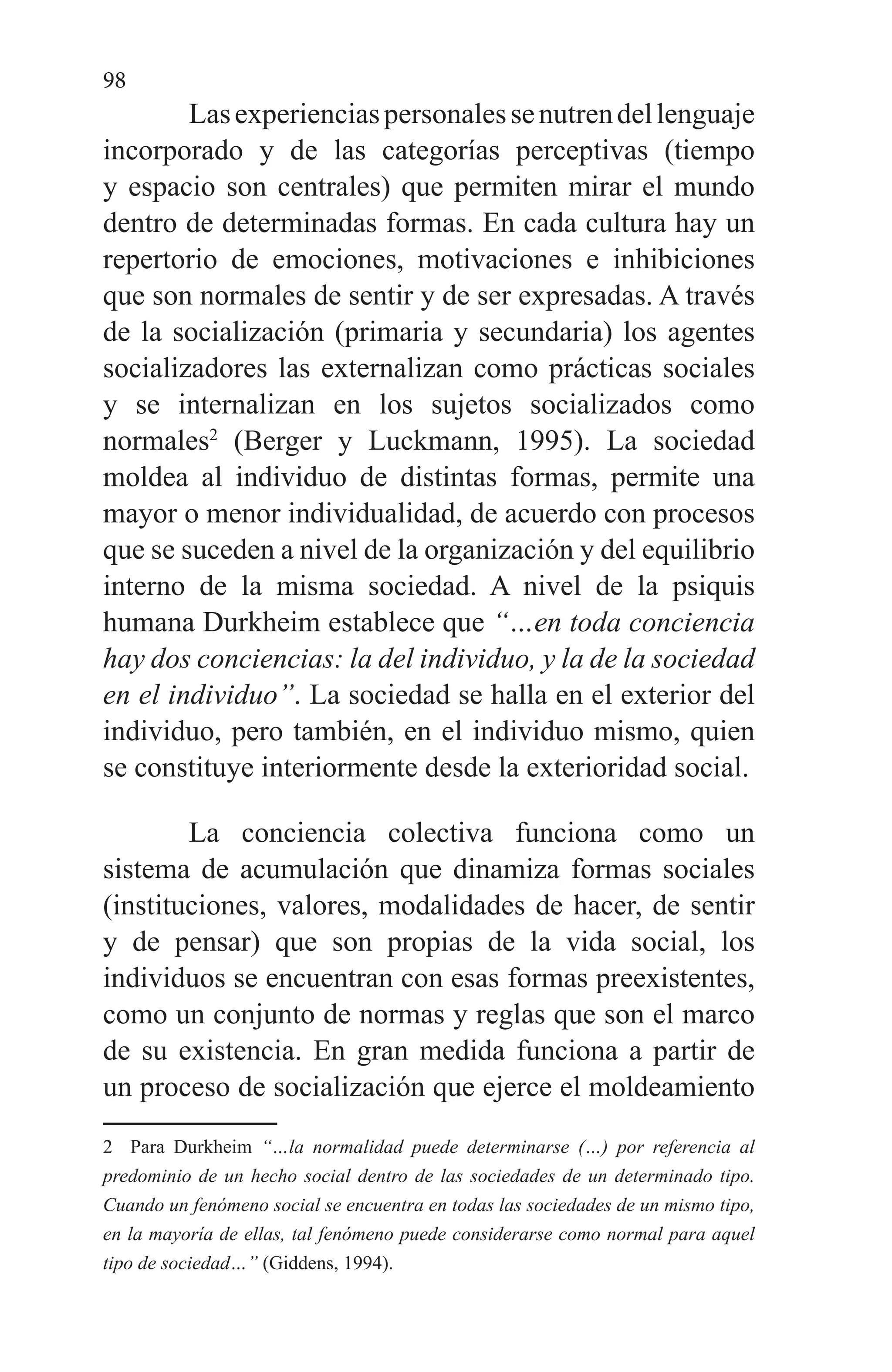
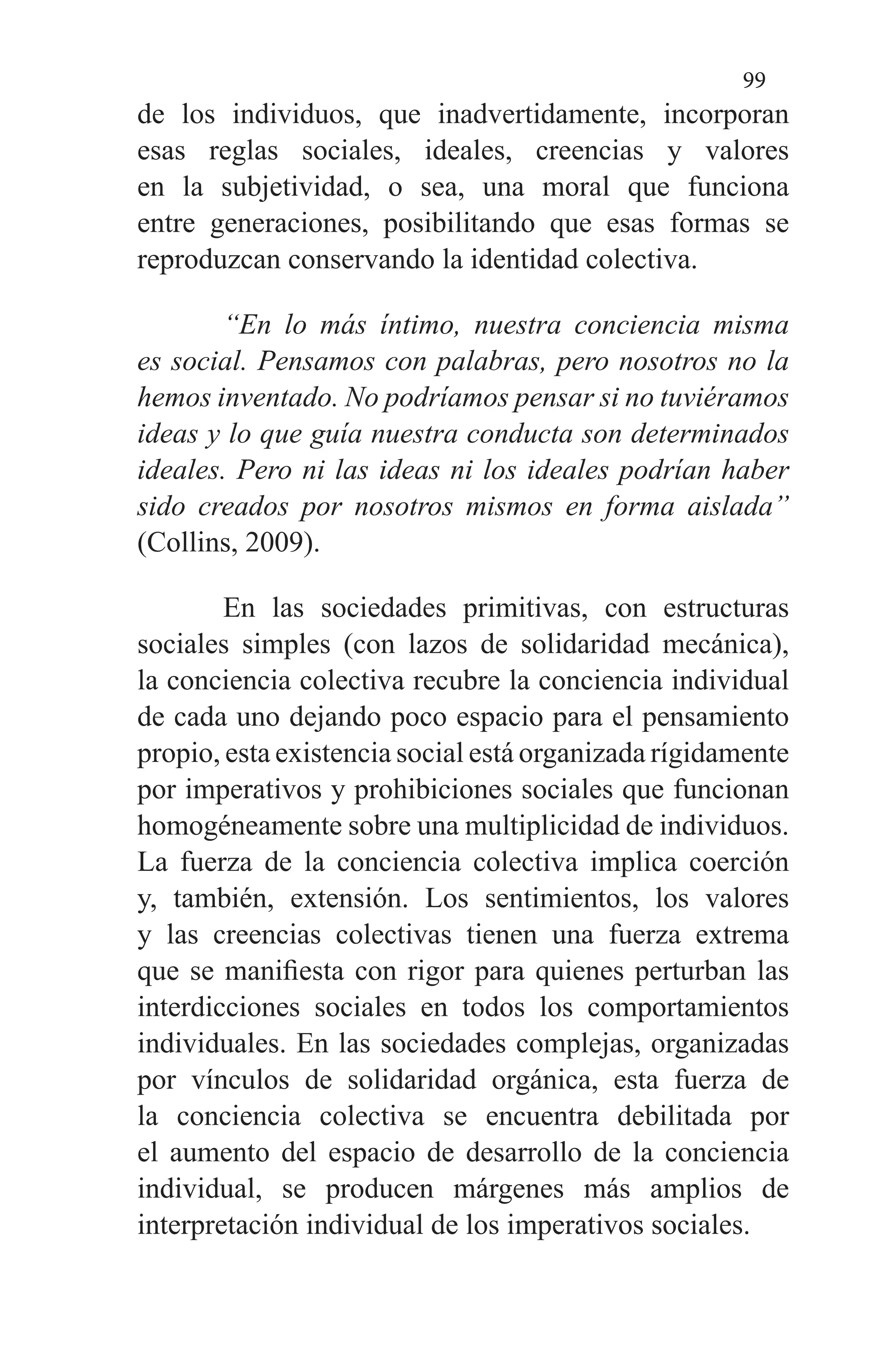






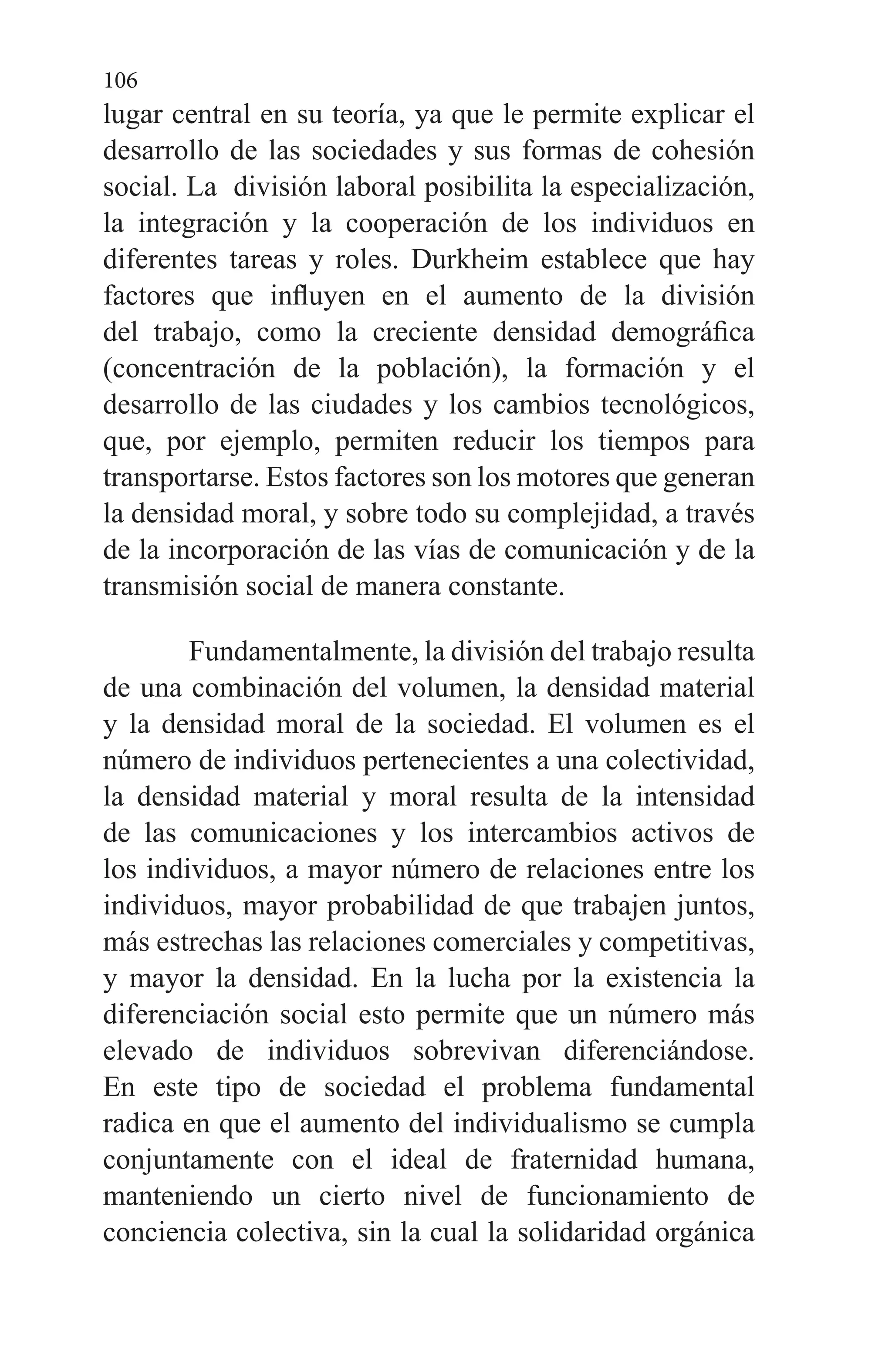


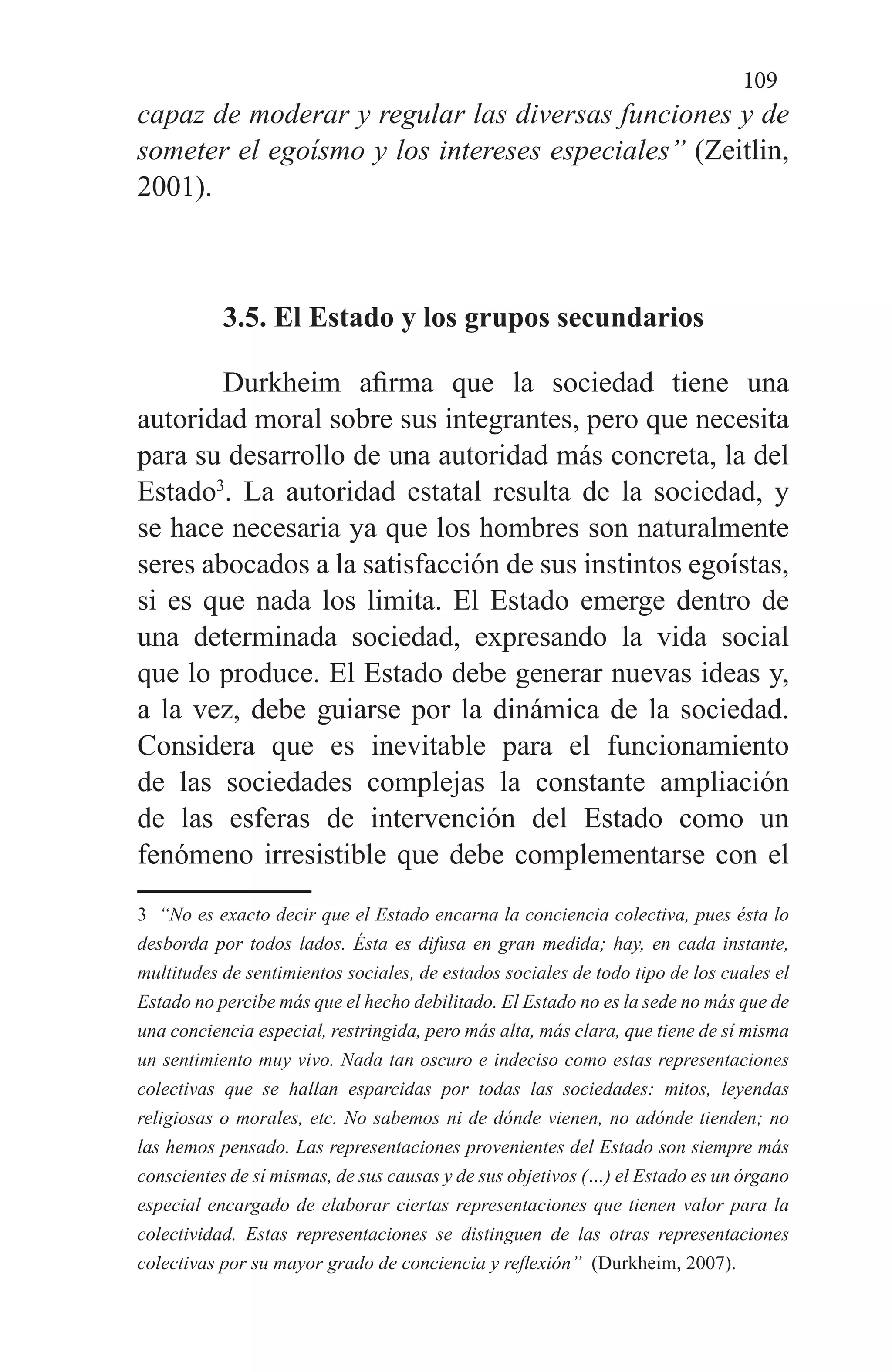
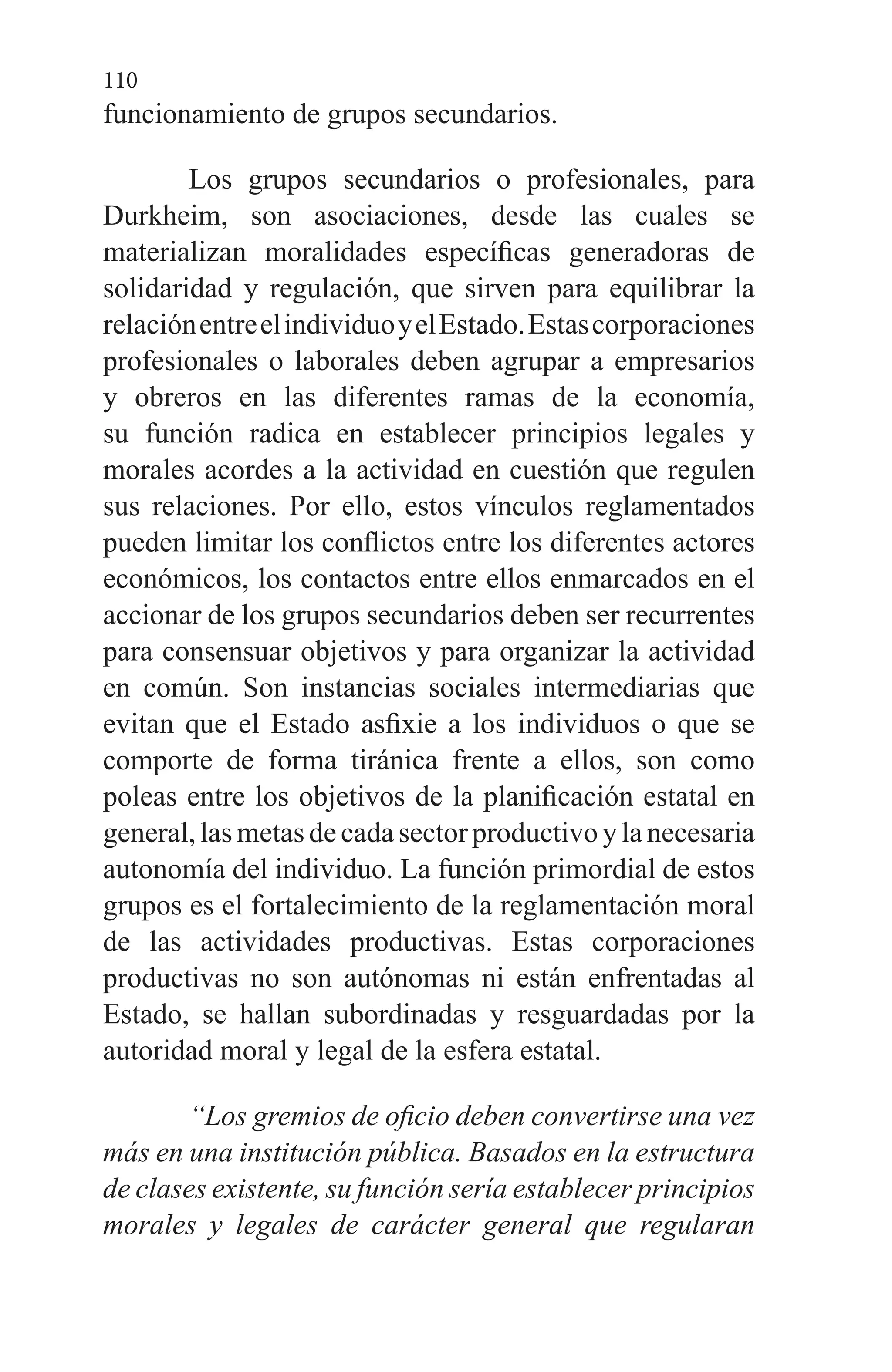
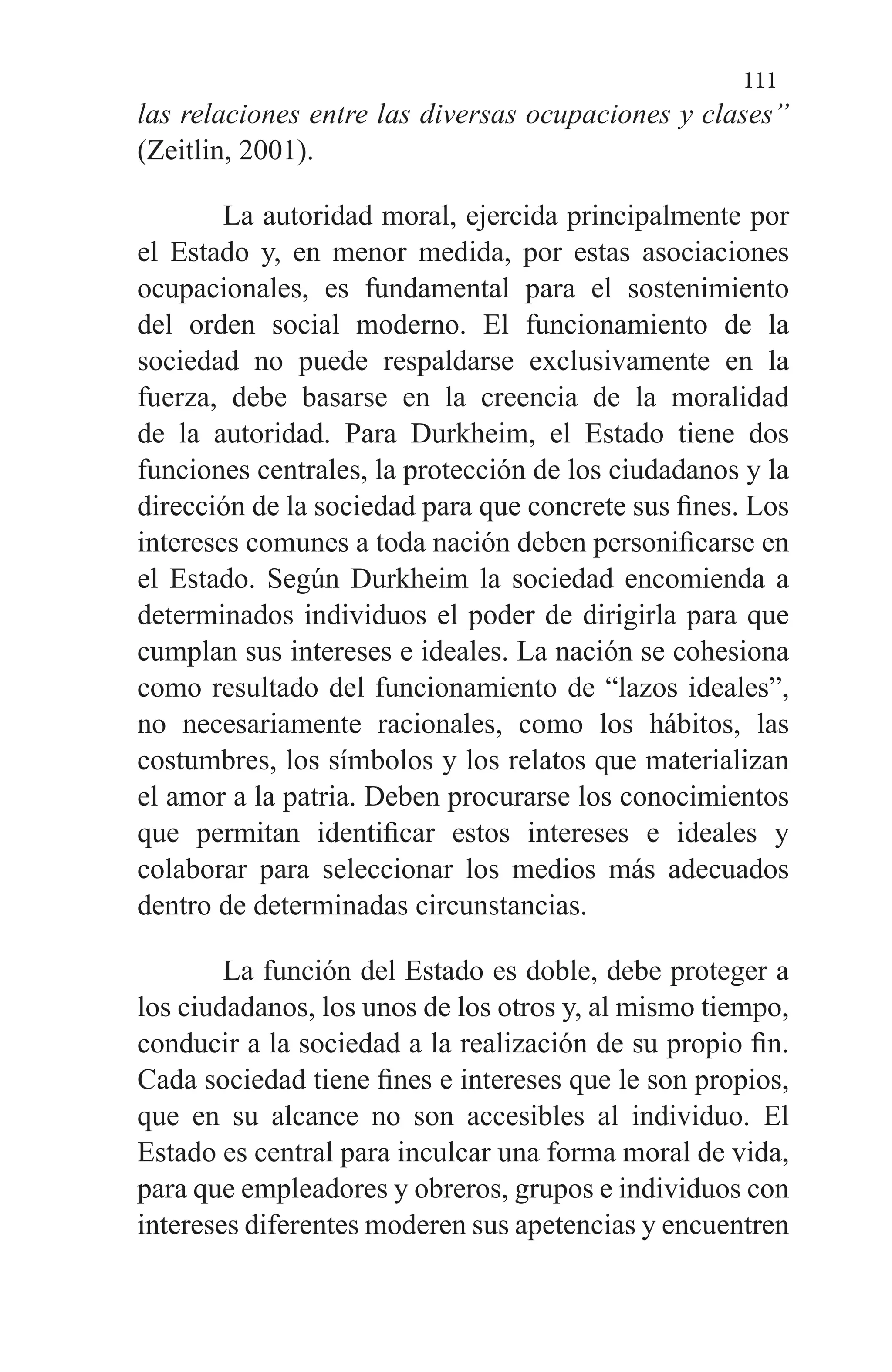


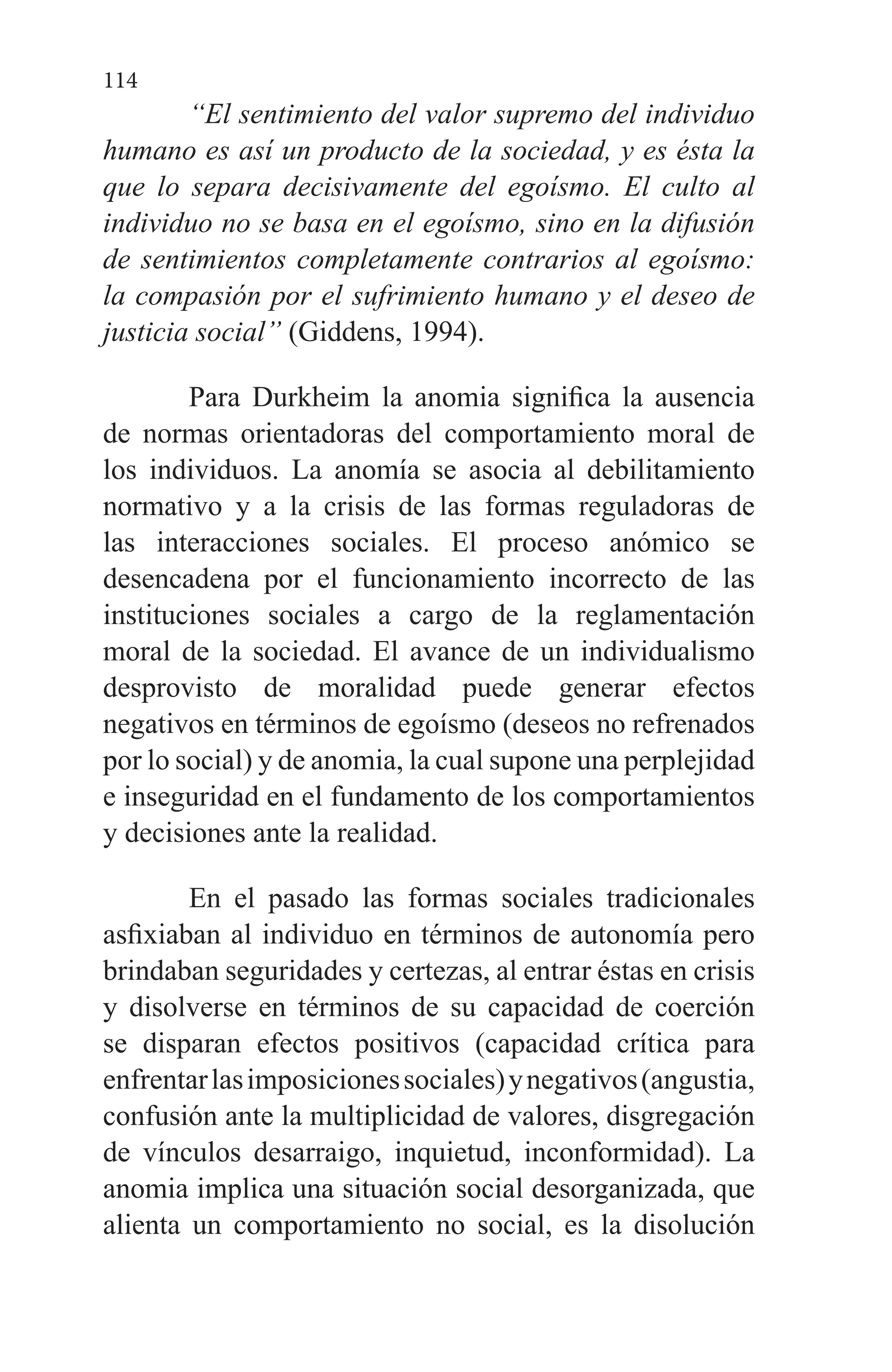

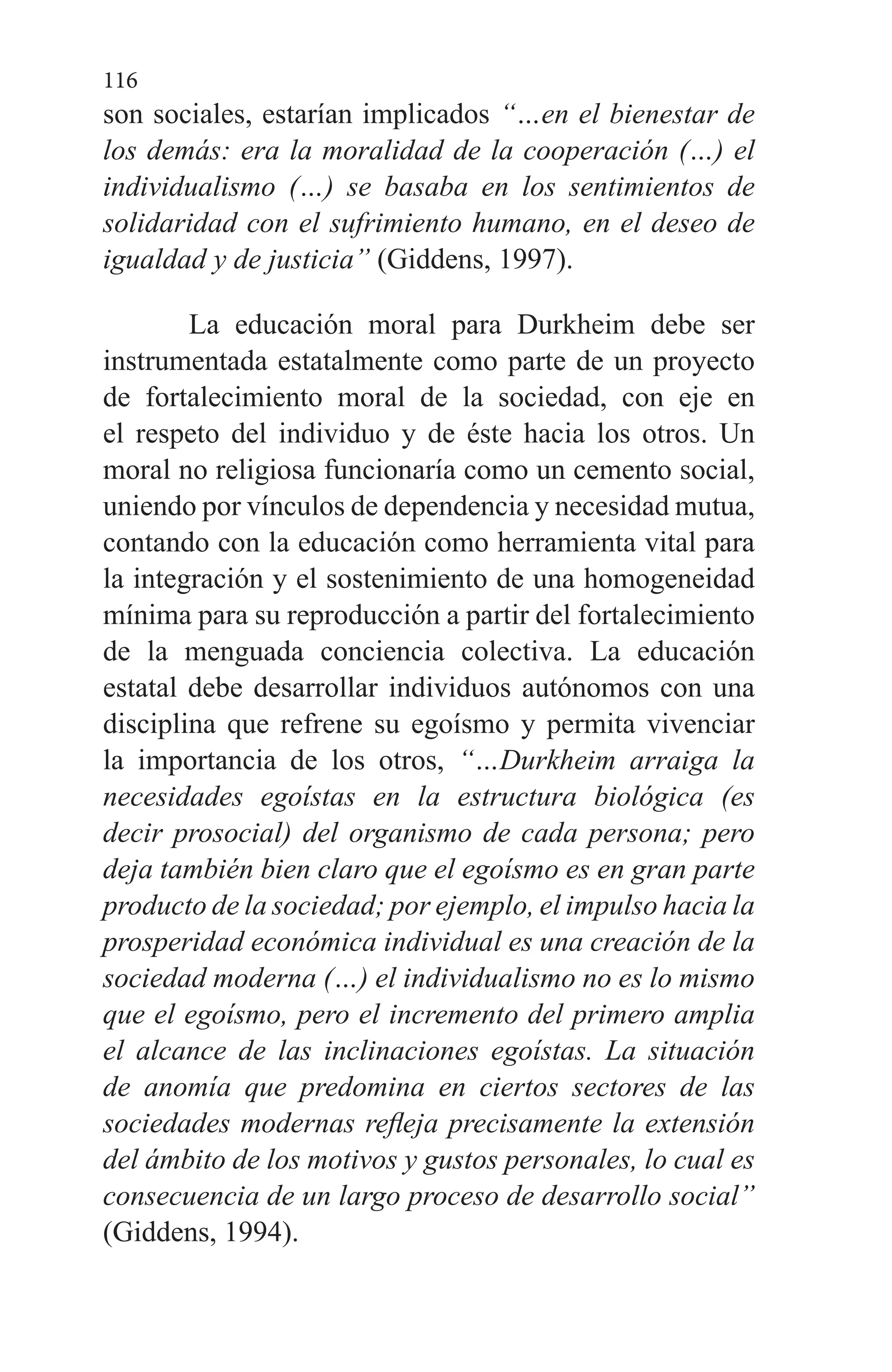










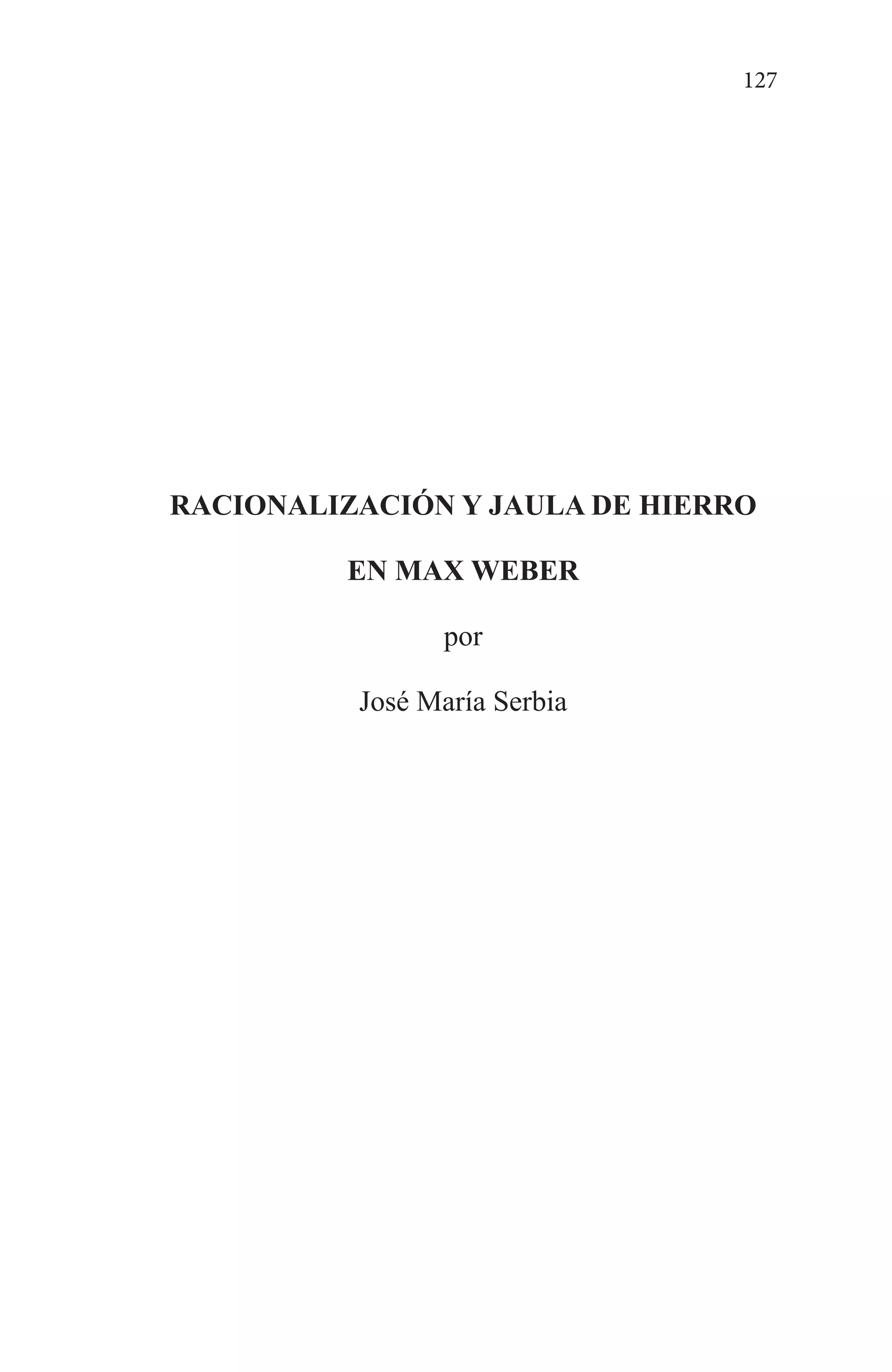



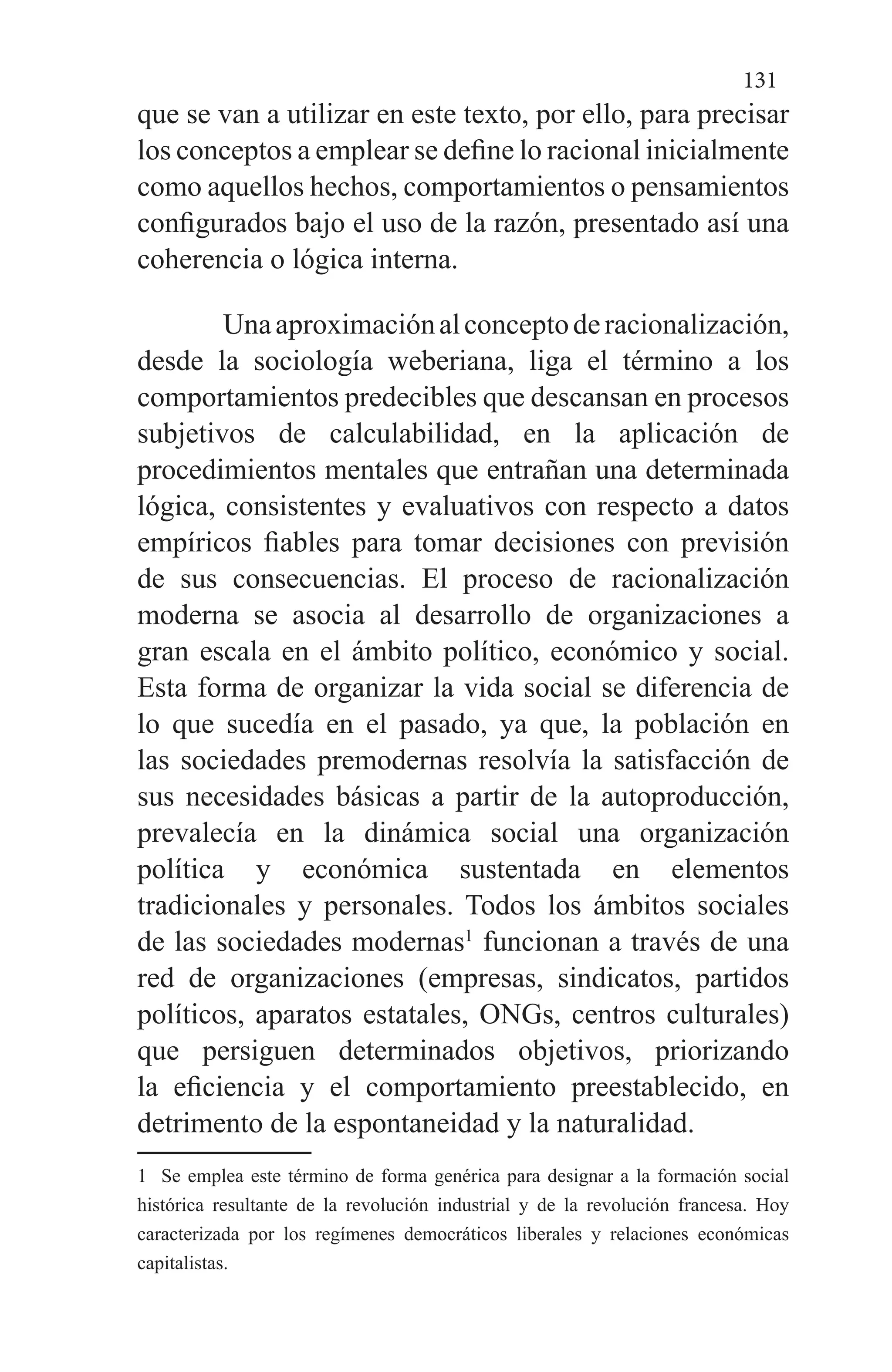
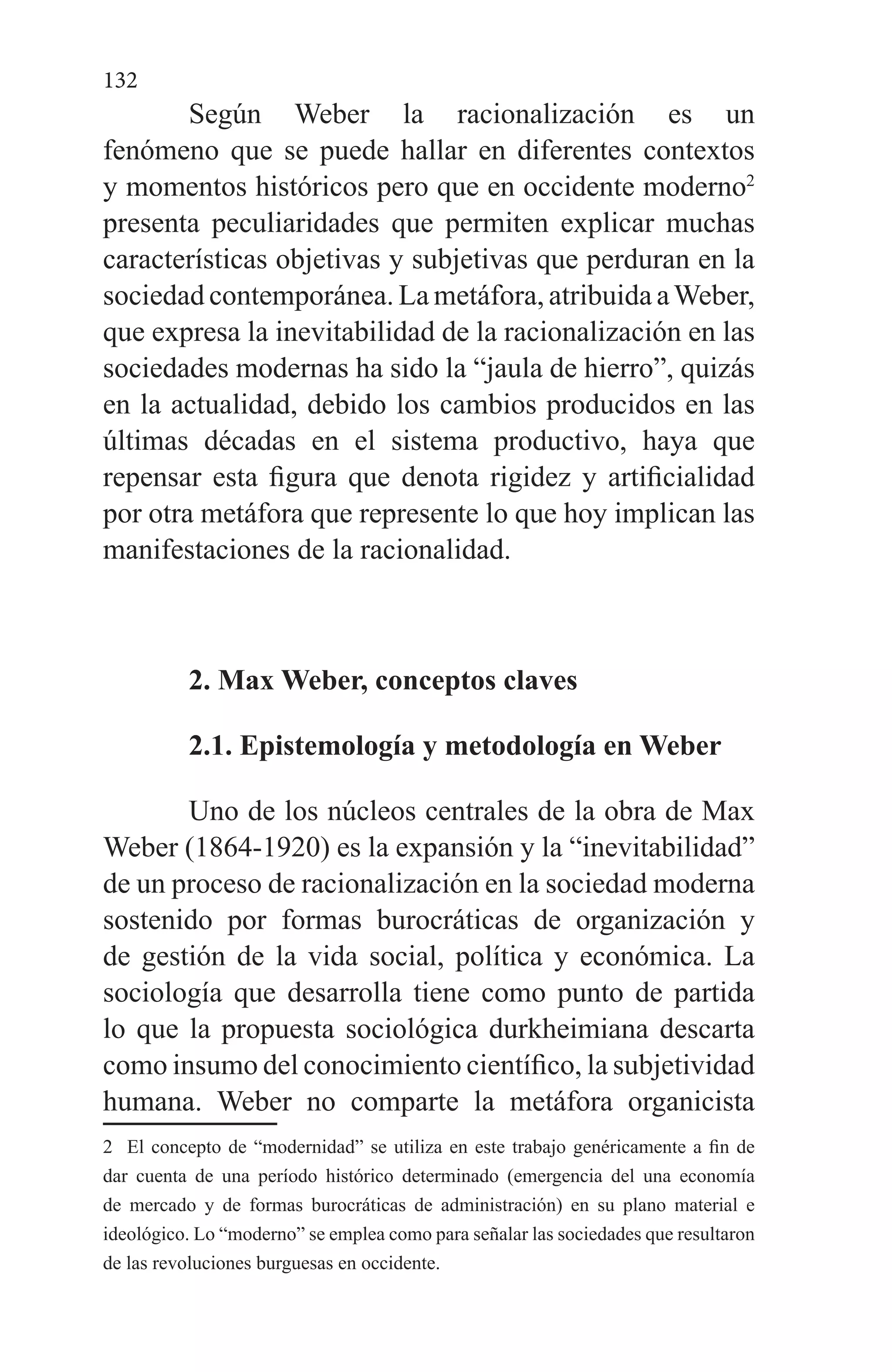












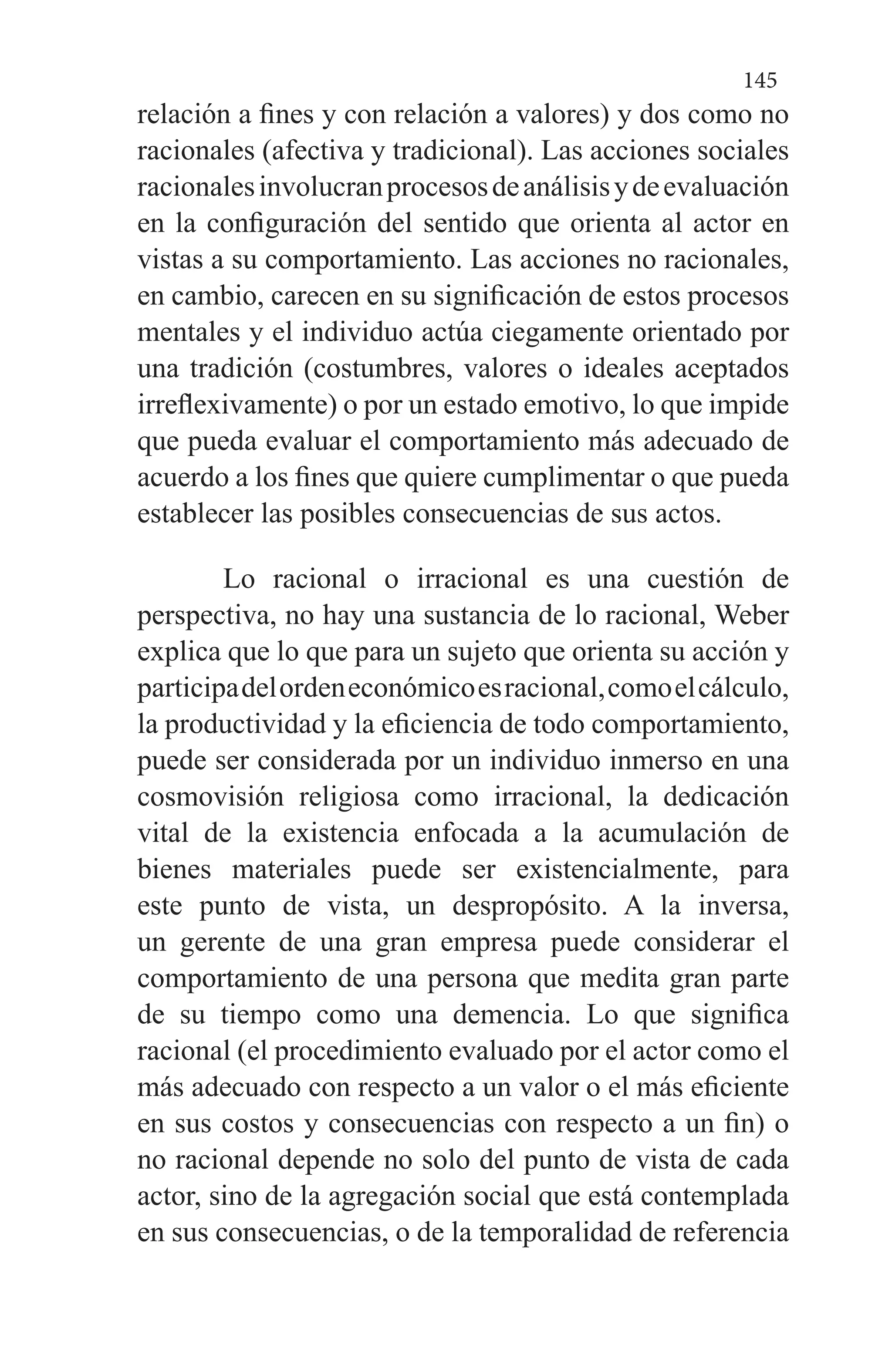




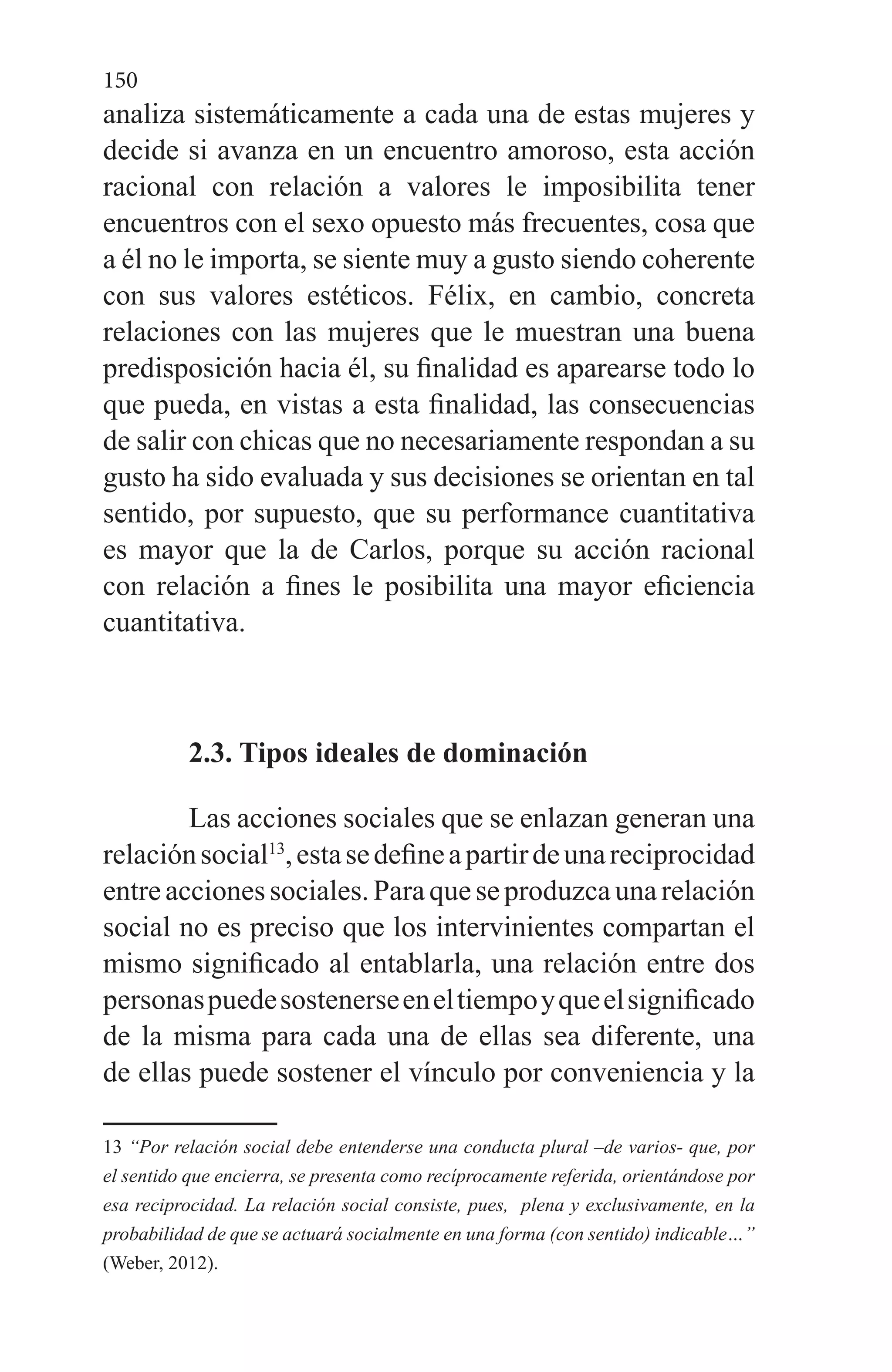

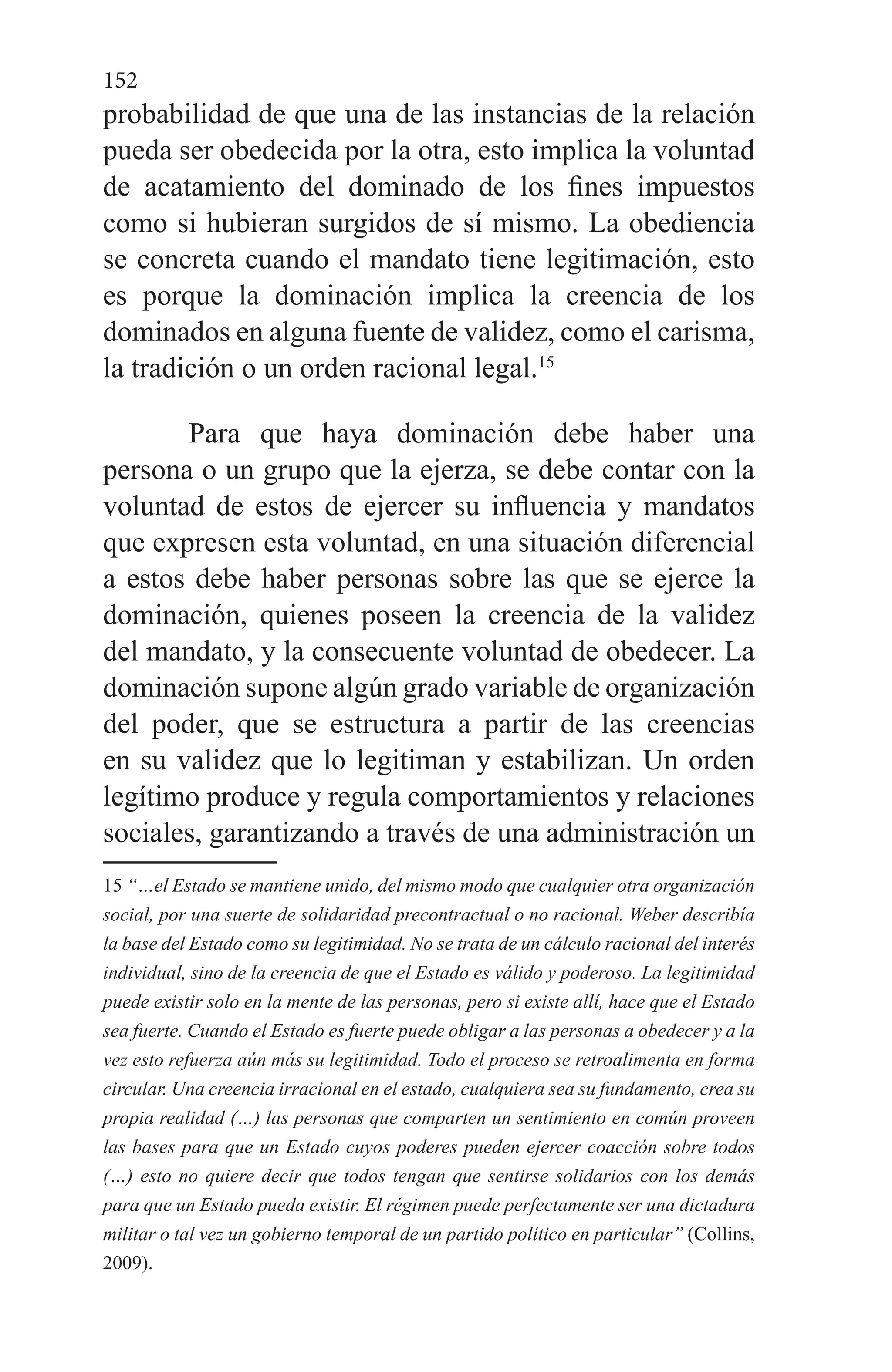

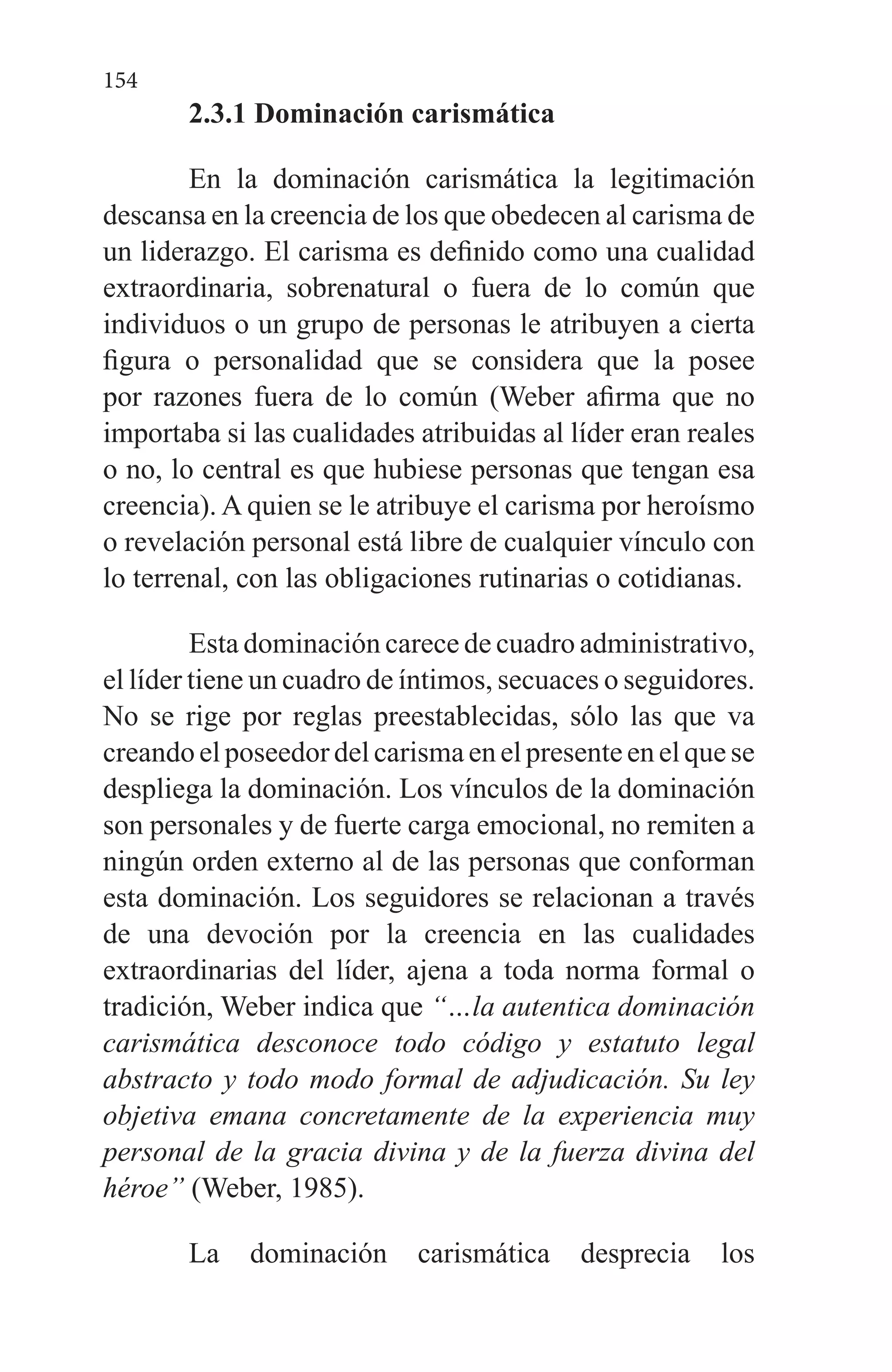
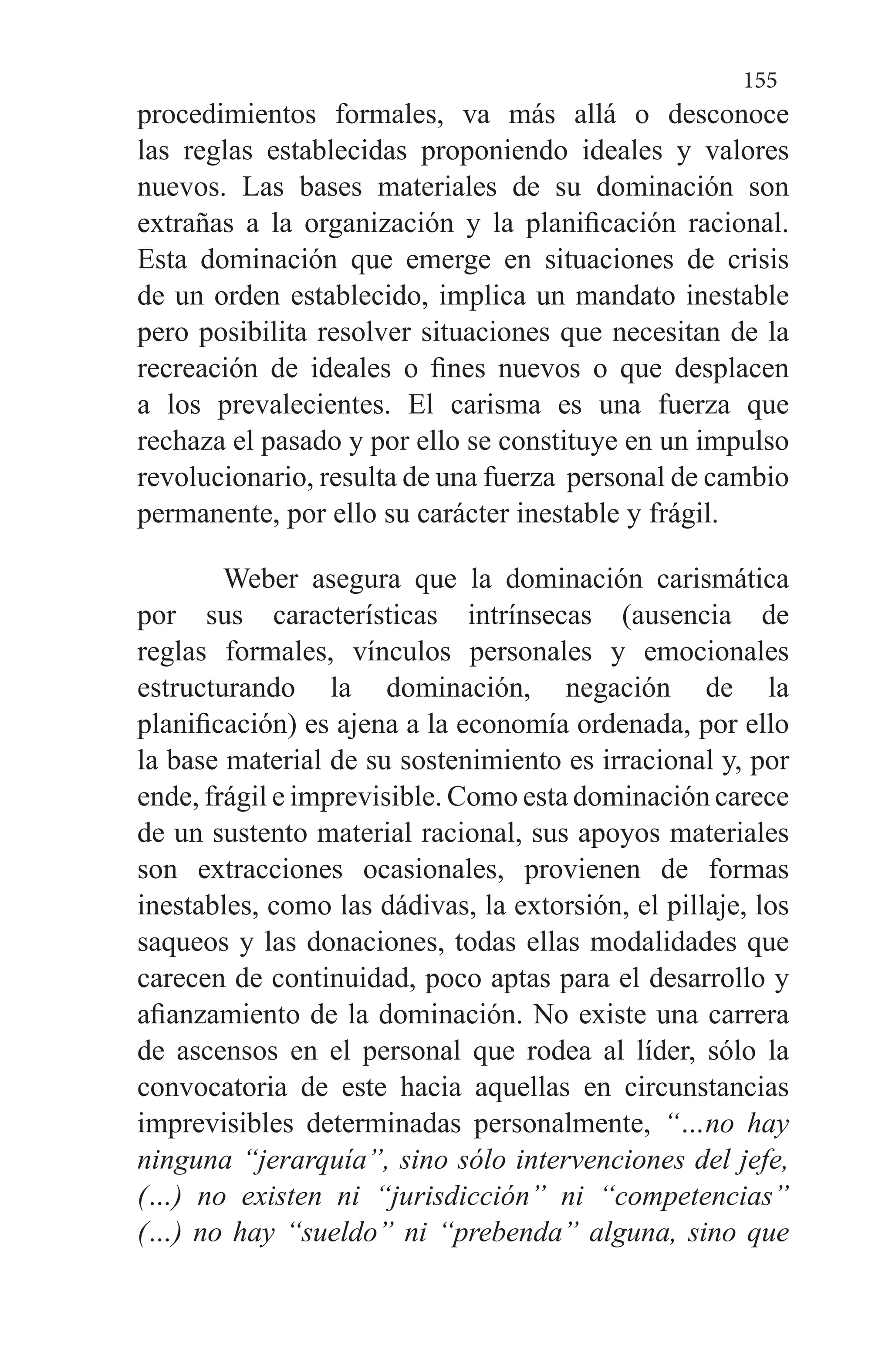

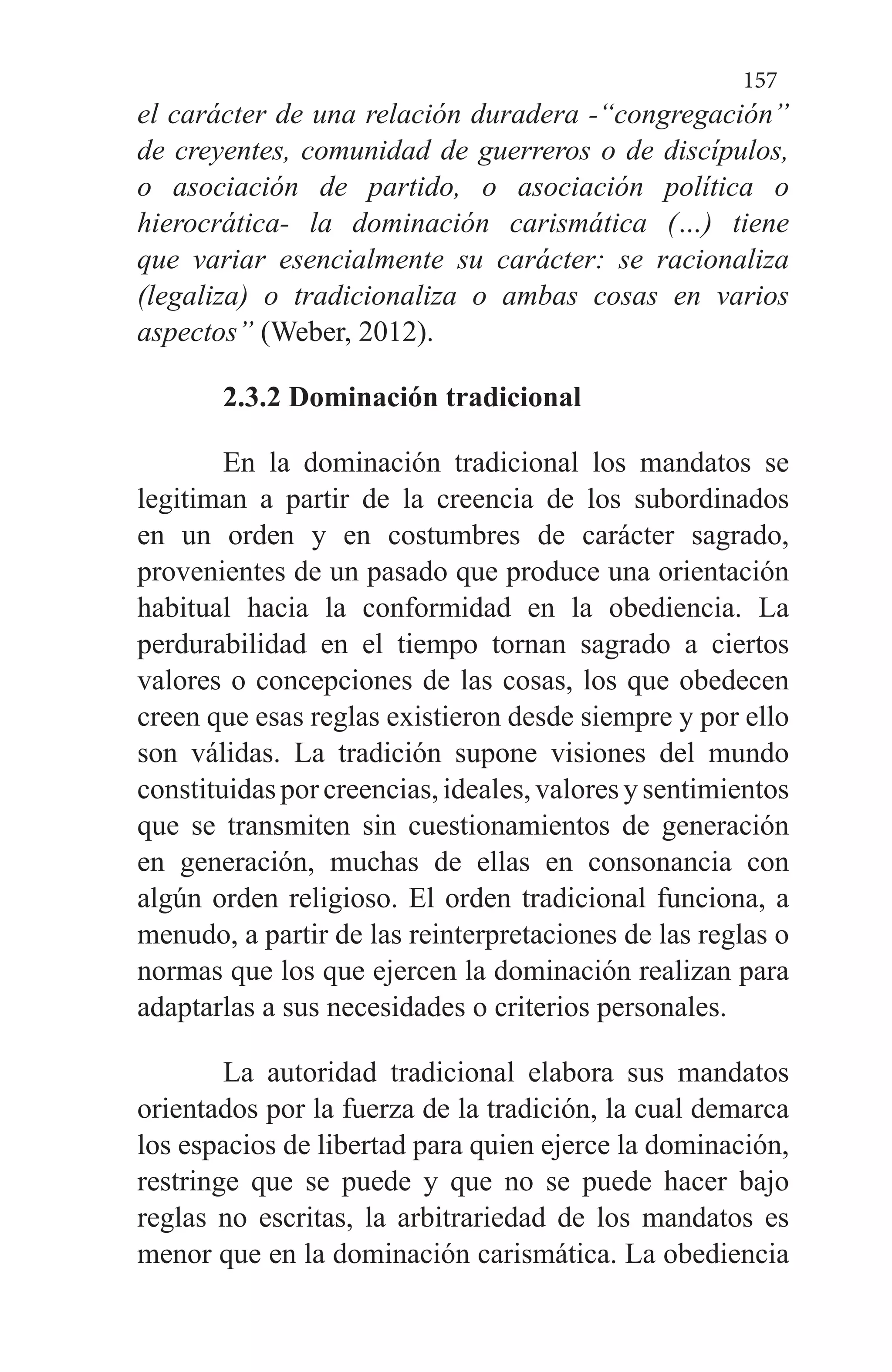

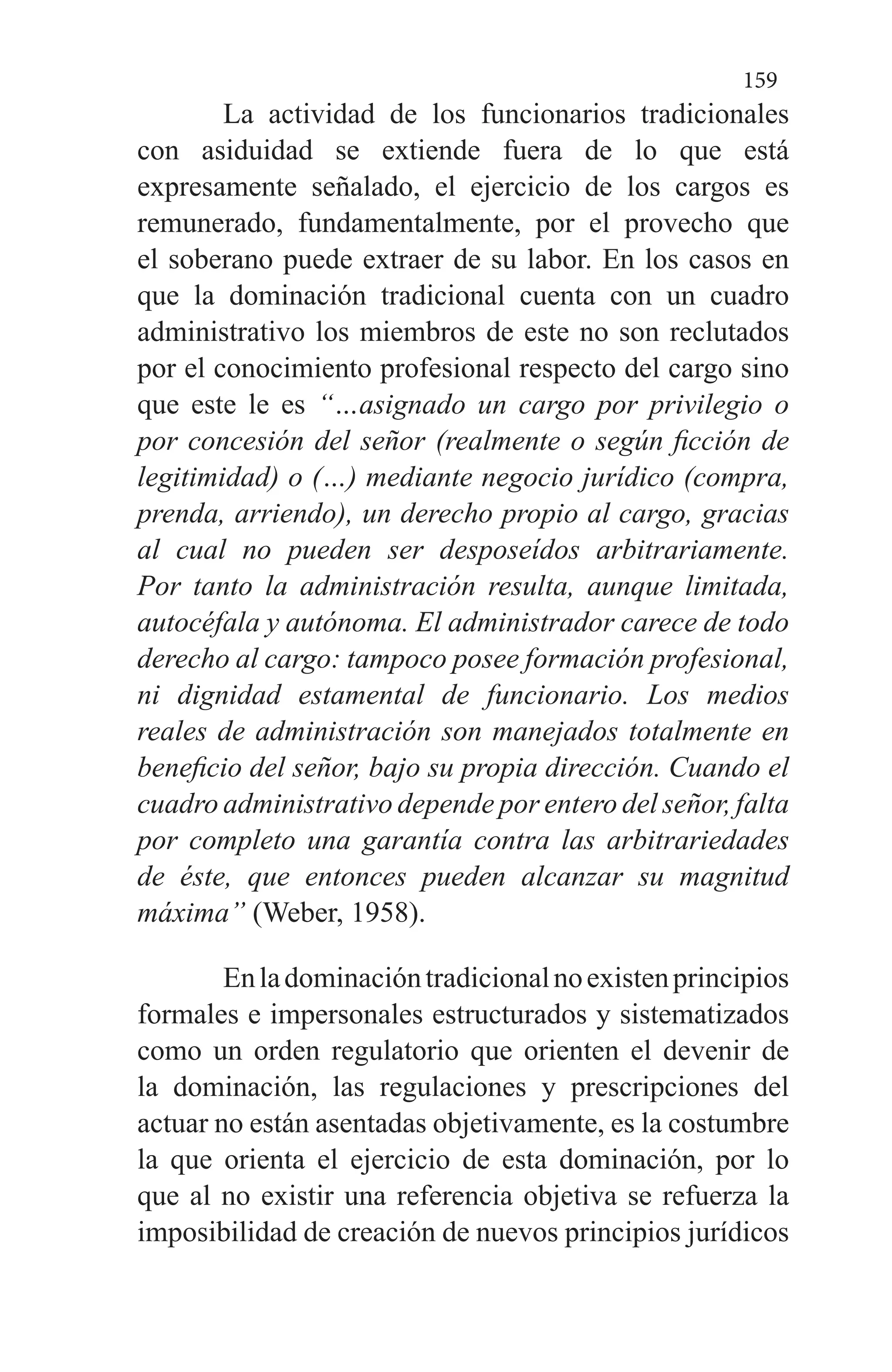

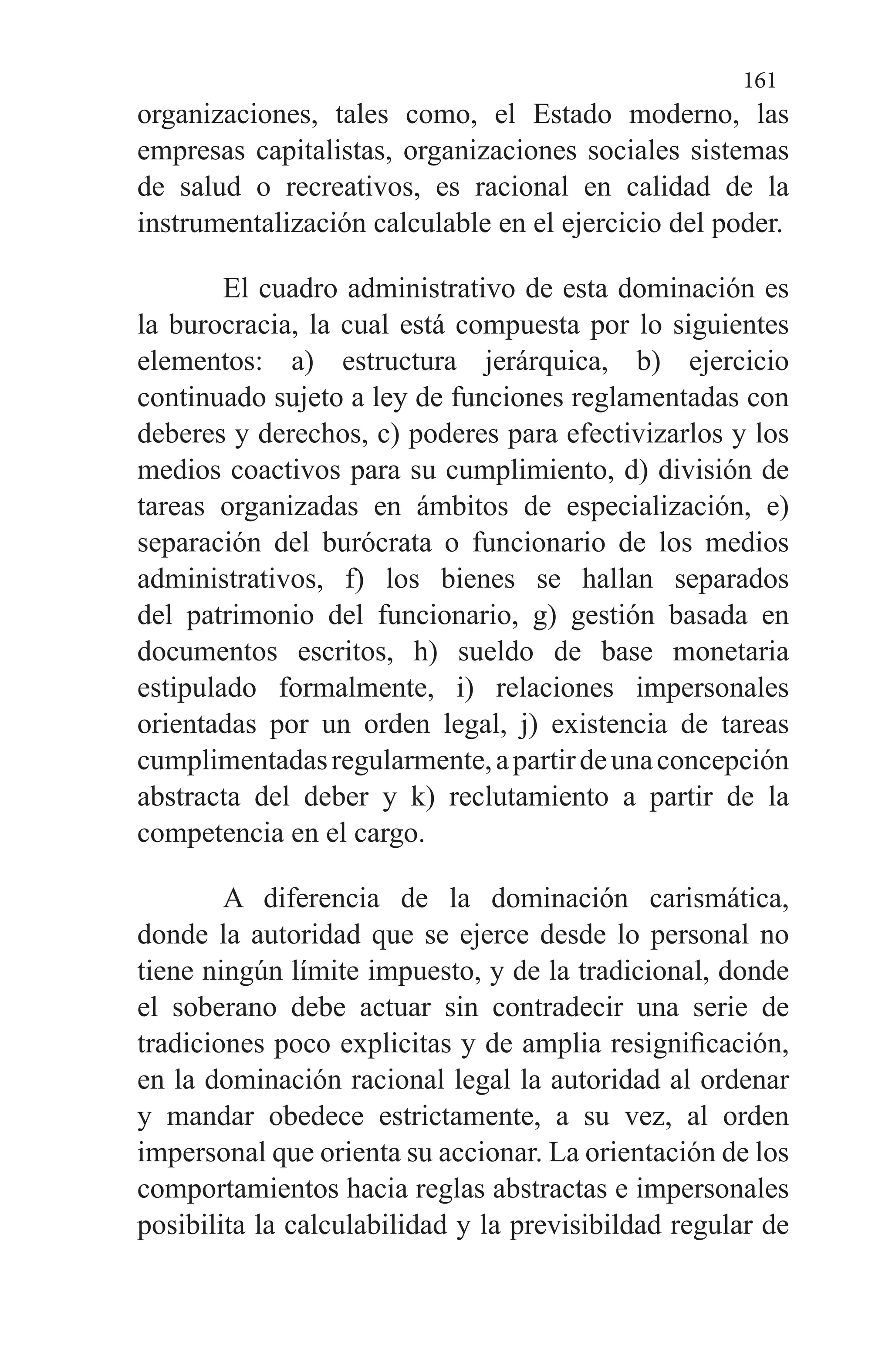

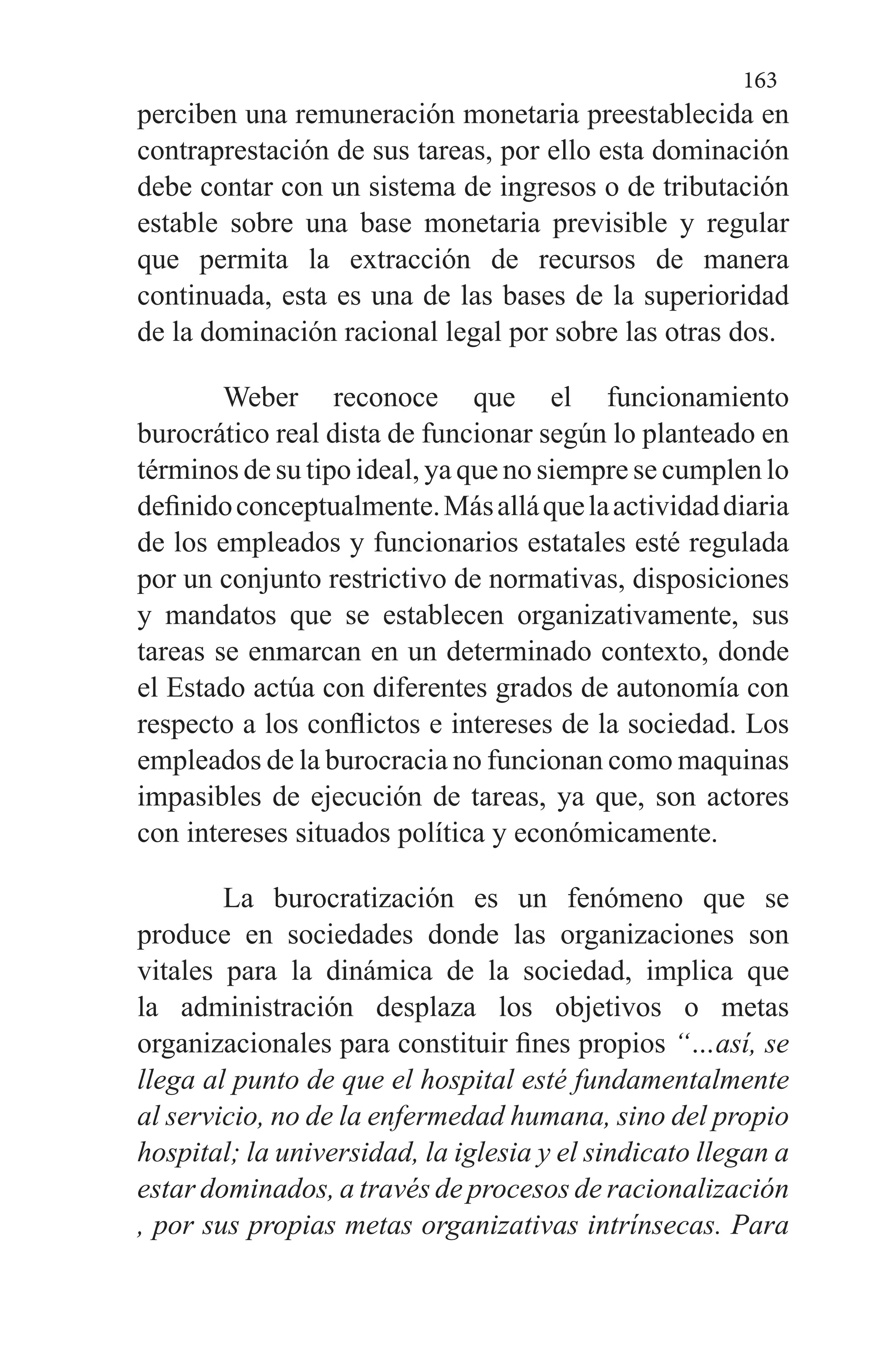



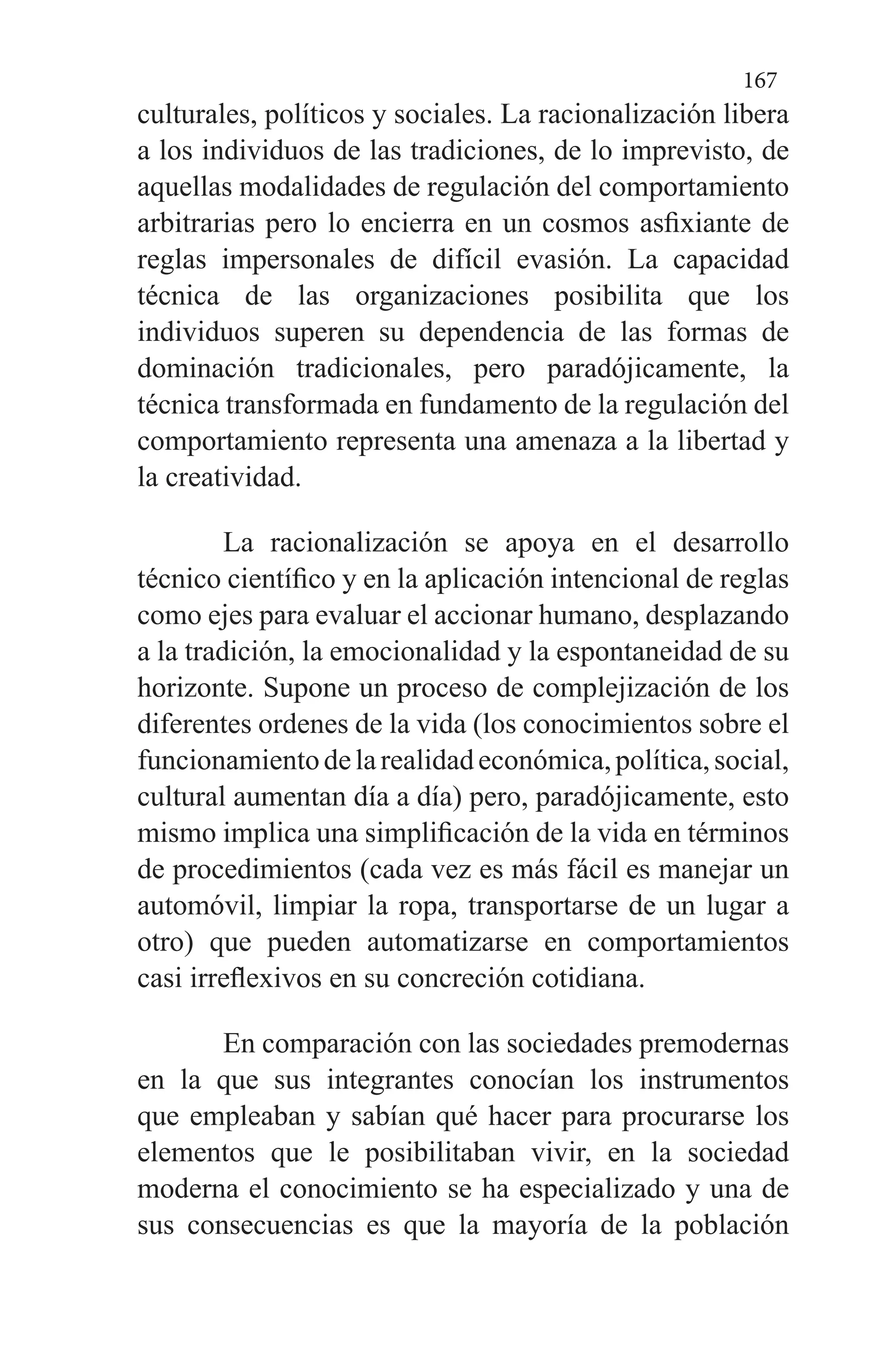

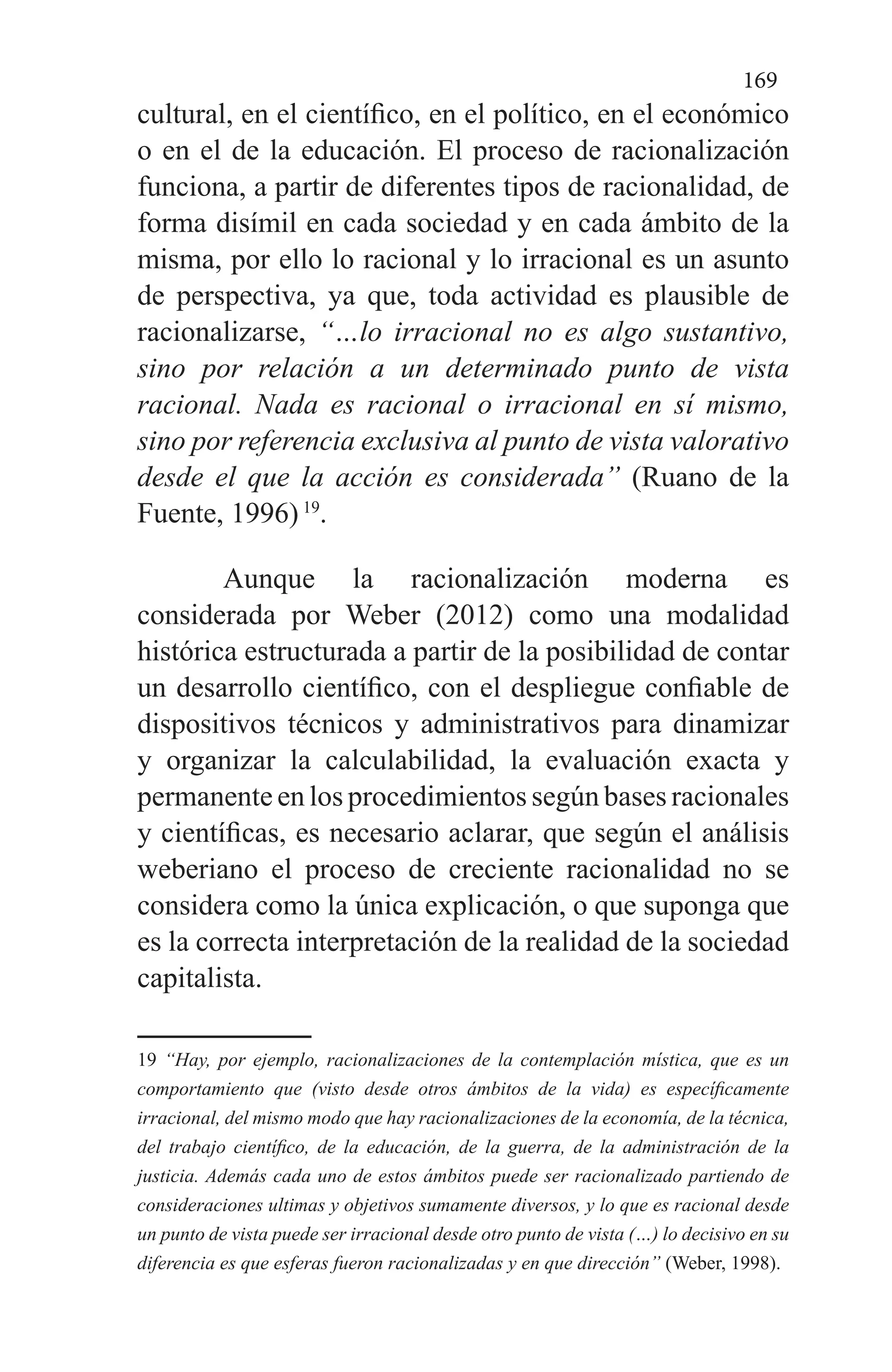


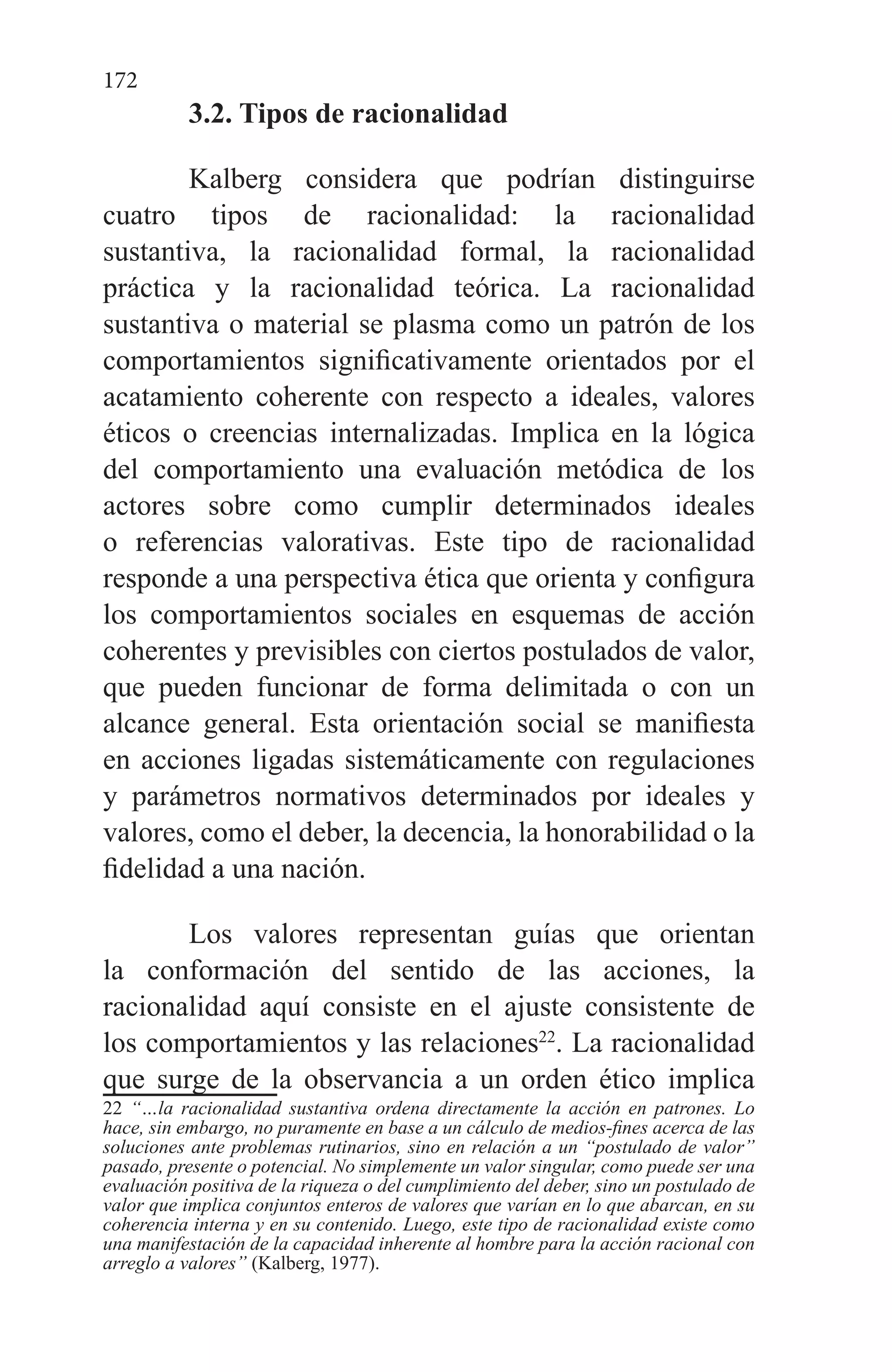











![184
“metáfora de la jaula de hierro” es una imagen retórica
utilizada por Weber en una de las últimas páginas de La
Ética Protestante para expresar la pérdida del sentido
religioso original que inspiró, según su interpretación,
al primer capitalismo (…) no consta que Weber haya
usado en alemán la expresión que Parsons tradujo
como “jaula de hierro” (iron cage). El término textual
de Weber es [ein] stahlhartes Gehäuse, que literalmente
podría vertirse como “estuche”, “envoltura”, o incluso
“jaula”, “dura como el acero”, y que suele traducirse
por “férrea envoltura”, o bien por términos similares
que evocan un caparazón duro y opresivo”.
Una analogía interesante ofrece Derek Sayer
(1995) que se diferencia de la convencional “jaula de
hierro”, estableciendo que la figura de un “caparazón”
como la que transporta un caracol es más adecuada, ya
que supone una imposición que limita al portador pero
sin la cual no podría vivir, a diferencia de la figura de
la jaula que supone una estructura externa, con una
posibilidad de salida, la “…Gehäuse, en cambio, es una
prisión mas rigurosa, la coraza de la propia subjetividad.
La dependencia de la petrificación mecanizada se ha
vuelto parte integral de los que somos”. Yolanda Ruano
de la Fuente (1996) habla de una “acerada coraza”.
Michael Löwy (2012) reconoce la productividad de la
metáfora popularizada por Parsons, y explica que el
término Gehäuse puede designar varias cosas, como “…
el carozo de un fruto, la valva, concha o la caparazón
del caracol, la caja de un reloj pulsera, el cofre de un
reloj de pared, un habitáculo, una celda”.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-184-2048.jpg)
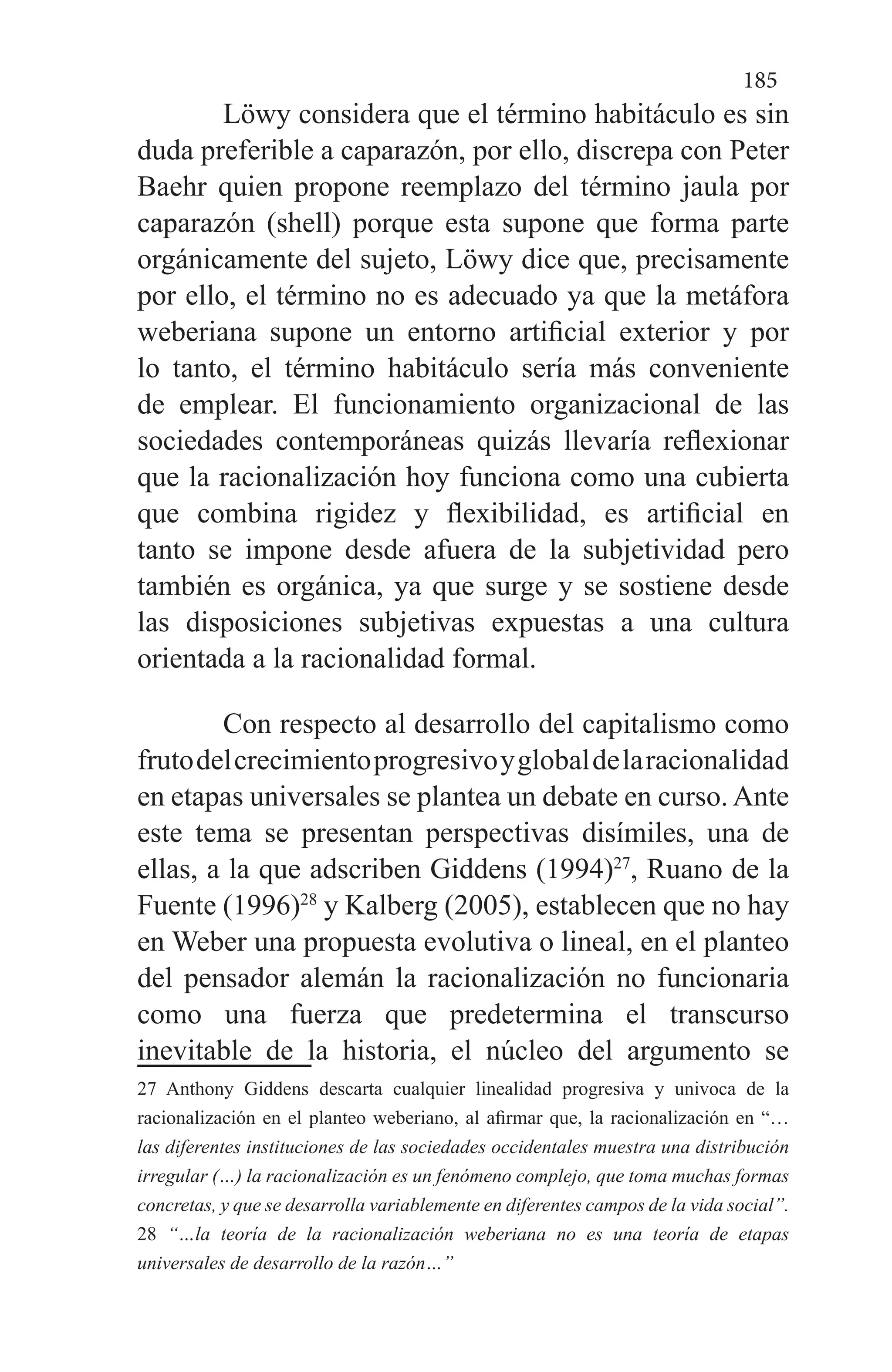

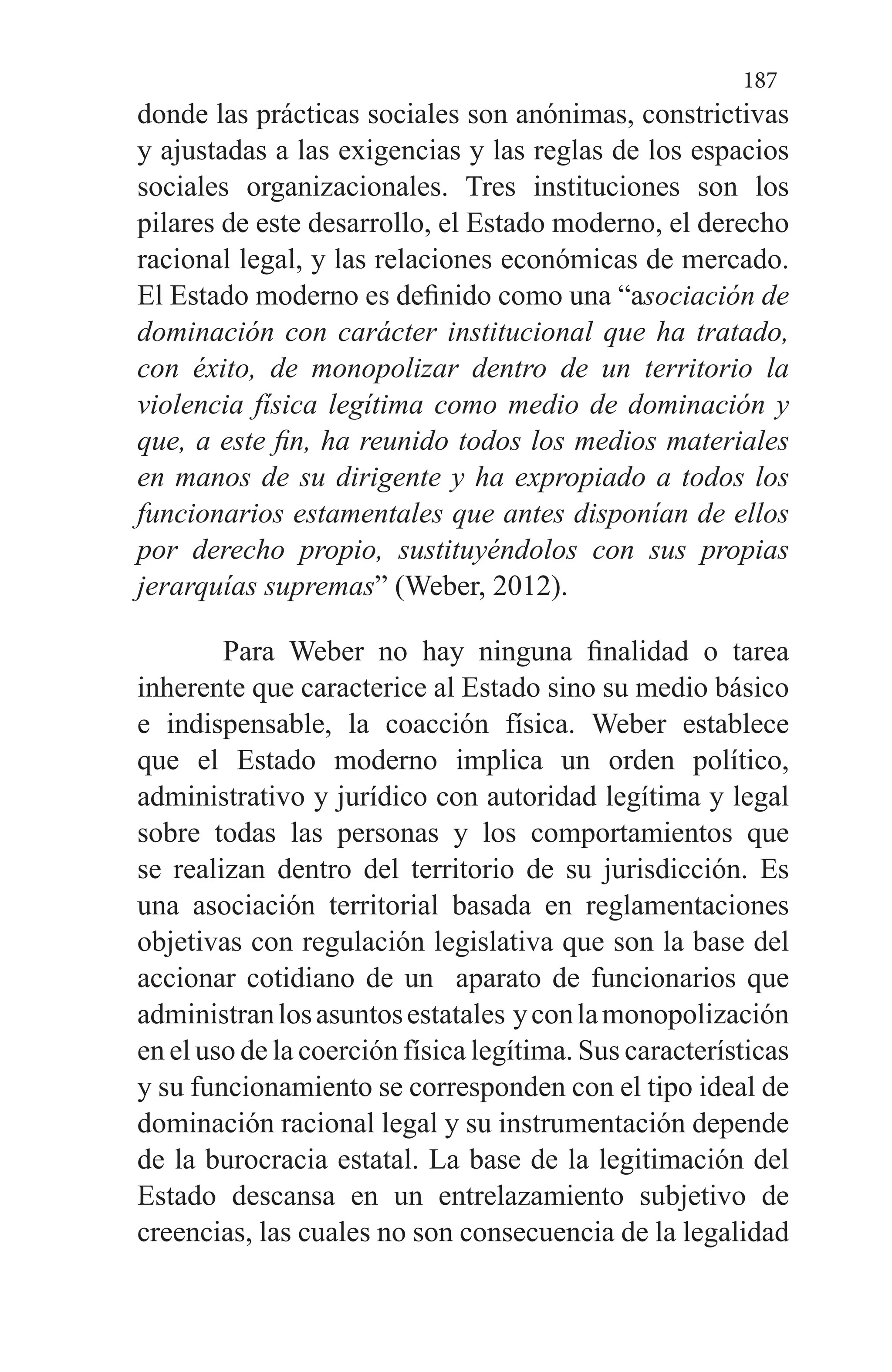

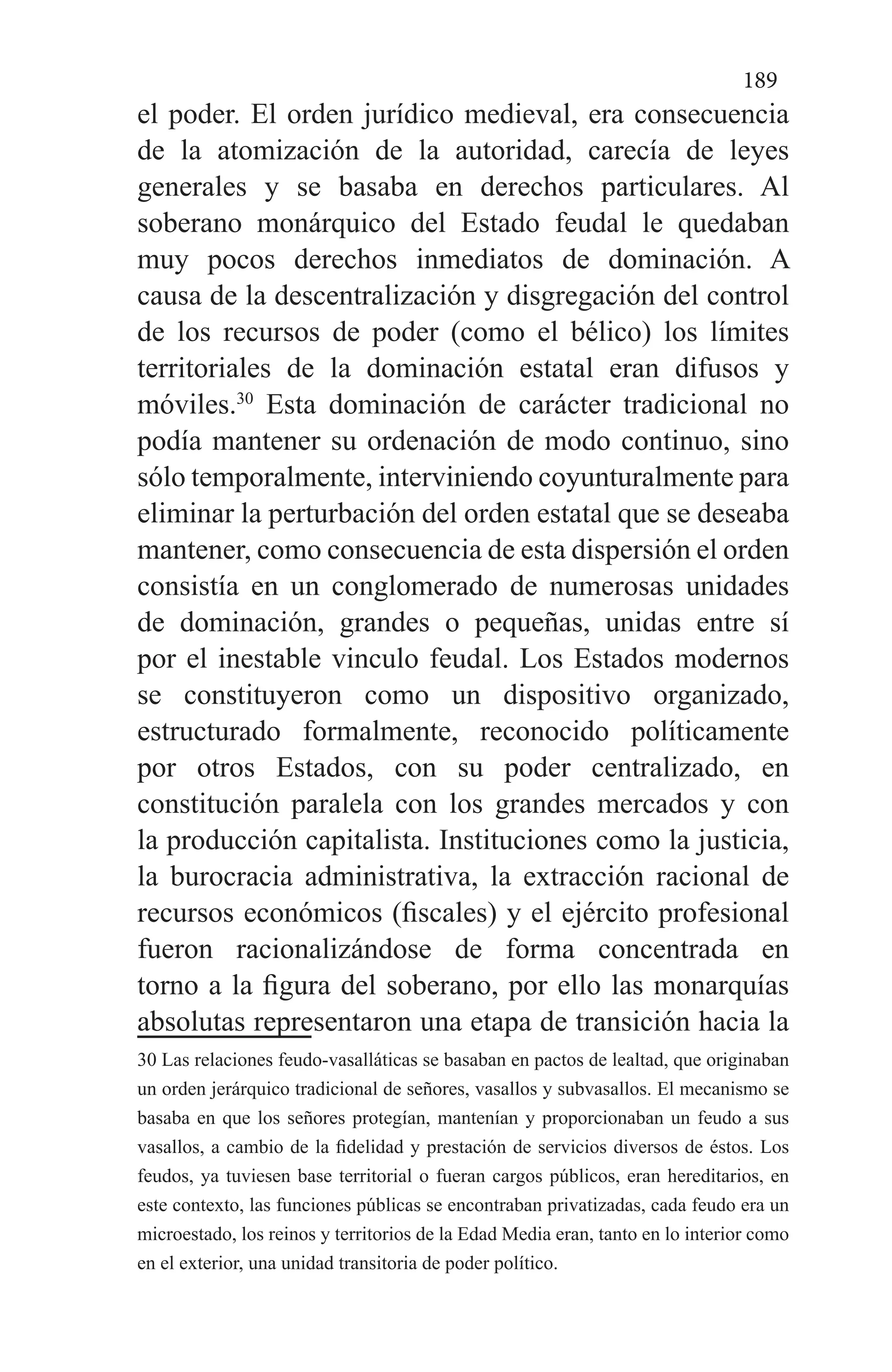

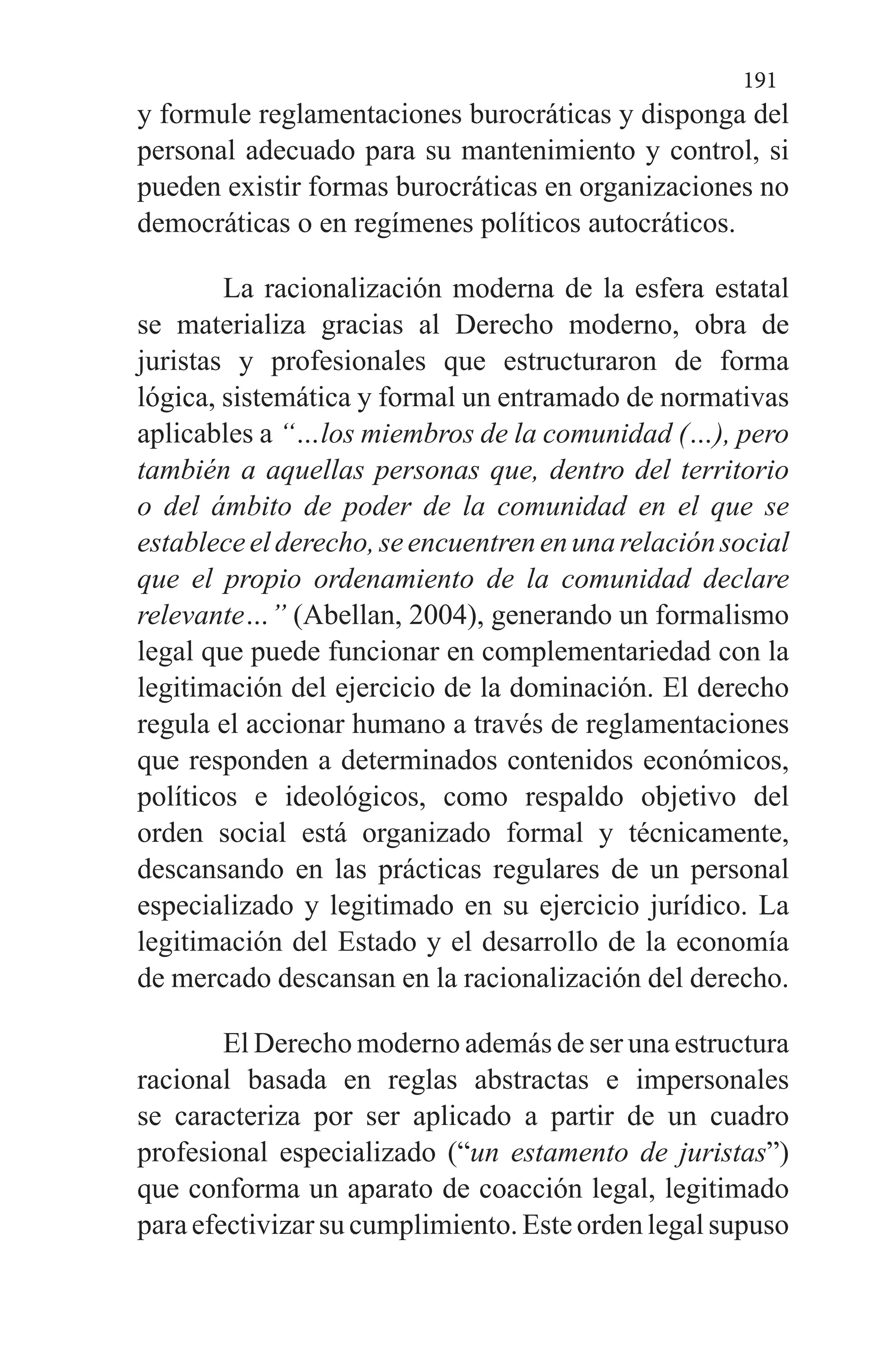
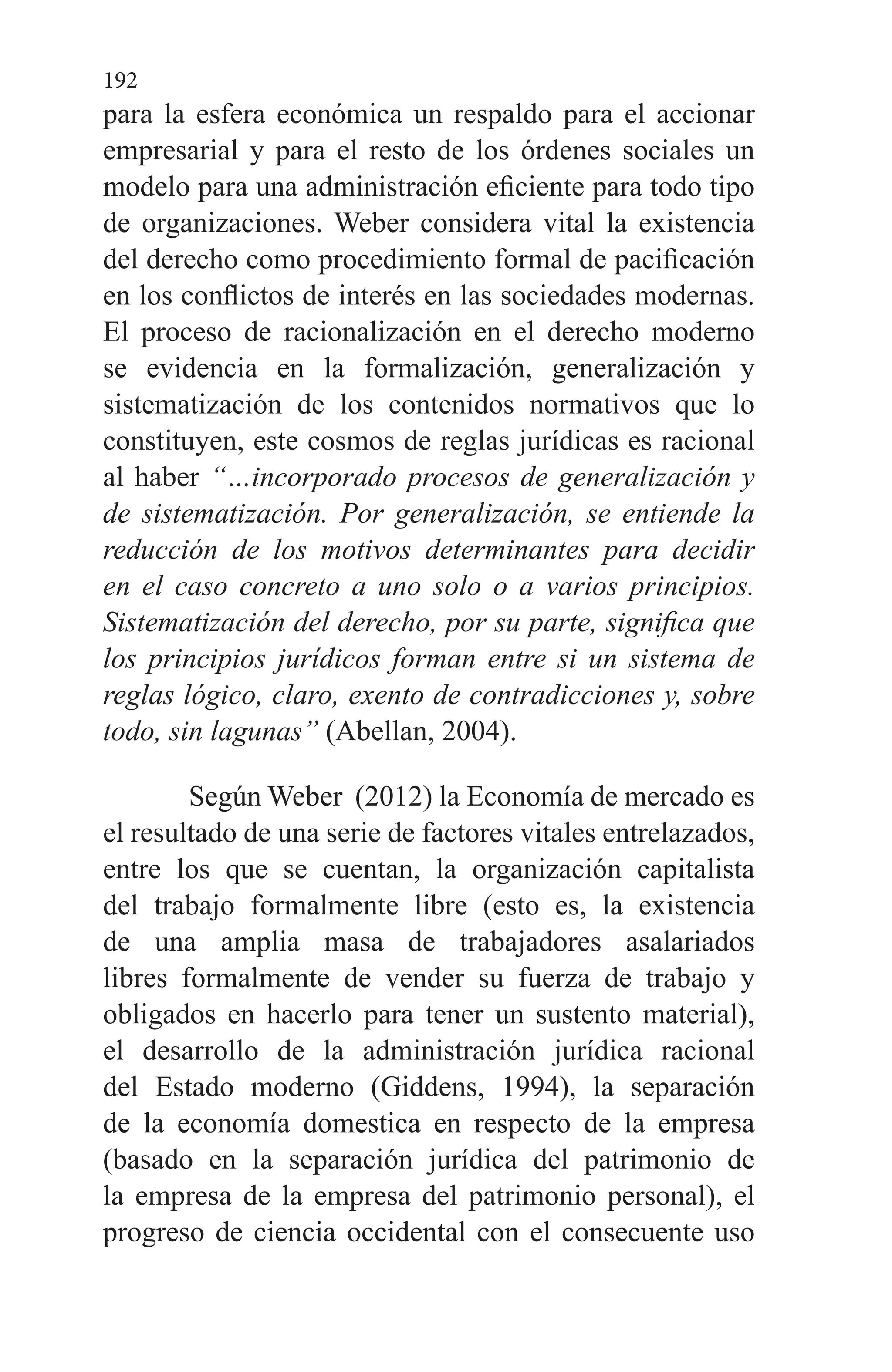

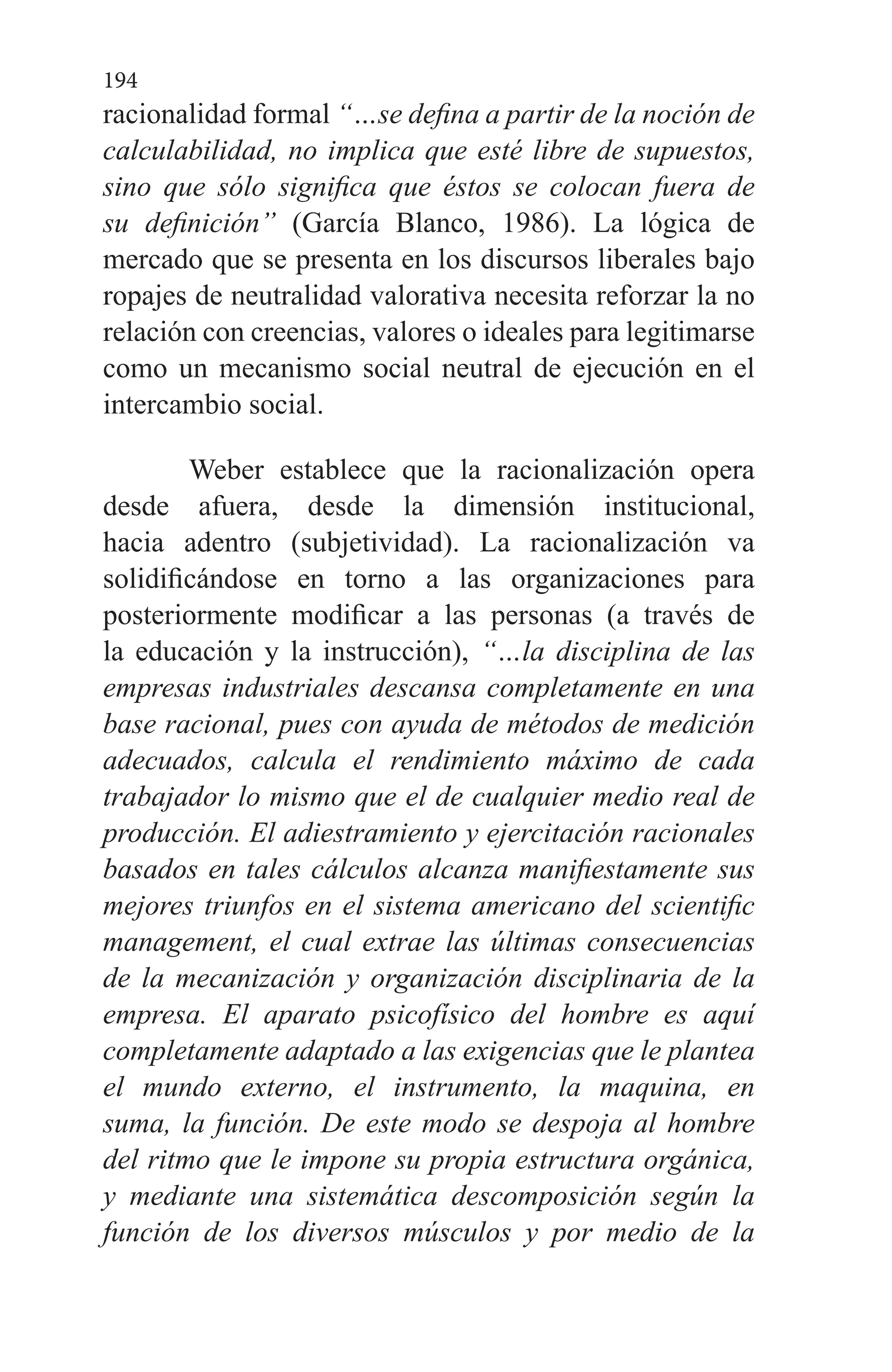
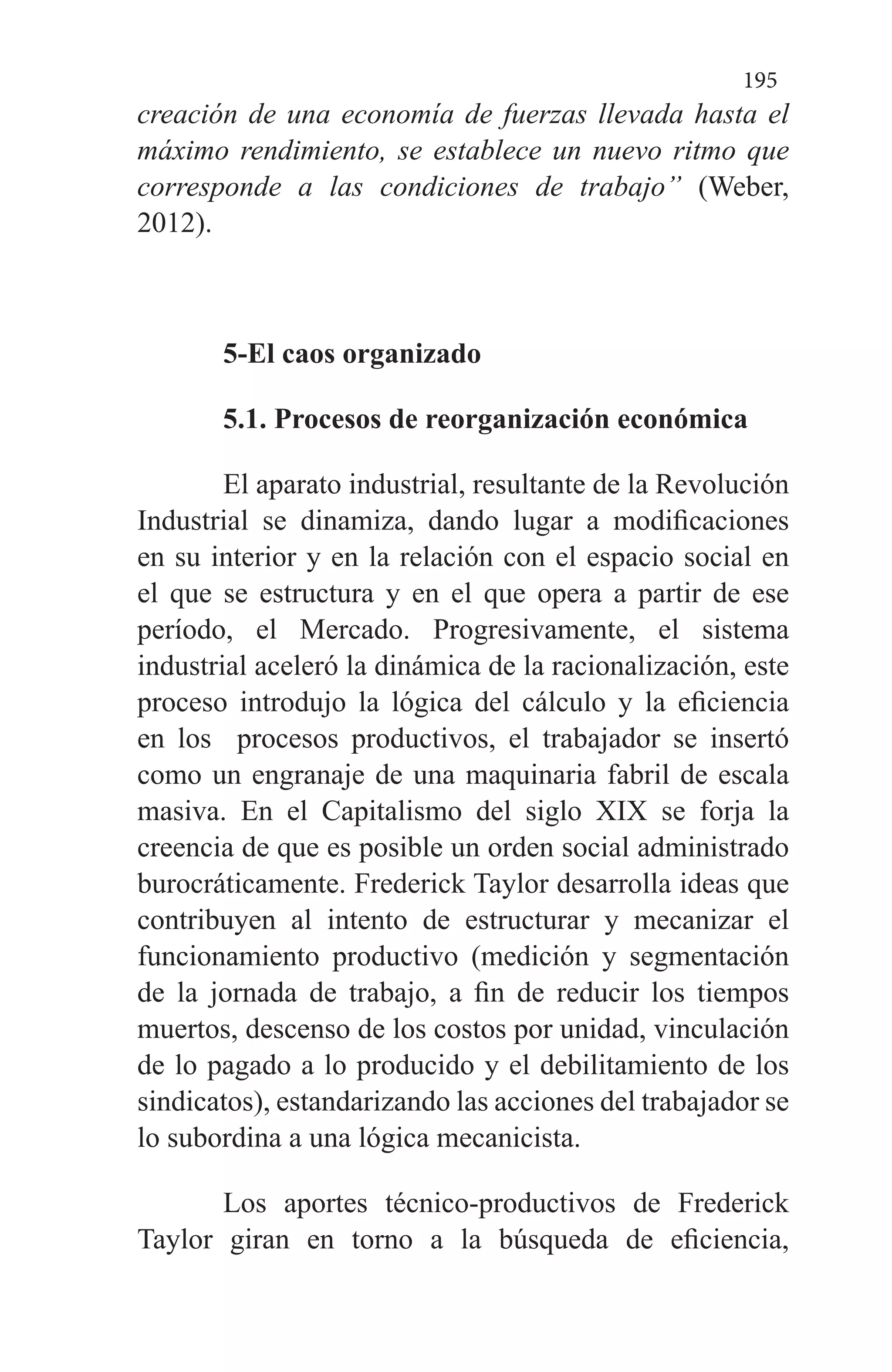
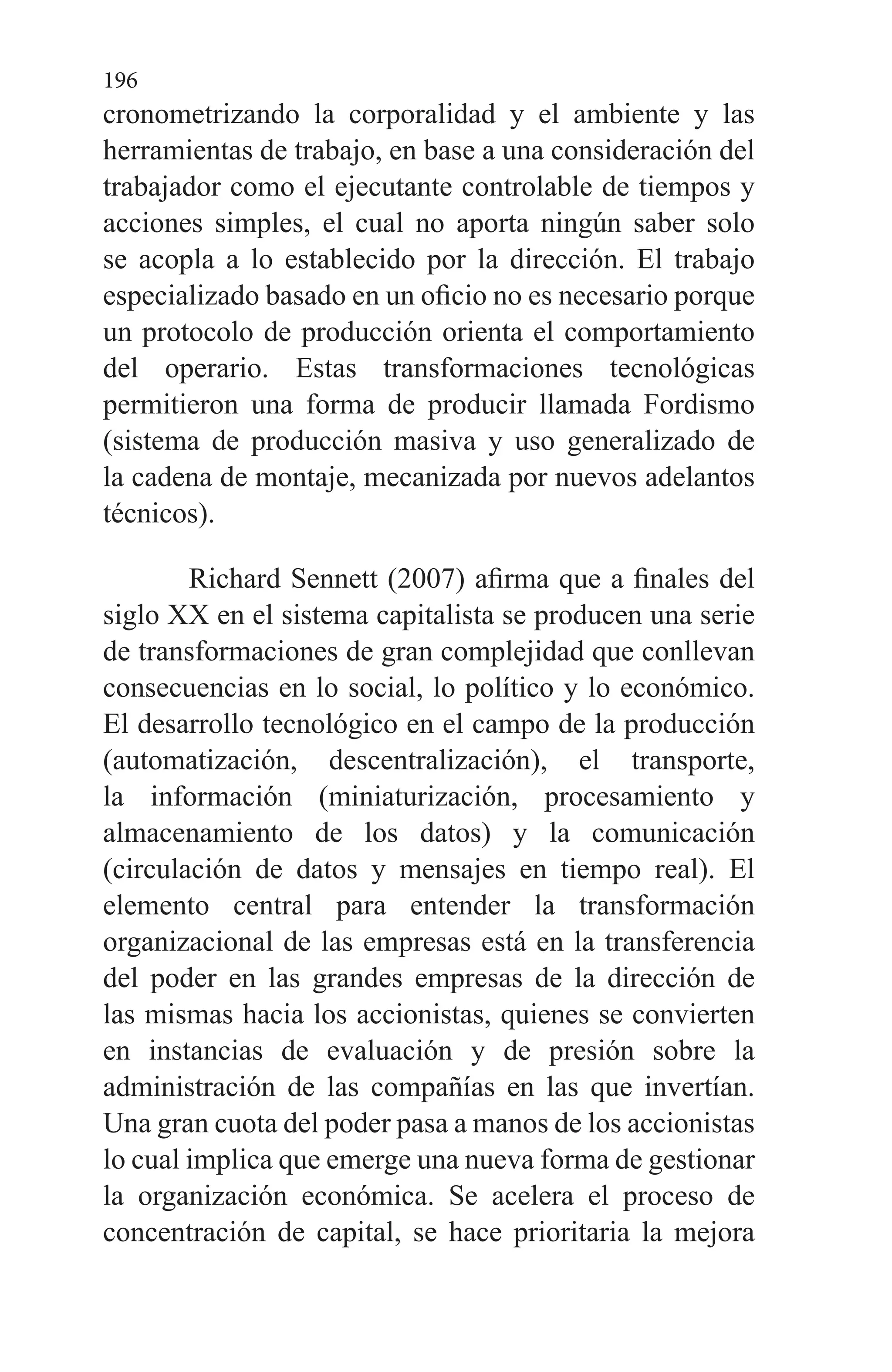





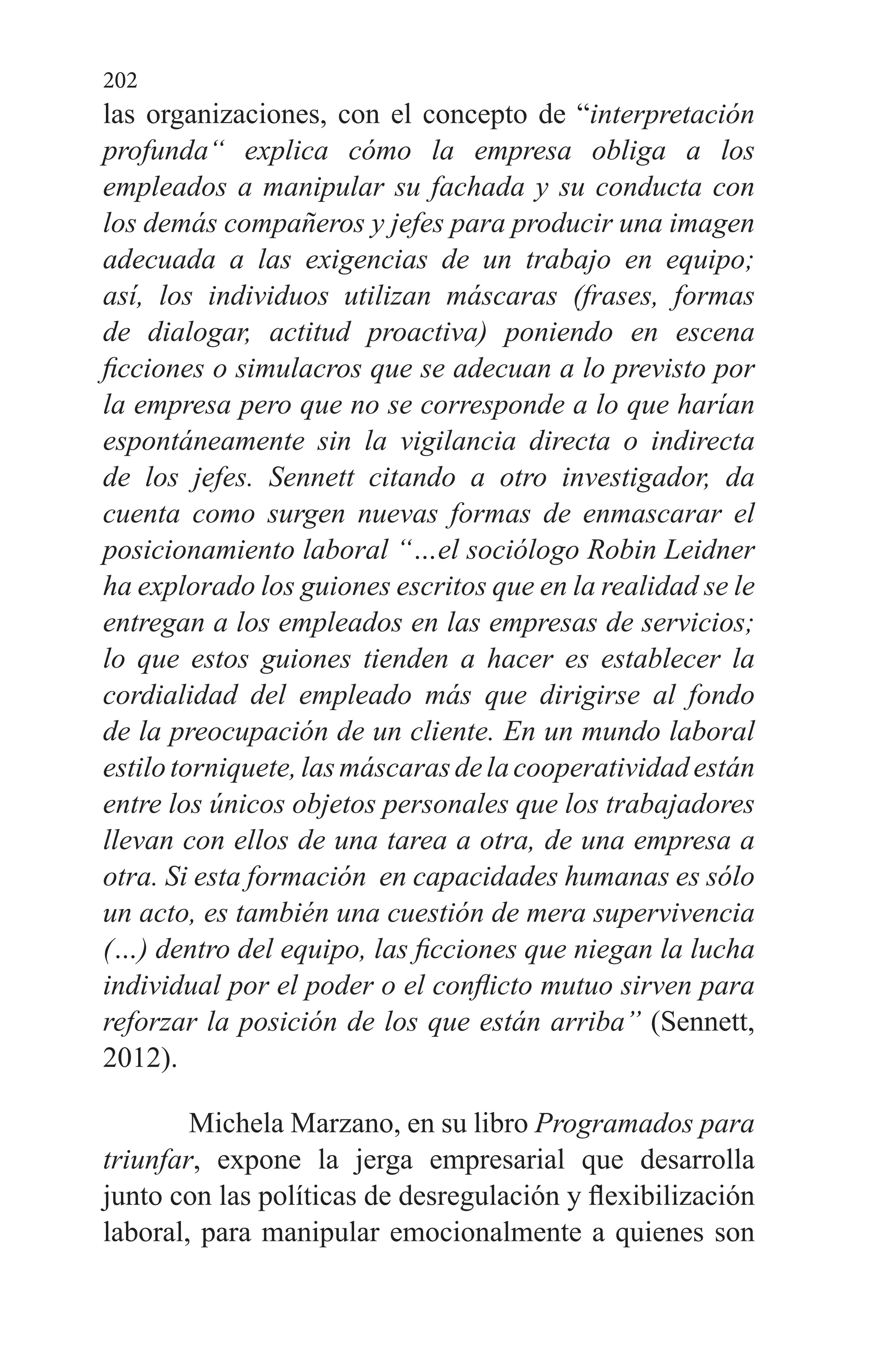
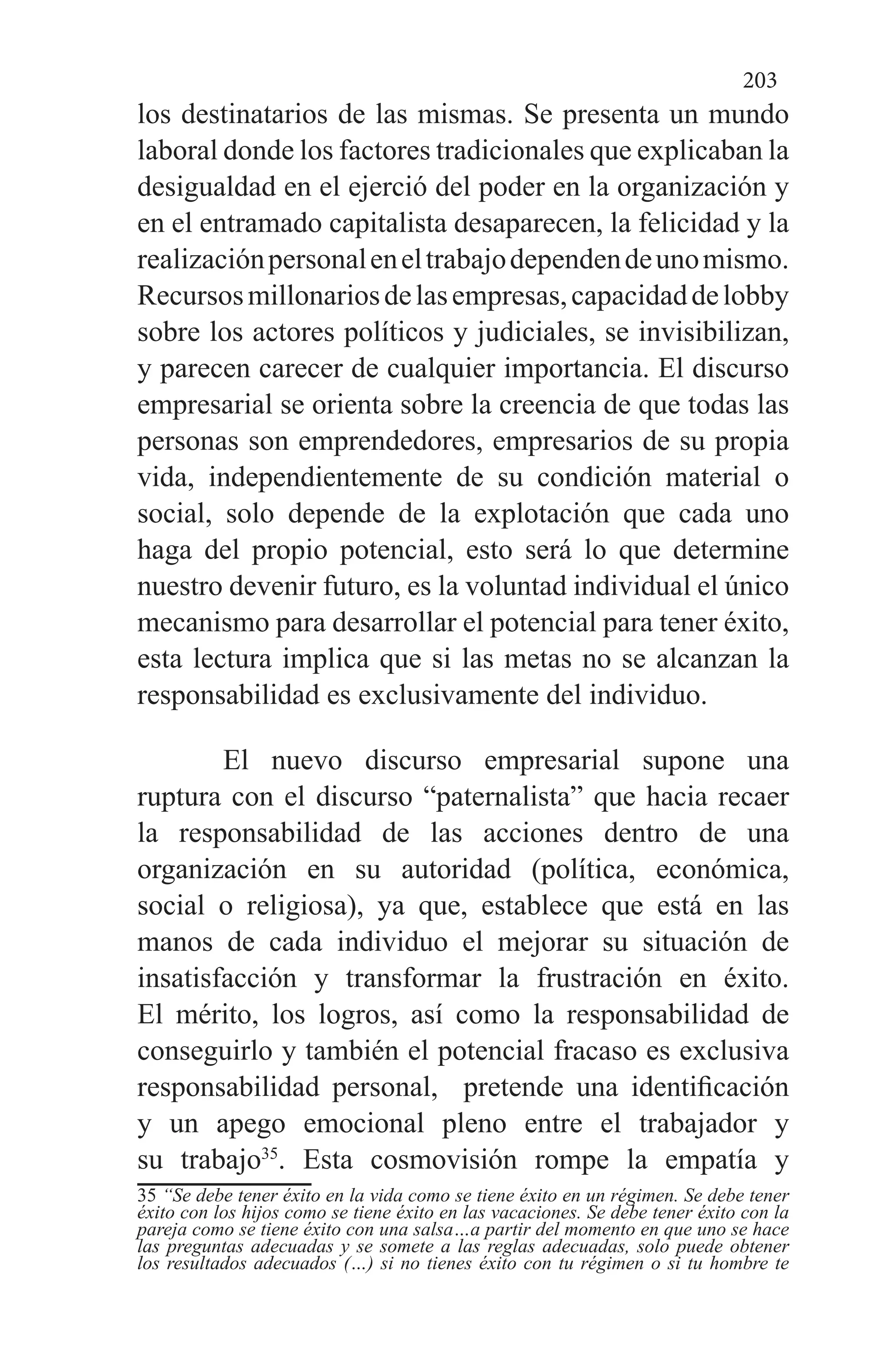


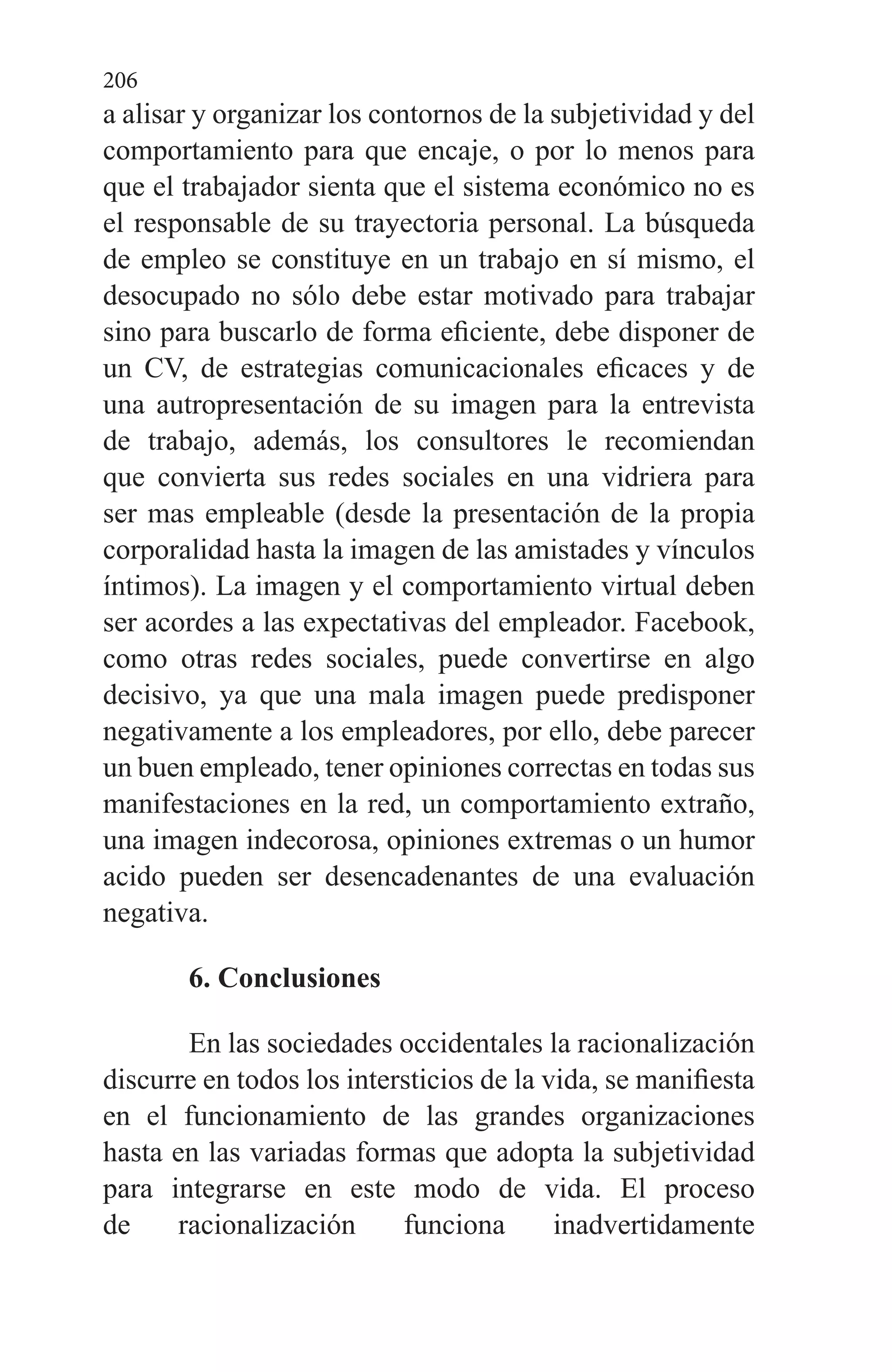

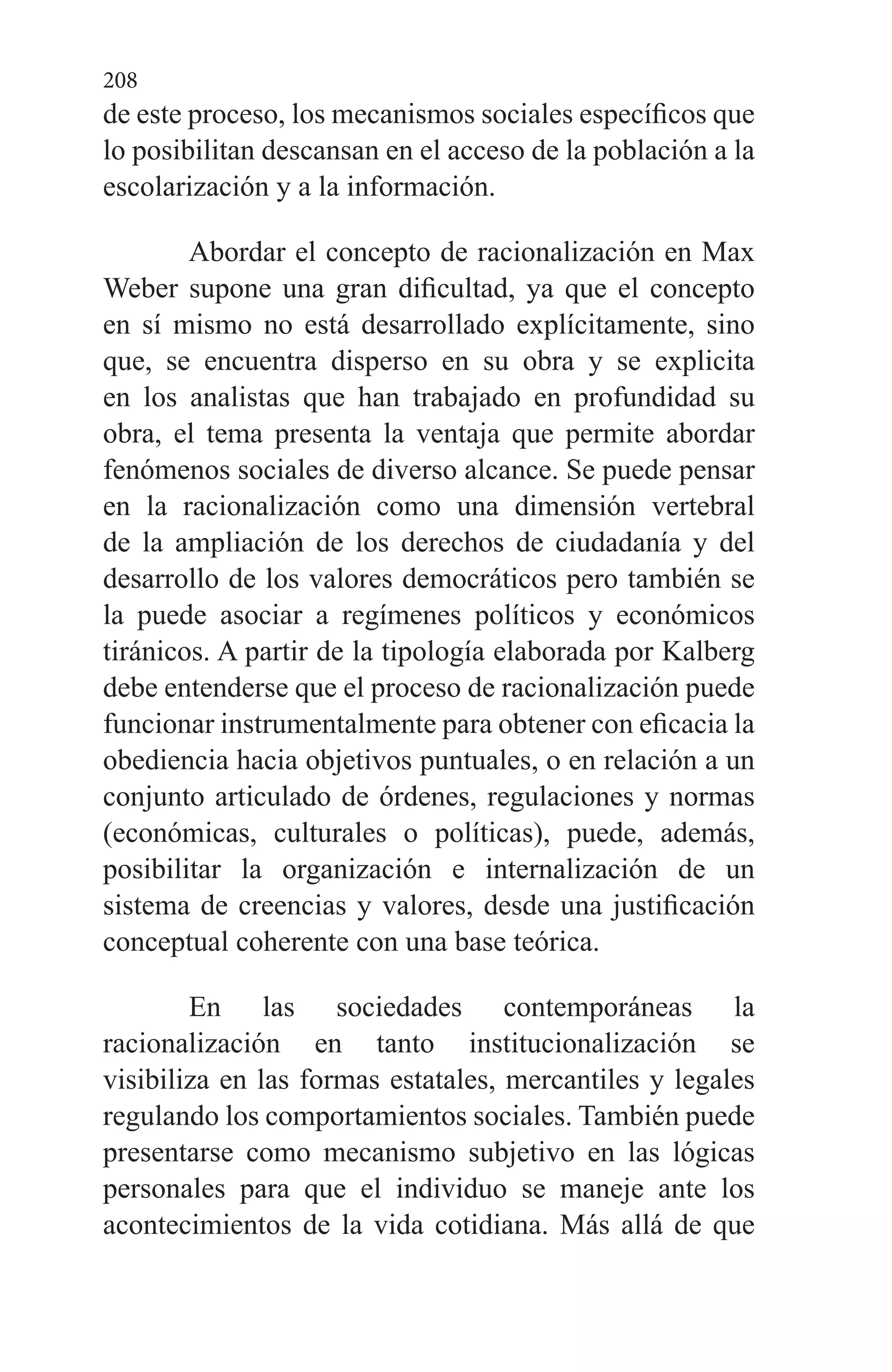
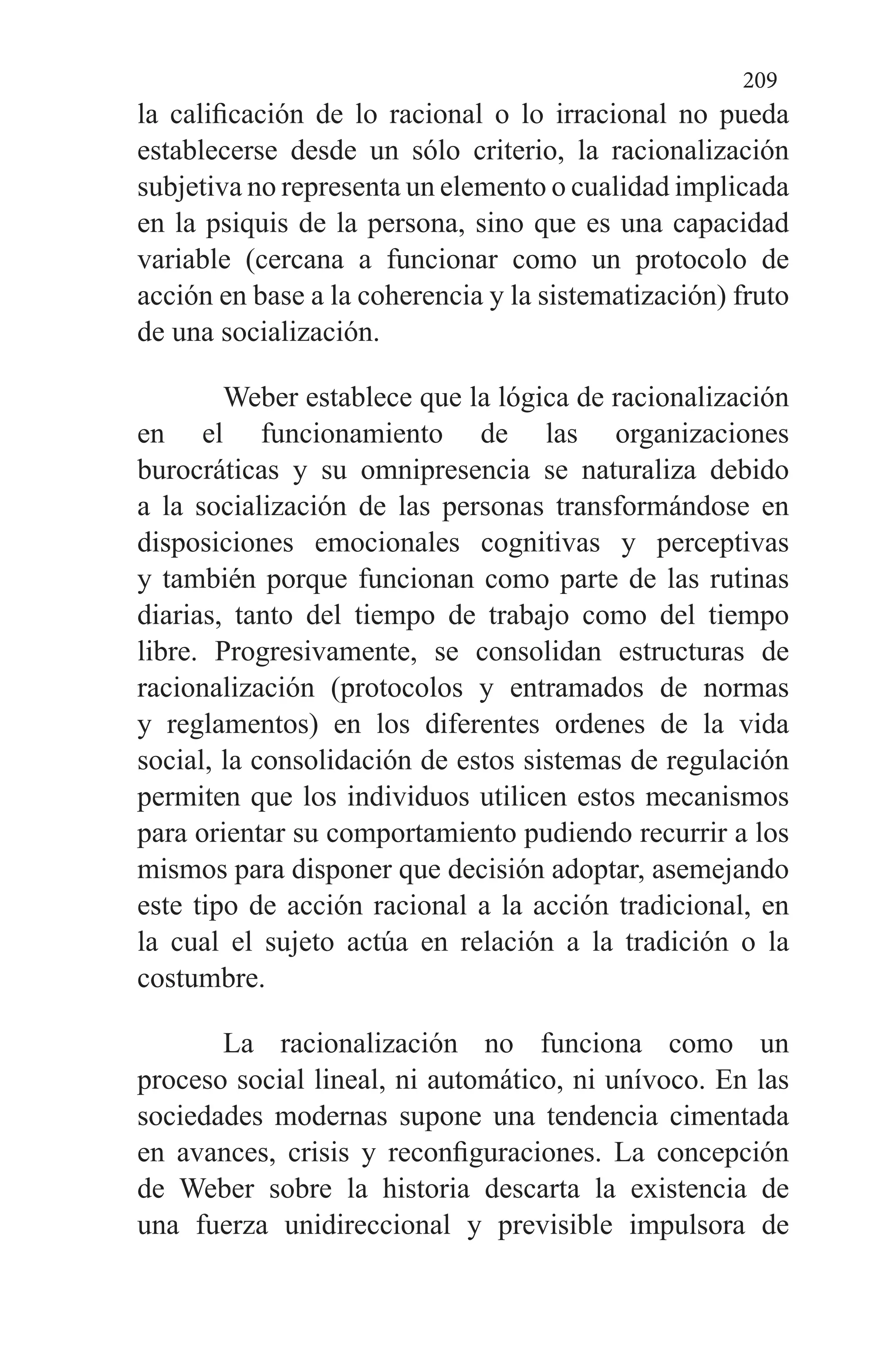



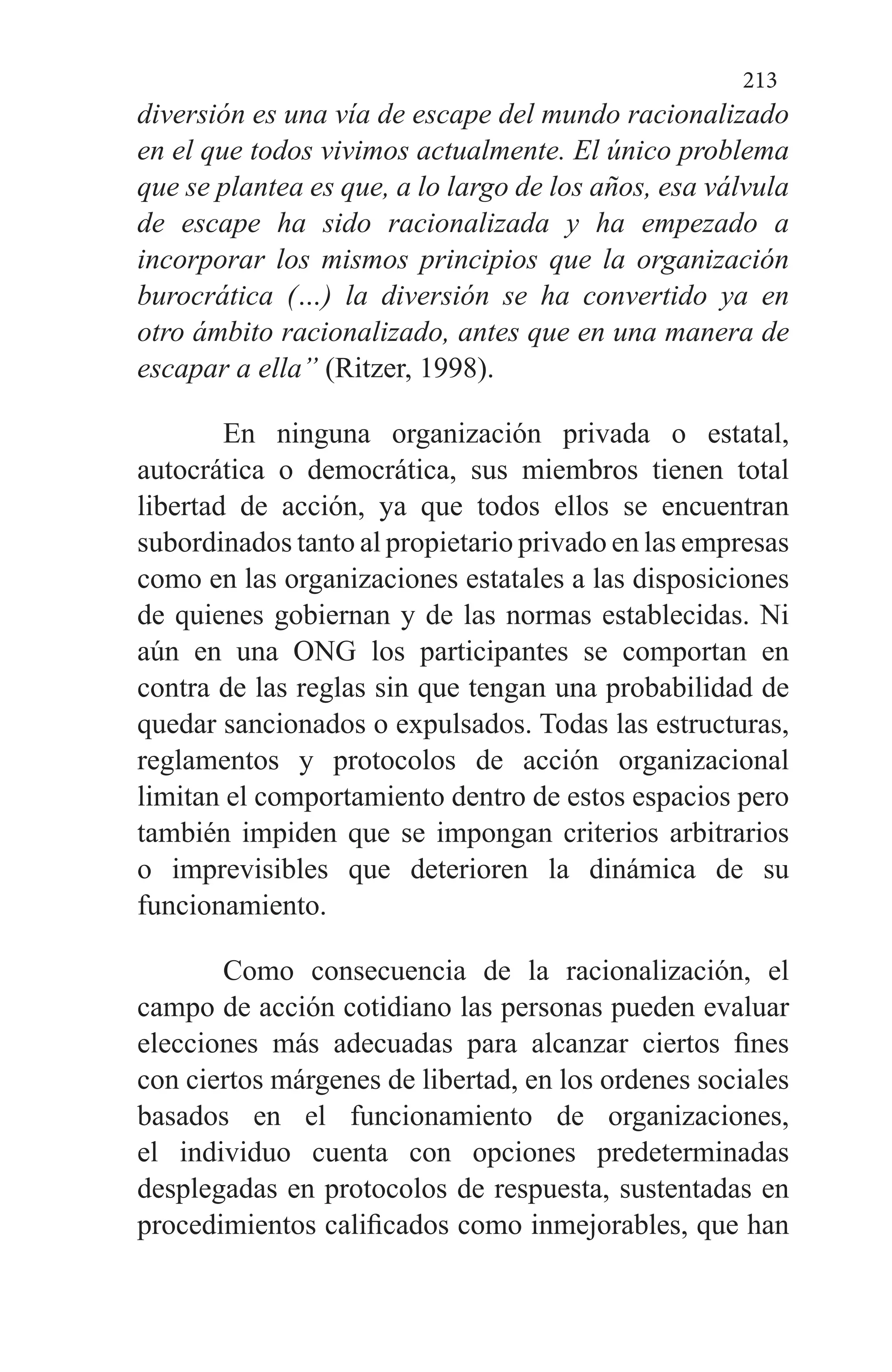



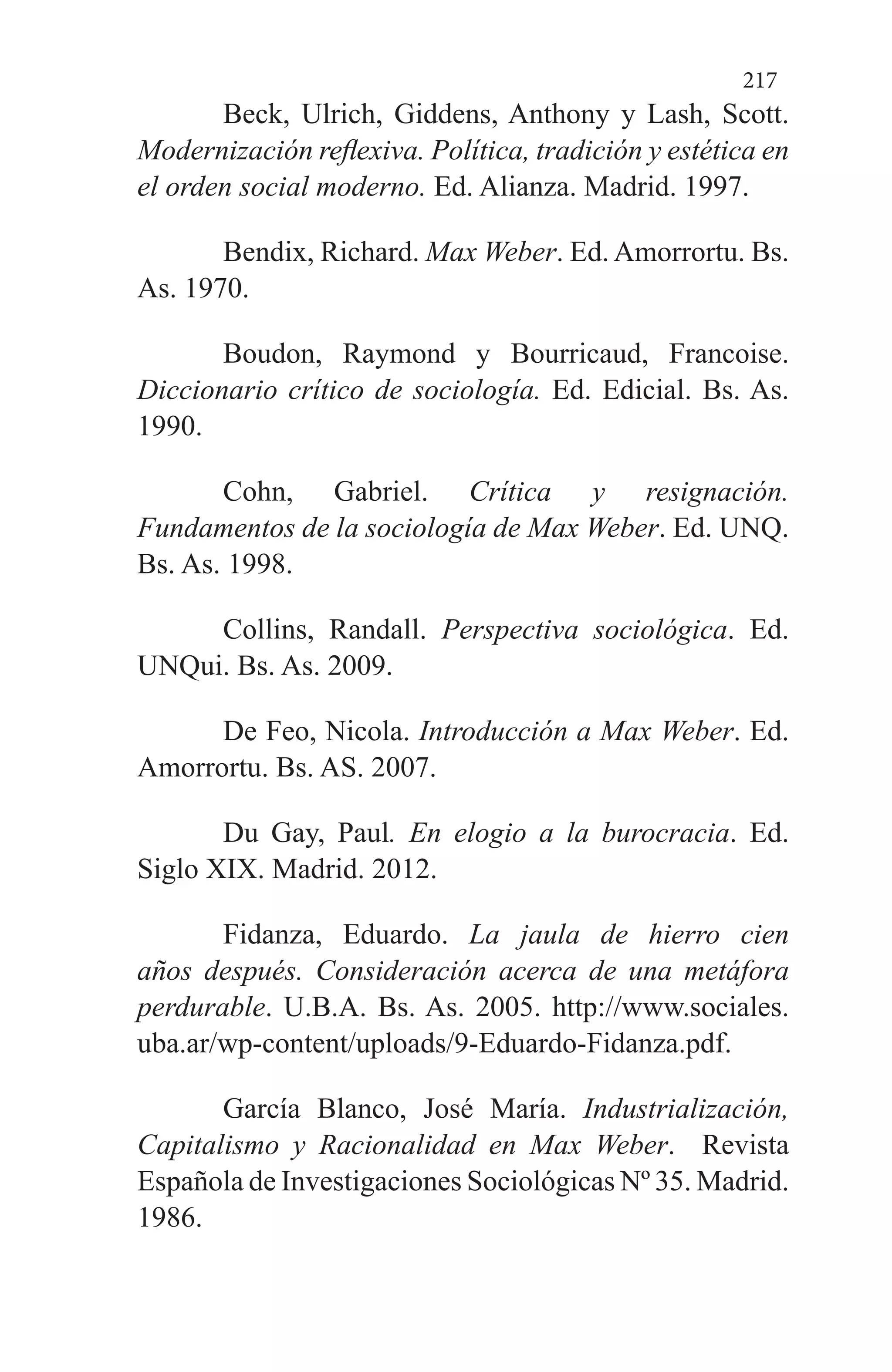
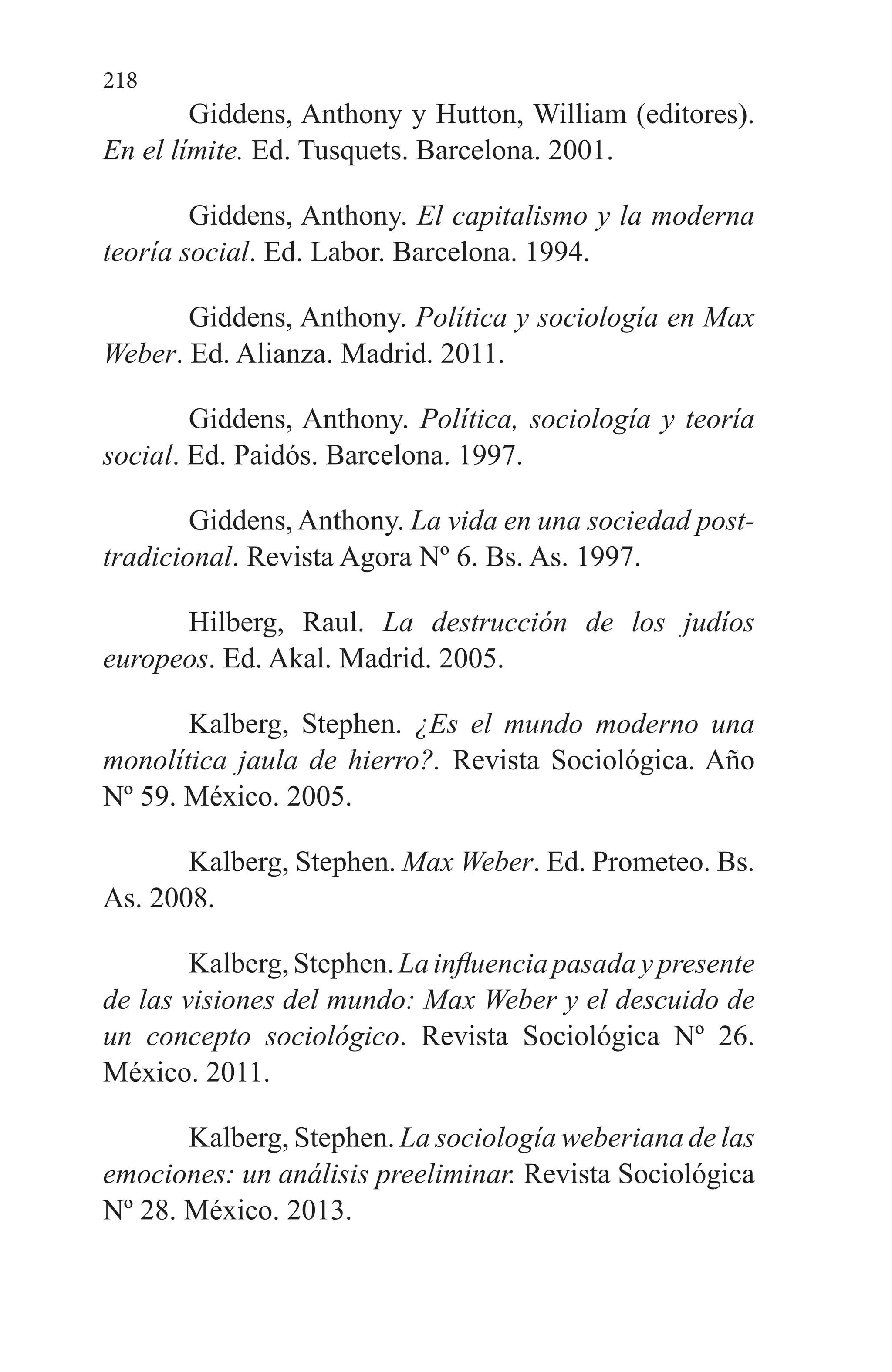

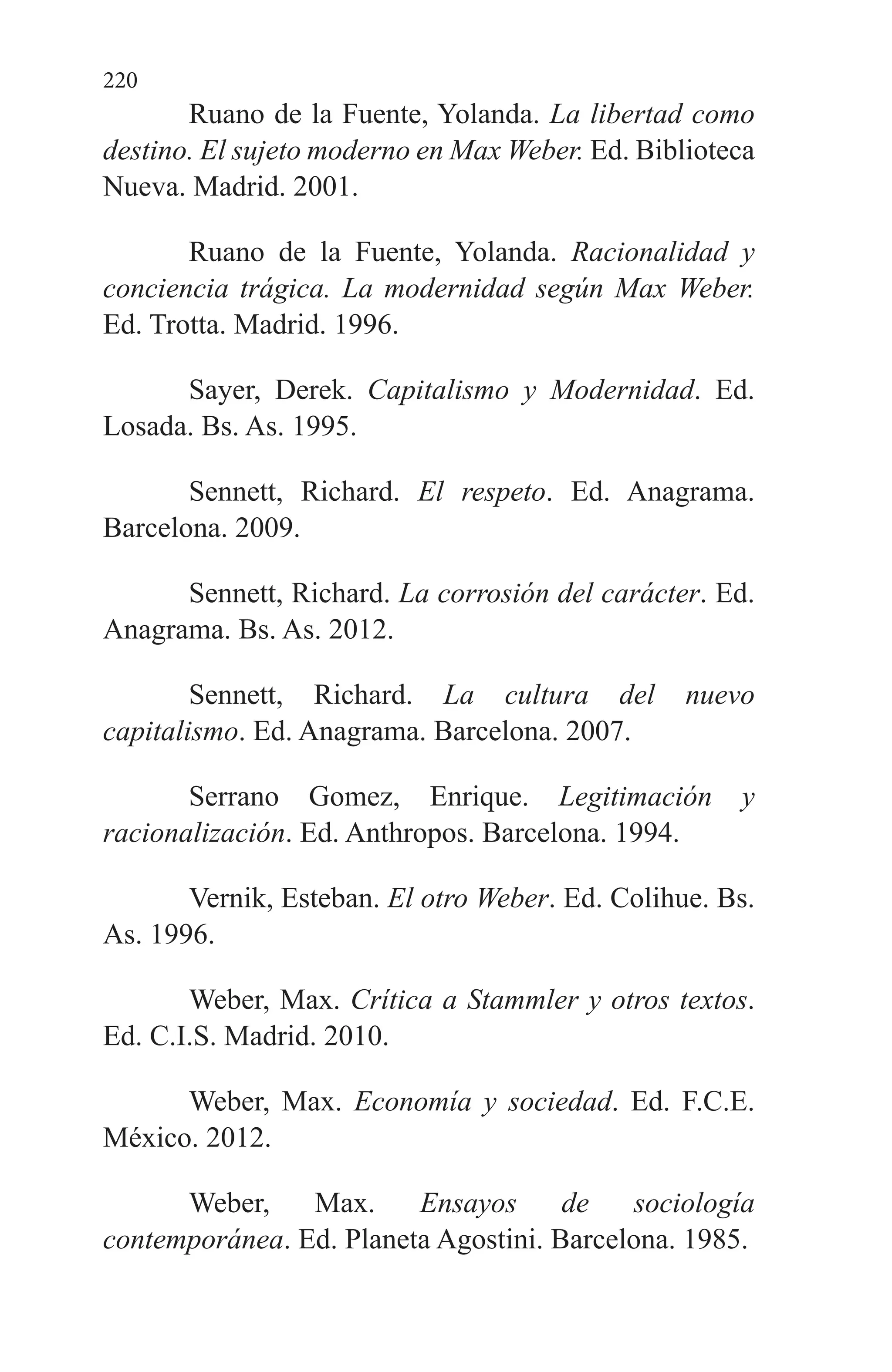
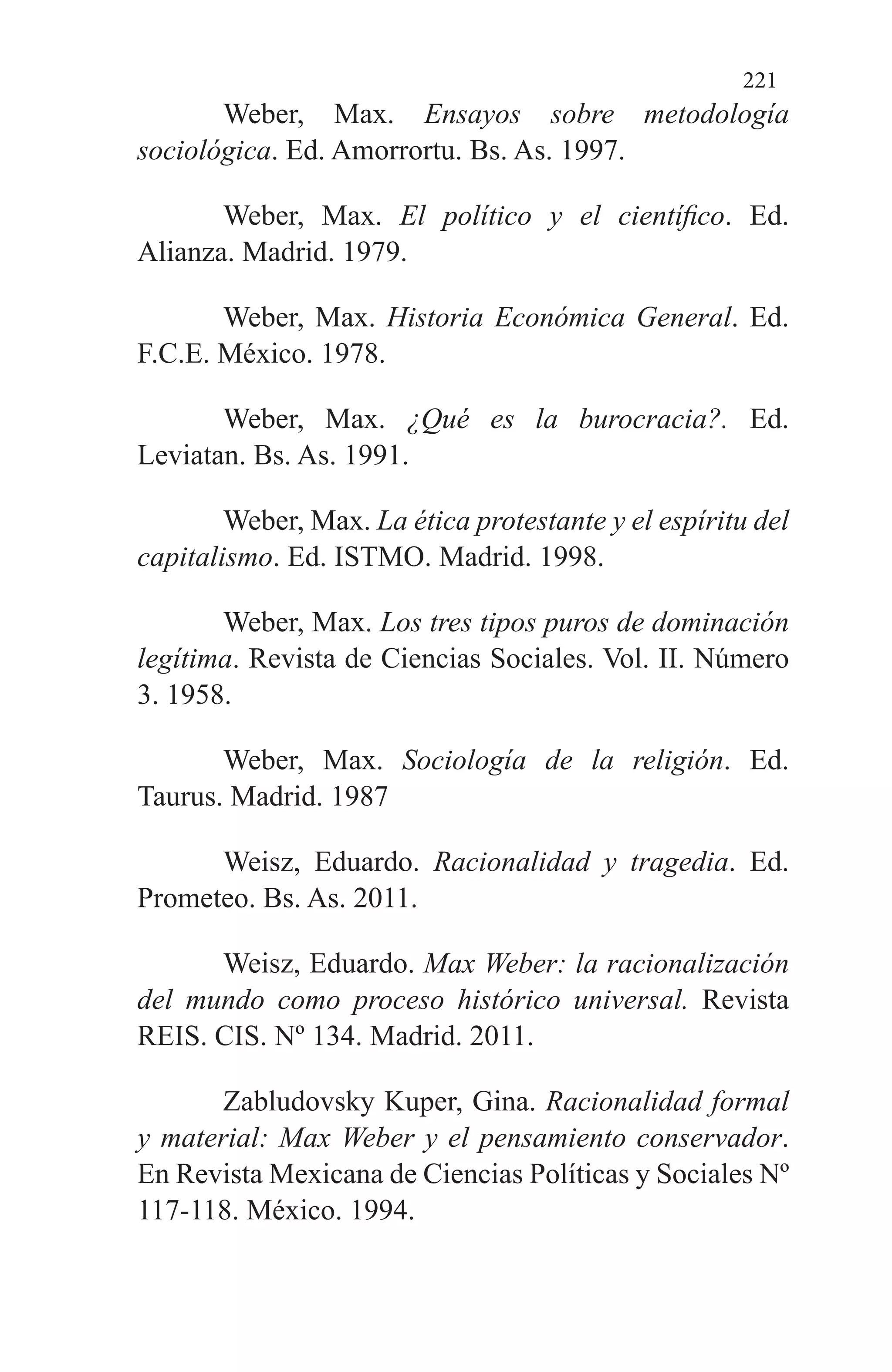

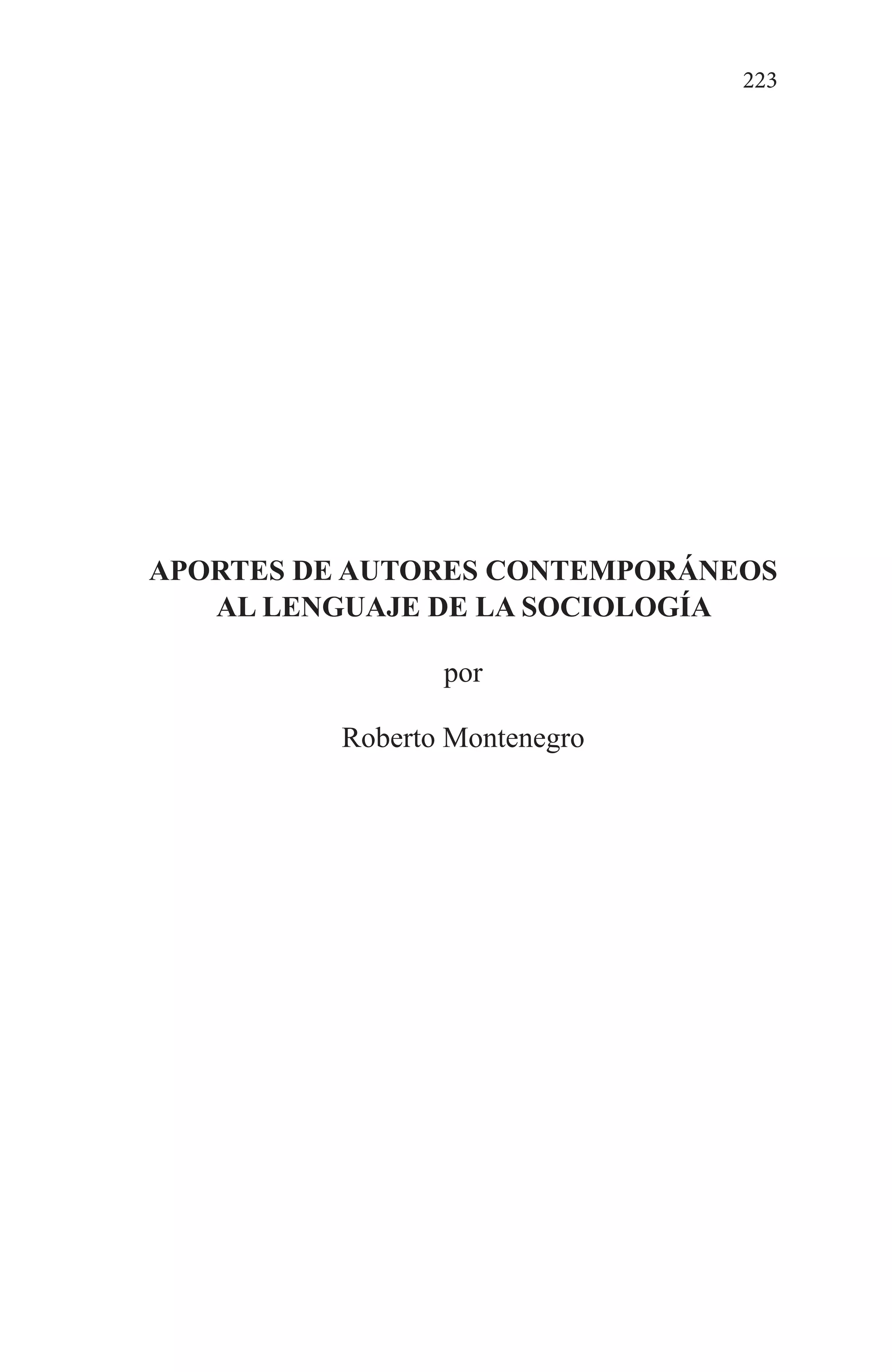

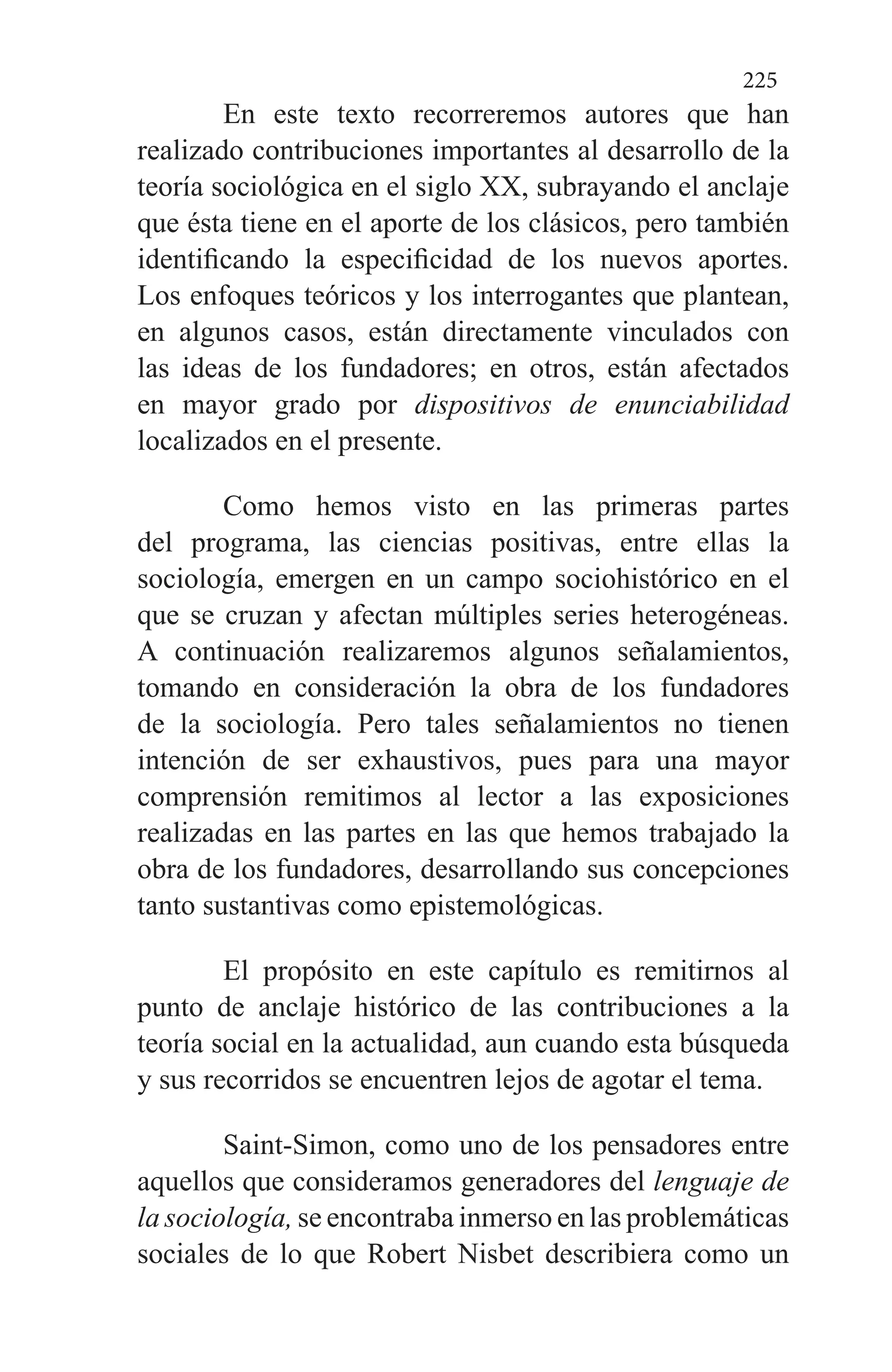
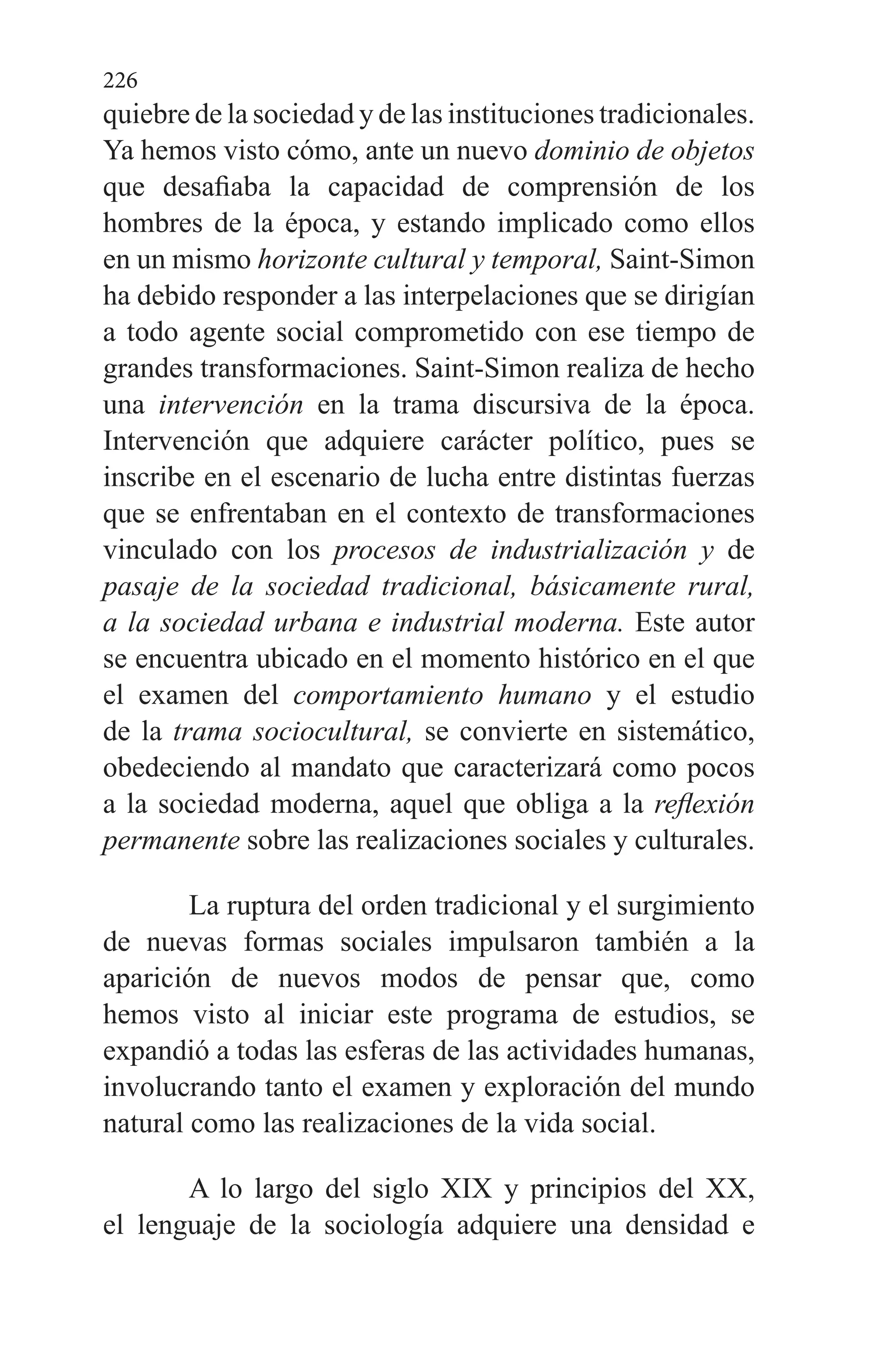



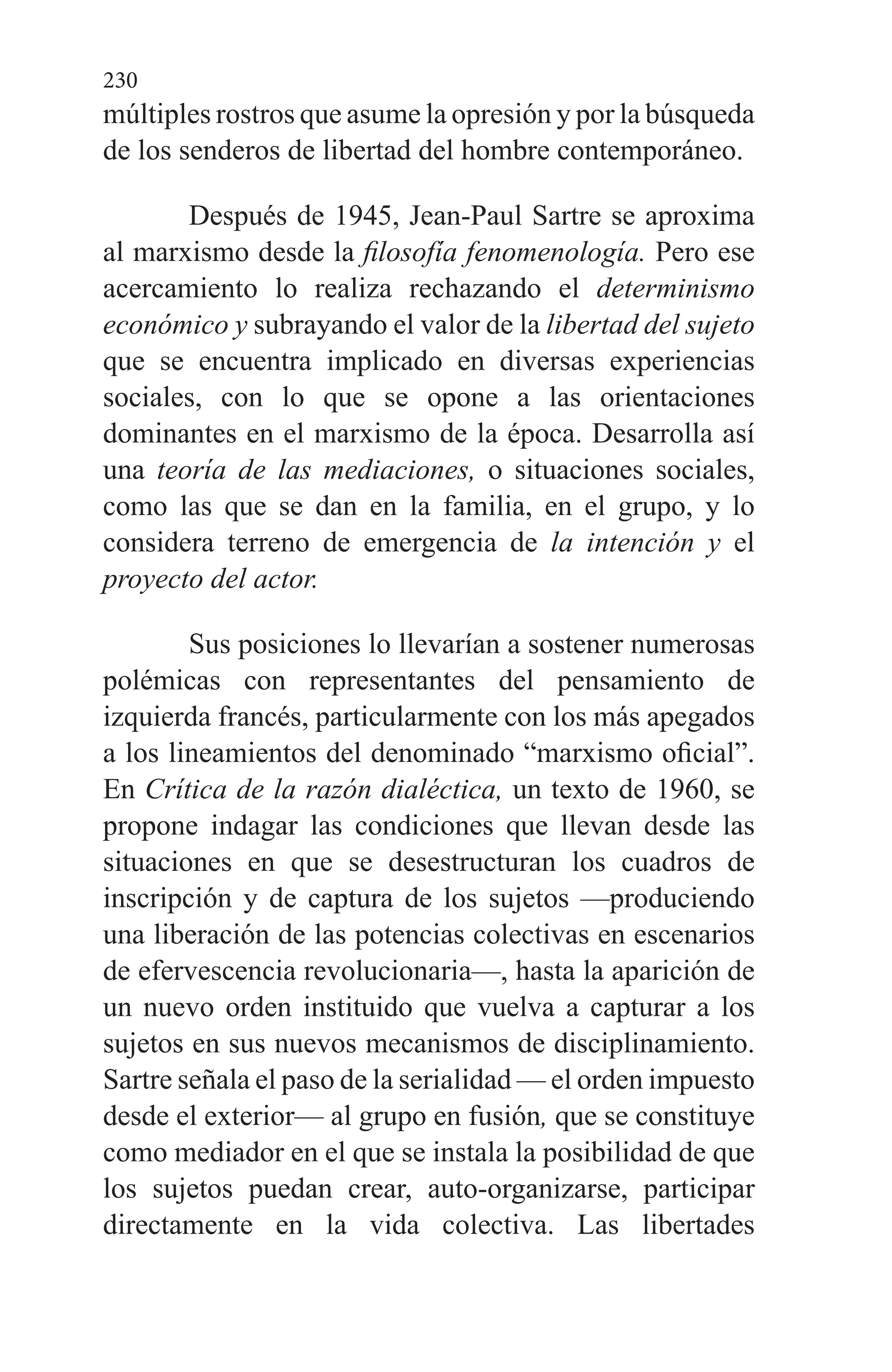
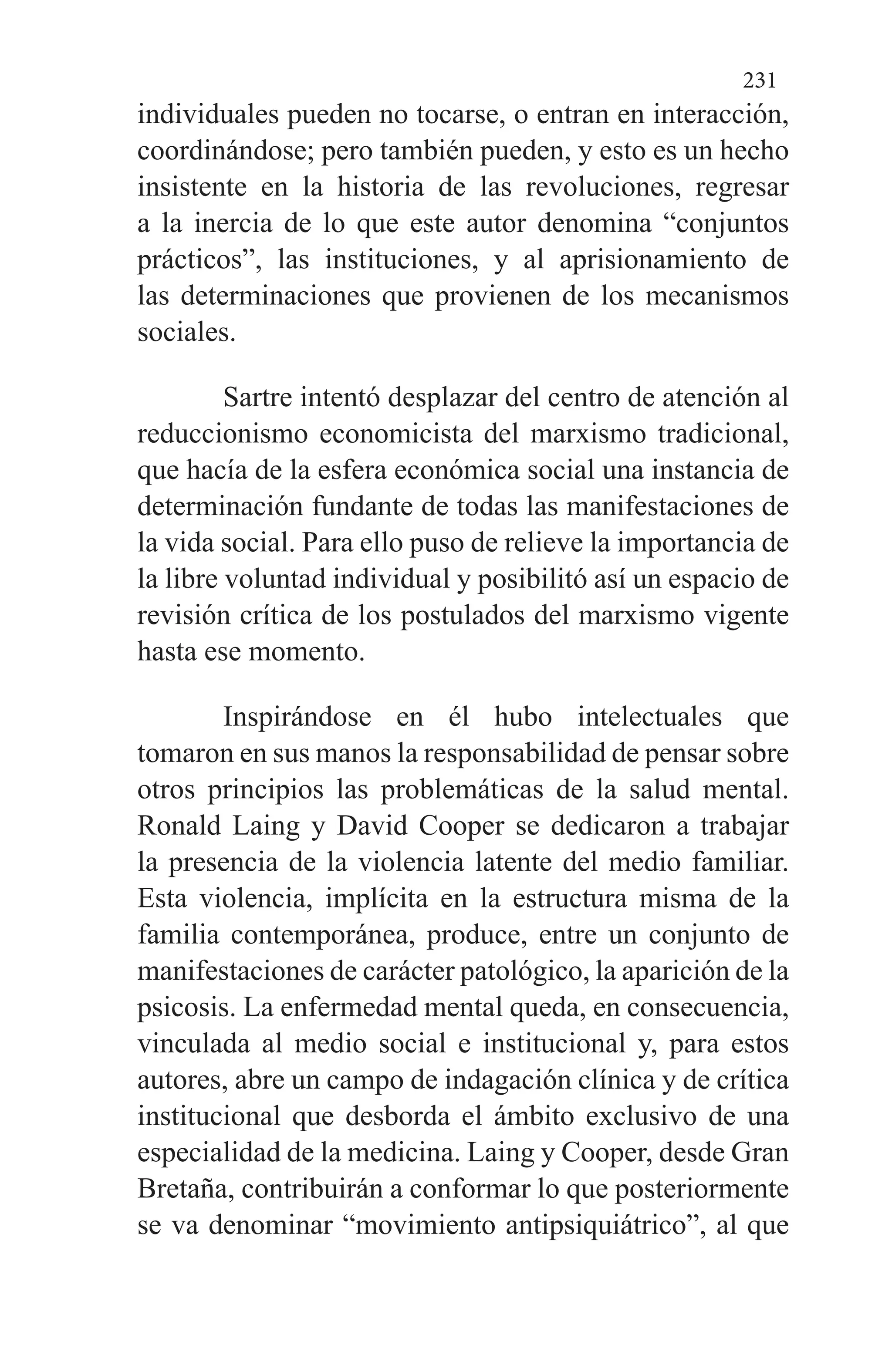

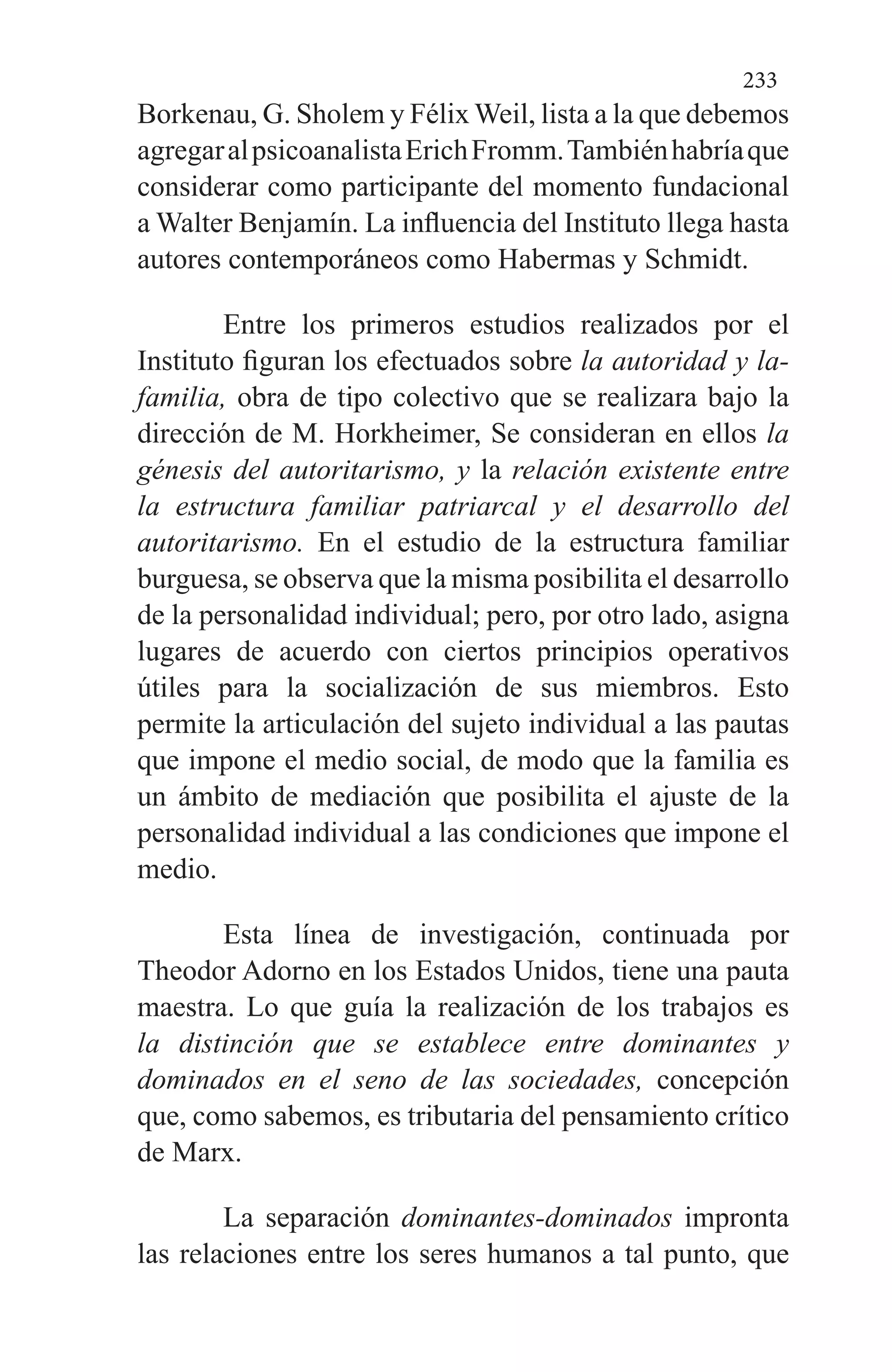


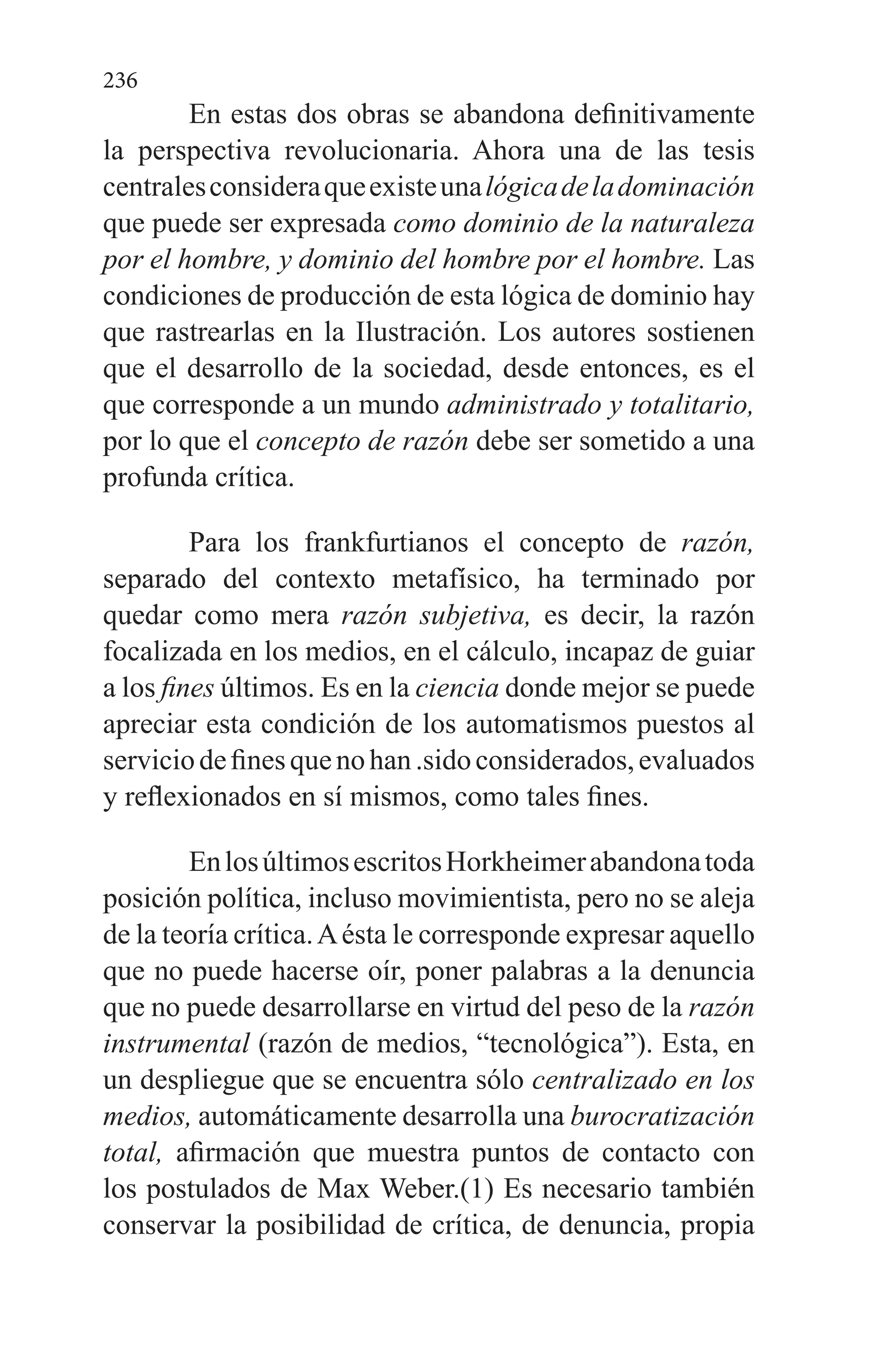
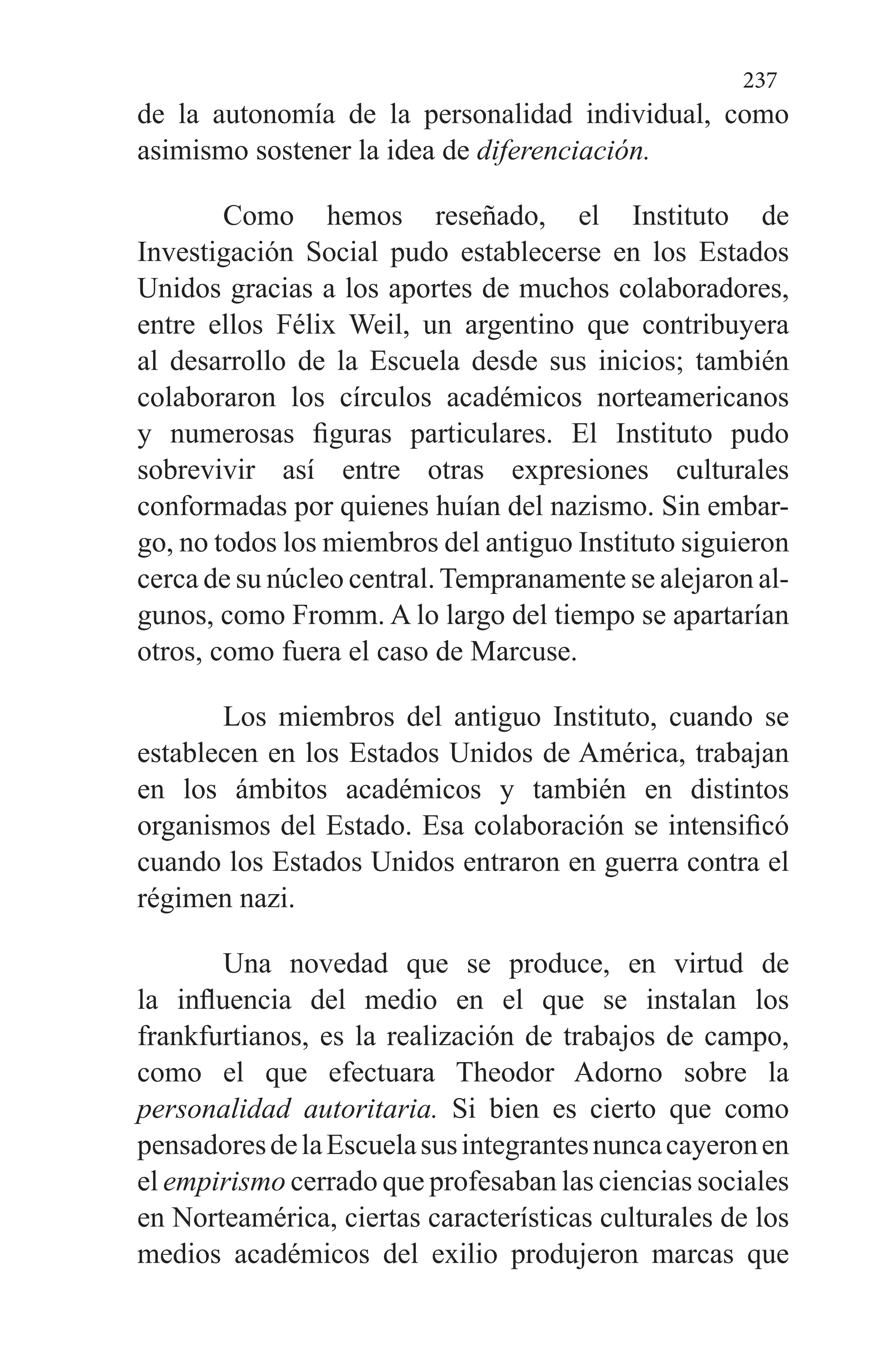





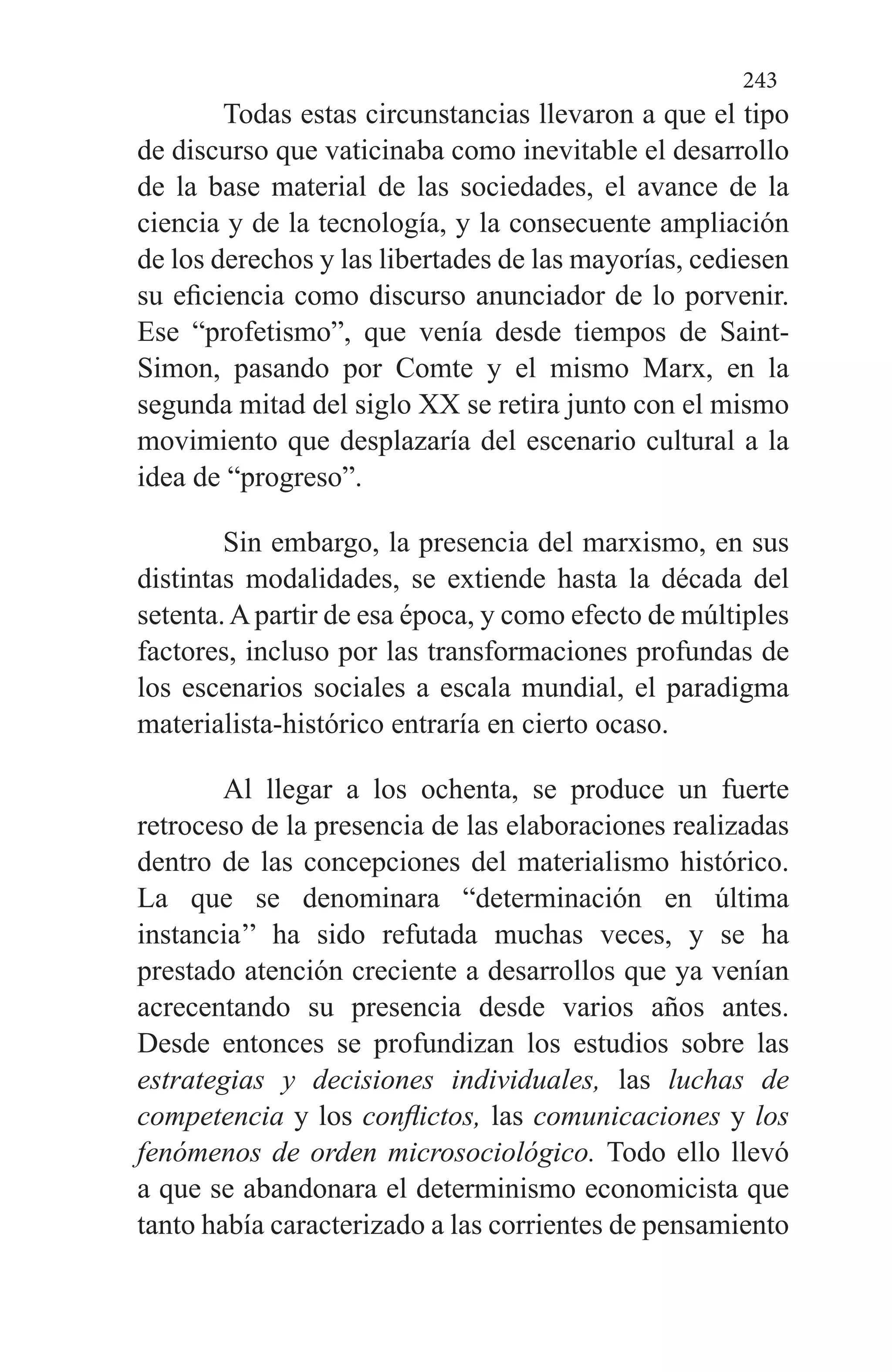
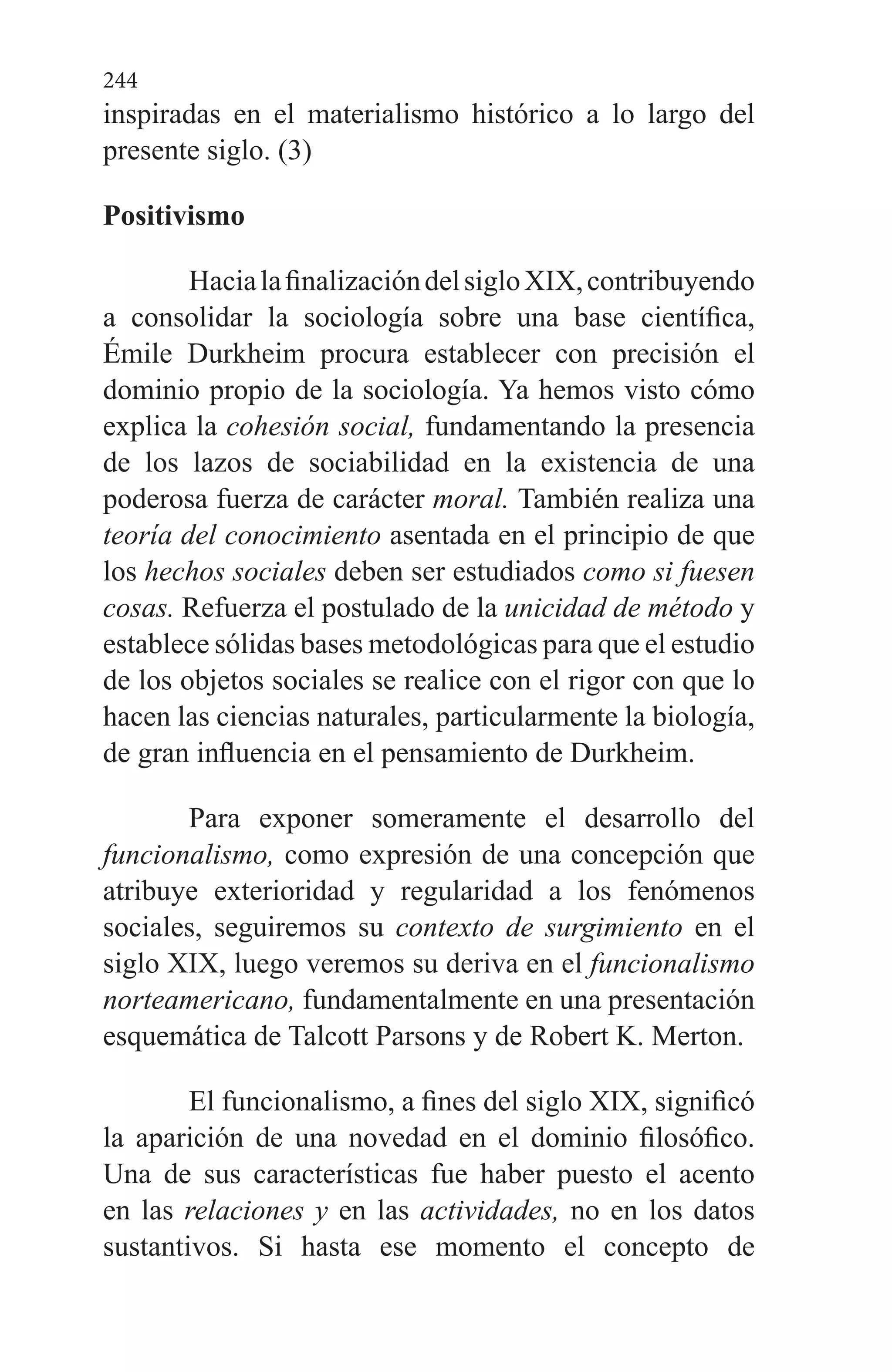








![253
se difumina. El objeto de la sociología es un sujeto y
su dominio de acciones, un agente que tiene capacidad
de comprensión, de acción y transformación del mismo
mundo natural y objetivo del que se encarga la sociología.
Esta concepción difiere de la tradición iluminista- y
racionalista que diera lugar al desarrollo científico y
tecnológico, al auge de las Ciencias de la Naturaleza,
que se ofrecían como modelo para los nuevos campos de
saber, entre ellos, la sociología.
Es la acción significativa, tal como fuera
elaborada por Weber, tal que será retomada para la
reflexión crítica en la fenomenología de A. Schutz.
Éste prolonga el interés de la filosofía fenomenológica,
particularmente los últimos aportes de Husserl, quien
se concentrara en el mundo de la vida (Lebenswelt).
Schutz desarrolla un programa para vincular la reflexión
fenomenológica con la sociología, así [...] su programa
está realmente dedicado a la fenomenología descriptiva
del mundo de la vida: la intersubjetividad no aparece
como un problema filosófico, sino sociológico. (7)
Por la importancia de los aportes de la
fenomenología a la sociología, como también a la
psicología y a la psicología social, expondremos a
continuación los desarrollos realizados en esta corriente
por A. Schutz.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-253-2048.jpg)


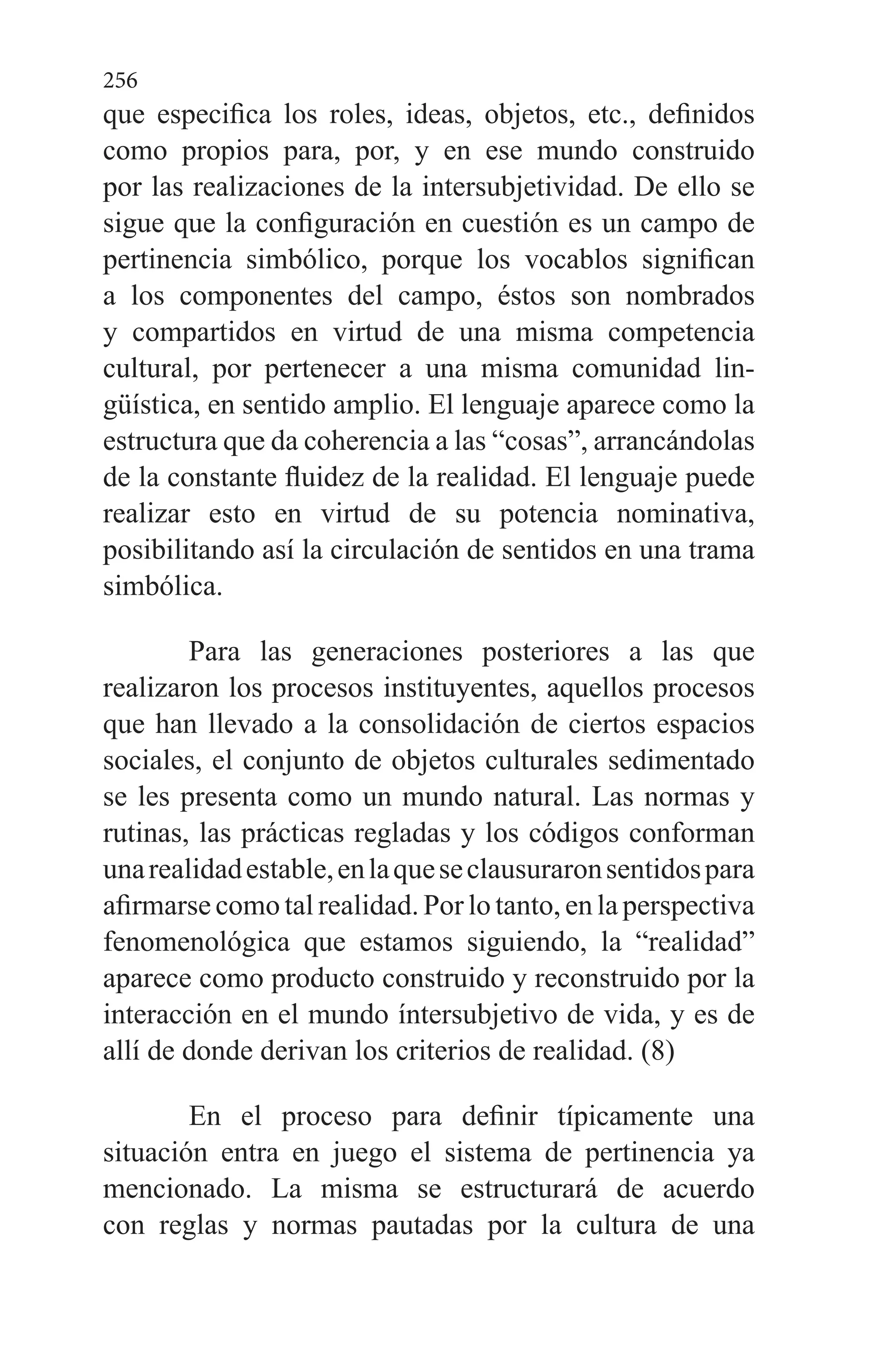





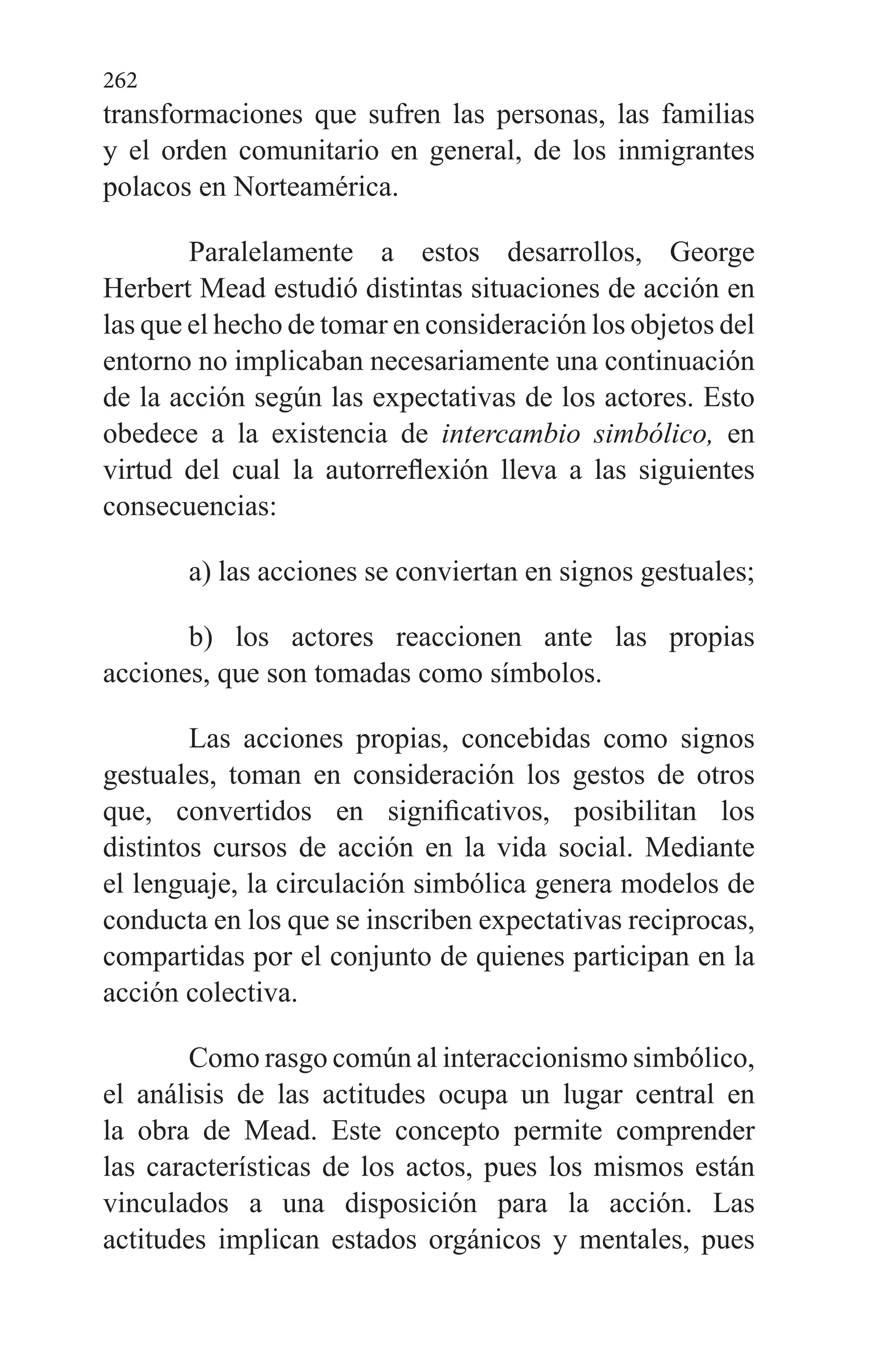




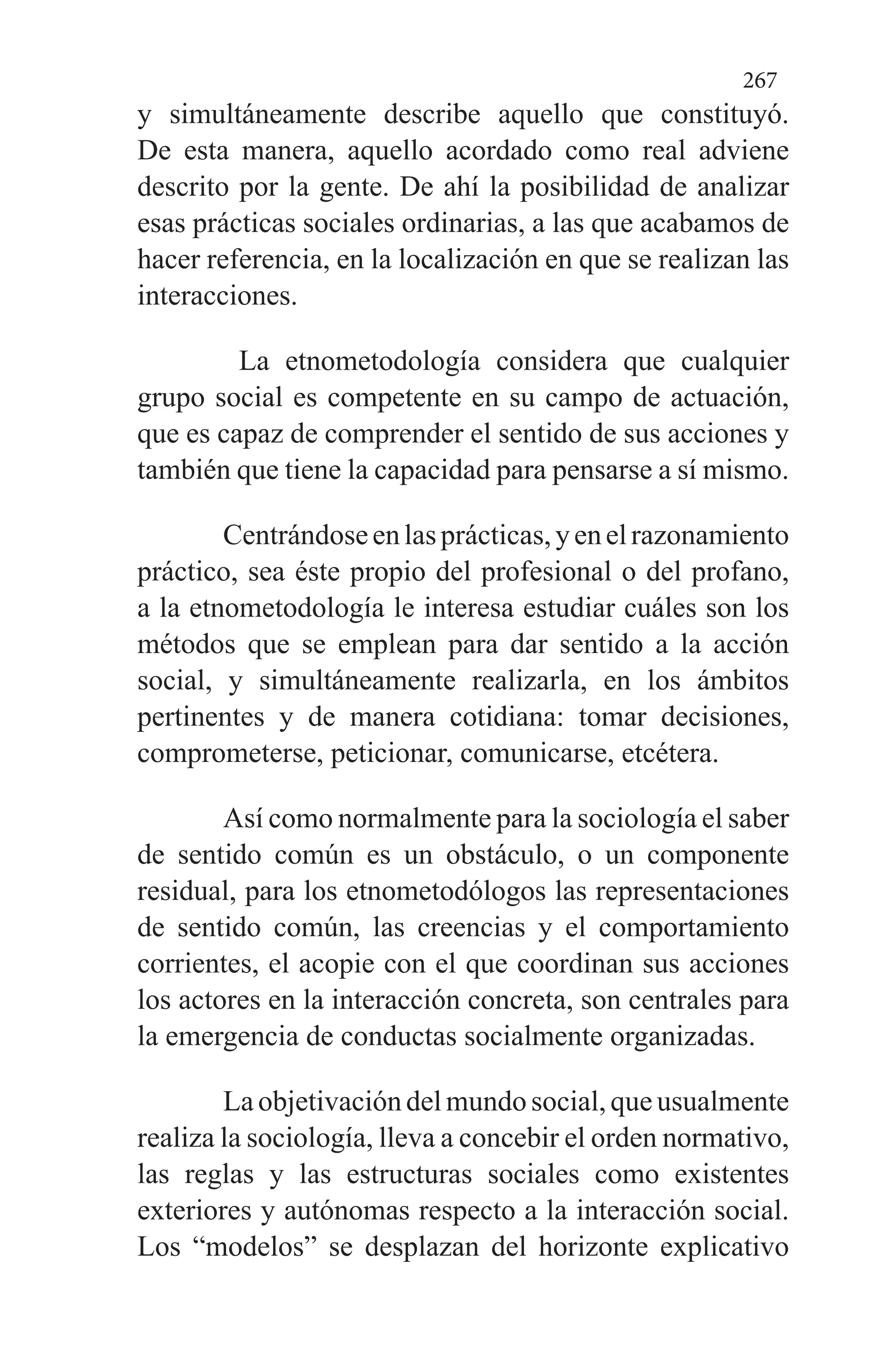

![269
cuenta de la producción de información, del tratamiento
que se da a la misma en los intercambios y del modo
en que se utiliza el lenguaje como recurso. Todo ello
permitiría:
[...] poner al día los procedimientos empleados
por los actores para interpretar constantemente la rea
lidad social, para inventar la vida en un bricolage
permanente [observar, en resumen) cómo fabrican un
mundo ‘”razonable” para vivir en él. (14)
La etnometodología y los estudios de las
situaciones de conversación realizan un examen de
la afirmación de Durkheim, quien sitúa el principio
fundamental de la sociología afirmando que los hechos
sociales deben ser tratados como si fuesen cosas. De
tal examen resulta que, debido a la objetividad de los
hechos sociales, se genera una realidad continua, que se
produce y reproduce localmente. Esta realidad social,
siempre realizada por los integrantes de la misma, es
descriptible y puede ser objeto de constante reflexión. Es
el fenómeno fundamental del que se ocupa la sociología.
Los etnometodólogos proponen en consecuencia
el estudio situacional. Como vemos, consideran,
siguiendo a Schütz en esta línea de pensamiento, que
las interacciones que se producen en la vida cotidiana
imperan, con sus marcos de sentido, tanto sobre los
actores, como sobre los observadores. La acción social se
asienta en el intercambio conversacional y es “indéxica”
de modo que el habla es situada en un contexto que
impone las reglas tácitas para la realización de los actos
de locución.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-269-2048.jpg)


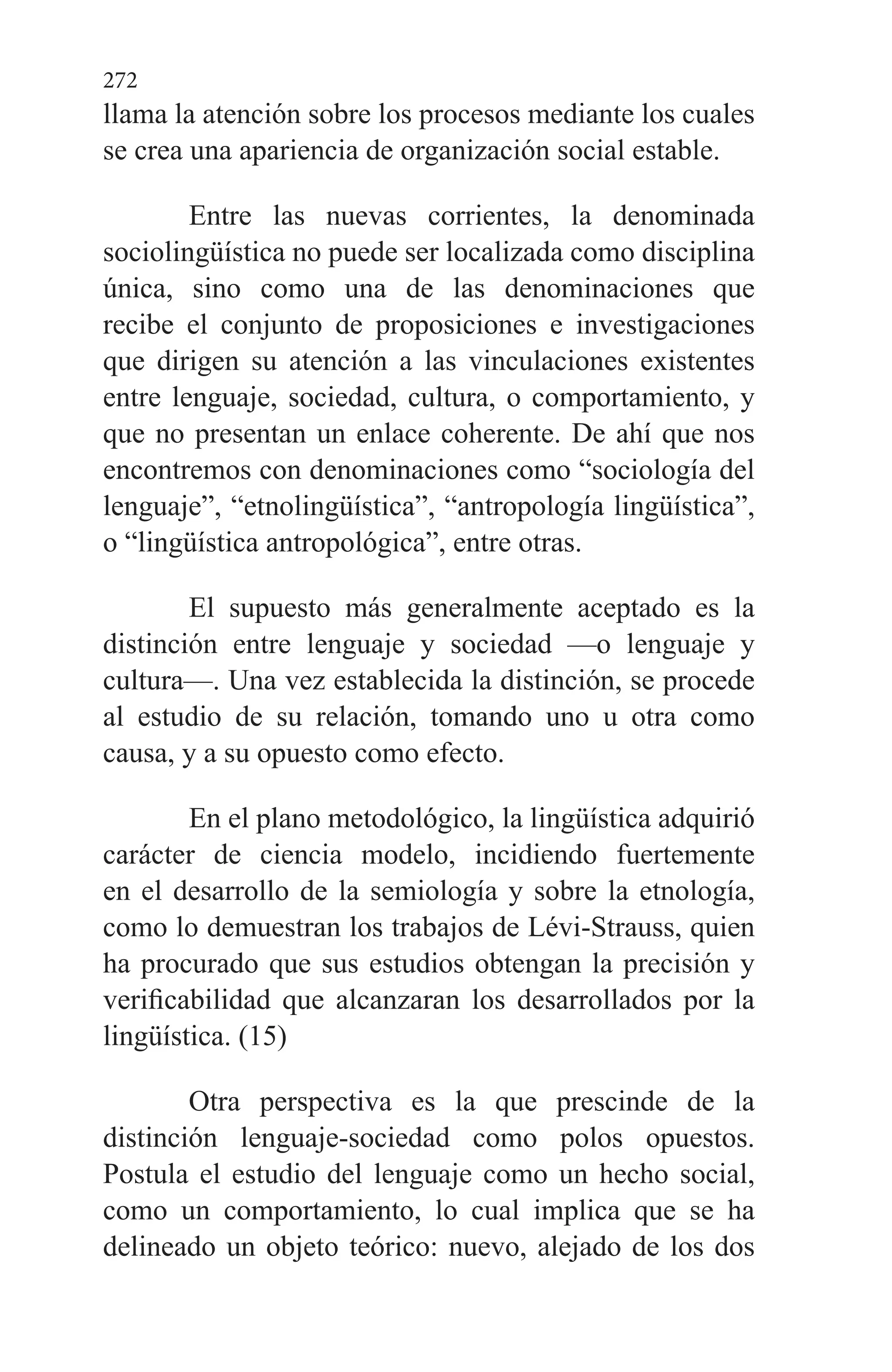


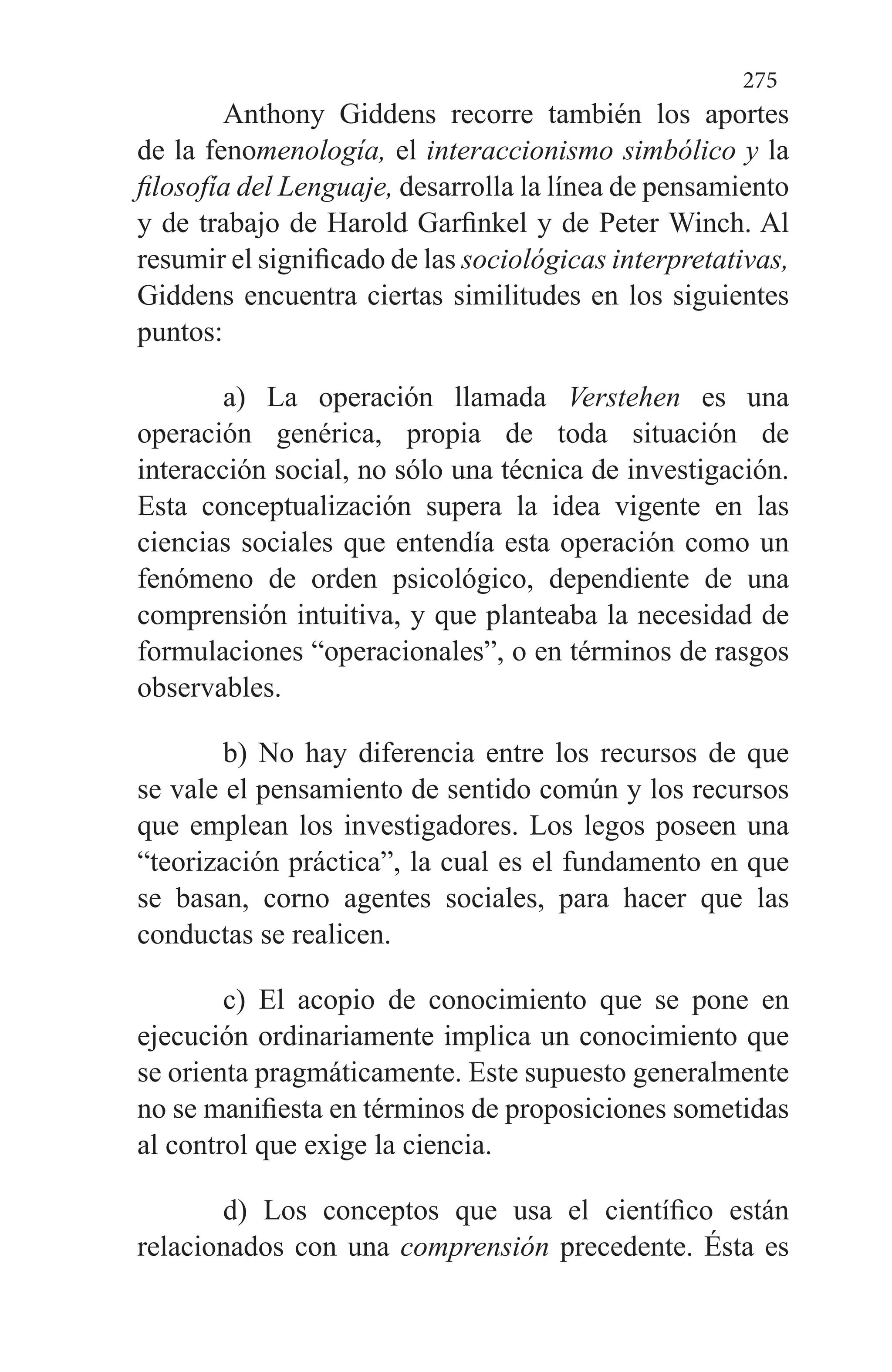
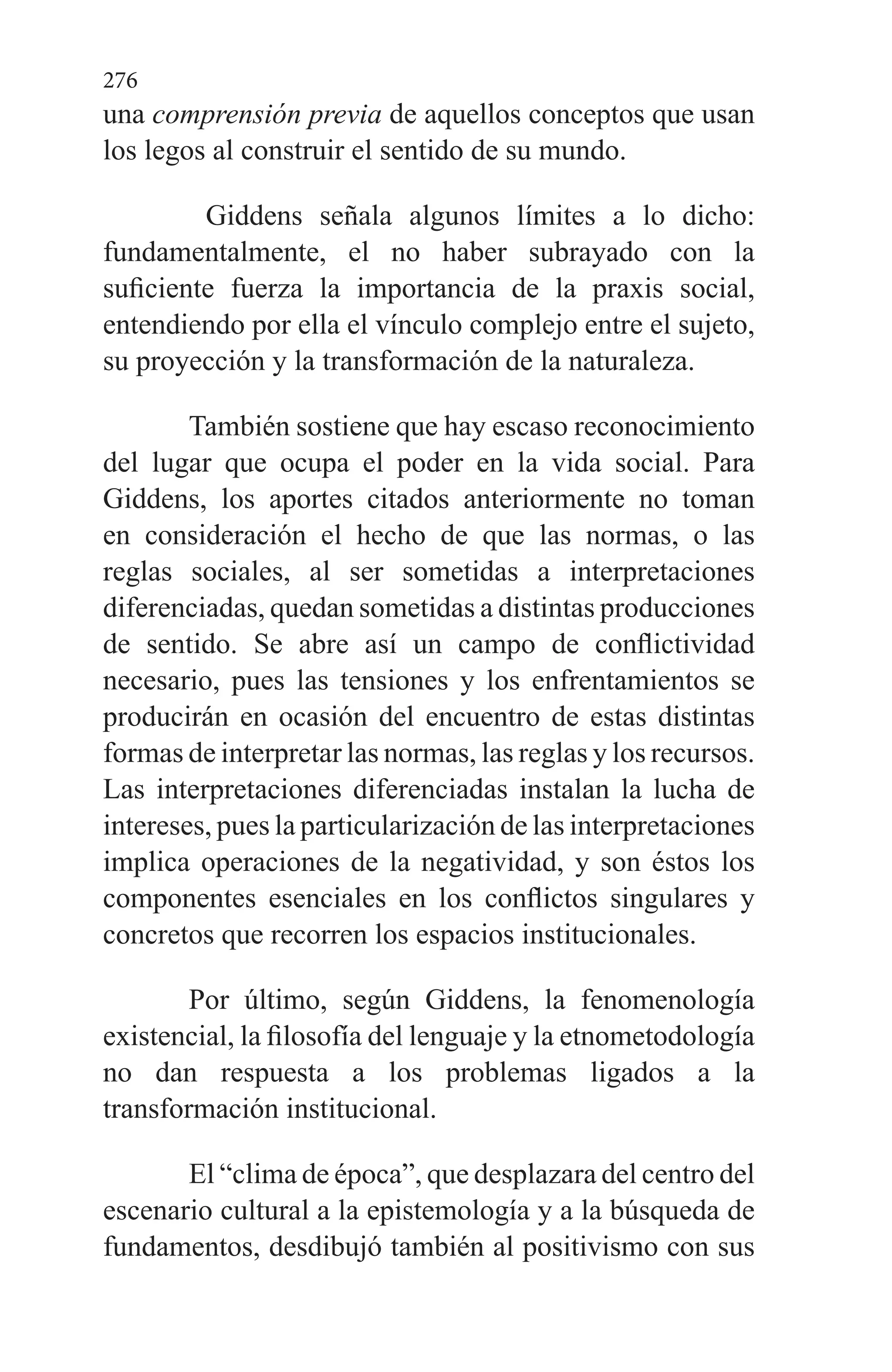






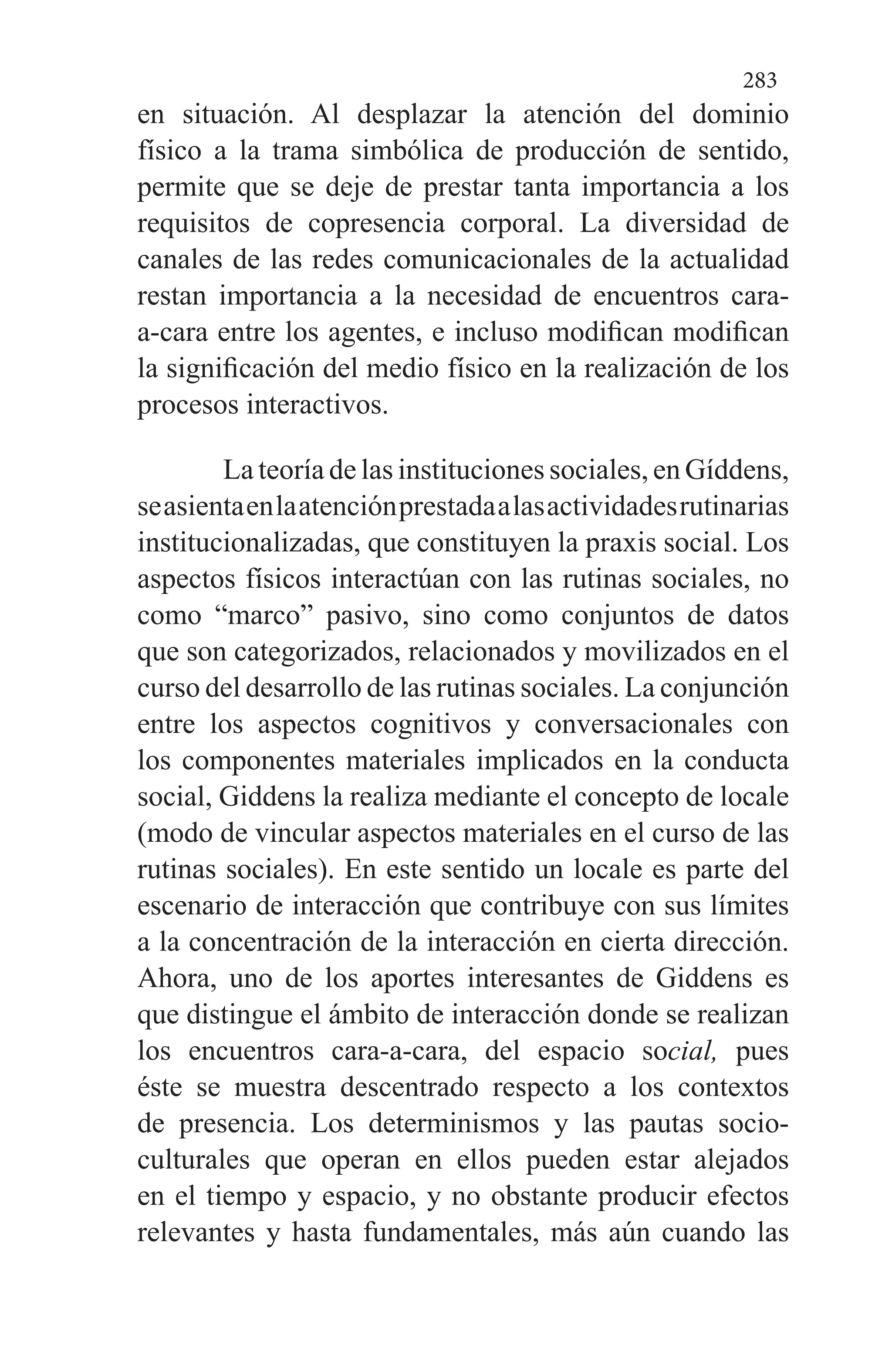

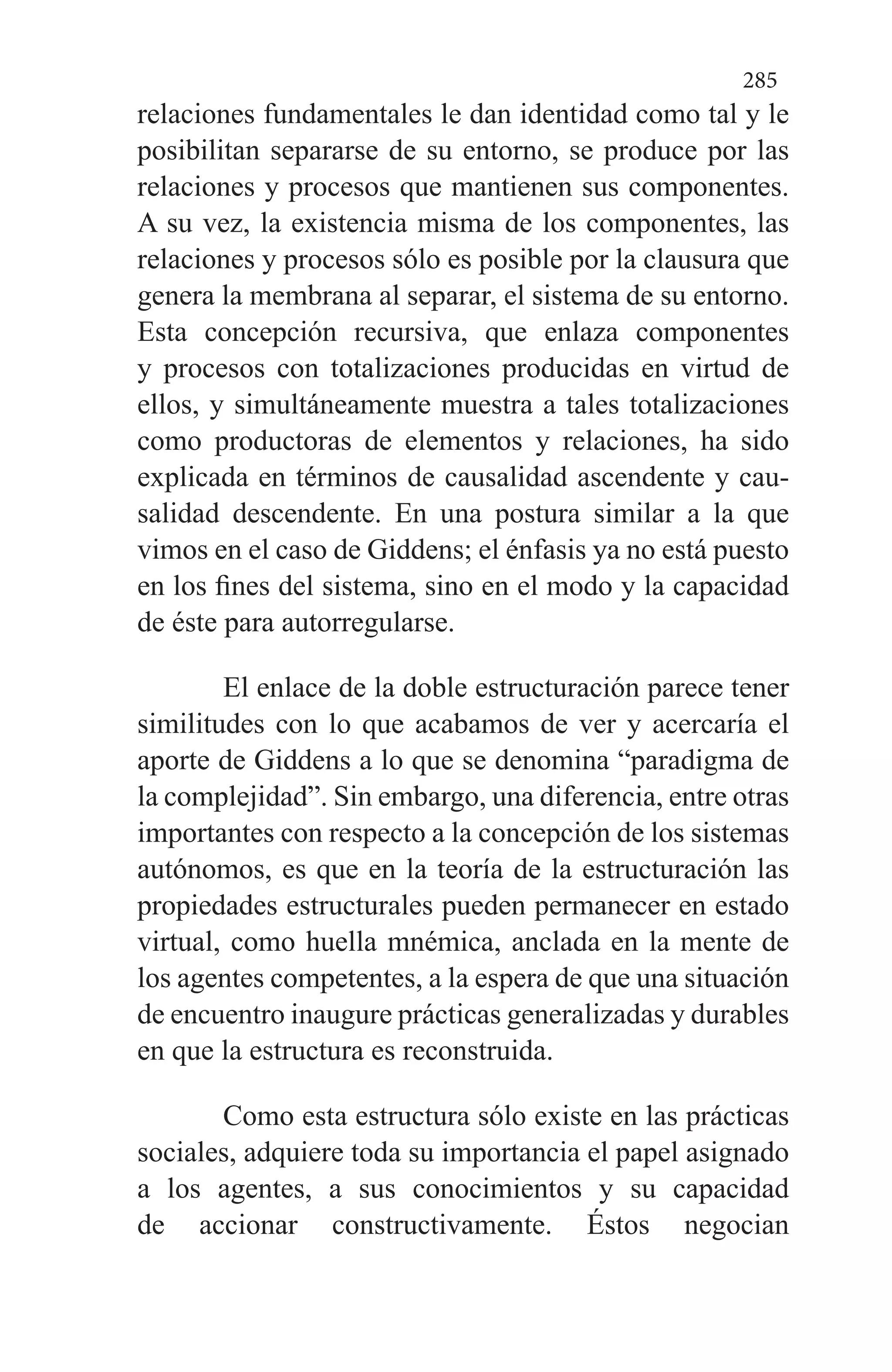
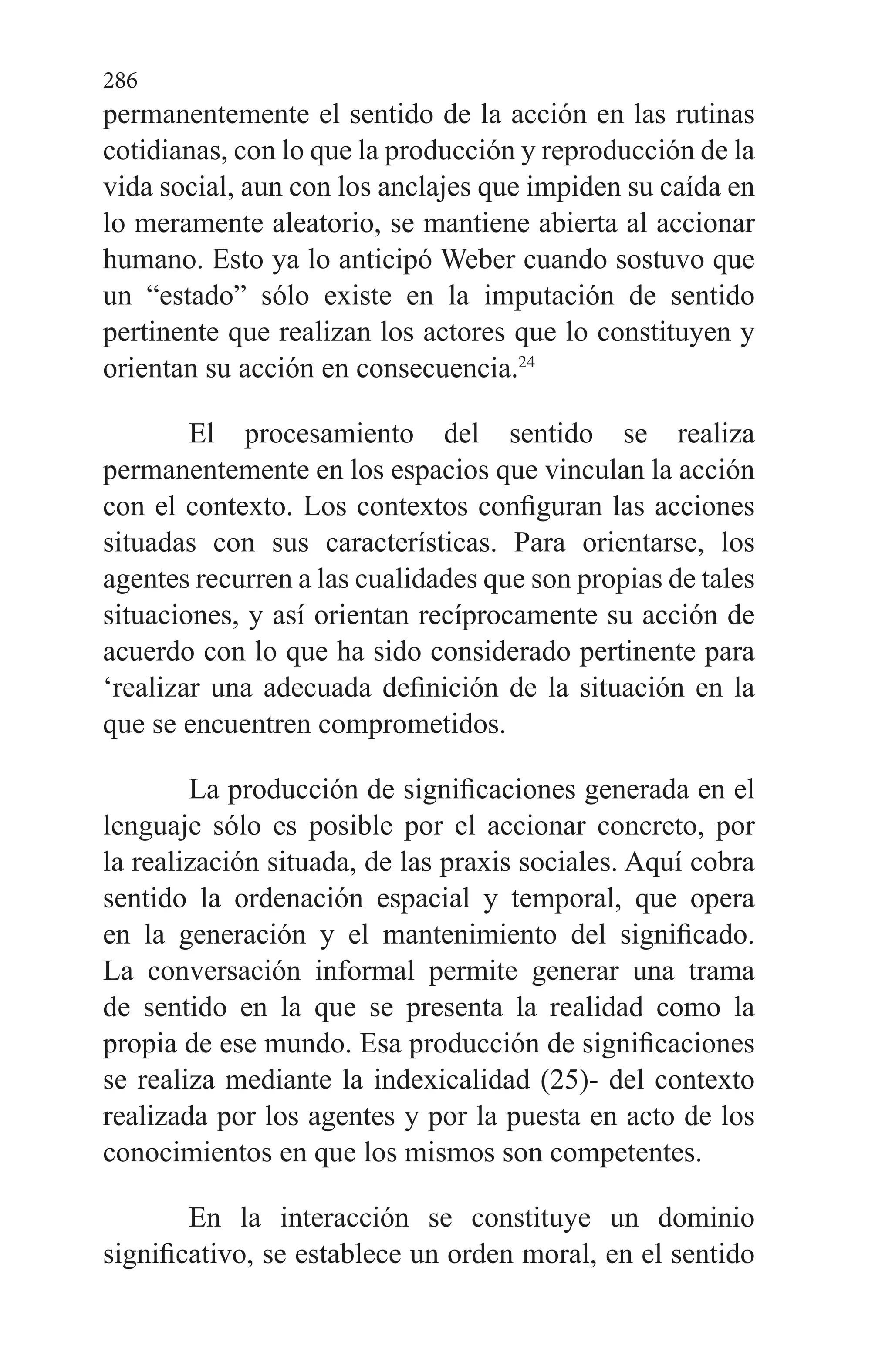






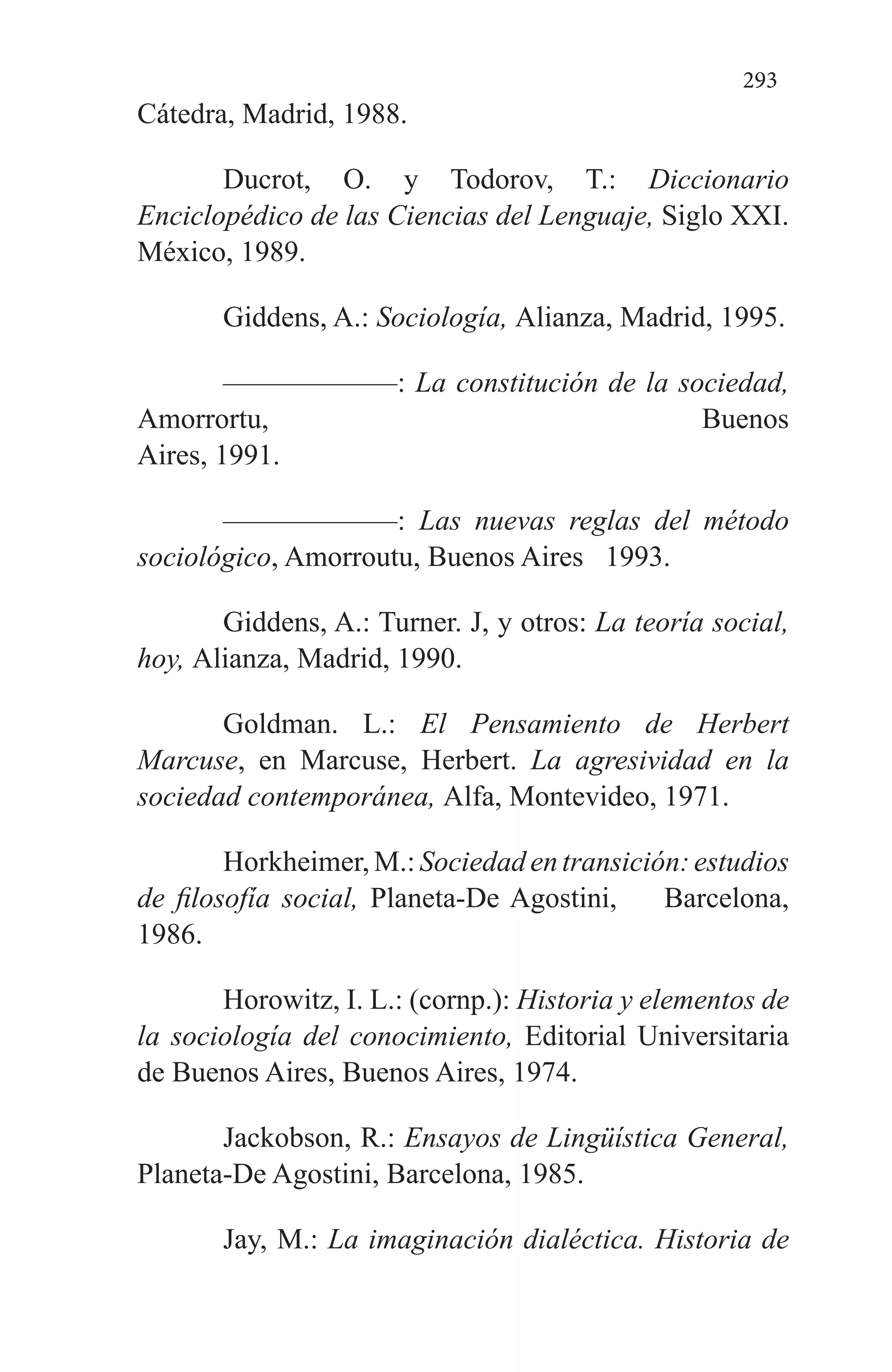
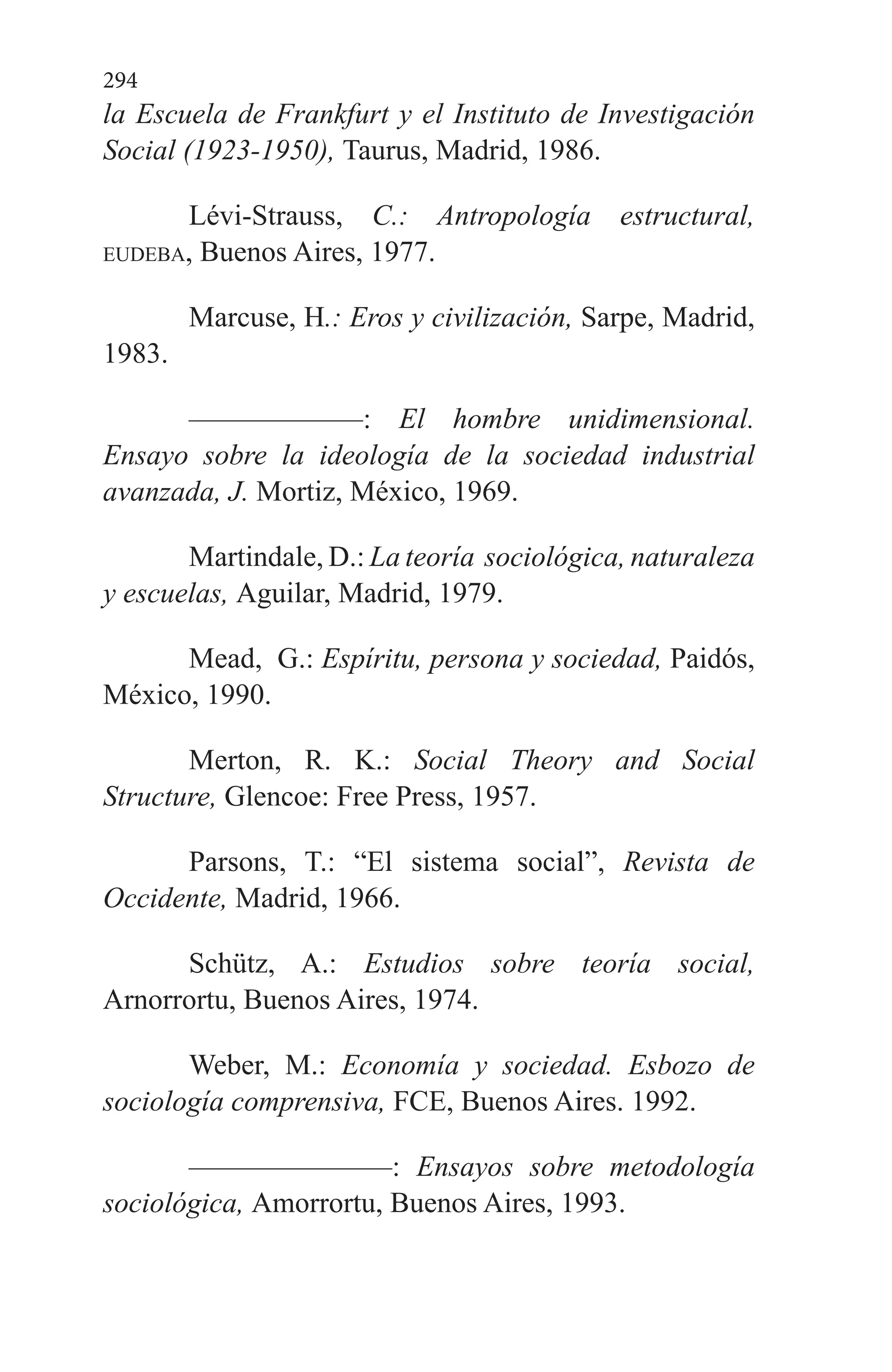
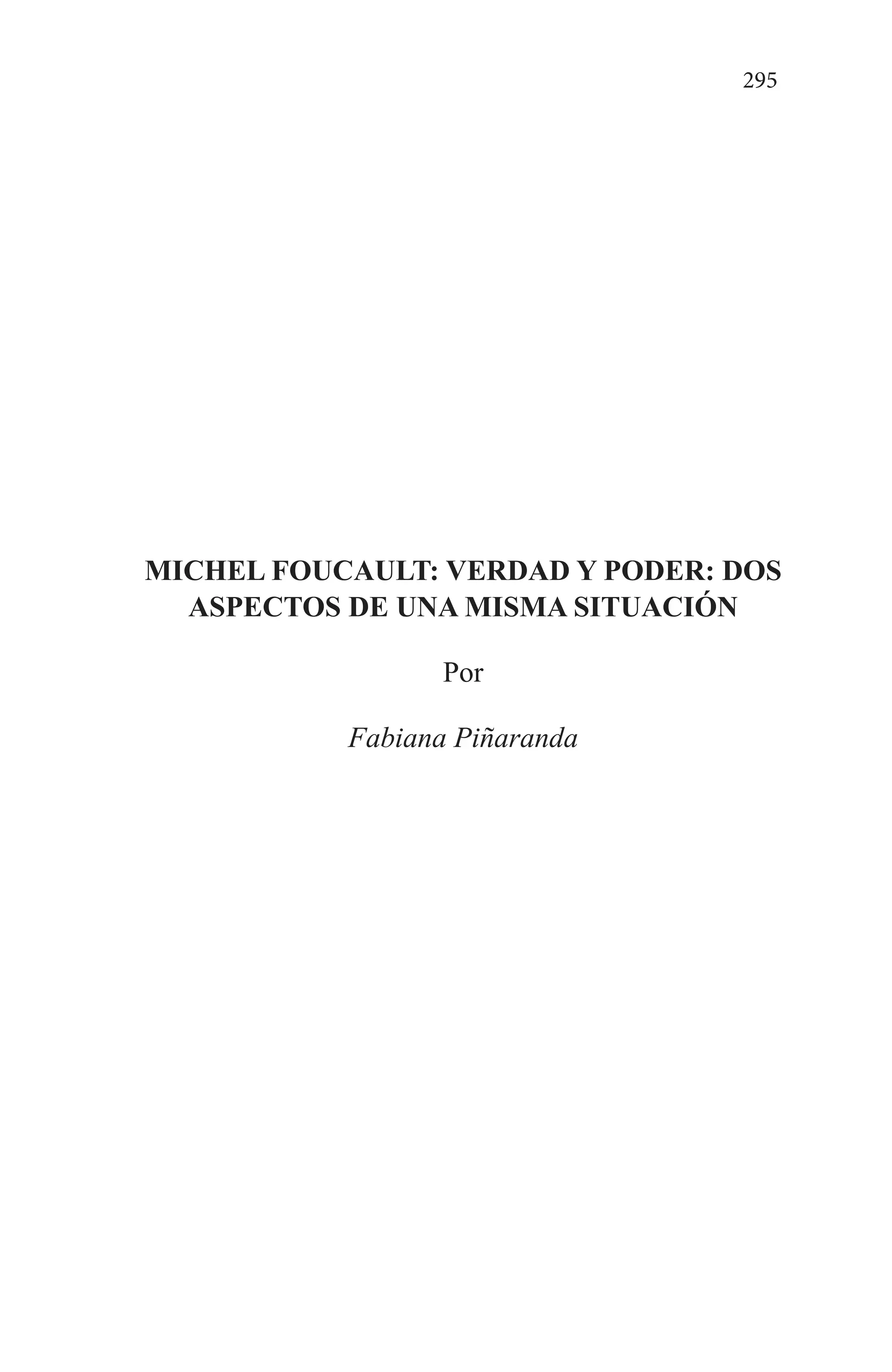


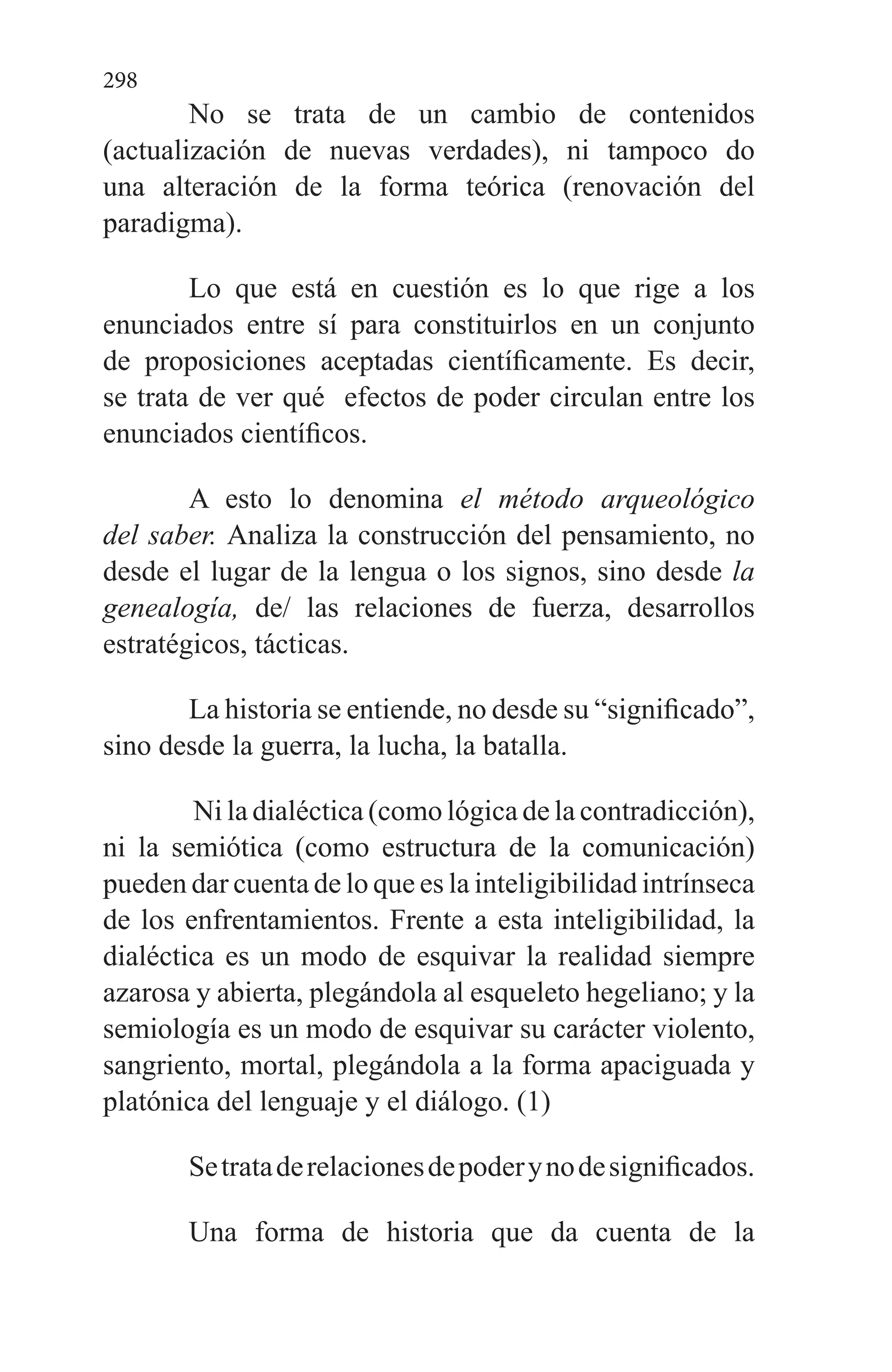



![302
del poder, es el efecto de estas movilidades de las
relaciones de fuerzas, encadenamiento en que se apoya
cada una de ellas/ y trata de fijarlas.
Para Foucault: [...] hay que ser nominalista
y el poder no es una institución, ni una estructura, ni
una potencia de, la que algunos estarían dotados: es
el nombre que se presta a una situación estratégica
compleja en una sociedad dada. (2)
Luego desarrollará algunas proposiciones acerca
del poder:
1- El poder no es algo que se adquiera, arranque
o comparta algo que se conserve o que se deje escapar;
el poder se ejerce a partir de innumerables puntos y en el
juego de relaciones móviles y no igualitarias.
2. Las relaciones de poder no están en relación
de exterioridad respecto de otros tipos de relaciones
(procesos económicos, relaciones de conocimiento,
relaciones sexuales), son inmanentes constituyen los
efectos inmediatos de las particiones, las desigualdades
y desequilibrios que se producen y son las condiciones
internas de tales diferenciaciones; no se hallan en la
superestructura con un simple papel de negación y
prohibición; desempeñan un papel productor.
3. El poder viene de abajo, no hay una oposición
binaria y global entre dominadores y dominados; hay
múltiples relaciones de fuerzas que se forman y actúan en
los aparatos de producción, la familia y las instituciones,
sirven de soporte a amplios efectos de escisión que reco](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-302-2048.jpg)

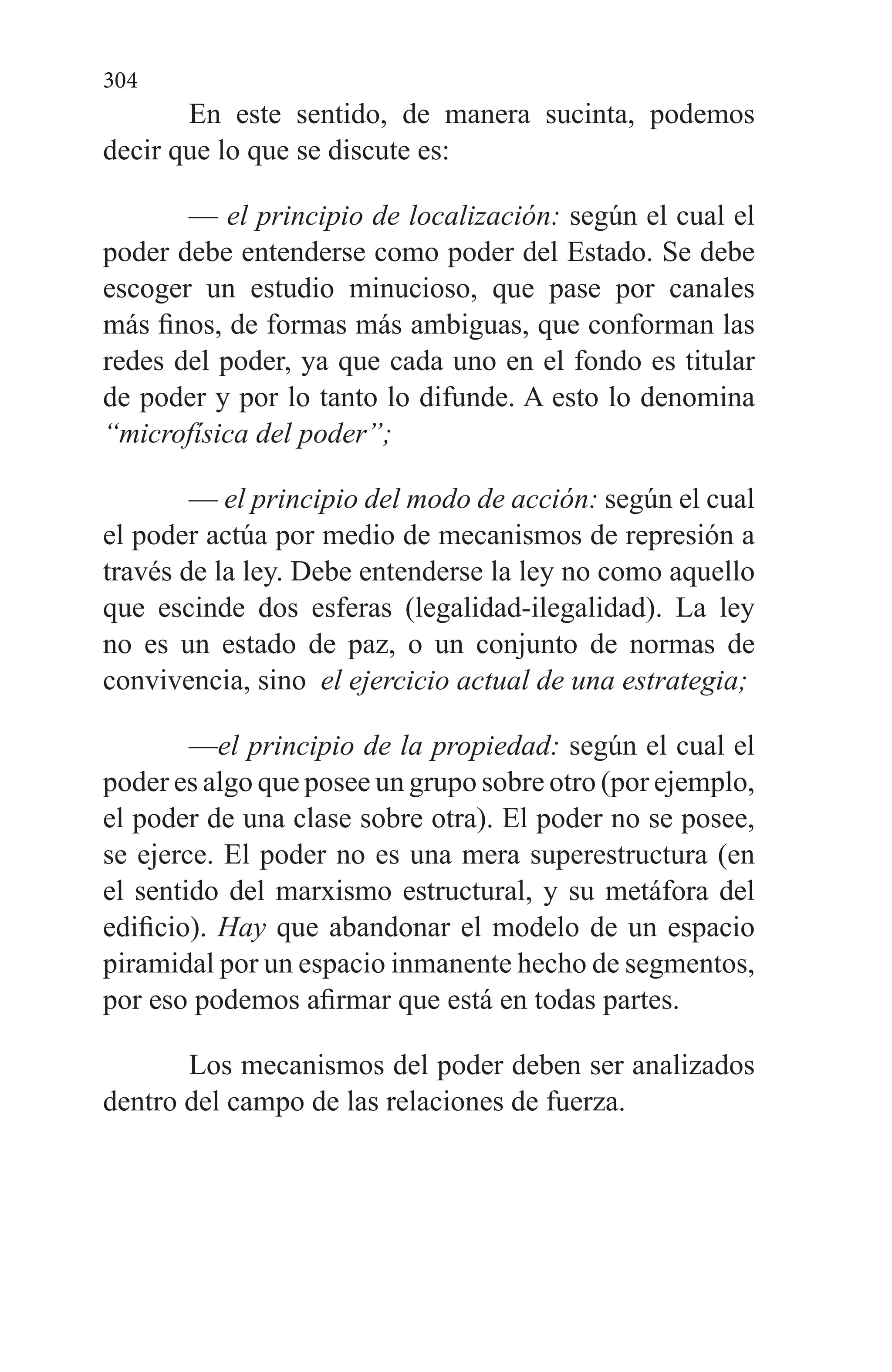

![306
conocimiento posee una historia, la relación del sujeto
con el objeto, más claramente, la verdad misma tiene
una historia. (3)
El trabajo de Foucault sobre la genealogía
del sujeto moderno, en tanto objeto del poder,
está profundamente ligado a la emergencia de su
preocupación corno teórico político (Dumm, 1996). La
tarea de explicar subjetividad y transgresión, en su obra,
es más que esclarecedora.
Foucault ha trabajado para desmitificar el sujeto
y mostrar cómo ha sido creado en condiciones sociales
determinadas y qué efectos produce en tanto se presenta
para nosotros como una verdad-evidencia. Pero no como
sujetos pre-dados, ni eternos, sino como sujetos
constituidos en procesos estratégicos, los cuales son a su
vez constituyentes de una realidad. De esta forma niega
la posibilidad de existencia de un “sujeto trascendente”.
Esta última idea de negación del sujeto
trascendente puede entenderse como una crítica al
marxismo, que considera al proletariado como el
sujeto histórico definido según el lugar que ocupa en la
producción, cuyo objetivo es, a la vez que se emancipa,
emancipar a la humanidad, a través de la revolución
socialista. (Para ampliar el concepto, se recomienda leer,
de K. Marx. La cuestión judía [1844], en Escritos de
juventud; El Manifiesto Comunista [1848], en Obras
escogidas.)
Es decir, se intenta dar cuenta de la constitución
misma del sujeto en su trama histórica.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-306-2048.jpg)






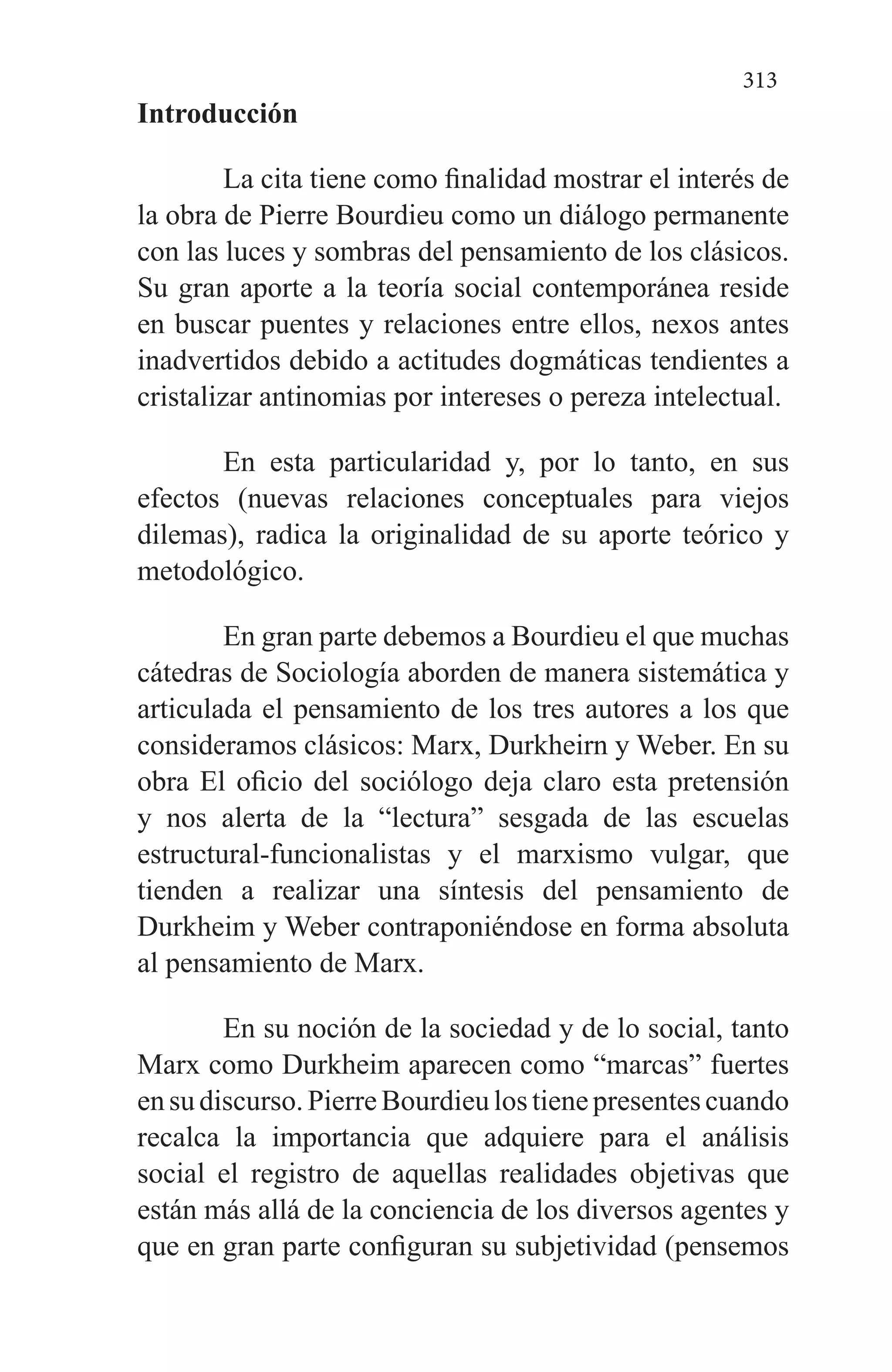
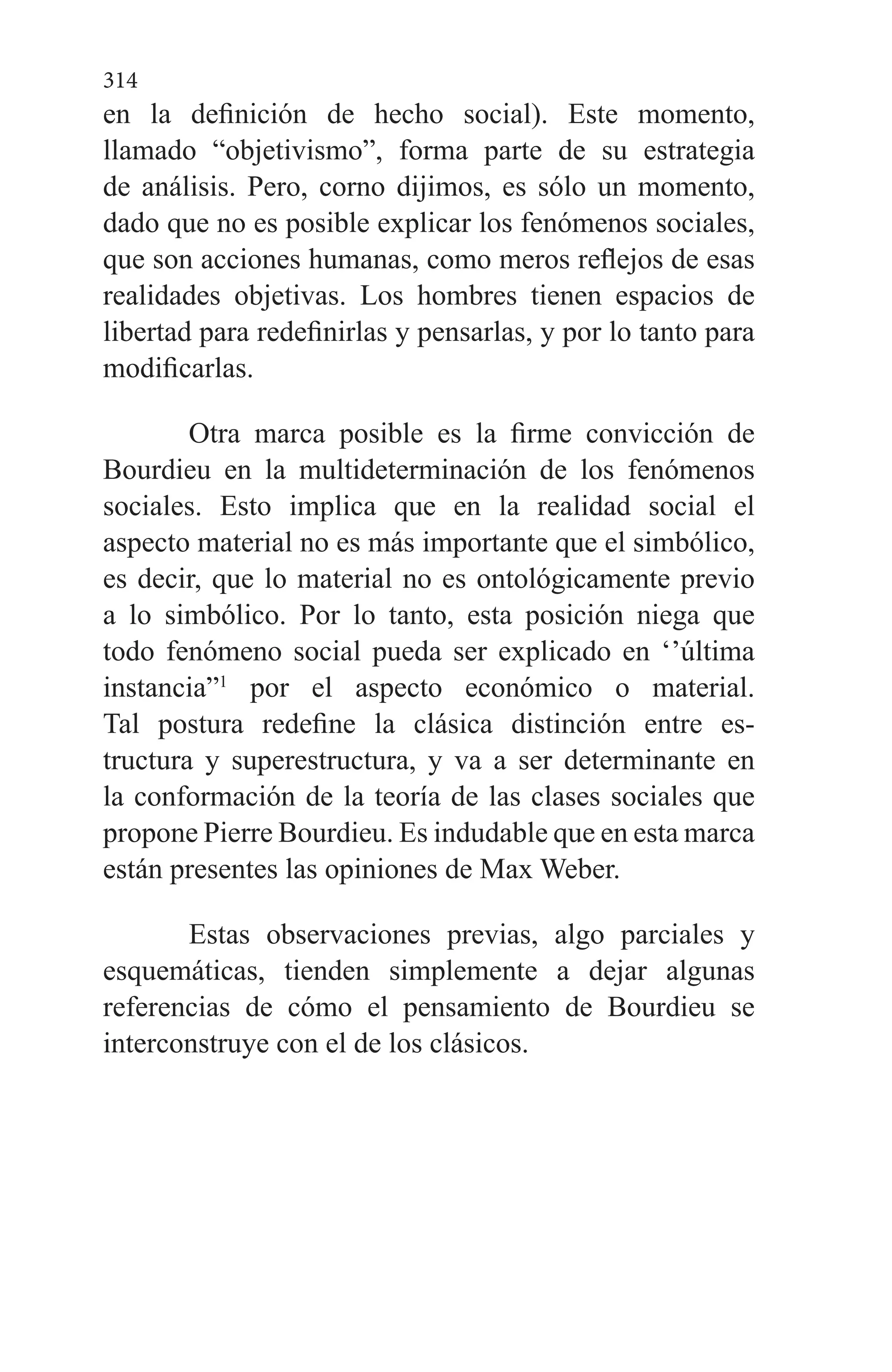

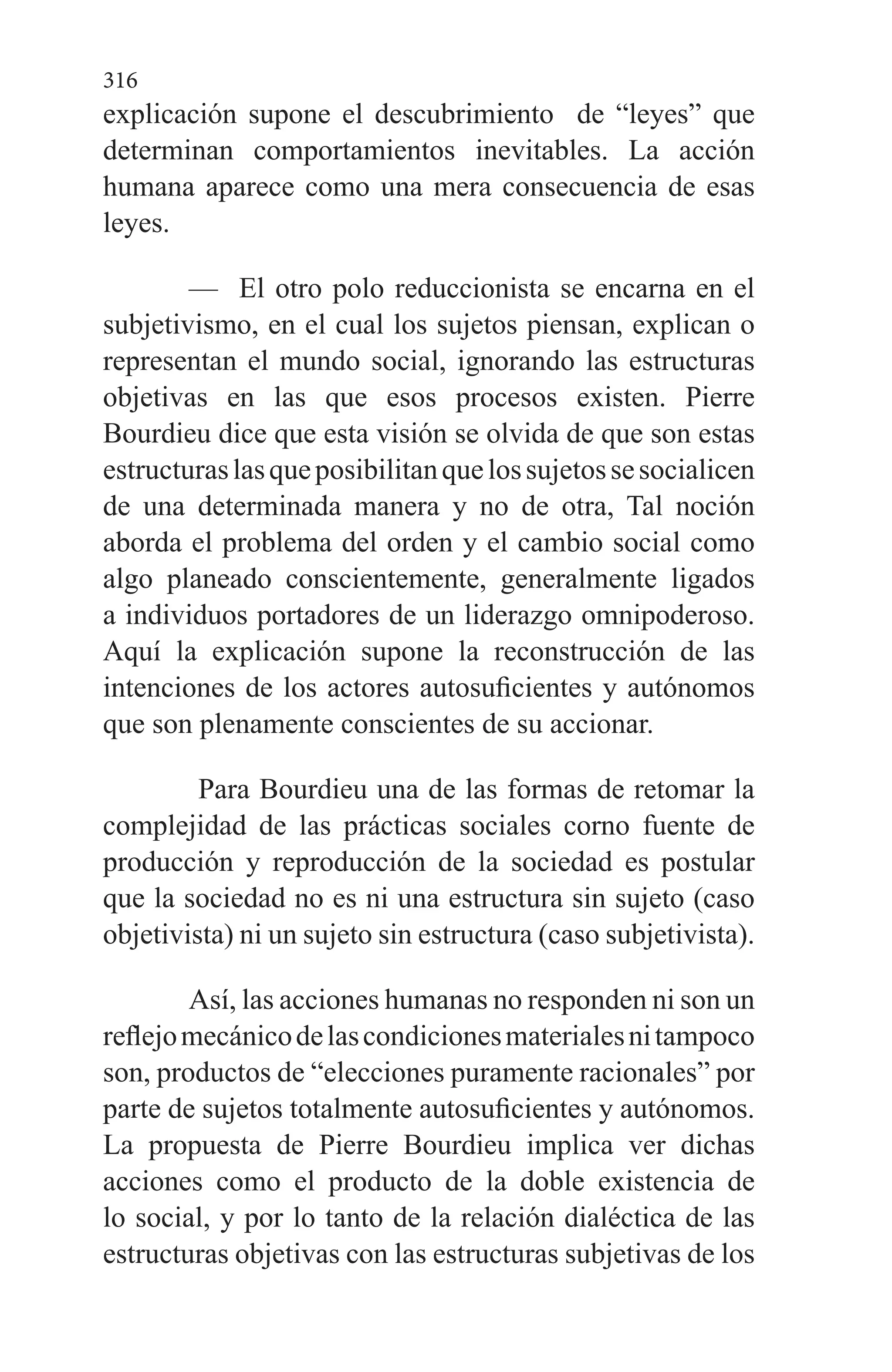
![317
agentes. En términos más concretos, hay que tener en
cuenta cómo las estructuras objetivas van a condicionar
a las estructuras mentales (formas de ver, percibir, sentir
lo real) y como éstas, a través de ser las que guían a las
prácticas sociales, condicionan a esa estructura objetiva;
por lo tanto, las prácticas sociales se retroalimentan de
este círculo en permanente transformación.
En palabras de Bourdieu:
[...] por, un lado, las estructuras objetivas
forman la base para las representaciones y constituyen
las constricciones estructurales que influyen en las in
teracciones [acciones sociales]; pero, por otro lado [y
en esto radica su visión dialéctica], estas representa
ciones deben también tenerse en cuenta, particular
mente si deseamos explicar las luchas cotidianas in
dividuales y colectivas que transforman o preservan
estas estructuras. (2)
Esta visión dialéctica de las prácticas sociales
que trata de romper con las falsas dicotomías entre el
objetivismo y el subjetivismo, también puede observarse
en otras formas discursivas: la oposición entre Individuo
y Sociedad. En toda ocasión explícita su rechazo a pensar
que entre los individuos y la sociedad existen relaciones
externas, y que como consecuencia se privilegie en la
explicación un polo sobre otro; todo lo contrario, ambos
se interconstruyen:
“Es la sociedad la que hace a los individuos. Y
son éstos lo que construyen a la sociedad”.](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-317-2048.jpg)
![318
Las prácticas sociales como objeto de estudio
Siguiendo con la necesidad de superar falsas
dicotomías y para no caer en un intelectualismo sin
referencias empíricas, Pierre Bourdieu se propone
constituir las prácticas sociales como objeto de estudio.
Éstas son visualizadas como producto de la relación
dialéctica entre sujeto y estructura y, a su vez, como
lugar privilegiado de observación de dicha relación.
Para ser más precisos, Pierre Bourdieu nos
muestra que en la noción de práctica social está la llave
para resolver esta falsa dicotomía dado que
[...] la práctica es a la vez necesaria y
relativamente autónoma con respecto a la situación
considerada en su inmediatez puntual, porque es el
producto de la relación dialéctica entre una situación y
un habitus”. (3)
Necesaria, en la medida en que toda práctica
se da en, o tiene relación con, un contexto o trama de
relaciones concretas. Relativamente autónoma porque, a
su vez, la práctica dependo de las representaciones y las
categorías con las cuales el sujeto interpreta ese contexto
y actúa en consecuencia.
En un sentido sociológico las prácticas sociales
son “tomas de posiciones” (estrategias) que los agentes
desarrollan según ciertas disposiciones internas o formas
de representación de lo social (habitus), que a su vez
son configuradas por la posición social (campo) que
ocupan esos agentes. Por lo tanto, las prácticas no están](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-318-2048.jpg)




![323
Esta noción que permite reconstruir la trama
de los distintos determinantes de la desigualdad social,
nos conduce a la posibilidad de construir una teoría de
las clases sociales que tenga en cuenta tal complejidad
social.
La posición de cada clase en el espacio social
global es, entonces, el resultado del conjunto de las
posiciones relativas que ocupan los agentes en los
campos específicos. Siguiendo a Alicia Gutiérrez:
[...] en ese espacio, los agentes y los grupos de
agentes se definen por sus posiciones relativas, según
el volumen y la estructura del capital que poseen. Más
concretamente, la posición de un agente determinado
en el espacio social se define por la posición que ocupa
en los diferentes campos, es decir, en la distribución de
los poderes que actúan en cada uno de ellos (capital
económico, cultural, social, simbólico, en sus distintas
especies y subespecies)”. (7)
En esta lógica de construcción de las distintas
clases es necesario establecer algunas aclaraciones que
para Pierre Bourdieu aparecen como estratégicas.
En primer lugar, no debemos olvidar que estamos
“elaborando” el espacio social y que tal clasificación es
siempre una clasificación teórica y no real.
“La ciencia social no ha de construir clases
sino espacios sociales dentro de los cuales puedan ser
diferenciadas clases [...] En cada caso ha de construir y
descubrir el principio de la diferenciación que permite](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-323-2048.jpg)
![324
re-engendrar teóricamente el espacio social empíri
camente observado.
La validez misma de la clasificación amenaza
con incitar a percibir las clases teóricas, agrupaciones
ficticias que sólo existen en una hoja de papel, por
decisión del intelectual del investigador, como clases
reales, grupos reales”. (8)
Pierre Bourdieu señala aquí que las personas
inscriptas en las semejanzas estructurales y que
conforman así la clase teóricamente construida, tienen
sólo la probabilidad de actuar en conjunto, sin que ello
signifique que mecánicamente se constituyan en una
clase en el sentido marxista, esto es, grupos movilizados
en pos de unos objetivos comunes, y en particular contra
otra clase.
Hay que distinguir que una clase pasa de la clase
sobre el papel a la clase real a costa de una labor política
de movilización.
En segundo lugar, esta construcción debe ser
contextualizada históricamente.
Nada permite suponer que este principio de
diferenciación vaya a ser el mismo en cualquier tiempo
y en cualquier lugar [...] Pero salvo las sociedades
menos diferenciadas, todas las sociedades se presentan
como espacios sociales, es decir estructuras de diferen
cias que sólo cabe comprender verdaderamente si se
elabora el principio generador que fundamenta es
tas diferencias de objetividad. Principio que no es más](https://image.slidesharecdn.com/introcuccionalasociologia-160410205402/75/Introcuccion-a-la-sociologia-324-2048.jpg)