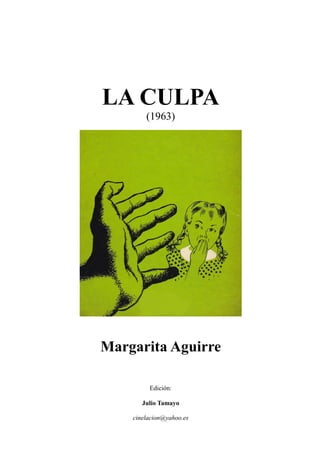
LA CULPA (1963) Margarita Aguirre
- 1. LA CULPA (1963) Margarita Aguirre Edición: Julio Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 INTROITO La mejor manera de ser invisible es ser la sombra de un artista o crítico de prestigio, tu nombre quedará relegado a las notas a pie de página de la historia de la literatura. Le pasó a la genial Eulalia Galvarriato (“Cinco sombras”) con el putañero y misógino Dámaso Alonso, su esposo, y le pasó a la genial Margarita Aguirre (1925-2003) con el violador y misógino Pablo Neruda, del que era su agente, su secretaria personal (sin remunerar), su biógrafa, la primera (“Genio y figura de Pablo Neruda” (1964), ampliada en “Las vidas de Pablo Neruda” (1967)), su correctora y su editora (“La barcarola”). La hija de don Sócrates, cónsul en Buenos Aires, tuvo la desgracia de conocerle en 1933 a la edad de 8 años, él tenía 29, y a partir de ahí se unieron sus destinos. Aunque siendo más concretos ella ligó el suyo al de él, al menos hasta que murió su marido, 1969, y tuvo que buscar otro empleo para mantener a su familia, el suyo al de ella no, ni tan siquiera leía sus escritos, ni el de ninguna mujer. No es lo único que tienen en común Galvarriato y Aguirre, también el dominio de la prosa poética, aquella que va mucho más allá de la mera descripción, del naturalismo aséptico. Cada frase es un verso con autonomía, cada párrafo un poema. Los textos de ambas están llenos de imágenes, de fogonazos del lenguaje. Sus personajes son hipersensibles, inadaptados, autistas, que construyen su propio mundo, un mundo pequeño, enclaustrado, en el que sentirse seguros, felices. Se aferran a un determinado número de palabras con el que iluminan su triste presente, son creadores, aunque los demás solo vean a enfermos solitarios. Niños locos, tontos, raros, que solo encajan en su imaginación. El suyo es un existencialismo (“en aquel tiempo mis lecturas favoritas eran sobre todo el existencialismo, yo creo que todos lo leíamos para aplaudirlo o denostarlo”), fatalismo, inocente, infantil, nada que ver con el extrañamiento agresivo, victimista, de Camus, Cela o Sartre. En una época en la que primaba la literatura social, la literatura de superficie, Galvarriato y Aguirre ponen el foco en el individuo, en sus sensaciones, sueños.
- 4. 4 Característica que hermana a la Generación chilena-argentina de los 50, y a la española de Los niños de la Guerra, también liderada por mujeres, Laforet, Gaite, Matute, etc. Chilena-argentina porque Margarita Aguirre se crió, y desarrolló el grueso de su carrera, en la Argentina (solo volvió a Chile cuando murieron su marido, el argentino Rodolfo Aráoz, y sus dos hijos), otra razón más por la que su nombre, su obra, en la actualidad está olvidada, salvo alguna reivindicación aislada de la aliteraria crítica feminista, para los argentinos era considerada una escritora chilena, y para los chilenos una escritora argentina. El boom de la literatura hispanoamericana en todo el mundo no le pilló ni de refilón, ninguno de sus cinco libros llegó a España, salvo las biografías de Neruda, en general el de ninguna escritora. El boom, además de misógino (incluidos los cuentistas, ¿por qué a todo el mundo le suenan Cortázar y Borges, y a nadie Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas?), solo primó el faulknerismo, el exotismo, dejando de lado al existencialismo, demasiado europeo, universal, como para ser vendido como algo diferente, nuevo, se ve que calcar a los americanos era una vaga novedad, más original.
- 5. 5 Volvamos a Margarita Aguirre, “una morena olivácea, delgadísima, de movimientos lánguidos, cuyos ojos muy negros, penetrantes y pensativos, a menudo vueltos hacia adentro, crecían a la sombra de una chasquilla francesa (nos parecía francesa, tal vez por alguna imagen del cine o por alguna fotografía de Colette) que usó la mayor parte de su vida” (José Miguel Varas). Nació en Santiago de Chile el 30 de diciembre de 1925, vivió su infancia y adolescencia en la Argentina, su padre era cónsul en Buenos Aires, en los 40 estudió Pedagogía del Castellano en Chile, en 1954 se casó con el argentino Rodolfo Aráoz, con quien tuvo dos hijos, Gregorio y Susana, Neruda era el padrino del primero. Escribe su primer cuento, o novela corta, “Cuaderno de una muchacha muda”, publicado en 1951, colabora con artículos y cuentos en revistas como “Pro Arte”. Sus cuentos “El nieto” y “Los muertos de la plaza” (1954) son incluidos en las recopilaciones “Antología del nuevo cuento chileno” (1954) y “Cuentos de la generación del 50” (1959), de Enrique Lafourcade, inventor de la denominación Generación del 50. En 1958 gana el Premio Emecé, la editorial más prestigiosa de Argentina, el equivalente al Planeta en España, por “El huésped”, en 1964 publica “La culpa”, en 1967 “El residente”, continuación de “El huésped”, y finalmente “La oveja roja” en 1974, una recopilación de sus cuentos, que incluye los primeros (“Cuadernos de una muchacha muda”), capítulos sueltos de sus novelas, y últimos trabajos. Ninguno de ellos reeditados. A lo que hay que sumar en 1964 la biografía de Neruda, “Genio y figura de Pablo Neruda”, ampliada en “Las vidas de Pablo Neruda” (1967), la edición y prólogo de “La cueca larga y otros poemas” (antología de Nicanor Parra), “Neruda, Pablo. 1904-1973” (1980), “Pablo Neruda Héctor Eandi, correspondencia” (1980), y “Monjas y Conventos” (1994). Como son difíciles de conseguir, y a precios desorbitados, procedo a su reedición amateur, con la utópica esperanza de que Margarita Aguirre pueda llegar al fin al lector español. “Puedo imaginar cualquier cosa; los recuerdos que nunca han existido son los mejores. Puedo recordar cosas muy bonitas, y no vienen de ninguna parte.” Margarita Aguirre
- 6. 6
- 7. 7
- 8. 8
- 10. 10
- 11. 11 I LE COSTABA abandonar el lecho con esa tibieza pesada de las sábanas y se sorprendía de su languidez. Estiró una mano hacia el lugar de su marido, para sentir el frío del hilo hace tiempo abandonado. Carolina Madariaga de Rosales hizo acopio de toda su voluntad para levantarse. Rehusó la imagen envuelta en las brumas del sueño de Juan Ramón Rosales, su marido, quien fácilmente dos horas atrás la dejara durmiendo, después de las últimas caricias, para partir a recorrer el campo. —Sales casi de noche —le había dicho ella. —Es la única forma, mi hijita, de poder volver para la misa. Hoy viene el padre Giménez, no lo olvides. Pero tú puedes dormir un buen rato. Yo le diré a la Luzmira que te recuerde. La había besado en la frente. Pero eran otros los besos que Carolina hundía dentro de su mente para olvidarlos. "Voy a comulgar —se dijo—, y el diablo me está tentando." Corrió hacia la esquina de su cuarto. Puso agua fresca del jarro en la palangana y sin compasión se mojó la cara, los brazos y el cuello. Estaba secándose cuando Luzmira golpeó la puerta: —Un momento, niña, ya te abro —contestó, abismada de estar en el centro de su cuarto sin más ropa que su camisa de noche. "No sé qué me pasa —se dijo—; si en vez de Luzmira, es Juan Ramón o uno de los niños, que entran siempre sin golpear, me encuentran casi desnuda." El pensamiento la sonrojó súbitamente. —Entra, Luzmira. —Era sólo para recordarla, misiá. El patrón me lo encargó. —Está bien. —¿Se le ofrece algo?
- 12. 12 Sin querer, la mirada impersonal de Luzmira estaba inconscientemente posada sobre el desorden del lecho. Nuevamente volvió Carolina a enrojecer y bajó la vista hacia la difícil botonadura de sus zapatos. —Permítame, misiá —se acercó solícita Luzmira. Hincóse en el suelo y uno a uno fue prendiendo los botones con pasmosa prolijidad. —¿Las niñitas se levantaron? —preguntó Carolina, recuperada. —Ya iré a verlas, misiá. ¿Se le ofrece algo más? —Mira a las niñitas y avísale a Ramoncito. Y no se olviden de alistarse ustedes. Hoy viene el padre Giménez. —Está bien, misiá. Luzmira abandonó el cuarto y Carolina suspiró aliviada. Desde lejos venía el rumor imperioso de los terneros de las vacas lecheras, contrastando con el piar despreocupado de los pájaros y el canto afirmativo de algún gallo. En las casas del fundo "El Recuerdo" comenzaba un nuevo día, con esa fuerza alegre y vibrante de las mañanas en las tierras del valle central de Chile. La casa también se fue llenando de ruidos. Pasos precipitados, el llanto de un niño, el silbar de Ramón, cuchicheos, órdenes que se transmiten de unos a otros. Carolina avanzó por las galerías sintiendo el fresco de la mañana en su rostro lavado. Cruzó el patio, levantándose apenas el vestido para evitar la tierra, y envuelta en su negro y pesado manto penetró en la capilla. Era la primera en llegar. Cerró los ojos para acostumbrarlos a la penumbra después de haber recibido la violenta luz del sol. Quizá por algo más que eso. Con los ojos cerrados, imploró la gracia del recogimiento. Se sentía llena de vida, inflamada por la primavera, con un desasosiego placentero. "Ya estoy vieja, Dios mío —se dijo—; desciende hasta mí y dame tu gracia." Al abrir los ojos vio a las niñitas hincadas en los bancos de madera. Negros velos ensombrecían el fulgor de sus cabelleras colgando hacia la pana tostada de sus trajes. Las cuatro cabezas en escalera, erguidas suavemente. Detrás de ellas las dos mamas viejas, en una bulla de rosarios enredados entre sus manos de gruesa piel y coyunturas duras. En los últimos bancos se acallaba el ajetreo del resto de la servidumbre.
- 13. 13 El monaguillo comenzó a encender las velas, apenas sujetando el largo palo con la mecha encendida entre sus manos aún torpes de sueño. Luego trajo las pequeñas jarras con agua y vino y las campanillas. Hurgando con la mirada de soslayo hacia la penumbra del fondo, volvió a desaparecer en la sacristía. En el pequeño campanario, alguien tocaba la tercera seña. El reclinatorio de Juan Ramón continuaba vacío, y la mirada de Carolina, tristemente perdida en esta ausencia. El padre Giménez hizo su entrada, caminando lentamente detrás de los monaguillos, que ahora eran dos de los hijos de Carolina. Carlos Alberto, el más grande, llevaba el misal con cierta dificultad y se apresuró a colocarlo sobre el altar. Descendieron las gradas y el padre Giménez dio comienzo: —In nomine Patris, Filio et Spiritu Santo. Juan Ramón llegó presuroso y se arrodilló en su reclinatorio, junto a Carolina. Lo siguieron los pasos precipitados de su hijo mayor. Carolina suspiró aliviada: estaba toda la familia. Comenzó a leer las oraciones en su devocionario, como si sólo entonces le hubiera llegado la gracia solicitada. En Carolina Madariaga, ama de casa, todo su ser respondía a funciones que se desarrollaban por sí solas, pero movidas por el influjo de su imponente figura. Era todo: el marido, los hijos, la servidumbre, la casa. Nada giraba en torno de ella, pero hacia donde iba arrastraba un mundo sólido, definitivo. Y las cosas se sucedían con un devenir claro y establecido. Estaba contenta de la presencia de tras niñitas y de Ramón, quien estuvo casi un año en Europa. Cuando terminó el colegio y antes de que eligiera profesión, habían decidido que el niño debía hacer este viaje. Permaneció casi todo el tiempo en Londres, aprovechando que la Legación de Chile estaba a cargo de un tío abuelo, hombre ilustrado, rico, y que debía influir en el niño para su bien, según se calculó. Carolina y Juan Ramón tenían cifradas grandes esperanzas en su primogénito. Ambas disímiles, es cierto. El padre lo veía como al lógico sucesor de sus tierras, hombre de campo, de alma sencilla, de gustos sobrios, encariñado a la tierra, pacífico y bueno. Carolina, en cambio, aspiraba a verlo continuar la tradición política de su familia.
- 14. 14 Soñaba con un Ramón brillante, de gran mundo, elocuente, fino, culto. Fue ella quien verdaderamente insistió en el viaje a Londres. Esperaba que su tío Juan Esteban hiciera la transformación. Sin mayores preámbulos, se lo había dicho en las cartas que cambiaron cuando el niño estuvo allá. Porque hasta entonces Ramón no había manifestado inclinación verdadera por ninguno de los destinos que sus padres soñaban. Alto, esmirriado, de mal cutis, suave de modos, era pasta para cualquier molde. Abandonó el colegio sin haber dado nunca una verdadera preocupación. Partió a Londres sin demostrar entusiasmo ni pesadumbre. Cada uno de sus padres siguió soñando con el camino que le había adjudicado. Juan Ramón pensó: "No creo que estudie; después del viaje me ayudará en el campo". Carolina: "Mi tío Juan Esteban decidirá su vida y volverá a estudiar leyes para luego ir al Parlamento". Las cartas no dijeron, durante ese año, nada definitivo. Ramón se limitaba en ellas a dar cuenta de sus viajes, del estado de su salud, de los chilenos que pasaban por la Legación. Nunca nada demasiado personal ni tampoco un despego absoluto. El tío Juan Esteban había sido categórico: "Hijita, te afanas demasiado, como todas las madres. El niño ya decidirá. Es él quien debe hacerlo. ¿Por qué darle tanta importancia a un tío viejo, que apenas te recuerda a ti, detrás de algún banco, en las galerías del fundo? No te inquietes. Me parece un niño sano, que es lo que importa. Ya vendrá lo demás". Habían esperado. La ansiedad fue atenuada en la espera. Los niños más chicos comenzaron a su vez el colegio. Después de las cuatro niñitas, que sucedían a Ramón y que estaban internas en las monjas inglesas, venía el grupo de los más chicos. Carlos Alberto y José Ignacio, de diez y ocho años respectivamente, ya iban al Patrocinio. Quedaban solamente en las casas de "El Recuerdo", relegados a los últimos patios, "las dos guaguas", como se las seguía llamando, Ana Luisa y Pedro. Ahí parecía haberse detenido la fecundidad de Carolina. Nueve hijos vivos y uno muerto al nacer, probaron en buena forma su real vocación de madre. Y los veinte años de vida conyugal borraban toda vida anterior. A veces le parecía que siempre había vivido en "El Recuerdo". Su primera visita al fundo acompañando a su padre era episodio olvidado. Este había tenido la idea de llevarla,
- 15. 15 pensando que su gracia natural y su belleza contribuirían a hacer más amable el pedido de dinero a su amigo Ramón para ayudar a financiar los cuantiosos gastos de su nueva campaña electoral. Mientras los padres hablaban de política, la mirada de los hijos se había encontrado en la penumbra del salón de viejos muebles ingleses, en medio de ese aire enrarecido, guardado sabiamente aparte de la luz, de los insectos, del campo que desbordaba hasta las galerías. Era el salón para las visitas que venían de la ciudad. Allí admiró tímidamente Juan Ramón el encanto con que Carolina se desplazaba por la sala, mientras él tropezaba con muebles y alfombras y se sentía ridículamente comprimido. Al ir a dejarla al coche, pudo entonces hacerse admirar por ella sujetando los caballos con destreza, mientras Carolina, con los ojos bajos, apenas levantando la punta de sus vestidos, estudiaba cuidadosamente la complicada topografía del terreno; sin dejar por eso de valorar de reojo la estampa colorida de Juan Ramón, tan disímil de la de los jóvenes que visitaban a sus hermanas mayores en su casa de la calle Ejército. Aquella primera mirada que se dieron en "El Recuerdo" fue inolvidable para los jóvenes y muy pronto valorada por los viejos. Para Juan Ignacio Madariaga, siempre acosado por sus luchas electorales, la maciza fortuna de Rosales era harto reconfortante. Para el viejo terrateniente, emparentado con los primeros patriotas que lucharon por ese suelo, del que él se aprovechaba tan bien, nada despreciable la idea de casar su hija con una familia tan vieja como la suya y que había sabido continuar la tradición de lucha por los intereses de la patria. Así unieron sus vidas Carolina Madariaga y Juan Ramón Rosales. Carolina pasó de los salones dorados y los lánguidos paseos por el parque, al esplendor vivo de las galerías, los patios y potreros de "El Recuerdo". Su verdadera vida comenzó entonces y el recio aprendizaje de las nuevas costumbres lo recibió de su suegra, quien supo, con mano dura las más de las veces, corregir "esa educación que ahora reciben las niñas" y que tanto la horrorizaba. No fueron fáciles quizás los primeros años para Carolina, pero la recompensa del amor ¿no puede hacer borrar todo en un cuerpo joven?
- 16. 16 Los suegros murieron seguros de que serían perdurados en Carolina y Juan Ramón, sabiamente educados para ese fin, firmemente unidos en la sólida fuerza del amor. Algunas veces, es cierto, Carolina había sentido la tentación por la ciudad, por la vida de sus hermanas, la sociedad, los espectáculos, la comodidad moderna. La vida se encargó de poner un consuelo para que esa esperanza no se transformara en rebeldía. "El Recuerdo" distaba de Santiago no más de cuarenta kilómetros; con el progreso, esa distancia se fue acortando cada vez más. Como si, en vista de que Carolina y su familia no podían vivir en Santiago, porque Juan Ramón era hombre de campo que sólo sabía vivir en el campo, Santiago condescendiera a acercarse a "El Recuerdo". Estaba ya casi al lado. Casi ahí mismo. El padre Giménez, por ejemplo, venía especialmente casi todas las semanas. Era el confesor de la familia. Aquel día él también estuvo contento de ver a la familia reunida. —Ustedes son un ejemplo. Así deben ser las familias cristianas —no se cansaba de repetir. Mientras le servían las primeras frutas de la estación, el padre Giménez conversó con Ramoncito sobre su viaje, preguntó a las niñitas por sus estudios en las monjas inglesas, observó complacido el bullicio de Carlos Alberto y José Ignacio, empeñados en fabricar un volantín, y hasta hubo que hacer venir a Ana Luisa y a Pedro, bajo la celosa vigilancia de la mama, para que los acariciara y los besara en sus caritas percudidas de sol y dulces. —Ustedes son un ejemplo: un ejemplo de vida cristiana —insistía. Se interesó luego por las fiestas del dieciocho, lamentando no poder venir. —¿Ni siquiera al rodeo, padre? —Juan Ramón no perdía oportunidad de hacer admirar la destreza de sus huasos. —Ni siquiera, me lo temo —contestó apesadumbrado, entre sorbo y sorbo de café con leche. Y continuó—: ¿Vendrá mucha gente? —La de siempre, padre, la de siempre. Usted sabe que los parientes y los amigos se acuerdan del campo para estas fechas y nunca faltan —contestó el hacendado, mientras los ojos le brillaban por la admiración que entonces recibirían sus animales finos, sus campos cuidados, su mesa bien servida.
- 17. 17 Carolina, fiel intérprete del brillo de esa mirada, recordó sus numerosos quehaceres para ese día. Ya había hecho llamar a algunas mujeres de los inquilinos para ayudar a la limpieza de la casa. Debían estar esperando que la familia terminara el desayuno. También esperarían la lista con el pedido para el pueblo. La Luzmira habría discurrido lo principal, pero ella debía ir a dar su consentimiento y ordenar las últimas cosas. Y la aguardarían las mamas de las niñitas y los chiquillos, con sus eternas quejas. "Que ya no le queda nada bueno al niño. Las camisetas son chicas, los calzoncillos no andan." "Que las niñitas perdieron los pañuelos. Que Melania ya tiene edad de usar corpiños." Cada viaje de vacaciones de los niños era un sartal de quejas y pedidos de las mamas. En su fastidio por tener que ir a escucharlas, Carolina las imaginó con enormes bocas negras, abiertas hacia arriba, esperando la ropa que debían tragar vertiginosamente. El padre Giménez dio por terminado el desayuno. Volvió a ensalzar a la familia como ejemplo, "ejemplo de vida cristiana, como debe ser". Antes de salir a visitar enfermos pasó a descansar al cuarto que con ese objeto tenía siempre a su disposición. Regresó en seguida al campo Juan Ramón, ahora acompañado de su hijo, quien lucía su traje de huaso demasiado nuevo, con las espuelas notoriamente chillonas, como si se rieran de su impericia para dominarlas. Las hermanas lo vieron pasar a su lado con orgullo. —¿Por cuánto te hubieras puesto un traje de huaso en Londres? —le preguntó Carolina. Ramón se rió de la ocurrencia y Carolina aprovechó para decirle que ellas querían salir también, que les hiciera traer caballos. —Ahora ya se ha hecho tarde, porque los caballos están en el potrero del alto. Se los prometo para después de doce. —Y nos acompañas —rogó Palmira. —No, yo no puedo. —¿Por qué? —preguntó Carolina. —Porque no puedo. —No seas pesado —insistió Palmira—. No ves que si no nos mandan con el viejo Reinoso y no podemos galopar ni nada porque el viejo viene en seguida con el cuento.
- 18. 18 —No puedo. —¡Plomo! —chilló Palmira. —Déjalo —intercedió Melania—, no ves que no quiere. —Se hace el interesante porque viene llegando de Londres —explicó con sorna Carolina. El capataz vino a buscar a Ramón, librándolo de las iras fraternas. Le habría gustado complacer a sus hermanas si eso no hubiera significado sacrificar su libertad, escasa ya, entre las exigencias paternas y los cuidados excesivos de la madre, siempre solicitando un relato detallado de sus andanzas para luego reconvenirlo por supuestos peligros afrontados con inconsciencia.
- 19. 19 II POR EL camino de tierra pasaban los tres a caballo, levantando el polvo y las tímidas miradas de los inquilinos. El padre montaba un potro que era el mejor del fundo. Se adelantaba al marchar. A fuerza de latigazos lo seguía Juan de Dios Pérez, el capataz. Ramón, el hijo, decididamente se quedaba atrás. Sólo de tarde en tarde se decidía al impulso de apurarse. Lo distraían el sol, el brillo de cualquier lata, las indefensas caras de los inquilinos al borde de sus ranchos. Por sus ojos ávidos iba penetrando ese suceder cotidiano. Pensamientos sin forma, pero tumultuosos, poblaban su mente. Lo sacudía de ellos el vozarrón del padre: —Apúrate, hombre, conviene que te vayas enterando de las cosas. Entonces penetraban las palabras: —Hay que apurar tal cosecha, averiguar el precio de tal semilla, sería bueno cambiar de pasto a los animales. Las mismas cosas se decían casi todos los días y nunca parecían demasiado viejas. Ramón tenía paciencia, sólo que, de pronto, sin saber bien por qué, lo envolvía un mareador deseo de galopar, de agotarse en una carrera desenfrenada. Entonces se le nublaba la vista, apretaba las manos, los ojos entrecerrados. Clamaba a todas sus fuerzas para dominar este impulso imperioso. Fue después de uno de estos esfuerzos, cansado, la boca sedienta, los músculos doloridos, cuando advirtió la figura clara de la Rosario. Su falda floreada, el escote sin malicia de su blusa y las crenchas al viento, hirieron con fuerza sus pupilas. Como dos tigres renegridos, los ojos de la chinita lo miraban con admiración. Todavía no tenía la edad de bajar la vista resignada ante la mirada del patrón. Tampoco la tenía él pata mirarla a su gusto, como algo propio. El caballo siguió andando. Y Ramón cerró ahora los ojos para seguir mirando la imagen que dejaba. La conversación de su padre con Juan de Dios le pareció banal, por primera vez, y la mañana de campo, interminable.
- 20. 20 Desde entonces empezó a salir solo a caballo. Hacía y deshacía el mismo camino. Mientras tanto, el quehacer de la Rosario por su rancho se tornaba evidente, bullanguero y las crenchas se alisaban en trenzas y aparecían los moños, los aros y hasta las chancletas y la chupalla. Como si fuera por casualidad, una siesta se encontraron: —¿Cómo te llamas? —Rosario, patrón. Las palabras no tenían demasiado sentido. De alguna manera obscura, los dos lo sabían. Por eso aceptaron el silencio con tanta naturalidad. —¿Por aquí cerca corre el arroyo? —Por ahí no más, pues, patrón. —Me gustaría verlo. —Yo le enseño el camino. Por aquí, patrón. Eligiendo cada piedra del camino con descuidado afán, se alejaron las dos figuras. La chinita adelante, el patrón más atrás, observando con reprimida voluptuosidad el leve meneo de sus caderas. Volvieron al rato largo, nerviosos, cómplices de algo incierto que aún no se habían animado a afrontar, pero que en la siesta de primavera quedaba flotando como una promesa tumultuosa y viva.
- 21. 21 III LA MAMA cerró la alta ventana con agilidad. Puso en orden los vestidos sobre las sillas y recogió del suelo algún papel o basura. Desde sus camas la observaban Lucrecia y Melania, las sábanas hasta sus barbillas y los ojos redondos muy abiertos en la penumbra. CoMo si adivinara el fulgor de esos ojos, la mama las reconvino en el momento de salir, junto a la puerta: —Ya saben, niñitas, que deben dormir la siesta. —Pero, Rosa —dijo Lucrecia a medio incorporarse—, si te hemos dicho que en las monjas no dormimos. —Aquí no están en las monjas —la voz de la Rosa era terminante. —Pero no tenemos sueño —insistió caprichosamente Lucrecia. —No me hagan perder tiempo, que con tantas visitas tengo muchísimo que ayudar para las fiestas del dieciocho. Con desconfianza, sin animarse a partir, se demoraba la Rosa. Lucrecia se sentó en la cama. —¡Acuéstese! —No quiero. —¡Lucrecia! —¿Por qué no me cuentas un cuento? —suplicó Melania, apaciguando los ánimos. —No tengo tiempo para cuentos ahora. Esta noche les prometo contarles uno. ¡Vamos, Lucrecita, acuéstese! ¡Benaiga con estas niñitas! —salió rezongando del cuarto. Se quedaron solas en la penumbra. Un moscardón zumbaba. Lucrecia volvió a incorporarse.
- 22. 22 —¿Vas a dormir, Melania? —No tengo sueño —le repuso ésta, sin moverse. —Oye, ¿por qué no nos levantamos y vamos a andar por ahí? —¡Estás loca!, ¿y si nos pillan? —¡Qué nos van a pillar! Salimos por el patio. Las empleadas están todas haciendo los postres. Nadie nos va a sentir. —Bueno, vamos. Se levantaron prestamente. De un salto se pusieron sus largos vestidos, se alisaron las trenzas, se calzaron. —¡Es tan linda esta hora! Podemos ir al río. —Lucrecia estaba agitada. —Pero, Lucrecia, es lo que más nos han prohibido —dijo con miedo Melania. —Porque es lo más lindo, ¡tonta! No ves que los grandes nos están prohibiendo siempre lo mejor. —Eso es cierto. ¡Mira que no dejarnos montar a caballo solas! Salieron por el patio del fondo y luego, por un sendero estrecho, hacia la parte más vieja del parque, llena de maitenes, arrayanes y sauces mimbres. A la sombra redonda de un boldo, se detuvieron a tomar aliento, mirándose con un minuto de miedo suspendido entre las dos y que rompieron largándose a reír. —¡Si nos viera la Rosa! —¿Te has fijado —preguntó Lucrecia— que la Rosa está cada día más rezongona? —Y más gorda, también. Es horrible la pobre. ¡Oye, vámonos por la quebrada! Desvanecido el largo invierno, la siesta de septiembre era calurosa, húmeda. Los árboles estallaban en brotes, densos jugos verdes circulaban por tallos tiernos. Las dos hermanas llegaron hasta el arroyo que la luz iluminaba haciendo brillar sus piedras claras. —¡Aquí sí que es lindo! Lucrecia se puso a juntar flores silvestres. Melania se tendió sobre la hierba. —Me voy a sacar los zapatos —anunció Lucrecia—. Me gusta caminar sin zapatos. Cortó una hoja grande de helecho y la fue engalanando de florecillas rojas, blancas, amarillas, azules.
- 23. 23 Melania, también descalza, se recostó en el tronco de una patagua. La adormecían el zumbar de las abejas y moscardones, el canto leve del arroyo y la violencia del sol. A poco, sintió que un calor suave la abrasaba y fue desabrochándose el vestido, recogiendo la falda, aligerando sus ropas. Puso la cara sobre la humedad caliente de la tierra, jugando con las gramíneas y algunas piedras. A lo lejos, Lucrecia saltaba entre las rocas, a pleno sol, agitando en el aire su ramo de florecillas silvestres. Tal, vez se durmió durante unos breves instantes. Despertó desasosegada, y, al incorporarse, sintió que caía sobre ella, piedra, terremoto, abismo, ese hombre surgido de pronto en medio del sol y los moscardones y las abejas. Caliente como el aire de la siesta, sofocante y húmedo. La sujetó con fuerza por los hombros, la obligó a estar de espaldas, apretándola contra la dureza del suelo y de sus trenzas transpiradas. El miedo le impedía a Melania el grito y hasta el pensamiento, sumiéndola en un piélago tan negro como esos ojos que la miraban. Luchó, sin embargo, con la fuerza instintiva de sus muslos y sus brazos. Él jadeaba, sujetándola, y entre dientes murmuró: —Quédate quieta. Te he estado aguaitando y no puedo más. ¡No puedo más! Le apretaba las piernas por los muslos. Ella iba a gritar. Él puso la mano sobre su boca antes de que el estremecimiento del grito saliera por su garganta. Pesadamente dejó caer sobre ella todo el cuerpo. Pateó sus delgadas piernas. Le desgarró la ropa. Se abandonó Melania, vencida. Brutalmente le abrió las piernas y ella sintió la quemadura del dolor, entre la inconsciencia del abatimiento y la mano salvaje que le hundía el rostro a la tierra, a las hierbas, a sus vestidos desarbolados. Jadeaba y jadeaba el hombre. En los últimos estertores gritó, ahogadamente, aflojándose. —¡Lucrecia! —sollozó Melania, aturdida. Entonces él se levantó como un resorte y los negros ojos la miraron ahora con miedo. Ella seguía llorando, sin poder moverse. Entre las zarzas y los helechos el hombre se perdió como una sombra, sosteniendo sus pantalones. Un murmullo de ramas y un rodar de piedras dio cuenta de su carrera.
- 24. 24 Lentamente salió Melania de la horrible pesadilla. Le dolía el cuerpo. Arreglando sus ropas corrió hacia el río y se echó abundante agua sobre la cara, como si hubiera querido despertar de un mal sueño. A lo lejos, muy a lo lejos, se sentía cantar a Lucrecia. Fue caminando hacia su voz, con triste y cansado andar. —Me ha pasado una cosa horrible —le dijo cuando estuvo junto a ella, intentando abrazarla. Lucrecia, distraídamente, sujetaba sus flores y saltaba de un lado al otro. —¡Qué linda siesta! —exclamó radiante. —Lucrecia, un hombre se me ha venido encima y me ha pegado. —¡Ay, Melania, qué loca eres! —Te juro que es cierto. —Vives viendo aparecidos como la Rosa y la Luzmira y todas ellas. —Mira cómo me ha dejado la cara y las piernas y todo el cuerpo y mis ropas —decía Melania con los ojos agrandados por doloroso estupor. —Te has dormido sobre el pasto, eso es todo. —Te juro que no, te juro que no —rompió a llorar Melania—. ¡Por favor, vamos! —Eres una miedosa, una tonta, eso es lo que pasa. —Me pegó, Lucrecia. Se me vino encima. Me pegó aquí. —Melania se puso colorada al señalar su cuerpo. —Cállate la boca y deja de llorar. Y mucho cuidado con ir con cuentos en las casas. —Nos ha pasado por venirnos solas y sin permiso. —A mí no me ha pasado nada y tú te has dormido como una boba. —Lucrecia tenía rabia; sin embargo, la miró como sin querer y sintió miedo. Melania parecía una sombra dolorida. —¡Vamos! —murmuró Lucrecia con repentina seriedad. Emprendieron en silencio el regreso. Estridentemente cantaban las ranas y uno que otro zorzal. —Claro que no hay que decir nada —musitó Melania, en un sopor—; encima nos retan por habernos venido. —Y nuevamente el rubor subió a su rostro. Sigilosamente penetraron al cuarto en penumbra y, desvistiéndose, se metieron en sus camas. Las dos se durmieron. Lucrecia estrechando los restos de su marchito ramo; Melania, encogido su cuerpo por el dolor y por la vergüenza de lo sucedido.
- 25. 25 IV LAS FIESTAS del dieciocho duraron varios días en el fundo "El Recuerdo". Las visitas fueron alojadas en las piezas de huéspedes, laboriosamente dispuestas para la ocasión. Se levantaban temprano, como siempre sucede en el campo. Iban hasta la lechería. Admiraban las finas vacas holandesas, que las mujeres con sus delantales blancos y sus cabezas amarradas ordeñaban con afán. Una criada traía vasos y botellas de licor y en medio de gran alboroto bebían la leche aún caliente y espumosa. Los hombres le echaban coñac o pisco, ese pisco recién descubierto que no todos aceptaban todavía. —Yo prefiero el viejo Napoleón —decía alguno de los caballeros—. Sigo con los franceses. Estas bebidas nativas... —A ti lo que te gusta es el Napoleón al pie de la vaca, confiesa —interrumpía otro con sorna. Se reían todos. Luego venían los paseos a caballo, las caminatas de las damas por el parque. El alboroto de descubrir plantas y pájaros. La admiración por los caballos de raza, que los criadores paseaban tirándolos dulcemente del freno. En la larga mesa del comedor, para el almuerzo, se juntaban hombres y mujeres deseosos de saborear los finos manjares, suculentas cazuelas, locros, pavos y carnes de todas clases. Durante la hora de la siesta, se recogían en las habitaciones regadas con agua fresca, previamente oscurecidas. Allí reposaban sus largas digestiones, contentos de esos días de sol y primavera, y de los chismes recogidos durante el juego de billar.
- 26. 26 Después se juntaban en la galería, esperando al correo y deseosos de saber qué entretenciones les tenían deparadas los dueños de casa. El rodeo fue todo un éxito. Los huasos montaban como dioses, los novillos eran bravos y hermosos. En las ramadas se bebió tinto del bueno y se bailaron cuecas sabrosas. En las horas de once, los postres alcanzaron límites insospechados en su inveterada fama. Los huevos chimbos, los castillos de merengue, el manjar blanco, los bizcochuelos, los dulces, hicieron las delicias de los invitados, que no se cansaban de ponderar. Por la noche, se admiraba la belleza de las damas. Sus largos y complicados vestidos de noche realzaban la elegancia de sus talles, la palidez de sus rostros cansados, suavemente ojerosos, melancólicamente adormecidos. El champaña francés corría luego, burbujeante, fresco, soltando las lenguas, denunciando arreboles y lánguidas miradas. Se jugaba a las cartas, a los pensamientos, a las charadas, a las adivinanzas y a las prendas. Se hablaba en solfa de acciones y negocios y de "esa gente nueva que uno no sabe de dónde ha salido" y que algunos se animaban a defender. Cuando toda esta vida comenzaba a resultar agotadora, el dieciocho se dio por terminado y las visitas iniciaron la retirada de "El Recuerdo", entre promesas, agradecimientos y muestras de cariño. Juan Ramón Rosales y Carolina Madariaga los despedían a la subida de los coches, contentos de las alabanzas interminables que recibían, del brillo alegre de sus ojos y de las protestas de amistad imperecedera. En el fondo, muy en el fondo, suspiraban. Un suspiro de alivio el de Juan Ramón, que volvería a su vida de siempre. De pena y nostalgia el de Carolina, también por volver a la vida de siempre.
- 27. 27 V —¿YA SE fueron las visitas? —se atrevió a preguntar la Rosario. —Se fueron —contestó Ramón distraídamente. Rosario suspiró. Estaban en el potrero de la cebada. Las espigas, bajas, se mecían suavemente. Tendidos el uno junto al otro, permanecían en silencio. Sus cuerpos conservaban el calor de las caricias largamente prodigadas, ocultos en el ondulante mar de espigas verdes y jugosas. —Me andarán buscando —anunció la Rosario—; me tengo que ir. —Espérate. La Rosario hubiera deseado preguntarle qué pensaba, pero nunca se habría atrevido a tanto. Volvió al tema de las visitas. —Pero ¿se fueron todas, toditas? —insistió. —Sí, todas. Hasta mis hermanas. Anoche debían regresar a las monjas. Y Carlos Alberto y José Ignacio al Patrocinio. La Rosario pensó que acaso se sentía solo. Esperó que él dijera algo. Pero nuevamente se produjo el silencio que la desasosegaba. —Bueno, me voy. —Está bien —concedió él—. Yo me quedo un rato más. Mañana te espero aquí mismo. ¿Podrás venir? Ella titubeó. Él la tomó por la cintura, apretándola. —Sí, vendré. —Sofocada y desprendiéndose con torpe coquetería, echó a correr. Ramón se quedó observándola hasta que no fue más que un punto a lo lejos. Luego volvió a recostarse sobre la tierra. Se sentía lánguidamente cansado. Pensó que se debía al ajetreo de esos días.
- 28. 28 Había sido un dieciocho movido: rodeo, carreras, largos paseos y, sobre todo, mucha conversación con las visitas. Y él haciendo un esfuerzo, tratando de que no advirtieran su distracción. Porque su mente, como todo su cuerpo, estaba anhelante de las caricias de la Rosario. Caricias de mujer, largamente esperadas en noches de insomnio y en días tediosos. Había descubierto que el campo le gustaba para siempre. Cuando lo anunció a su madre, la vio ponerse pensativa y triste. Luego le dijo: —Pero si dicen que en Santiago ahora es tan fácil encontrar trabajo. No necesitas estudiar. Con lo que ya sabes, con lo que has viajado, puedes hacerte rico en unos cuantos meses. Nosotros te ayudaríamos al principio. Por primera vez las súplicas de su madre no le hacían mella. La dejaba hablar, seguro de que no se volvería atrás. El padre, sentado en la bergère, sonreía satisfecho, alentándolo con los ojos. Era su triunfo. Carolina estaba indignada. A solas con su marido, lo había increpado: —No sé si te das cuenta de que este niño no anda bien de salud. Pasa cansado. Necesita un tónico. Yo le he estado observando y veo que nada le interesa. —Pero, hijita, acaba de decirte que le interesa el campo. —¿Viste que cuando estaban las visitas huía de todos? ¡Parecía un huaso! —Yo era igual a sus años. —Oh, pero ahora las cosas son distintas. —No veo por qué han de serlo. —¿No has oído que en Santiago se vive como nunca? Ramoncito debería buscar un trabajo allí o seguir estudiando. —Pero si él mismo te ha dicho que le gusta el campo. —No tiene edad para decidir nada. —Eso quisieras tú, mi hijita querida, que andas todo el día detrás de él como si fuera una guagua. A la edad de Ramón nosotros estábamos por casarnos, si no recuerdo mal. Conversaciones como ésta continuaban interminablemente entre Carolina y Juan Ramón, sentados en las galerías de "El Recuerdo".
- 29. 29 No dejaba de preocuparle al padre cierto aspecto enfermizo, un tanto femenino, que advertía en su hijo. Pero se cuidaba muy bien de confesar su preocupación. Había decidido —sin comunicárselo a nadie, por cierto— que lo que al muchacho le faltaba era una mujer. Lo alentaba a ir al pueblo. Por experiencia, sabía que allí el asunto era fácil. Pero Ramón aceptaba las comisiones y volvía en seguida con el mismo aire ausente, apurado por partir a los potreros a ver si estaban las puertas bien cerradas. Era entonces, en ese ritual de las puertas — "trabajo que bien puede hacer cualquier inquilino", protestaba el padre—, que se encontraba con la Rosario, con el fulgor de sus ojos, con sus muslos suaves y tibios, con sus dientecillos de maíz y sus crenchas duras, sudorosas, en vano alisadas. Juntos se perdían en el aprendizaje sombrío y luminoso de sus apetitos. Nadie sospechaba los encuentros. La primavera había madurado en flores, en espigas. La tierra, grávida, se secaba y el polvo, como oro, relucía al sol. Así llegaría el verano al fundo "El Recuerdo", con el idilio de Ramoncito y la Rosario escondido entre sus pastos. Juan Ramón y Carolina se aprestaban para recibir a sus demás hijos con algunos amigos y nuevos invitados que esta vez disfrutarían de largos días estivales, de olorosas frutas maduras y opulenta verdura. Se planeaba, además, un breve veraneo en la costa. —El aire de mar es tan bueno para los niños —argumentaba Carolina. —Ya veremos, ya veremos —demoraba Juan Ramón—; primero que terminen las clases, que veamos aquí cómo anda la cosecha. Para divertirse siempre hay tiempo y el aire de campo es tan bueno para la salud como el de la costa. Carolina suspiraba. Y los pasos de su marido resonaban implacables por las galerías.
- 30. 30
- 31. 31 VI CAROLINA, frente al espejo, demoraba el instante de la partida. Luzmira iba y venía con las últimas órdenes. Juan Ramón esperaba en la galería, paseándose con impaciencia. Se sentía incómodo en su traje de ciudad. Subían los bultos al coche, lloriqueaban los niños perseguidos por sus mamas. Y Ramoncito, vestido de huaso, la cabeza baja, ensimismado en su problema, deseaba con toda su alma que de una vez sus padres se fueran para Santiago. Ya el capataz le había dicho a don Juan Ramón: —Patrón, Pereira, ese inquilino del bajo, anda queriendo palabrear. —Será a la vuelta y que te diga qué quiere. A Ramoncito le pareció que el capataz lo miraba con picardía y aire de complicidad. El sabía muy bien por qué Pereira quería hablarlo a su padre. La repartición de premios en las monjas inglesas —fiesta a donde ellos acudían— dilataba el momento de la conversación inevitable, de cuyos resultados no se sabía qué podía surgir. Carolina irrumpió al fin en la galería, precedida de Luzmira, que la tranquilizaba: —Vaya sin preocupaciones, misiá, aquí todo seguirá lo mismo y me ocuparé de que las piezas de las niñitas y sus primas estén prontas. —Y de los niños, Luzmira, ocúpate de los niños —y besaba a sus hijos pequeños, revolviéndoles el pelo y secando sus caritas lloradas. Luego besó a Ramoncito y se compuso el tocado y miraba hacia la casa y no se decidía. —Vamos de una vez —la apuró Juan Ramón, y ella, suspirando tal vez más de dicha que de verdadera preocupación, ascendió al coche. ¡Le gustaba tanto ir a Santiago!
- 32. 32 La repartición de premios resultó emocionante. El largo salón de honor refulgía con sus grandes lámparas de lágrimas, sus sillones dorados y las lustrosas y ordenadas bancas donde estaban sentadas las niñas con sus uniformes blancos y cuellos de encaje crudo; las manos juntas sobre las faldas, las cabezas erguidas. Y las monjas con sus negros hábitos yendo y viniendo, disponiéndolo todo en silencio y con habilidad. La señal sonó y la madre María Auxiliadora dijo con voz solemne: —Se darán los premios en conducta, orden y aplicación. Han obtenido la medalla de oro las siguientes alumnas del curso superior... La voz continuaba dando los nombres monótonamente. Levantábanse las niñas a recibir el premio. Las medallas estaban sujetas con una cinta rosa pegada a un cartón blanco con letras doradas y simulaban ser de oro o plata. Porque los primeros premios eran de oro, de plata los segundos y luego las distinciones ya no tenían medalla, sino simplemente el cartón y una cinta. Todas las niñas recibían premio, en alguna de estas tres categorías, según sus merecimientos. Carolina, Palmira y Melania Rosales obtuvieron medallas de oro. Lucrecia, medalla de plata. "Es que ha faltado mucho y es la más nerviosa —se dijo Carolina, consolándose—. Hubiera sido demasiado perfecto que las cuatro obtuvieran medalla de oro." Hacía calor en el salón, y cuando el acto se dio por terminado, abrieron las ventanas sobre los patios y el huerto y entonces los padres se saludaban alegremente. —¡Carolina Madariaga! ¡Qué gusto, niña! Años que no te veo. Si no fuera por estas fiestas en las monjas ya ni te reconocería. ¡Qué lindas tus niñitas! Te felicito. —Felicitaciones, Rosales. ¿Y cómo va ese campo? Ustedes los agricultores no hacen más que quejarse, ¡pero se llenan de oro! Aleteaban las niñas con sus almidonados trajes blancos; palomas inseguras de su libertad repentina. Cuando los Rosales ya se venían, se acercó la madre del curso de Melania y le dijo a Carolina:
- 33. 33 —No ha andado muy bien esta niña. No sé si serán los calores; este año han empezado temprano. Se lo digo para que le dé alguna ayuda. Nosotras la hemos atendido lo mejor posible. Es una niña tan buena y dócil. La de mejor conducta de todo el curso. Carolina sonrió complacida y tranquilizó a la monja: —El aire de campo, madre, como dice mi marido, será el mejor remedio. —Así es, así es —asintió la monjita, y besó a Melania con cariño, añadiendo—: Hasta el año próximo.
- 34. 34
- 35. 35 VII LA COCINA de "El Recuerdo" quedaba en el extremo de la casa, comunicada con el comedor por la antecocina. Era grande, con ventanas altas que daban al patio. Al extremo opuesto de la antecocina quedaba el comedor de la servidumbre, y después de un estrecho pasadizo, los cuartos de las criadas. La cocinera, una mestiza gorda y siempre sofocada, dormía con su hijo, muchachón de unos quince años, un tanto atrasado mental y que le hacía de ayudante. Su ocupación favorita consistía en fregar las aplicaciones de bronce de la cocina a leña, porque en cuanto al lavado de platos era de temer por su torpeza. —Chiquillo de moledera —le decía la madre—, ¿pa qué servís? Eres el castigo de mis pecados, la venganza del maligno. —Y arremetía a puntapiés y pellizcones con el pobre tonto, que, después de gimotear en un rincón, retornaba solícito con sus trapos sucios a fregar el bronce. En los otros cuartos se distribuían el resto de las criadas. Luzmira, que era arna de llaves y la mujer que gozaba de la mayor confianza de sus patrones, tenía el principal y el más acomodado. Las mamas eran cuatro. Dos para los más chicos y dos para las niñitas, y estas últimas ayudaban también en la limpieza. Una niña de mano y otra para el comedor completaban el personal. Añádanse a éste el niño de los mandados, que venía de un rancho vecino, y uno que otro hombrecito que efectuaba trabajos de reparación.
- 36. 36 Por las noches, terminado el quehacer de la casa, se reunían todos en el comedor de servicio y comenzaban esas conversaciones de la gente de campo en que la vida de los patrones, de los amigos de éstos y de los vecinos, se analiza minuciosamente, junto a comentarios de las noticias del pueblo, de los trabajos en el campo y los infaltables cuentos de ánimas y aparecidos. De vez en cuando, los niños se sentaban también alrededor de esta mesa o en el regazo de las mamas, quienes se cuidaban muy bien de prevenirlos: —Pero después no van a ir con el cuento a misiá Carolina o al patrón. De modo que así se iniciaban en el manejo del disimulo. No faltaban la botella de tinto o de aguardiente, los vasos de chicha o de chupilca. Y uno que otro allegado, con cualquier pretexto, se dejaba caer en la cocina. —Si venía, pues, a dejar un recado para el patrón o para don Pérez —se disculpaba, y, para evitar el despido, continuaba sin resollar—: ¿Ustedes no saben nada el último milagro de la Virgencita del Carmen? —Y las mujeres se disponían al cuento complacidas. Si no era milagro de la Virgen o de un santo, era la última cura de la meica o del aliñador, la desgracia de uno o el susto del otro. Aquella tarde anterior a la de Pascua, se hablaba largamente del Nacimiento, preparado por todas las sirvientas bajo la celosa vigilancia de Carolina. —Nuestra madre Eva está demasiado desnuda, mire ve —se lamentaba la cocinera. —¡Vaya con la ocurrencia! —repuso el Lucho, refiriéndose a unos grabados que la patrona había puesto en las paredes del fondo—. Si así no más es. No ve que entonces no había ni siquiera telares. Pura hojita de parra, no más. —Y volviéndose hacia la niña de mano, le decía por lo bajo—: A usted, mi hijita, lo más bien que le quedarían. —Roto atrevido —le contestaba ésta. —No sea dengosa. —Usted no sea cargoso o le digo a mi Rosa. —Era sobrina de la Rosa, la mama de Lucrecia y Melania. La Rosa, al sentirse nombrar, se dirigió a ellos: —¿Qué pasa, niños? ¿Que no están con juicio ahí?
- 37. 37 —Su sobrina que la tiene conmigo y me dice cargoso por las puras no más. —No hagan tanta bulla, que uno anda con sus aflicciones. —¡Qué le pasa, tía? —La Melanita, pues, niña, que me tiene harto afligida. —¿Qué tiene? —Nada, nada —le repuso la Rosa y, decidida, se acercó a la Luzmira—: Con usted quiero hablar. —Es bien muertecita la Melania —acotó al Lucho la niña de mano. —Parecida a usted, pues, será —el Lucho la miraba con intención. —Déjese —le he dicho. La Rosa y la Luzmira se apartaron del grupo. —Que Adán ande medio pilucho, vaya y pase —seguía la cocinera—, pero nuestra madre Eva, no hay derecho. —Piluchito también está el Niño Dios —decía el Lucho—, y nadie dice nada. La Rosa y la Luzmira conferenciaban en voz baja: —Yo la quiero como si la hubiera parido; por eso es que me da pena verla así. Y además, pues, Luzmira, por Dios, Dios me perdone, pero el asunto no me gusta nada. Usted sabe que la niña ya tenía su regla y ahora resulta que nada. Yo le llevo bien la cuenta y nada. Luzmira se asustó e hizo ademán de persignarse. —Cállese la boca. No sea disparatada. ¿Qué puede pensar de un angelito como ella? —Eso digo yo. Si fuera una de nuestras chinitas, uno sabría con qué habérselas, pero ¡con ella! —Le diremos a la patrona —sentenció Luzmira. —¿Por qué no esperarnos más mejor? —Pero usted me dice que casi no come, que lo pasa huitreando y cansada. Algo ha de tener. Hay que avisar, mejor. —Mire, Luzmira, me dice el corazón, es mejor no decir nada. ¿Por qué no la llevamos nosotras no más a la meica? —¡Qué ocurrencia, Rosa! Misiá Carolina no nos perdonaría nunca. —Yo he llegado a conversar con la niña, tan asustada ando. —¿Y qué dice ella? —¡Qué quiere que diga! Tan inocente la pobre. No sabe nada de nada. Una no puede hablar claro.
- 38. 38 —¿Pero es que usted cree de en deveras que le ha pasado algo? ¡Si no puede ser! —Es que todo es como si fuera así, pues, Luzmira, por Dios. ¡Hasta la cintura la tiene más ancha y no le andan las faldas! —¡Déjese de porquerías! —No me hable así, ya le he dicho que para mí la Melanita es más que una hija. —No parece, por lo que usted se anima a pensar de ella. —Luzmira la miró fríamente. La Rosa se echó a llorar. —Una tiene su corazón de madre; es lo que pasa, y piensa lo peor —sollozaba. Al escucharla se acercó la Mercedes, la niña de mano. —¿Por qué llora, tía? —Nada, niña, nada. Aflicciones que una tiene. —Yo voy a vigilarla —concluyó Luzmira, calmándola—, y otro día seguiremos conversando. La noche era de luna llena. Desde las galerías de la parte principal venía un rumor de voces alegres. Jugaban a las prendas las niñas con sus primos y primas y demás convidados. Carolina y su hermana Palmira, venida de Santiago hacía pocos días, comentaban los últimos sucesos en la capital y los proyectos de veraneo de la familia. Juan Ramón y su cuñado Alberto Piedrabuena fumaban cigarros con sendas copas de coñac entre sus manos. Brillándole los ojos con complacencia, Juan Ramón comentaba: —Pues, sí, hombre, hasta he tenido gastos extraordinarios. La primera aventura de mi hijo, por ejemplo, que la he pagado cara. Se sonrió Piedrabuena: —¡Recién empiezas! Pues no se ha portado mal el muchacho para su edad. —La verdad, es un chiquillo retraído y ya me tenía preocupado. Por eso te confesaré que pagué con gusto a la chinita y al padre. —¿Eran inquilinos tuyos? —Así es y de los buenos. No me convenía echarlos. Les di algunas mejoras y dinero en metálico contante y sonante. —¡Eres harto generoso!
- 39. 39 —Tal vez por ser la primera vez. Me pillaron de buen humor. Y en cuanto a Ramoncito, le he dicho que se deje de diabluras con las chinas de los inquilinos, que para eso está el pueblo. —¡Ojalá te haga caso! Lo que es los míos son tremendos. Ambos aspiraban sus cigarros con fruición, risueños y complacidos. —¡Cosas de la juventud! —decían con orgullo y cierta nostalgia en vano disimulada. —Ahora Ramoncito anda en Santiago, porque a Carolina le ha dado con mandarlo para allá. Tú sabes cómo son las mujeres. Con tal de que no me venga con otro lío... —Satisfecho, le brillaban los ojos. —¡Así son los hijos hombres!
- 40. 40
- 41. 41 VIII MELANIA se había quedado dormida sobre su cama. Apenas escuchó a sus hermanas cuando entraron alborotadas a sus cuartos a vestirse para La cabalgata. Lucrecia les había dicho a las otras: —Esta tonta se lo pasa durmiendo no más. La Rosa dice que anda enferma. Dejémosla mejor. Salieron atropelladamente, con sus largos ropones y sus botitas, mientras las mamas las perseguían con recomendaciones interminables. Después la Rosa volvió al cuarto. Pasó su mano áspera y grande por la frente sudorosa de Melania. Le acarició el pelo. —Tan linda, mi hijita —dijo suspirando. Melania se durmió tan profundamente que en sueños se vio en el huerto del colegio de las monjas inglesas. Estaba buscando flores para la alfombra de la Virgen, pero se dio cuenta de que su figura no era humana, que apenas se movía, que el viento la balanceaba y el viento traía las flores. "Soy una raíz —se dijo—, una vieja raíz." Venía del fondo de la tierra, estallaba en brotes y las mariposas se posaban sobre ella. Sonrió a las mariposas. Azules, amarillas, verdes, ellas volaban alegres. La tierra era negra y pesada a sus plantas y no había cielo sobre su cabeza. Sólo mariposas, alas de colores y pétalos suaves de la alfombra para la Virgen que el viento traía y llevaba. Amontonaban flores sus manos raíces y estaba contenta, contenta... La despertó la voz de su madre: —¿Por qué estás durmiendo a estas horas, Melania? —la increpaba. —No estoy durmiendo. Estoy en el huerto. —¿Qué dices?
- 42. 42 —Soy una raíz y la alfombra para la Virgen... —Estás soñando, Melania; despierta. —Bueno, mamacita. —Siéntate, quiero verte. ¿Qué te pasa? Se incorporó Melania con el rostro hinchado de sueño y los ojos nublados. —Estaba soñando y estaba tan contenta —dijo con pena. —Tus hermanas salieron a caballo. ¿Por qué no fuiste? —le preguntó severa. —Me quedé dormida. La figura gorda de la Rosa apareció en la puerta. —Ya la levanto, misiá —dijo nerviosamente. —Anda harto rara esta chiquilla. ¿Sabes tú qué le pasa? La Rosa bajó los ojos, restregándose las manos. —No sé, pues. Lo mismo digo yo. Pero no será nada, no será nada. —Levántate —ordenó Carolina. Melania se dejó caer de la cama. Sólo una larga camisa de noche la cubría. Presa de una súbita inspiración, Carolina palpó su vientre y exclamó: —¡Tienes la guata hinchada! Melania dijo dulcemente: —Hace tiempo, mamá; pero me siento bien. Las miradas de Carolina y la Rosa se cruzaron. Un negro viento de tormenta las azotaba. La Rosa bajó la cabeza y siguió desesperadamente restregando sus manos. Melania lavaba su cara en la palangana que había en el tocador. El ruido del agua era cristalino. Carolina salió corriendo del cuarto, empavorecida. Las niñitas que volvían de su cabalgata la vieron pasar con asombro, la espalda curva, el rostro caído y pasos precipitados denunciando el tambaleo de las piernas flojas. Llorando en el fondo de su cuarto la encontró Juan Ramón, su marido, cuando regresó del campo para el almuerzo. Y haciendo a un lado su cansancio, se puso con paciencia a descifrar esos presentimientos terribles que entre lágrimas barboteaba Carolina. Apenas logró entrever lo temido, su reacción fue brusca y repentina.
- 43. 43 Resonaron sus espuelas por la galería y su vozarrón de jefe de familia fue escuchado en toda la casa: —Melania... Melaniaaaa... En la cocina, la Rosa apretó contra su regazo la cabeza de Melania al escucharlo. —El papá me llama —dijo ésta. La Rosa comenzó a llorar, acariciándola. —Déjame, el papá me llama. La Rosa salió detrás de ella. —Venga conmigo —le dijo Rosales a Melania, con una ligera dulcificación en la voz. Y al ver la sombra llorosa de la mama que los seguía, se volvió autoritario—: Andate a la cocina, china de porquería. Las hermanas acudían a la galería aún sin terminar de arreglarse, asustadas por las voces, por el correr de pasos, por las miradas nerviosas de la servidumbre. No se animaron a decir nada. Melania sonreía tristemente. —El papá quiere hablar conmigo —dijo al pasar a Luzmira, quien en ese momento salía del cuarto de Carolina con un frasco de sales. Padre e hija se encerraron en el viejo escritorio de pesados muebles coloniales, donde la mañana de campo se colaba por las altas banderolas cubiertas de visillos de encaje blanco. —Quiero saber qué te anda pasando —había empezado Rosales la conversación, calmado ante la clara y serena imagen de Melania sentada en la punta de una silla. —Nada, papá. —¿Has hecho algo malo? —Yo creo que no, papá; no se enoje conmigo. Carolina entró al escritorio, arrastrándose, pálida como muerta, y en un estertor exclamó: —La Rosa la ha hecho ver por una meica y está encinta... ¡Está encinta, Juan Ramón!, ¿te das cuenta? Y cayó desvanecida. —¡Puta de mierda! —dijo Juan Ramón a su hija, derribándola de un golpe. Y completamente enceguecido por una ira volcánica, siguió pateando y golpeando el pequeño e indefenso cuerpo de Melania sobre la estera que cubría las baldosas del escritorio.
- 44. 44 —¡Puta de mierda! ¡A mí pasarme esto! —sollozaría más tarde en los brazos mustios de Carolina. Mientras la Rosa, en su aislado cuarto de servicio, pondría emplastos y haría fricciones a la abandonada y dolorida Melania. —Yo no la voy a dejar, mi hijita —le decía—, la cuidaré toda mi vida. Nos iremos lejos, las dos solas. Usted será mía ahora. Melania no lloraba. Los ojos, secos por el estupor, parecían fijos en la descolorida imagen de la Virgen que adornaba la cal resquebrajada de la pared.
- 45. 45 IX EL SILBIDO del Lucho se escuchó en el fondo de la huerta. Mercedes, la niña de mano, terminó rápidamente de secar los últimos platos y salió de la cocina. —¿Qué anda haciendo? —le dijo mohína—. No meta bulla. —Venía a conversar un rato, pero como vi todo apagado, no me animé a entrar. Por eso la llamo, pues, mi hijita —y quiso pescarla por la cintura. —Déjese. Aquí no estamos para conversaciones. —¿Qué ha pasado? —A mi tía Rosa la han echado y yo creo que también tendré que dirme. —¿Y por qué? —preguntó inquieto el Lucho. —Yo no entiendo bien. Parecen cosas de brujería. Dicen que la Melanita, una de las niñas que mi tía Rosa cuida, está preñada. —¿Y de quién? —Del Espíritu Santo será, digo yo. A mi tía Rosa la culpan, le han gritado de todo y la han echado. A la Melanita le pegaron y parece que se la llevan pa Santiago. Mi tía Rosa está desconsolada. —¡Las cosas que pasan! —dijo el Lucho, volviendo a intentar asirla por la cintura. —¡Déjese! —¿Que tiene miedo? Yo no soy el Espíritu Santo. —Ustedes, los rotos, son unos sinvergüenzas. Me tengo que entrar. A lo mejor me andan buscando. El patrón está hablando con todos para ver si descubre lo de la Melanita. Dicen que tiene que haber sido aquí, pa el dieciocho, porque en las monjas no ha de haber sido. Ya estará de cinco meses.
- 46. 46 —Fíjese que yo supe que don Ramoncito, el patrón nuevo, le hizo lo mismo a una de las Pereira. —No me diga. Por eso será que a él lo mandaron pa Santiago antes de Pascua y entodavía no vuelve. —A ver si me la mandan a usted también, mi hijita, pa Santiago. —¿Qué quiere decir? —Nada, digo leseras, no más. ¿No le gustaría irse pa Santiago. —¿Y por qué me iba a dir? —Digo yo que sería lindo. —Oiga, ¿cuál de las chiquillas Pereira? —La Rosario. —¿Y el tata le pegó? —No habrá sido mucho. El mío dijo anoche que era una suerte lo que le había pasado. A Pereira lo nombraron potrerizo y hasta le dieron plata. —¿Y la Rosario? —Ahí anda, con su guata, muy oronda. —¡Qué vergüenza! —Si eso no es vergüenza, es suerte. —Cállese, no sea..., y déjese, le digo. Mejor me voy. La Luzmira anda nerviosa porque la patrona está bien enferma. Y mi tía Rosa que no hace más que llorar. Me tengo que ir. —Hace calor. No se entre nada todavía. —Déjese, cargoso, que no ve que están apagando todas las luces. Hasta mañana, pues. —Hasta mañana, mi hijita; y no se me vaya a ir pa Santiago. Se rieron los dos. Dejóse ella acariciar levemente la cintura y salió corriendo hacia las mortecinas luces del último patio de "El Recuerdo", donde la noche de llantos y rezos entrecortados se paseaba lastimeramente.
- 47. 47 X EL DOLOR venía como un haz de luz de alguna remota zona de su cuerpo. Al principio lo recibió casi con alegría. Era algo propio obtenido sin razón, suave y mansamente, y se iba de vez en cuando en el frío de la mañana nublada. Se quedó en cama. Nadie la obligó a levantarse. Le trajeron el desayuno, observándola de reojo. La dejaron sola. Ella esperaba el dolor, se sumergía en su luz y cuando volvían las sombras, dormitaba sobre el camastro, olvidada de todo. Sabía que algunos ojos la espiaban. Los presentía, sin inquietarse. El dolor fue subiendo de tono, también de frecuencia. Entonces no pudo evitarlo. Y cuando lo sentía dentro de ella, en toda su furia, se revolvía en la cama y pequeños gemidos se escaparon de su garganta. En un rincón, manos diligentes dispusieron pequeñas cosas: palanganas, teteras con agua hirviendo, utensilios de acero, algodones, toallas. Escuchó que en la cocina las mujeres comían, cuchicheando. Esperó que le hubieran traído el almuerzo. Pero nadie vino. Las manos ya no estaban. Habían dejado una estufa y el vapor de agua se esparcía por el cuarto, borboteando. Regresaron los ojos. Le acechaban sus manos, impulsadas a retorcer las sábanas. El dolor con furia de banderas flameaba por su cuerpo cansado. Cuando se iba, quedaba sola, abandonada, irremediablemente triste. Así se fue haciendo de noche. Encendieron la lámpara de gas. Entonces tuvo ganas de llorar. Un sollozo profundo brotó del fondo de su alma. La tía Eulalia se acercó a la cama y le pasó la mano por la frente.
- 48. 48 —No llores —le dijo impersonalmente—; todo pasará pronto —Y volviéndose a una de las mujeres, le ordenó—: Anda a buscarla. No podemos esperar más. La mujer se echó un rebozo sobre la cabeza y partió con premura. Seguía hirviendo el agua y el rojo resplandor de la estufa se diluía tenuemente en las sombras. En uno de los extremos del cuarto, otra de las mujeres, la más joven, acariciaba con gestos disimulados camisitas y refajos, sobre una cama. —Deja eso ahora —ordenó la tía Eulalia—. Ve a ver si vienen. Melania no podía impedir los quejidos. Y la miraban, pero sin miedo ni compasión. Les parecía tan natural que se quejara. "Están esperando que me muera —pensó Melania—, y no les importa mi muerte." Nunca había tenido dolores tan agudos, ni cuando le pegó su padre, ni cuando enfermó de difteria en las monjas. Pero entonces siempre hubo alguien que se asustó de verla sufrir; en cambio, ahora todos esperaban que sufriera, tal vez hasta les parecía que era poco aún. Volvió la mujer que había sido mandada a la calle, en compañía de otra, gorda y tranquila, que la miró de reojo, con asombro. —¡Qué enferma joven! —comentó en voz baja, hacia las mujeres. La tía Eulalia, que entonces estaba rígidamente sentada al lado del lecho, se levantó indignada y con aguda voz, en vano reprimida la cólera, le dijo, acercándose: —Ya está enterada de que en el pago por su trabajo está considerado su silencio. ¡Cállese la boca! ¡Nada de comentarios! Creí que le había hablado con claridad. —Está bien, su merced, perdone —se disculpó la gorda. —Que no vuelva a suceder y que no me entere de que ha hablado por fuera. —Está bien, está bien —repetía la gorda, colocándose unos guantes de goma. Se había quitado el abrigo y tenía un delantal sobre la ropa. Se acercó a la cama. Melania la vio venir como algo inevitable y temido. El último dolor la había dejado transpirando, cansada, más lejos de todo que nunca. La gorda echó para atrás las cobijas. Melania se encogió asustada.
- 49. 49 —A ver —le dijo. Y levantó la camisa de dormir. Palpó el vientre, los senos y le abrió las piernas bruscamente. Melania enrojeció y junto con la ola de calor sintió que venía, una vez más, el dolor. Quiso replegarse. La gorda le sujetó las piernas con firmeza. Luego introdujo en el medio su mano enguantada. Melania estaba vencida por el dolor, clavada en un madero, la cintura próxima a quebrarse. La gorda retiró la mano, bajó la camisa y la cubrió con las cobijas. La tía Eulalia, que miraba obstinadamente hacia otro lado, preguntó: —¿Va a empezar? —No, su merced, falta mucho todavía. Yo le dije que si era primeriza no me llamara para los primeros dolores. No vale la pena que me quede aquí. Pueden buscarme para otra enferma. La tía Eulalia se puso nerviosa. Juntó las yemas de los dedos de una mano con las de la otra. —¿Y si cuando llega el momento usted no está en su casa? —dijo por fin. —No se preocupe, siempre llegaré. No atiendo enfermas lejos. La gorda se sacaba los guantes y escudriñaba el silencio respetuoso de las mujeres. Tenía ganas de preguntarles: "¿Pero es que nadie aquí ha tenido nunca un niño?" La casa de doña Eulalia era temida en el vecindario por cierto hálito de misterio que la rodeaba. Se sabía poco acerca de ella. Las puertas sólo se abrían muy de mañana, para la primera misa y para los escasos proveedores que la atendían. Doña Eulalia vivía rodeada de mujeres que alguna vez llegaron jóvenes a servir a la casa y se fueron quedando en calidad de ahijadas, de damas de compañía, de cualquier cosa, porque de ellas tampoco se sabía mucho. Iban y venían por los patios de la vieja casa como almas en pena, vestidas de ordinarios tocuyos oscuros, siempre temerosas de los ojos fríos de doña Eulalia. No hablaban con los vecinos. Nadie las visitaba. Cuando algunos meses atrás la carroza de Juan Ramón Rosales se detuvo frente a la casa de doña Eulalia Medina, su prima en segundo grado, los vecinos se hicieron toda clase de conjeturas. También se desasosegaron las mujeres.
- 50. 50 Doña Eulalia lo recibió en el abandonado salón de las visitas, y conversaron más de una hora, a puertas cerradas. Hasta se impidió servir las mistelas y el visitante partió sin que se le hiciera ninguna atención. Algunos vecinos que conocían algo de la historia de doña Eulalia comentaron: —Es el pariente rico; puede tratarse de una herencia. Y comenzaron a tributar a doña Eulalia pequeñas atenciones. También a las mujeres de la casa alcanzó el rumor, llegado subrepticiamente, y sus almas pueriles se llenaron de ligereza. Doña Eulalia no dijo nada. Pareció más seca y altiva que nunca. Al cabo de unos días, en la carroza de sus padres, pasada la hora de la oración, llegó Melania a la casa, sola. La Rosa, su vieja mama, que la había seguido quién sabe cómo, quedó llorando en la puerta. Cada cierto tiempo la vieron pasar de noche los vecinos, siempre llorosa; en vano mirando la barroca enrejadura de las ventanas y la puerta de maciza madera, cerrada para ella definitivamente: la aguda voz de doña Eulalia, desde el vestíbulo, la había amenazado con la policía la vez que osó golpear la cancela. Los vecinos la aconsejaron: —Mejor no insista; es una mujer rarísima y muy mala. —La Melanita es mía, la Melanita es mía —lloraba la Rosa. Pero no pudo volver a verla. Tampoco los vecinos vieron más a Melania. A las mujeres, doña Eulalia les dijo: —Mi sobrina. Las mujeres la observaron con miedo en un comienzo y luego con pena. Ahora siempre la miraban con pena. Nunca le hablaron. Ninguna. Jamás. Apenas le hablaba la tía Eulalia algunas veces, en el comedor, mientras las mujeres servían. Melania pasaba sola en su cuarto, vecino del de la tía Eulalia. Le habían dado una tapicería, una larga y oscura tapicería. Y Melania bordaba. No iba a misa. Rezaba el ángelus y el rosario, al lado de doña Eulalia, coreando con las mujeres. Así había pasado el tiempo. Por las noches la atormentaban los calambres, y entonces, junto con ellos, venía el recuerdo del padre. El padre derribándola, pegándole en las piernas y en los brazos, enfurecido. Se había preguntado el porqué de ese horrible castigo tantas veces y tan inútilmente, que terminó por olvidarlo. Poco a poco se fue olvidando de todo. Una extraña dulzura la invadía. Era un dejarse llevar, las manos solas, bordando, y ella,
- 51. 51 lejos, en zonas blandas y tenues. Después, como sin quererlo, bajaba las manos cansadas del trabajo, a reposar sobre el vientre duro e hinchado. Las mujeres la espiaban al pasar desde el patio. Melania no las advertía. Esa mañana no tuvo ganas de levantarse. No había pensado que fuera porque estaba enferma. Le había echado la culpa al frío. Cuando empezaron los dolores, estuvo contenta de tener un pretexto. La tía Eulalia comentó cuando la gorda se hubo ido: —¡Qué mujer insoportable! Melania se había quedado dormida. Pero el dolor volvió. Hizo esfuerzos desesperados por no quejarse y clavó sus uñas en la palma de las manos. —Rezaremos el rosario aquí —anunció doña Eulalia a las mujeres. Las mujeres sacaron de sus bolsillos los rosarios y se hincaron en un extremo del cuarto. Doña Eulalia comenzó: —En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se percibió un ajetreo de persignaciones. Blancas manos que iban de la frente al pecho y a los hombros. Melania quiso persignarse y la inmovilizó un nuevo dolor en su gastada cintura. —Amén —dijo, en voz muy baja, apenas un quejido. —Primer misterio doloroso: La oración en el huerto de los Olivos. Lentamente el dolor abandonaba una vez más a Melania. A la distancia, las campanas de la iglesia llamaron a la bendición. Quiso responder al coro de las mujeres: —El pan nuestro de cada día... Pero advirtió que movía en vano los labios y que con la ausencia del dolor venía el sueño. Se durmió, la boca entreabierta, la revuelta cabellera sobre la almohada, fina raíz deshecha en agua. La tía Eulalia la miró con dureza. —Santa María, madre de Dios... —respondían las mujeres y también la miraban con sus ojos de pena agrandados por un súbito miedo nocturno. Ellas espiaban el dolor. Cuando la sentían retorcerse y quejarse, delgados hilos de llanto se escurrían por sus rostros y las voces quebradas continuaban repitiendo: —… ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
- 52. 52 —Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. —Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminó el rosario y se levantaron las mujeres. Doña Eulalia salió del cuarto, murmurando entre dientes: —Cómo demora, Dios mío —y observó a Melania con reproche. Vino otra vez el dolor y creyéndose al fin sola, se puso a llorar amargamente. Pero sintió que unos pasos se acercaron a la cama y unas manos se posaban en sus hombros. —¿Es muy fuerte? —le preguntaron. Era la voz de una de las mujeres. Había curiosidad en su acento y apenas un poco de miedo. No le respondió. Nunca había hablado con las mujeres. Comprendía que estaba sola con su dolor: lo único propio. Le pertenecía y debía cuidarlo de la curiosidad ajena. Volvió el rostro hacia la pared y se quedó esperando que el dolor retornara. Habían apagado la lámpara grande de gas y encendido una pequeña, colocada sobre el velador. En una silla estaba una de las mujeres. Cada cierto rato se cambiaba por otra. Melania veía sobre la pared las sombras que caminaban. Una le ofreció agua y bebió incorporada en el lecho. Por los postigos entreabiertos se fue filtrando la claridad lechosa del alba. La tía Eulalia vino con las primeras luces. —¿Nada todavía? —preguntó con voz de trueno. —Ni siquiera se queja, misiá. —Busquen a la matrona. No iré a misa —ordenó con fastidio. La gorda repitió la operación del día anterior. Melania, agotada, la dejó hacer sin quejarse. —Falta todavía —volvió a decir aquélla, con su tranquila voz de experiencia. —¡Cómo que falta! —exclamó impaciente y autoritaria doña Eulalia. —Sí, falta. —No puede ser. Han pasado dos días. —Así son las primerizas. Doña Eulalia se acercó al lecho e increpando a Melania le ordenó: —Haz fuerza. —Y volviéndose a la gorda—: He escuchado decir que hay que hacer fuerza.
- 53. 53 —Cuando llega el momento, su merced —dijo la gorda, tranquilamente. Las mujeres iban de un lado a otro del cuarto, tropezando, dejando caer cosas, suspirando. —Quédense tranquilas —les gritó doña Eulalia. Melania sintió que el dolor venía con más fuerza que nunca y que sus piernas y la cama se mojaban con un agua surgida sin su voluntad. Volvieron a llamar a la gorda, que acudió resignada, mirando con ligero asombro la voluptuosidad con que Melania se entregaba a nuevos dolores. Repitió el ritual de los guantes. Se acercó a la cama. Colocó la almohada bajo la cintura de Melania, separó las piernas y dijo con fruición: —Vamos a ver si puedo trabajar. Doña Eulalia salió del cuarto llevando consigo a las mujeres más jóvenes: —Pueden quedar la Genoveva y la Eduvigis; con ellas basta. Vamos nosotras a rezar. Melania, casi sin dolor, sin fuerzas, se sentía triste. "¿Qué irá a ser de mí?", se dijo. Pero nada le importaba demasiado. Lo único que deseaba era que el dolor volviera arrastrándose con saña por su cuerpo, que la golpeara con furia de arados. El anhelo no se hizo esperar. Ahí estaba el dolor, en toda su plenitud, adentrándose en ella. —Fuerza, fuerza —le dijo la gorda. Melania comprendió desde la inconsciencia del dolor el sentido de esa orden. Hizo fuerza. Todo su cuerpo se rompía en una fuerza desesperada. Los huesos deshechos, las carnes desgarradas, los dientes contra los dientes, las uñas en la herida de la palma. —Fuerza. Fuerza. Pero el dolor volvía a irse y la fuerza la abandonaba. —Ya está, ya está —decía con júbilo la gorda—, un poco más y sale. Volvió el dolor. Con el dolor la fuerza. La fuerza gigantesca que trituraba su cuerpo. Sintió que al fin todo se rompía y un mundo de colores se le venía encima. Una de las mujeres le acomodó el pelo, le acarició la mejilla. —Todo ha sido fácil, por suerte —suspiró la gorda. Las mujeres se deslizaban corriendo de un lado al otro, algo chillaba y la gorda con deleite examinó largamente unas tijeras.
- 54. 54
- 55. 55 XI —PERO, ¡DIOS SANTO!, si es la mismísima patrona. ¡Misiá Carolina! —Cállate, mujer. ¿Estás sola? —Sola, patrona; la Mercedes está sirviendo en una casa de familia y no sale más que una vez al mes. —Por ella supe tu dirección. La casa donde está es conocida. —Siéntese, misiá. Y perdone la pobreza. Con afán buscó la Rosa La mejor silla de su pobre cuarto y se la acercó a Carolina. Carolina se dejó caer sobre el rústico mimbre, quitándose el tul que cubría su cara. La Rosa lo tomó para doblarlo cuidadosamente y al pasar rozó la transparencia helada de las manos de Carolina. Las lágrimas se asomaban a los ojos gastados y tristes. Se quedaron en silencio un buen rato. —¿La has visto? —preguntó por fin Carolina, en un susurro. —La vieja no me dejó nunca, misiá. Disculpe, digo la vieja porque no sé quién es y es horrible. Carolina ahogó un sollozo. —Eulalia Medina es una mujer siniestra. Fue a verme. Una insolente. Que ella era la tapadera. Que qué me creía yo. Que el pecado era mío. Eso me dijo. Y me amenazó con vengarse. Tengo miedo. —Misiá Carolina, ¿cómo no dejó conmigo a la niña? —sollozó la Rosa—. Yo la hubiera cuidado como nadie. Para mí es más que una hija. Las dos mujeres volvieron a guardar silencio. La Rosa, asustada del reproche que se había animado a hacer. Ese reproche que a cada rato le mordía el alma.
- 56. 56 —¡Pobrecita! ¡Mi hijita querida! —volvió a sollozar Carolina—. ¿Cómo pudo haber sido? ¿Qué pasó? Créeme, Rosa, nunca más he podido dormir. Para mí ha terminado la vida. Lo único que pido es que Dios me lleve pronto a su Santo Reino. —No diga eso, misiá Carolina. Y después de un breve silencio, se animó: —¿Y la niña? —Nunca más la he visto. Todas las noches se me aparece sentadita en la punta de esa silla del escritorio, donde la vi por última vez. Y escucho su grito cuando Juan Ramón le pegó y me despierto sollozando. Entonces tengo que aguantar los gritos de él. —¿Don Juan Ramón no la perdona? —Dice que ha muerto. Que para nosotros ha muerto. Que así debe ser. ¡Quisiera morirme, Rosa, morirme! —Le doy, un tecito, misiá Carolina, ¡por Dios!, eso le va a hacer bien. —Deja, Rosa; me tengo que ir. He venido a Santiago a cumplir una manda. Me creen en Lourdes. Pero la Virgen me dijo que te viera primero a ti. Pensé que tú sabías algo. La Rosa confesó llorando: —Ya no está donde la vieja esa, misiá. La han sacado. Dicen que para un convento. Y la guagua la mandaron al asilo de la casa de huérfanos. Lo supe por la matrona, una gorda simpática, pero que también le tiene miedo. Todos le tienen miedo a esa bruja. Carolina se tapó la cara con las manos. —Que el pecado era mío —gritó casi—. ¿Qué pecado? —Nuestra niña era inocente, misiá. —No supe defenderla. —Todo se vino tan de golpe. Yo tampoco supe qué hacer; aunque me daba cuenta, el corazón, que es primitivo, me lo decía; la razón no lo podía entender. Me porté como una tonta, pero ¿qué podía hacer yo, que no soy más que una pobre sirvienta? Una sirvienta tonta. —¿Qué podías hacer tú, Rosa, cuando yo que soy la madre, ¡la madre!, no puedo hacer nada? —Don Juan Ramón... —Lo odio. No lo nombres. Siempre lo odié. Odié el campo, sus modales de huaso, sus vacas, sus caballos. Lo odio. ¡Lo odio!
- 57. 57 Carolina se había puesto fuera de sí. Era como si hablara sola y al fin pudiendo decir lo que su corazón tuviera encerrado. Continuó: —Siempre fue tosco, elemental, grosero. Me da asco. Jamás volverá a tocarme. Tal vez tenga razón Eulalia Medina, cometí un pecado: darle hijos dejándome arrastrar por sus instintos. Si hasta la primavera pasada mi cuerpo era suyo, pero ahora, ves, crece el odio y es tan grande, que siento que siempre estuvo aquí —se señaló el corazón—. Nunca lo quise. Es ruin, perverso... La Rosa estaba asustada y se restregaba las manos mirando el suelo. —Lo odio —gritó Carolina. —Yo también —murmuró la Rosa por lo bajo—, pero ¿qué hacemos con eso? Mi niña, ¿qué será de mi niña? —Lejos de él, Rosa. ¿Sabes, Rosa? Melania es mucho más feliz que yo. La Virgen quería que supiera por ti que está en un convento. Melania será siempre feliz. —No diga eso, misiá. Secándose las lágrimas, Carolina, con voz tenue y entrecortada, entonó el "Magnificat". —¡Cómo sufre! —caviló la Rosa en voz alta, acomodando un chal sobre los hombros de Carolina, y se dispuso a preparar un poco de té.
- 58. 58
- 59. 59 XII EN LOS primeros días del mes de agosto, Melania Rosales ingresó al convento, llevada por su tía Eulalia Medina. Dos de las mujeres portaron el escaso equipaje. La despidieron en el locutorio, en presencia de la madre superiora. —Espero que sabrás portarte bien —fue el lacónico adiós de la tía. Las mujeres suspiraron con los ojos anegados en lágrimas. Eran las mayores de la casa, las que gozaban de la confianza de doña Eulalia. Quienes también se ocuparon del ingreso al asilo de huérfanos de la criatura nacida hacía más de un mes y cuya existencia Melania no alcanzó a percibir. Por lo menos así lo creyeron todos. Doña Eulalia estaba satisfecha del éxito con que había cumplido el encargo, el que fue retribuido en silencio y generosamente. Pero tal vez su perverso corazón no quedaría en paz. Al cerrarse las puertas del convento, se ocultaba para siempre al mundo la vida de Melania, que estuvo a punto de hacer recaer en el hogar de Carolina Madariaga y Juan Ramón Rosales la vergüenza social del pecado. La madre superiora preguntó a Melania: —¿Cuántos años tienes, hija mía? —Catorce, madre. —Debemos cambiar tu nombre mundano. Aquí serás la hermana María de la Cruz, aunque no vestirás hábitos, ni siquiera de lega, por ahora. —¿Me voy a quedar aquí, madre? —Su natural dulzura denotaba ansiedad. —Para siempre, hija mía.
- 60. 60 —¿Y mis padres? —Es voluntad de tus padres. Espero que sabrás cumplirla. —Sí, madre —acató sumisa. —Hermana María de la Cruz, le mostraré sus obligaciones y el claustro. Venga conmigo. Comenzaba la nueva vida de Melania. Poco puede saberse de la paz de los conventos, con sus pequeñas capillas y sus huertos perfumados. Los días, como cuentas de rosario, se suceden siempre iguales, apenas turbados por imperceptible desgaste. En un camastro de madera, sin colchón, sin más abrigo que una negra manta durante los meses de invierno, pasaron las noches de Melania. Noches de quietud y olvido. Al cabo de varios años, Melania adquirió de pronto la costumbre de escribir en un viejo cuaderno de cuentas encontrado al azar. Hincada en el suelo, con el cuaderno apoyado en la cama y sin más luz que la del pabilo de aceite, el silencio la impulsaba a volcar su alma. Su letra era grande y ordenada. El cuaderno, con páginas arrancadas, está también lleno de correcciones. Parecería que buscaba tras palabras hasta dar con la exactamente necesaria. Empresa difícil, sin duda, dada su escasa instrucción. Melania estaba tan cansada que trató de dormir, aunque aún sentía dolores. Pero éstos eran diferentes y la molestaban. Le dieron a beber un agua amarga. Después se durmió profundamente. Al despertar, fue como si nada hubiera pasado. En realidad, para Melania, nada, absolutamente nada había sucedido.
- 61. 61 EL DIARIO DE MELANIA Una rosa ha florecido en el huerto. Una sola rosa. Bella y solitaria. Estuve contemplándola largo rato. ¡Cómo me gusta! Agradecí a Dios su infinita perfección. Dios está en ella. Yo he visto a Dios en la rosa del huerto. Me alejé cantando. Dios está en la rosa. * * * Miro a la vieja madre Eulogia sentada en su pequeña y baja silla de mimbre. Las manos cruzadas sobre la falda. Abandonadas manos, como dos palomas apenas muertas. Su rostro surcado de arrugas, inconmovible al sol y al ligero viento que viene del fondo, parece sonreír mansamente. Puede estar así durante toda la tarde. ¿Está rezando? ¿Medita? Yo diría que tan sólo está. Me gusta mirarla. Dios mío, cómo me gustaría llegar yo también a ser así. * * * Siento que cada vez me sacrifico menos y que en alguna forma obscura no dejo nunca de ofender a Dios. Quisiera pasarme toda la tarde rezando, pero el sueño me vence. Quisiera ayunar y el hambre impulsa mis manos a llevar el pan a la boca. Estoy dominada por las necesidades de mi cuerpo. Se lo dije al padre confesor y me repuso: "Pídale a Dios la gracia del sacrificio". Y no me animé a decirle que entonces me parecerá que no tendré mérito alguno. Soy yo quien debe tener la fuerza. Debo luchar sola para conseguirla y entonces ofrecer mis sacrificios al Señor.
- 62. 62 Pero ¿cómo puedo confundirme de este modo? ¡Si se pudieran hablar las cosas con la facilidad con que las escribo en este cuaderno! * * * Puedo imaginarme muy bien el cielo y el infierno. Venturoso y claro el cielo. El infierno, rojo y siniestro. Pero no puedo pensar nada para el purgatorio. Dicen que allí sufriremos por estar privados de la vista de Dios. Pero sufrir cuando se tiene la esperanza, más bien la certeza, de que tarde o temprano eso va a cambiar, a mí no se me hace que es sufrir. No comprendo el purgatorio. A nadie me atrevo a confesarle estos pensamientos. Una vez soñé que el purgatorio era gris y lleno de puertas. Que uno entraba y salía por puertas que a ninguna parte llevaban. ¿Será eso? No estoy inclinada a creerlo en definitiva. Pero necesito imaginar el purgatorio. Rezo siempre por las almas que allí están, que son esos fantasmas con que alguna vez me asustaron de chica. Sólo que ahora no me asustan. Los veo pasar a través de las puertas, silenciosamente blancos, tristes, como llovizna leve: desterrados de Dios. * * * Hacía tanto frío que nos pusimos en el patio a saltar y a jugar con nuestras manos. Ene tene tu, cape nane nu, isafá timbalá. ¡Qué lindo es decir palabras sin sentido! Nuestras manos se pusieron rojas de entrechocarse, también las narices. Y después fuimos alegremente a rezar el rosario. Y yo me imaginaba el primer misterio, La Anunciación a María, lleno de rondas y de batir de palmas, y la Virgen con unas ganas locas de venir a jugar con nosotras. Pero en el último misterio sube al cielo lentamente y los ángeles cantan y arrojan flores, pero ella ya no quiere jugar con nadie. Va un poquito asustada, tal vez por tanta alegría desconocida que la espera. * * *
- 63. 63 Soñé que en un bosque muy obscuro me encontraba con un viejito de barba blanca que me pedía las manos. "¿Para qué las quieres?", le preguntaba yo. "Porque estoy muy solo", me decía. Y yo le recordaba que nadie está solo si está en gracia de Dios. El viejito, sonriendo, dijo: "Yo soy Dios". Y entonces me desperté. * * * Delante de mí siempre hay algo que nubla mi vista. Presiento que nunca he llegado a mirar nada hasta su raíz. Y la culpa está en mí y no en las cosas. Las cosas son seguras y fuertes. Mi vista es débil y torpe, siempre dispuesta a huir, a desvanecerse, a dejarse estar. Vista inútil y nublada. De nada me sirve. Las cosas se quedan para mí con su secreto, su raíz profunda y misteriosa. * * * Encontré este cuaderno tirado en un rincón de la cocina. La madre Eulogia me dijo que podía quedarme con él. Y me he puesto a escribir. Me gusta. Cuando termino algo me siento muy contenta. A veces ni sé lo que voy a poner y es como si las cosas me salieran solas. Casi como si fuera otra quien las escribiera. Se me ocurrió que debía contarle esto al confesor y no supe empezar. "Es un secreto —le dije—, pero creo que no ofende a Dios." Entonces el padre me preguntó si yo era feliz en el convento. Le dije que sí. No se me ocurre, no se me ocurre que pueda ser de otra manera. La vida transcurre tan mansamente. Con las otras hermanas y con algunas de las madres más jóvenes continuamente estamos jugando y cantando. Todas pensamos que es una suerte vivir en el convento. Dicen que afuera el mundo está lleno de tentaciones. Que la gente es mala. Aquí rezamos por ellos. Y somos felices. ¿Por qué me haría el padre esa pregunta? Yo quiero escribir porque así me doy cuenta mejor de las cosas. Ahora mismo, pienso que me gustaría conocer el mundo y la gente mala y ayudarlos. Y eso me haría también muy feliz. Con una felicidad más difícil. * * *
- 64. 64 Estábamos lavando las tazas del desayuno y escuché un crujido. Miré a la hermana Sofía, que estaba conmigo, pero ella no me dijo nada. Seguimos en silencio con nuestro trabajo. Todo quedó en orden y cada una volvió a sus ocupaciones. Por la tarde me tocó ocuparme de preparar el té y esta vez me acompañó la hermana Carmela, que es suave y tristemente alegre, como una flor de invernadero. Mientras disponía todo, vino la madre superiora y de pronto apareció la taza rota. La madre superiora preguntó, dirigiéndose a la hermana Carmela. "¿Y esto? ¿Por qué no tiene más cuidado?" Su tono era severo. La hermana Carmela bajó su cabeza y repuso: "Sí, madre, perdóneme usted, siempre soy la misma torpe". La madre superiora volvió a reprenderla. Yo sabía que ella no había roto la taza, ¿pero cómo podía decirlo? Cuando quedamos solas, miré a la hermana Carmela y vi dos lágrimas delgadas y transparentes deslizándose por su rostro pálido. Sin embargo, no estaba triste. Estoy segura de que lloraba de felicidad. La felicidad resplandecía en su rostro, brillaba en sus lágrimas y hasta me pareció que, en medio del ruido de los utensilios, ella cantaba un salmo en voz baja. * * * Me gustan las manos de la viejecita que trae el pan. Son negras, llenas de nudos, un poco crispadas, con las uñas sucias. Sobre la blancura de la harina, resaltan como raíces. Las manos de las madres son blancas y suaves, son flores. Como las flores hermosas, con esa hermosura frágil de las cosas inútiles. Las manos de la viejecita del pan están llenas de secretos, las de aquí son transparentes y vacías. * * * ¡Es un orden tan perfecto! Se van hincando frente al altar, comulgan y se levantan. Otras madres ocupan el lugar. Filas de hábitos negros, suavemente mecidos, caminan hacia los bancos. Se oye un murmullo de ropas y de bancos de madera, apenas rozados. Y como una canción ronca y luminosa, el padre que dice: "Domine nostri Jesucristi…"
- 65. 65 Llega mi turno y yo estoy embobada mirando, y entonces me avergüenzo. Y cuando me levanto me parece que llevo otro ritmo, que soy diferente a las demás, que quedo mal, que desentono, que no debí dejarme llevar del placer de admirar el movimiento externo. Me dan ganas de llorar al verme tan poca cosa. Y con Dios dentro de mí, pido con todas mis fuerzas el perdón y la gracia divina. * * * Entré a la capilla a obscuras. El miedo me sobrecogió y me sentí sin fuerzas, helada, con ganas de llorar. Entonces vi la pequeña luz que indica la presencia de Dios y pensé que El también estaba ahí, solo, con miedo. A veces los hombres son malos y lo abandonan. No comprenden que esa luz en las tinieblas es El. Ven la lámpara y no ven a Dios. Porque la lámpara es Dios. Yo también tengo miedo. Sola en esta capilla. Sola. La lámpara es Dios. La lámpara es Dios. Me dije muchas veces, como si rezara. * * * Por la calle pasa gente gritando, riendo fuerte; los niños hacen rondas, a ratos lloran o se llaman con voces delgadas. Me gusta escucharlos. Me parece que ellos gastan la vida. Nosotras la dejamos pasar por nuestras manos pálidas. Se nos va como brisa ligera que nada nos ha traído y nada se nos lleva. Es cierto que Dios está con nosotras, pero, a veces, es terrible, me avergüenzo decirlo, Dios es como una pieza a obscuras y vacía. Dios, que es todo, puede también ser nada. * * * El niño trataba de subirse por una vieja escalera. Tenía miedo, pero también muchas ganas de hacerlo. Temblaba de ansiedad casi más que de miedo, estoy segura. Entonces empezaron a gritarle: "¡Bájate, que te vas a caer!" Daba unas vueltas por el jardín (es el de la casa de al lado) y volvía a la escalera. No podía resistir. Algo lo impulsaba a subirse. Vacilaba luego en los últimos peldaños y,
- 66. 66 mirando hacia arriba, tendía las manos; pero miraba también hacia abajo y no se resolvía. Yo deseaba que subiera. Tenía ganas de decirle: "No tengas miedo, sube, sube". Pero no podía decirle nada. Y el niño no subió y se fue muy triste. ¡Si hubiera podido ayudarlo! * * * No puedo más. Tengo ganas de llorar. Porque sí. Porque Dios está en el cielo, lejos. Porque a nadie puedo decirle que lloro porque sí. Porque es de noche. Porque las cosas pasan sin tocarme. Llorar hasta deshacerme. Llorar, llorar y llorar. * * * Hace muchos años escribía en este cuaderno. Anoche, mientras arreglaba mis cosas para marcharme, lo encontré. Lo he estado leyendo. Faltaría, tal vez, explicarme un poco quién soy y me siento tentada a hacerlo en esta última noche que pasaré aquí. Me llamo María de la Cruz. No recuerdo haber tenido otro nombre. Nunca quise recordarlo. En esta casa he sido feliz y en ella ha comenzado mi vida. Amo la vida por encima de la muerte y éste es mi peor pecado. He sido un alma débil como cualquiera. Apenas he cumplido con mi deber. He estado triste muchas veces, yo, que todo lo he recibido del Señor. Ahora ha llegado mi momento de darme a los demás y estoy contenta. Quiero enseñar a vivir a quienes tienen la muerte como única esperanza. Quiero enseñar a todos, buenos y malos, que nada hay más grande que la vida que Dios nos ha dado. Me gustan los gritos, el bullicio, Dios en medio de la calle. Siento que todo esto es importante, aunque no todos lo comprendan. Aquí he sido feliz porque el tiempo ha transcurrido sin dolores. Amo el dolor, tanto como amo la alegría. Vieja como soy, me sé capaz de enseñar a otros la dicha de ser, de estar vivos, de adorar a Dios sin poder verlo.
- 67. 67 Todos tenemos a Dios y la vida que El nos ha dado no es algo que se gasta inútilmente como moneda sin valor. La vida es un canto de alegría por la existencia de Dios. Y Dios es para todos. Hay que hacerlo comprender en este Valle de Lágrimas. Sí, en medio del dolor, a gritos en la calle, a los más humildes de corazón. Por eso me marcho a vivir una nueva vida, gracias a la bondad divina de Dios Nuestro Señor. El me ampare.
- 68. 68
- 69. 69 SE CAMBIAN ALGUNAS CARTAS Carta de doña Carmela López de Ortúzar al padre Sepúlveda: Reverendo padre: Me dirijo a usted por un problema que agobia mi corazón. Creo que usted puede aconsejarme y tal vez ayudarme en este caso. Se lo agradeceré eternamente. Se trata de la hermana lega María de la Cruz, del convento de las monjas de la calle Rosas. No sé si usted sabe que en el mundo esta niña se llama Melania Rosales Madariaga y que fue llevada al convento por voluntad de su padre a los catorce años de edad. Por lo que he podido enterarme, a través de relaciones de familia, se quiso borrar en esta forma el desgraciado episodio que esta niña había vivido en el fundo de sus padres. De esto hace ya muchísimos años, pero desde entonces ella no ha vuelto a saber de su familia. La hermana María de la Cruz ha llevado en el convento una conducta ejemplar y lo único que puede reprochársele, tal vez, es el hecho de no haber querido nunca tomar los hábitos. Ella dice, de modo sensato y humilde, que no se siente llamada a tan alto designio. Por lo que he podido observar, la cosa es así, sencillamente. Y conversando con ella, me he dado cuenta de que, en el fondo, su deseo es volver al mundo y realizar dentro de él alguna obra pía que esté de acuerdo con su carácter. Para decir a usted las cosas con entera franqueza, lo hemos hablado y ella ha solicitado mi ayuda. Usted sabe, respetado padre, que yo no quisiera hacer nada que pudiera ofender a Dios. Recurro a usted para que me aconseje.
- 70. 70 Yo me digo que Dios no ha de querer que un alma que no se siente con vocación religiosa continúe en el convento. También pienso que no puede ser que ella pague una culpa durante toda la vida. Sobre todo cuando esa culpa más me parece una crueldad ajena, ya que ella vivía la edad de la inocencia. La hermana María de la Cruz nunca habla de este hecho y he llegado a convencerme de que lo ha olvidado como si lo desconociera. Me decía en días pasados: "Fue voluntad de mi padre que aquí me educara y si me animo a torcer esta voluntad es porque creo que mi educación está cumplida y debe dar sus frutos en el mundo". Ella está esperando mi ayuda. Aconséjeme, padre, si es correcta mi proceder al dársela. Me confío en usted plenamente. Con todo respeto lo saluda, CARMELA LÓPEZ DE ORTÚZAR. * * * Carta del padre Sepúlveda a doña Carmela López de Ortúzar: De mi consideración y respeto: Recibí su esquela en que me cuenta sus preocupaciones por la hermana María de la Cruz. Creo que mi mejor forma de ayudarla es hablar directamente con esta hermana en mi próxima visita al convento. Creo también que convendría que usted averiguara qué piensa la familia de ella respecto de este asunto. Creo que usted podrá ocuparse de ello con su discreción habitual. Dice usted muy bien que sólo es voluntad del Señor que entren a su servicio quienes sienten vocación. Y es evidente que esta alma no la tiene, si así lo manifiesta después de tantos años de vida en el convento. También hablaré sobre el caso con la madre superiora, de quien soy su confesor. Pienso que, con todas las cosas que suceden en nuestra patria, necesitamos que quienes no tienen vocación religiosa actúen en nuestra sociedad. Tal como usted lo hace, por ejemplo. El Señor sabrá recompensar sus desvelos. Reciba su bendición. La saluda atentamente, Pbro. RENATO SEPÚLVEDA.
- 71. 71 Carta de doña Carmela López de Ortúzar al padre Sepúlveda: De mi mayor respeto: Nuevamente me veo obligada a distraer su atención por el asunto que nos preocupa. Yo no quisiera, padre, juzgar a nadie, pero mi impresión, después de hablar con algunos miembros de la familia Rosales, los hermanos de ella, porque los padres han muerto, es que no quieren saber nada del asunto y lo único que solicitan, muy vehementemente, es que todo se haga con la mayor discreción, si algo ha de hacerse. En todo lo demás se desentienden. Para mí resulta muy doloroso exponer esta situación a la hermana María de la Cruz. Y no se me ocurre, sin la ayuda de la familia, cómo podría vivir en el mundo. Ella me dice: "Quiero trabajar donde otras mujeres como yo trabajen".Yo pienso en los peligros que esto puede acarrearle. Porque pienso también que, a pesar de sus años, no es una mujer preparada para vivir sola. Sobre todo hoy en día en que todo ha cambiado tanto. Ilumíneme, padre, sobre este problema. Por la madre superiora ya sé que usted ha arreglado las cosas para la salida del convento. Me siento llena de dudas y estoy muy intranquila. Me imagino que hablará usted también con la hermana María de la Cruz. Ella lo estima mucho después de las últimas visitas que usted le ha hecho. Perdone estas líneas desordenadas. Sólo quiero abrirle mi atribulado corazón y rogarle no olvide en sus oraciones a quien lo saluda con el mayor respeto, CARMELA LÓPEZ DE ORTÚZAR. * * *
